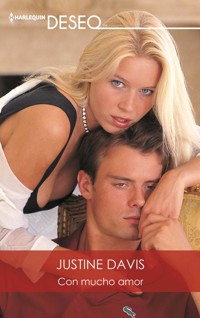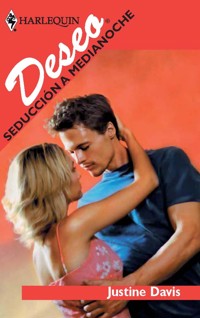2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Podrían juntos enterrar de una vez por todas sus demonios? Había algo en los intensos ojos azules de St. John que a Jessa Hill le recordaba a su amigo de la infancia. Pero Adam Alden había muerto veinte años atrás… El apuesto extraño había jurado ayudarla a derrotar al padre de Adam en las elecciones municipales de Cedar. Y, sin embargo, su deseo de venganza le parecía demasiado personal. ¿Podrían ser St. John y Adam la misma persona? ¿Y si lo eran, se marcharía, llevándose su corazón por segunda vez?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Janice Davis Smith. Todos los derechos reservados.
LA MEJOR VENGANZA, Nº 1940 - junio 2012
Título original: The Best Revenge
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0193-6
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta: DREAMSTIME.COM
ePub: Publidisa
Capítulo 1
COBARDE —murmuró St. John, mirándose al espejo. La cicatriz en la mandíbula era menos visible de lo habitual esa mañana, tal vez porque no estaba tan moreno. Eso era lo que pasaba cuando uno pasaba mucho tiempo encerrado.
Cobarde era definitivamente la palabra, pensó.
Se había escondido en el trabajo durante más tiempo del habitual esta vez. Aunque no había más problemas de los habituales en Redstone, al contrario. Las cosas iban bien en todos los frentes y el nuevo jet Hawk V estaba casi listo.
El trabajo en el departamento de investigación y desarrollo incluía un par de conceptos revolucionarios que incluso habían hecho pestañear a Josh Redstone. La idea de implantar un microchip para ayudar a las víctimas de embolias con temblores residuales jamás se le hubiera ocurrido a él, pero Ian Gamble lo había hecho y en las primeras pruebas había funcionado.
La filosofía de Josh Redstone de contratar a los mejores seguía dando buenos resultados, por eso era una de las mejores empresas del mundo.
Desgraciadamente para St. John, eso también era el problema. No porque hiciesen las cosas mal, al contrario, eran los mejores y trabajaban contentos, felices.
Últimamente, irritantemente felices.
«Si tengo que volver a otra boda…».
No le molestaban particularmente las bodas. Tiempo atrás había hecho las paces con el hecho de que no eran para él. Pero no le gustaba la extraña sensación de soledad que había empezado a experimentar en la interminable lista de bodas de los Redstone. Incluso empezaban a nacer niños de esas bodas. Y, en su opinión, lo único bueno de eso era la certeza de que ninguno de ellos tendría que enfrentarse con lo que él se había enfrentado de niño.
—Añade «quejica» a «cobarde» —murmuró, sabiendo que eso decía mucho de su estado emocional. En general, él no hablaba con los demás y mucho menos consigo mismo.
Durante las últimas semanas todo había estado muy tranquilo, nada de llamadas a medianoche buscando ayuda, información o consejo. Mejor, porque a él no le gustaba que las relaciones profesionales se volvieran personales. Ese tipo de relación provocaba emociones y ese era el momento en el que él quería salir corriendo.
Pero, de repente, se encontraba extrañamente inquieto. Ayudar a la gente de Redstone con sus problemas personales había sido durante años el sustituto de cualquier contacto humano y cuando eso terminase…
«Ten cuidado con lo que deseas».
En realidad, no creía en ese viejo axioma porque había aprendido desde pequeño que desear algo no servía de nada.
St. John se pasó la mano por el pelo empapado de sudor. Debería cortárselo, pensó. Llevaba varios días pensándolo, pero como para eso tendría que ir a la barbería, al final de la calle, y Willis era un charlatán, siempre lo dejaba para el día siguiente.
No estaba de humor para charlar con nadie. Una observación de la que se habría reído cualquiera en Redstone… como si alguna vez estuviera de humor. Él sabía que su serio carácter se había convertido en una broma para todos, que solían burlarse diciendo: ¿por qué usar una palabra cuando puedes arreglártelas sin usar ninguna?
Lo que había empezado siendo una forma de protección cuando era niño se había convertido en un hábito y, a los treinta y cinco años, no veía la necesidad de cambiar. Él hacía bien su trabajo y eso era lo único que contaba.
Su espaciosa oficina-apartamento estaba en el cuartel general de Redstone, la pared de cristal tratada con una capa del antibrillo especial que había creado Ian Gamble y que permitía total visibilidad, pero haciendo imposible que nadie lo viese desde fuera.
St. John se dejó caer frente a lo que Josh llamaba su «puesto de mando». Sí, seguramente lo parecía, tuvo que admitir: un escritorio enorme en forma de U con cuatro monitores a cada lado, un teléfono multilínea y varios aparatos electrónicos de nueva generación.
Él hubiera preferido estar de espaldas al paisaje, que incluía la línea azul del océano Pacífico, pero el decorador había supuesto que quien ocupase ese despacho querría ver el mar.
Una suposición razonable, pero no era su caso.
Uno de los ordenadores estaba conectado con la red interna de Redstone, pero los otros eran suyos propios, independientes y cuidadosamente controlados. No para proteger sus datos sino para proteger a Redstone.
Se disponía a trabajar cuando un suave pitido le dijo que su programa de búsqueda de noticias había puesto una alerta. La fusión con Gordon, pensó mientras se volvía para mirar la pantalla. O tal vez algo en Arethusa, la isla del Caribe donde los Redstone tenían un hotel. Los rebeldes, que eran en realidad traficantes de droga, empezaban a inquietarse otra vez. Por el momento, no era nada serio, pero…
Una parte de su cerebro registró que empezaba a amanecer, pero no le prestó mucha atención, concentrado como estaba en la pantalla del ordenador.
No tenía nada que ver con Gordon o con los rebeldes de Arethusa. Era un anuncio simple y a cualquier otra persona le parecería algo sin importancia. Después de todo, ¿qué importaba quién se presentara a las elecciones municipales en un pueblecito tan pequeño como Cedar, Oregón?
«Y tampoco debería importarte a ti».
No, después de tantos años ya no le importaba.
St. John cerró la ventanita donde aparecía la alerta y volvió a su trabajo, preguntándose una vez más si debía morder la bala y hacer que le dieran la vuelta a su puesto de mando para no tener que ver amanecer cada día. A Josh le daría igual, eso seguro. Aunque tal vez comentaría, con ese hablar pausado suyo que tanto engañaba a la gente, que darle la espalda al mundo no iba a hacer que desapareciese.
Era cierto. Pero St. John podía creerlo durante un tiempo.
Y pasar por alto que eso no lo había ayudado nunca.
Jessa había oído rumores semanas antes, cuando la asamblea del Ayuntamiento había anunciado por fin que se convocaban elecciones anticipadas, pero estaba demasiado ocupada como para prestar atención. La tienda de piensos Hill’s se llevaba casi todo su tiempo y su madre y su perro se llevaban el resto. No se quejaba. De hecho, se alegraba de trabajar tantas horas porque eso evitaba que pensara constantemente en su padre.
Pero, aparentemente, los rumores eran ciertos.
—Todo el mundo te quiere en el pueblo —estaba diciendo Marion Wagman, entusiasmada.
Eso no era verdad, pensó Jessa mientras colocaba la última bolsa de pienso para perros en la estantería, pensando en Jim Stanton. Ahora podía reírse de ello, pero durante el último año de instituto le había dolido que su deseo de marcharse del pueblo fuera más importante que su deseo de estar con ella.
—Solo tendrías que presentarte y te lo llevarías de calle —seguía diciendo Marion.
Jessa escuchaba a medias mientras levantaba una bolsa de pienso de veinte kilos, algo que no había podido hacer ocho meses antes.
Contuvo un suspiro mientras apartaba el flequillo de su frente. Se había cortado el pelo tiempo atrás por cuestiones prácticas, pero darle forma a veces le costaba más que cuando lo llevaba por la cintura. Y tiempo era algo que no tenía últimamente.
—No querrás que el puesto de tu padre lo ocupe otra persona.
La voz de Marion era cada vez más insistente, algo que Jessa sabía bien porque había sido su profesora de Historia en el instituto. A Marion le gustaba la Historia y como había habido un Hill en el Ayuntamiento durante casi cuatro décadas, la idea de que ese sitio lo ocupase otra persona le parecía horrible. Aunque Jessa apenas tuviera tiempo para respirar. Aunque quisiera hacerlo… y no quería.
—No es el puesto de mi padre y tampoco el de mi abuelo —replicó—. El puesto de alcalde le pertenece a la persona que sea elegida por el pueblo.
Y que esa persona fuera ella le parecía absurdo. Su padre había sido un alcalde maravilloso que contó con el respeto y el cariño de los nueve mil habitantes de Cedar durante casi treinta años.
Pero él tenía un don de gentes que ella nunca había tenido y, francamente, no le interesaba tenerlo. ¿Cuántas veces, de niña, había tenido que disimular su impaciencia porque no eran capaces de ir de la oficina de correos a la biblioteca sin que lo parase gente que quería darle las gracias, felicitarlo o sencillamente charlar con el simpático alcalde de Cedar mientras ella quedaba olvidada por completo?
Aunque no le importaba demasiado. En su mente, ya estaba en la biblioteca, eligiendo los libros que la emocionarían y la transportarían a otros mundos durante semanas.
—Tú eres la única que puede hacerlo, Jessa —insistía Marion—. La gente te votará por ser hija de Jesse Hill.
Jessa se detuvo, con el cuaderno del almacén en la mano.
—¿Tienes algo contra el señor Alden? —le preguntó.
—No, pero creo que deberíamos continuar con la tradición de tener a un Hill en la alcaldía.
—Está mi tío Larry…
Marion hizo una mueca y Jessa tuvo que disimular una sonrisa. Su tío, que vivía en una casita a las afueras del pueblo con un jardín lleno de gnomos de escayola, era conocido por ser ligeramente excéntrico. Curiosamente inteligente, pero definitivamente excéntrico.
—¿Te puedes imaginar la angustia de los concejales, esperando lo que Larry pudiese decir en una asamblea?
Al preguntar eso consiguió lo que no había conseguido en media hora: que Marion saliese de la tienda a la carrera.
Sonriendo, Jessa empezó a colocar las cajas de pastillas de sal. El doctor Halperin, el veterinario local, las necesitaría para sus caballos. Pero tuvo que buscar sitio para ellas tras la urna de cristal que contenía escarapelas y trofeos. Solía decirle a su padre que debería quitarla de allí porque necesitaban espacio. Además, los recuerdos de sus días de gloria en el circuito local de equitación eran historia antigua.
Pero su padre se había negado, orgulloso de sus éxitos, tal vez incluso más que ella.
Podría quitarla ahora, pensó. Su padre ya no estaba allí para decir que no. De hecho, podría cambiar todo lo que quisiera, pero no era capaz de hacerlo, como si cambiar algo fuera un insulto a su memoria.
«O admitir que se ha ido de verdad».
Con el corazón encogido, Jessa intentó pensar en otra cosa y lo primero que se le ocurrió fue la ridícula sugerencia de Marion Wagman. En realidad era gracioso y, por una vez, estaría bien sonreír en lugar de llorar.
Pero la candidatura de Albert Alden no era cosa de broma. Y ahora que su padre se había ido, Alden estaba convencido de que nadie podría evitar que llegase a la alcaldía. Jessa, al contrario que la mayoría de los vecinos de Cedar, no tenía buena opinión sobre Albert Alden. Era un hombre rico, al menos comparado con el resto de los vecinos, y tenía un importante título universitario en la pared de su oficina, pero Jessa sabía que aquel hombre no era lo que parecía.
Seguramente era la única persona del pueblo que no se creía la pulida imagen exterior de Albert Alden, o la falsa tristeza por las tragedias de su vida mezclada con una aparentemente benigna y blanquísima sonrisa.
¿Pero no era ese un obligado requisito en un político?, se preguntó.
Sin embargo, ella sabía ciertas cosas sobre aquel pilar de la comunidad. Que no pudiese probarlo no cambiaba las náuseas que le provocaba, incluso después de tantos años. O el sentimiento de culpa. Entonces solo era una niña, pero seguía pensando que debería haber hecho algo. Que la persona más afectada por ello le hubiese rogado que no dijese nada era la única razón por la que había guardado silencio.
Ahora era una adulta y ese tipo de delitos no prescribían, pero la víctima había muerto años atrás… ¿qué podía hacer ahora?
¿Qué debía hacer?
¿De verdad podía quedarse de brazos cruzados y dejar que aquel hombre ocupase el puesto que su padre había ostentado con tanto honor y dignidad?
¿Podía permanecer callada, sospechando lo que sospechaba, aunque no pudiese demostrarlo? Hablar de esas sospechas contra un hombre tan apreciado en el pueblo no serviría de nada y, además, probablemente no la creería nadie.
Pero lo más importante de todo: ¿podía dejar que Albert Alden estuviese a cargo de los seis colegios de Cedar cuando albergaba la horrible sospecha de que abusaría de su poder?
Jessa se dejó caer sobre una caja.
—No —murmuró para sí misma—. No puedo, sencillamente no puedo.
Pero no sabía si eso quería decir que no iba a hacer nada o que sí iba a hacerlo.
Capítulo 2
QUÉ has dicho?
Josh lo miraba como si fuera el motor de un jet que hubiese maullado de repente.
—Me has oído —dijo St. John. Y estaba seguro de que su voz sonaba como un ladrido.
—¿Por qué?
—Según mis cálculos, tengo 333.6 días de vacaciones —respondió St. John, dándole a su jefe en Redstone algo que rara vez le daba a otros: una frase completa.
—Eso, y tú lo sabes muy bien, no responde a mi pregunta —replicó Josh.
Había conseguido despertar el interés de su jefe y eso era precisamente lo que no quería, pensó St. John.
—¿Eso es un no?
Josh se echó hacia atrás en el sillón.
—Me conoces desde que eras un adolescente, tú sabes que yo no soy así.
Sí, lo sabía. Pero esperaba que Josh lo dejase pasar sin hacer preguntas. Una esperanza vana, pensó cuando el hombre al que no se le escapaba nada se levantó del sillón—. Eres mi mano derecha, tan indispensable como cualquiera en Redstone, incluyéndome a mí. La empresa no sería lo que es sin ti.
St. John decidió no protestar. Sabía bien que era muy bueno en su trabajo, aunque no hubiese una descripción formal de ese trabajo bajo el título raramente usado de Vicepresidente de Operaciones. Sobre todo porque, como solía decir la piloto personal de Josh, Tess Machado, haría falta un diccionario para explicarlo.
—Te debo todo el tiempo de vacaciones que quieras, aunque tu ausencia tendrá un tremendo impacto en la empresa. Pero nada de eso importa —siguió Josh cuando St. John permaneció mudo.
El silencio ponía nerviosa a la mayoría de la gente, pero él estaba acostumbrado, de modo que no tuvo el menor problema en esperar.
Y cuando por fin Josh esbozó una sonrisa, St. John supo que había ganado la partida.
—Lo que importa es que mi mano derecha, que no se ha tomado un solo día de vacaciones en una década, y que vive en el hangar para trabajar durante los fines de semana… sospecho que incluso en navidades, de repente quiere unos días libres.
—¿Sí o no? —insistió St. John.
Josh Redstone lo miro en silencio durante unos segundos. St. John no se dejaba intimidar por su jefe, que le sacaba una cabeza a pesar de su metro ochenta. Aunque Josh nunca intentaba intimidar con su estatura porque no le hacía falta. La gente solía pensar que era un paleto con cansino acento del sur… hasta que se daban cuenta de que un maestro les había ganado la partida.
—¿Y si dijera que no?
Sería un alivio, pensó St. John. Sería una excusa para no tener que ir.
Y esa admisión lo sorprendió. ¿No había aprendido de la peor manera posible que esconderse de la realidad no servía de nada? La realidad era lo que era y no enfrentarse con ella era algo que St. John no había podido hacer desde que tenía siete años.
—No —respondió por fin, volviendo a su usual estilo monosilábico.
—Es cierto —Josh suspiró—. No voy a decirte que no, pero al menos dime dónde piensas ir. Tú eres el único en Redstone que podría hacerse cargo de la empresa si me ocurriese algo.
—Draven.
Josh levantó una ceja.
—Sí, ya. John y su gente echarían una mano, pero eso no cambia nada. Puede que necesite localizarte urgentemente… ¿dónde piensas ir?
St. John metió una mano en el bolsillo para sacar su smart phone, un complicado aparato que incluía modem de comunicación global, y se lo presentó como respuesta.
Josh soltó una risita.
—Sé que es difícil de aceptar para tu mente tecnológica, pero hay sitios en los que esa cosa no funciona, Dam —le dijo, usando la versión corta del nombre que St. John no usaba nunca: Dameron.
El mundo insistía en que tuviese un nombre y un apellido, de modo que había elegido Dameron como había elegido St. John, al azar.
—Estaremos en contacto.
—Yo nunca te he presionado para que me contases nada que no quisieras contarme.
—Más que nadie —murmuró St. John.
—Tal vez sepa más que los demás, pero eso solo significa una cosa: que ellos no saben nada. Esa no es la cuestión —Josh hizo un gesto con la mano—. No puedes pedirme unos días libres así, de repente, por primera vez en la vida y no decirme dónde vas o por qué tienes que irte.
St. John tuvo que contener el deseo de salir corriendo. Aquel hombre era el único en todo el planeta que podía presionarlo sin intentarlo siquiera, sencillamente porque de no haber sido por la aparición de Josh Redstone en su vida tantos años atrás estaría muerto. Aunque a veces aún pensara que tal vez habría sido lo mejor.
«No voy a darle esa satisfacción».
Ese mantra, dirigido al demonio que lo había despreciado desde que nació, era antiguo y muy usado, pero no por eso menos eficaz. El hecho de que ese demonio nunca supiera que había fracasado, que jamás supiera que el hijo al que había intentado destruir no solo había sobrevivido sino que había conseguido triunfar en la vida daba igual. Él lo sabía.
—¿Dónde vas?
Josh hizo la pregunta en voz baja. Josh Redstone, el hombre que le había salvado la vida, merecía una respuesta. Merecía la verdad.
De modo que St. John respiró profundamente y, haciendo un esfuerzo, miró sus ojos grises. Y las palabras que durante veinte años no había querido pronunciar, o pensar siquiera, salieron de su boca:
—A casa.
Jessa estaba sentada en el sillón de cuero de su padre, con Maui tumbado a sus pies. Le gustaba sentir el calor de su perro mientras miraba el anuario escolar que tenía entre las manos.
Le gustaba y, al mismo tiempo, odiaba estar allí, en el estudio de su padre. A veces casi podría jurar que olía su aftershave y eso hacía que la realidad de su ausencia fuese más dolorosa. Pero, en realidad, se alegraba de haber vuelto a casa cuando se puso enfermo.
Jessa pasó una página del anuario. No eran los retratos formales de los alumnos lo que estaba buscando. En esas fotos, el hijo del hombre que pronto sería el nuevo alcalde de Cedar parecía cualquier otro chico de su clase: tieso, exageradamente repeinado e incómodo. Pero en la sección llamada grandiosamente Vida en el campus encontró la fotografía que buscaba: un grupo de chicos riendo, sentados en la hierba. Y a un lado, ligeramente desenfocado, un chico solitario de pelo oscuro mirando al grupo con una expresión que no podría definir. ¿Era envidia? ¿Desagrado? ¿Anhelo? Lo único que sabía con total seguridad era que no formaba parte del grupo.
Adam Alden nunca había sido parte de grupo alguno.
Y tampoco sabía por qué. ¿Porque su padre era un abogado famoso con dos bufetes en el condado? ¿Era envidia por parte de esos chicos lo que lo mantenía aislado? No lo sabía. Adam jamás se lo había contado a nadie.
Entonces, con la inteligencia de una niña de diez años, había decidido que era el propio Adam quien quería mantener las distancias. No era que su grupo de amigos quisiera dejarlo fuera, sencillamente él no quería incluirse en ningún grupo y eso hacía que muchos pensaran que era raro, distante. A Jessa, en cambio, siempre le había parecido triste. Pero ella, aunque tenía cinco años menos que Adam, sabía más que la mayoría. De hecho, sabía más que nadie.
Nunca había sabido qué era lo que la atraía tanto de aquel chico de catorce años con el que se encontraba a la orilla del río. Y tampoco sabía qué tenía ella que lo había hecho contarle tantas cosas. Tal vez lo había hecho porque no había nada menos amenazador que una niña de diez años. O tal vez sencillamente era porque ella lo había escuchado, fascinada y triste, ofreciéndole lo único que podía ofrecer: su silencioso apoyo.
Sí, ella sabía más que los demás. Y había tenido que hacer un esfuerzo para no romper la promesa de silencio que le había hecho al chico moreno de los vívidos y tristes ojos azules.
Pero entonces tuvo lugar la trágica tormenta, Adam Alden murió y todo eso dejó de importar.
Jessa suspiró. No tenía ganas de hacer lo que solía hacer: ir a la estantería para sacar otro anuario escolar en el que Adam había escrito una nota para ella unos días antes de morir. No tenía que mirar, las palabras que había escrito estaban grabadas en su memoria desde dos décadas antes:
Jess, el único punto de luz en este mundo oscuro. Adam.
Solo Adam podía llamarla así. Jess era su padre y, aunque le encantaba llevar el mismo nombre, solo su padre podía llamarla Jess. Pero entonces Adam empezó a llamarla así, como si fuese algo privado entre ellos, algo que no compartían con nadie más, y Jessa no protestó.
Maui se movió en ese momento, dejando escapar un suspiro que le decía que, aunque estaba cómodo, preferiría jugar con ella en el jardín. Y eso era lo que debería estar haciendo en lugar de revisar viejos recuerdos.
—Vamos, chico —le dijo, cerrando el anuario y dejándolo en la estantería.
Como alcalde de Cedar, su padre recibía una copia de los anuarios escolares, de modo que aunque iba cuatro cursos detrás, Jessa había podido ver los progresos de Adam Alden y los cambios en su aspecto gracias a esos anuarios… hasta aquel último. Que hubiese muerto en aquella terrible tormenta lo había convertido si no en una leyenda sí en el protagonista de una historia trágica de proporciones míticas para un sitio como Cedar.
El golden retriever se levantó de un salto, mirándola con sus expresivos ojos castaños y moviendo la cola, emocionado. Como si hubiese hablado, Jessa podía traducir: «¿ahora, mamá, podemos jugar ahora?».
Sonriendo, Jessa acarició sus orejas. De no ser por Maui, la tristeza la habría embargado por completo tras la muerte de su padre. Pero el apoyo de su perro, y su necesidad de afecto y atención, la habían hecho seguir adelante cuando lo último que deseaba era levantarse cada mañana para enfrentarse a un nuevo día. Incluso encontraba consuelo en la tradición de su padre de usar nombres hawaianos para sus mascotas porque su madre y él habían pasado la luna de miel allí.
—Venga, rubito, vamos a buscar una pelota de tenis.