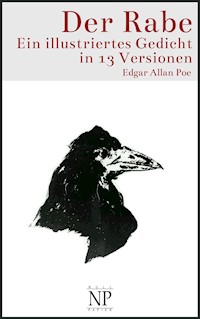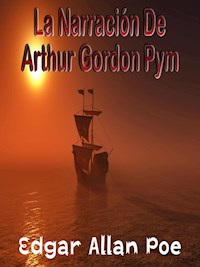
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Undercicl
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
<p>También conocido como Las aventuras de Arthur Gordon Pym</p><p><br></p><p>El protagonista, Arthur Gordon Pym, se embarca clandestinamente en el barco ballenero Grampus. Tras muchas experiencias y desgracias (motines, naufragios, canibalismo, guerras con nativos) que ponen en riesgo su vida, se interna en parajes prodigiosos de los mares antárticos, hasta que sufre una sobrecogedora revelación con la que culmina la historia.</p><p><br></p><p>La narración de Arthur Gordon Pym es una de las obras más controvertidas, extrañas y enigmáticas de su autor, contándose entre los excelentes títulos poétanos de tema marinero, junto a Manuscrito encontrado en una botella, La caja oblonga y Un descenso al Maelström. Se trata de una novela de aventuras de tipo episódico, centrada muy directamente en el intrépido protagonista que le da título, personaje que encontraría eco posteriormente en las obras de Robert Louis Stevenson (Secuestrado, La isla del tesoro, Los hombres alegres, etc.).</p><p><br></p><p>En esta obra, Poe, a bordo del Grampus, lleva a quienes lo leen en alas de su desenfrenada imaginación a regiones mentales y literarias que nunca antes había hollado —de ahí el absorbente interés que han mostrado por la pieza desde los escritores surrealistas hasta los psicoanalistas literarios de toda condición—. La fantástica peripecia se desborda en manos del autor, tanto que apenas da respiro al lector entre secuencia y secuencia (la acción apenas articula tiempos muertos de enlace), cosa que se ha achacado al autor como defecto estructural.</p>
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Edgar Allan Poe
Índice
Prefacio
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Prefacio
Cuando regresé hace algunos meses de los Estados Unidos, después de la extraordinaria serie de aventuras en los mares del Sur y otras partes, cuyo relato doy en las páginas siguientes, la casualidad me hizo conocer a varios caballeros de Richmond (Virginia), quienes, tomando un profundo interés en todo cuanto se relaciona con los parajes que había visitado, me apremiaban incesantemente a cumplir con lo que ya constituía en mí un deber —decían— de dar mi relato al público. Sin embargo, yo tenía varias razones para rehusarme: unas de naturaleza enteramente personal; las otras, es cierto, algo diferentes. Una de las consideraciones que particularmente me retraía era el hecho de que, no habiendo escrito un diario durante la mayor parte de mi ausencia, temía no poder redactar de memoria una relación lo bastante minuciosa, con suficiente ilación para obtener toda la fisonomía de la verdad
— relato que sería, no obstante, la expresión real—, no conllevando más que aquella natural, inevitable exageración, hacia la cual estamos todos inclinados cuando describimos acontecimientos cuya influencia ha ejercido su poder activo sobre las facultades de la imaginación. Otra de las razones era que los incidentes dignos de ser mencionados resultaban de una naturaleza tan maravillosa que no podía esperar que se me diera crédito, ya que mis afirmaciones no tenían más base que ellas mismas (salvo el testimonio de un solo individuo, y éste mitad indio), aparte mi familia y mis amigos, quienes en el curso de mi vida tuvieron ocasión de alabar mi veracidad; pero, según todas las probabilidades, el gran público tomaría mis asertos como impudentes e ingeniosas mentiras. Debo también manifestar que mi desconfianza en mi talento como escritor era una de las causas principales que me impedían ceder a las sugestiones de mis consejeros.
Entre los caballeros de Virginia que se interesaban vivamente en mi relato, particularmente en la parte relativa al Océano Antártico, se encontraba M. Poe, escritor, editor en un tiempo del Southern Literary Messenger; revista mensual publicada en Richmond por M. Thomas W. White. Me comprometió fuertemente, él entre otros, a redactar desde luego un relato completo de todo lo que había visto y soportado, y que confiara a la sagacidad y al sentido común público, afirmando, no sin razón, que por informe que fuera mi obra desde el punto de vista literario, su misma singularidad, si es que la hubiera, sería para ella la mejor oportunidad de ser aceptada como cosa verdadera.
A pesar de esta observación, no pude resolverme a obedecer sus consejos. Me propuso en seguida, viendo mis negativas, que le permitiera redactar a su modo un relato de la primera parte de mis aventuras, según los hechos mencionados por mí, y publicarla bajo el manto de la ficción en el Mensajero del Sur. Nada pude objetarle; consentí en ello, y estipulé únicamente que mi verdadero nombre sería conservado. Dos partes de la pretendida ficción aparecieron consecuentemente en el Messenger (en los números de enero y febrero de 1837), y con el propósito de que quedara bien establecido que se trataba de una mera ficción, el nombre de M. Poe figuró enfrente de los artículos en el índice de materias del Magazine.
La manera en que esta superchería fue recibida, me indujo a emprender una compilación regular y la publicación de dichas aventuras; pues vi que a pesar de la apariencia de fábula de que tan ingeniosamente se había revestido, era parte de mi relato aparecido en el Messenger (en donde —además— ni uno solo de los acontecimientos había sido alterado o desfigurado), el público no estaba dispuesto de ninguna manera a aceptarlo como una mera fábula, y varias cartas fueron dirigidas a M. Poe, que atestiguaban convicciones del todo contrarias. Concluí que los sucesos de mi relación eran de tal naturaleza que llevaban en ellos mismos la prueba suficiente de su autenticidad, y que, por consiguiente, no tenía que temer gran cosa del lado de la incredulidad popular.
Después de esta exposición, se verá desde el principio lo que me pertenece, lo que es del todo de mi mano en el relato que sigue, y también se ha de comprender que nada ha sido disfrazado en algunas de las páginas escritas por
M. Poe. Aún para los lectores que no han podido leer los números del Messenger, sería superfluo señalar en dónde termina su parte o en dónde empieza la mía, la diferencia de estilo hablará por sí sola.
A. G. Pym. Nueva York, julio de 1838
Capítulo I
Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante de pertrechos para la marina, en Nantucket, donde yo nací. Mi abuelo materno era procurador con buena clientela. Hombre afortunado en todo, había ganado bastante dinero especulando con las acciones del Edgarton New Bank, como se llamaba antaño. Con estos y otros medios había logrado reunir un buen capital. Creo que me quería más que a nadie en el mundo, y yo esperaba heredar a su muerte la mayor parte de sus bienes. Al cumplir los seis años me envió a la escuela del viejo Mr. Ricketts, un señor manco y de costumbres excéntricas, muy conocido de casi todos los que han visitado New Bedford. Permanecí en su colegio hasta los dieciséis años, y de allí salí para la academia que Mr. E. Ronald tenía en la montaña. Aquí me hice amigo íntimo del hijo de Mr. Barnard, capitán de fragata, que solía navegar por cuenta de la casa Lloyd y Vredenburgh. Mr. Barnard también era muy conocido en New Bedford, y estoy seguro de que tiene muchos parientes en Edgarton. Su hijo se llamaba Augustus y tenía casi dos años más que yo. Había ido a pescar ballenas con su padre a bordo del John Donaldson, y siempre me estaba hablando de sus aventuras en el océano Pacífico del Sur.
Yo solía ir a su casa con frecuencia, donde permanecía todo el día, y a veces pasaba allí la noche. Dormíamos en la misma cama, y se las ingeniaba para mantenerme despierto casi hasta el alba, contándome historias de los indígenas de la isla de Tinian y de otros lugares que había visitado en sus viajes. Al fin, acabé interesándome por lo que me contaba, y gradualmente fui sintiendo el mayor deseo por hacerme a la mar. Yo poseía un barco de vela llamado Ariel, que valdría unos setenta y cinco dólares. Tenía media cubierta o tumbadillo, y estaba aparejado como un balandro; no recuerdo su tonelaje, pero cabían en él diez personas muy cómodamente. Con esta embarcación cometíamos las locuras más temerarias del mundo, y al recordarlas ahora me maravillo de contarme entre los vivos.
Voy a narrar una de estas aventuras, a modo de introducción de un relato más extenso y trascendental.
Una noche hubo una fiesta en casa de Mr. Barnard, y, al final de ella, Augustus y yo estábamos bastante mareados. Como de costumbre, en casos semejantes, preferí quedarme a dormir allí a regresar a mi casa. Augustus se acostó muy tranquilo, a mi parecer (era cerca de la una cuando se acabó la reunión), sin hablar ni una palabra de su tema favorito. Llevaríamos acostados media hora, y ya me iba a quedar dormido, cuando se levantó de repente y, lanzando un terrible juramento, dijo que no dormiría ni por todos los Arthur Pym de la cristiandad, cuando soplaba una brisa tan hermosa del sudoeste. Me quedé más asombrado que nunca en mi vida, pues no sabía lo que intentaba, y pensé que el vino y los licores le habían trastornado por completo. Mas siguió hablando muy serenamente, diciendo que yo me imaginaba que él estaba borracho, pero que jamás en su vida había tenido más despejada la cabeza. Y añadió que tan sólo estaba cansado de estar echado en la cama como un perro en una noche tan hermosa, y que había decidido levantarse, vestirse y salir a hacer una travesura en mi barca. No sé decir lo que pasó por mí; mas apenas había acabado de pronunciar sus palabras, cuando sentí el escalofrío de una inmensa alegría y de una gran excitación, y aquella idea loca me pareció la cosa más deliciosa y razonable del mundo. Soplaba un viento fresco y hacía frío, pues estábamos a últimos de octubre, pero salté de la cama en una especie de éxtasis, y le dije que yo era tan valiente como él y que estaba tan harto como él de estar en la cama como un perro, y que me hallaba tan dispuesto a divertirme o cometer cualquier locura como cualquier Augustus Barnard de Nantucket.
Nos vestimos sin pérdida de tiempo y corrimos a donde estaba amarrada la barca. Se hallaba en el viejo muelle, cerca del depósito de maderas de Pankey & Co., dando bandazos contra los toscos maderos. Augustus saltó dentro y se puso a achicar, pues la lancha estaba medio llena de agua. Una vez hecho esto, izamos el foque y la vela mayor, las mantuvimos desplegadas y nos metimos resueltamente mar adentro.
Como he dicho antes, soplaba un viento fresco del sudoeste. La noche estaba despejada y fría. Augustus se puso al timón y yo me situé junto al mástil, sobre la cubierta del camarote. Surcábamos las aguas a gran velocidad, sin decirnos palabra desde que habíamos soltado las amarras en el muelle. Al fin, le pregunté a mi compañero qué derrotero pensaba tomar y cuándo calculaba que estaríamos de vuelta. Se puso a silbar durante unos instantes, y luego me dijo secamente:
— Yo voy al mar; tú puedes irte a casa, si te parece bien.
Al volver la vista hacia él, me di cuenta en seguida de que, a pesar de su fingida monchalance, estaba muy agitado. Le veía claramente a la luz de la luna: tenía el rostro más pálido que el mármol, y le temblaban de tal modo las manos, que apenas podía sujetar la caña del timón. Comprendí que algo no marchaba bien y me alarmé seriamente. Por aquel entonces sabía yo muy poco del gobierno de una barca y, por tanto, dependía enteramente de la pericia náutica de mi amigo. Además, el viento había arreciado bruscamente y nos íbamos alejando rápidamente de tierra por sotavento; pero sentí vergüenza de mostrar miedo alguno, y durante casi media hora guardé un silencio absoluto. Sin embargo, no pude contenerme más y le hablé a Augustus de la conveniencia de regresar. Como antes, tardó casi un minuto en responderme o en dar muestras de haber oído mi indicación.
— Sí, en seguida —dijo al fin—. Ya es hora… enseguida regresamos.
Esperaba esta respuesta; pero había algo en el tono de estas palabras que me infundió una indescriptible sensación de miedo. Volví a mirar a mi amigo con atención. Tenía los labios completamente lívidos, y las rodillas se entrechocaban tan violentamente que apenas podía tenerse en pie.
— ¡Por Dios, Augustus! —exclamé, realmente asustado—. ¿Qué te duele?
… ¿Qué te sucede?… ¿Qué vas a hacer?
— ¿Qué me sucede? —balbuceó con la mayor sorpresa aparente y, soltando al mismo tiempo la caña del timón, cayó al fondo de la barca—. ¿Qué me sucede?… Nada… ¿Por qué?… Nos vamos a casa… ¿no lo estás viendo?
Comprendí entonces toda la verdad. Corrí hacia él para levantarlo. Estaba borracho, horriblemente borracho… Ya no podía tenerse en pie, ni hablar, ni ver. Tenía los ojos completamente vidriosos; y cuando en mi acceso de desesperación le solté, rodó como un tronco hasta el agua del fondo, de donde acababa de levantarlo. Era evidente que, durante la noche había bebido más de lo que yo sospeché, y que su conducta en la cama había sido el resultado de un estado de embriaguez muy acentuado; estado que, como sucede en la demencia, permite a la víctima frecuentemente imitar el comportamiento exterior de una persona en plena posesión de su juicio. Mas la frialdad del ambiente había producido su efecto natural: la energía mental comenzó a acusar su influencia antes, y la confusa percepción que indudablemente tuvo entonces de su peligrosa situación contribuyó a apresurar la catástrofe. Se hallaba ahora completamente sin sentido, y no había probabilidad alguna de que lo recobrase en muchas horas.
Tal vez sea muy difícil que el lector se dé cuenta de lo extremado de mi terror. Los vapores del vino se habían disipado, dejándome a la par atemorizado e irresoluto. Sabía que era incapaz de gobernar la barca, y que un viento recio y una fuerte bajamar nos precipitaban a la destrucción. Evidentemente, se estaba levantando una tempestad a nuestras espaldas; no teníamos brújula ni provisiones, y era evidente que, si manteníamos nuestro derrotero, perderíamos de vista la tierra antes de romper el día. Estos pensamientos, con otros muchos igualmente espantosos, pasaban por mi mente con desconcertante rapidez, y durante unos momentos me tuvieron paralizado e incapaz de hacer nada. La barca cortaba las aguas con terrorífica velocidad, desplegada al viento, sin un rizo en el foque ni en la vela mayor, con las bordas deslizándose enteramente bajo la espuma. Fue realmente maravilloso que no zozobrase, pues Augustus, como he dicho antes, había abandonado el timón y yo estaba demasiado agitado para pensar en cogerlo. Mas, afortunadamente, la barca se mantuvo a flote, y poco a poco fui recobrando mi presencia de ánimo. El viento seguía arreciando espantosamente, y cada vez que nos alzábamos por un cabeceo de la barca, sentíamos romper las olas sobre nuestra bovedilla, inundándonos de agua; pero yo tenía los miembros tan entumecidos que casi ni me daba cuenta de ello. Al fin, aguijoneado por la resolución que da la desesperación, corrí al mástil y largué toda la vela mayor. Como era de esperar, cayó volando por fuera de la borda, y, al empaparse ésta de agua, arrastró consigo al mástil. Este último accidente fue lo único que me salvó de la muerte inminente. Sólo con el foque, navegué velozmente arrastrado por el viento, embarcando agua de cuando en cuando, pero libre del temor de una muerte inmediata. Empuñé el timón y respiré con más libertad al ver que aún nos quedaba una esperanza de salvación.
Augustus seguía sin sentido en el fondo de la barca, y como corría inminente peligro de ahogarse, pues había unos treinta centímetros de agua donde él yacía, me las ingenié para medio incorporarlo, dejándole sentado y pasándole por el pecho una cuerda que até a la argolla de la cubierta del tumbadillo. Arregladas así las cosas del mejor modo posible, en mi estado de agitación y entumecimiento, me encomendé a Dios y me preparé a soportar lo que sobreviniese, con toda la fortaleza de mi voluntad.
Apenas había tomado esta resolución, cuando de improviso un estrepitoso y prolongado alarido, como si procediese de las gargantas de mil demonios, pareció envolver a la barca por todas partes. Jamás en la vida olvidaré la intensa angustia de terror que experimenté en aquel momento. Se me erizó el cabello, sentí que la sangre se me helaba en las venas y que mi corazón cesaba de latir, y sin ni siquiera alzar la vista para averiguar la causa de mi alarma, me desplomé sin sentido y cuan largo era sobre el cuerpo de mi compañero.
Al volver en mí, me hallaba en la cámara de un ballenero (el Pingüino) que se dirigía a Nantucket. Varias personas se inclinaban sobre mí, y Augustus, más pálido que la muerte, me daba fricciones en las manos. Al verme abrir los ojos, sus exclamaciones de gratitud y alegría excitaban alternativamente la risa y el llanto de los rudos personajes allí presentes. Entonces se nos explicó el misterio de nuestra salvación. Habíamos sido arrollados por el ballenero, que iba muy ceñido por el viento, para acercarse a Nantucket con todas las velas que podía aventurar desplegadas, y en consecuencia venía casi en ángulo recto a nuestro derrotero. En la atalaya de proa iban varios vigías, pero ninguno vio nuestra barca hasta el momento en que era ya imposible evitar el choque, y sus gritos de aviso eran los que me habían asustado de un modo tan terrible. Según me contaron, el enorme barco pasó inmediatamente sobre nosotros, con más facilidad que nuestra pequeña embarcación hubiera pasado por encima de una pluma, y sin notar el más leve impedimento en su marcha. Ni un grito surgió de la cubierta de la víctima; sólo se oyó un débil y áspero chasquido mezclado con el rugir del viento y del agua, al ser sumergida la frágil barca y rozar por un instante la quilla de su destructor. Y eso fue todo. Creyendo que nuestra barca (que, como se recordará, estaba desmantelada) era un simple e inútil casco a la deriva, el capitán (capitán E. T. Block, de New London) siguió su ruta sin preocuparse más del asunto. Por fortuna, dos de los vigías afirmaron resueltamente que habían visto a una persona en el timón, y hablaron de la posibilidad de salvarla. Siguió una discusión, cuando Block se encolerizó y, después de un rato, dijo que «no tenía ninguna obligación de estar vigilando constantemente los cascarones de nuez, que su barco no estaba destinado a una tontería semejante, y que, si había algún hombre en el agua, nadie tenía la culpa más que el propio interesado, y que podía ahogarse e irse al diablo», o cosa por el estilo. Henderson, el primer piloto, al oír cosas de este jaez, se hizo cargo del asunto, tan justamente indignado como toda la tripulación, ante aquellas palabras que revelaban una horrenda crueldad. Habló claramente, al verse apoyado por los marineros; le dijo al capitán que era digno de estar en galeras, y que desobedecería sus órdenes, aunque lo ahorcasen al poner pie en tierra. Zarandeando a Block, que se puso muy pálido y no respondió nada, se dirigió a grandes zancadas a la popa, empuñó el timón y con voz firme dijo:
«¡Orza a la banda!». La gente voló a sus puestos, y el barco viró diestramente. Todo esto había llevado casi cinco minutos, y las posibilidades de salvar a cualquiera eran muy escasas, admitiendo que hubiese alguien a bordo de la barca. Sin embargo, como el lector ha visto, Augustus y yo fuimos salvados, y nuestra salvación pareció deberse a dos de esas casualidades inconcebiblemente afortunadas que los sabios y los piadosos atribuyen a la especial intervención de la providencia.
Mientras el barco permanecía al parió, el piloto mando arriar el chinchorro y saltó dentro de él con los dos hombres, de los que, según creo, afirmaban haberme visto al timón. Acababan de apartarse del costado del ballenero (la luna seguía brillando luminosamente), cuando el barco dio un violento bandazo a barlovento, y Henderson, en el mismo instante, levantándose de su asiento, gritaba a la tripulación que calase. No decía nada más, repitiendo con impaciencia su grito: «¡Ciad, ciad!». La tripulación cumplió la orden de retroceder con la mayor presteza; mas ya el barco había dado la vuelta y lanzado de lleno en su marcha, aunque todos los marineros se esforzaban por acortar velas. A pesar del peligro del intento, el piloto se asió a las cadenas mayores en cuanto estuvieron a su alcance. Un nuevo y violento bandazo sacó el costado de estribor del barco fuera del agua casi hasta la quilla, y entonces se hizo evidente la causa de su ansiedad. Sujeto del modo más singular al terso y reluciente casco (el Pingüino estaba forrado y abadernado de cobre), y chocando violentamente contra él a cada movimiento del barco, se veía el cuerpo de un hombre. Después de varios esfuerzos inútiles, realizados durante los bandazos del barco, fui sacado al fin de mi peligrosa situación y subido a bordo, pues aquel cuerpo era mío propio. Al parecer, uno de los pernos que sujetaban la madera del casco se había salido y abierto paso a través de la chapa de cobre, y había detenido mi marcha cuando yo pasaba por debajo del barco, fijándome de modo tan extraordinario a su fondo. La cabeza del perno había atravesado por el cuello la chaqueta de lana verde que llevaba puesta, y me había rasgado la parte posterior de mi cuello entre dos tendones, hasta la altura de la oreja derecha. Inmediatamente me metieron en la cama, aunque parecía que mi vida se había extinguido por completo. No iba ningún médico a bordo. Pero el capitán me trató con todas las atenciones, para enmendar, supongo, a los ojos de la tripulación, su atroz conducta en la parte inicial de la aventura.
Mientras tanto, Henderson se había vuelto a apartar del barco, aunque ahora soplaba un viento casi huracanado. No habían pasado muchos minutos cuando tropezó con algunos fragmentos de nuestra barca, y poco después uno de los hombres que le acompañaban le aseguró que, a intervalos, entre el rugir de la tempestad, oía un grito pidiendo auxilio. Esto indujo a los arriesgados marineros a perseverar en la búsqueda durante más de media hora, aunque el capitán Block les hacía reiteradas señales para que regresasen, y aunque a cada minuto que pasaban sobre las aguas en tan frágil bote se exponían al más inminente y mortal peligro. Realmente, es casi imposible concebir cómo la diminuta embarcación en la que estaban pudo escapar de la destrucción ni un solo instante. Pero estaba construida para el servicio ballenero y se hallaba provista, como tenía motivos para creerlo, de depósitos de aire, al modo de los botes salvavidas que se emplean en la costa de Gales.
Después de haber buscado en vano durante el mencionado espacio de tiempo, decidieron regresar al barco; mas apenas habían tomado esta resolución cuando un débil grito surgió de un objeto oscuro que pasaba flotando rápidamente cerca de ellos. Se lanzaron en su persecución y enseguida le dieron alcance. Resultó ser la cubierta intacta del tumbadillo del Ariel. Augustus se agitaba junto al mismo, al parecer en los últimos estertores de la agonía. Al cogerlo, vieron que estaba atado con una cuerda a la flotante madera. Esta cuerda, como se recordará, era la que yo le había echado alrededor del pecho y anudado a la argolla, para mantenerle en posición erguida, y al hacerlo así había preparado, sin saberlo, el medio de conservar su vida. El Ariel era de endeble construcción y, al pasar por debajo del Pingüino, su armazón saltó en pedazos lógicamente; la cubierta del tumbadillo, como era de esperar, fue levantada por la fuerza del agua al entrar allí y, al ser separada de cuajo de las vigas maestras, quedó flotando (con otros fragmentos, sin duda) en la superficie, sosteniendo a flote a Augustus, quien escapó así de una muerte terrible.
Hasta media hora después de haber sido puesto a bordo del Pingüino no pudo dar cuenta de sí, ni entender las explicaciones que le daban acerca de la naturaleza del accidente que le había sucedido a nuestra barca. Al fin, se rehízo del todo y habló mucho de sus sensaciones mientras estuvo en el agua. La primera vez que recobró algo el conocimiento se halló debajo del agua, girando con velocidad vertiginosa y atado con una cuerda que daba tres o cuatro vueltas muy apretadas cerca del cuello. Un instante después se sintió elevado súbitamente; su cabeza chocó violentamente con un cuerpo duro y volvió a sumirse en la inconsciencia. Al recobrarse de nuevo, se hallaba en plena posesión de sus sentidos, aunque tuviese en grado sumo confusa y nublada la razón. Ahora se daba cuenta de que había sucedido algún accidente y de que estaba en el agua, aunque tenía la boca por encima de la superficie y podía respirar con cierta libertad. Tal vez en aquellos momentos la cubierta iba empujada velozmente por el viento y él era arrastrado tras ella, como si flotase de espaldas. Naturalmente, mientras conservase aquella posición era casi imposible que se ahogase. De pronto, un golpe de mar lo arrojó directamente sobre el puente, donde procuró mantenerse, lanzando a intervalos gritos de socorro. Exactamente un momento antes de ser descubierto por Mr. Henderson, se había visto obligado a soltar su asidero por falta de fuerzas y, al caer en el mar, se había dado por perdido. Durante todo el tiempo de sus luchas no había tenido el más leve recuerdo del Ariel, ni de ninguno de los asuntos relacionados con la causa de su desastre. Un vago sentimiento de terror y de desesperación se había apoderado por completo de sus facultades. Cuando finalmente fue recogido, le habían abandonado todas sus facultades mentales; y, como dije antes, llevaba casi una hora a bordo del Pingüino hasta que se dio cuenta de su situación. Por lo que se refiere a mí, fui reanimado de un estado que bordeaba casi la muerte (y después de haber probado en vano todos los demás medios durante tres horas y media) gracias a vigorosas fricciones con franelas mojadas en aceite caliente, procedimiento sugerido por Augustus. La herida de mi cuello, aunque tenía un aspecto terrible, era de poca importancia, en realidad, y me repuse pronto de sus efectos.
El Pingüino entró en puerto hacia las nueve de la mañana, después de haber capeado una de las borrascas más recias desencadenadas en Nantucket. Augustus y yo logramos llegar a casa de Mr. Barnard a la hora del desayuno, que, por fortuna, se había retrasado algo, debido a la reunión de la noche anterior. Imagino que todos los que se sentaban a la mesa se hallaban demasiado fatigados para advertir nuestro aspecto de cansancio, pues, naturalmente, no hubiera resistido el más leve examen. Sin embargo, los muchachos de nuestra edad escolar pueden realizar maravillas para fingir, y creo firmemente que ninguno de nuestros amigos de Nantucket tuvo la más ligera sospecha de que la terrible historia contada por unos marineros en la ciudad acerca de que habían pasado por encima de una embarcación en el mar y de que se habían ahogado unos treinta o cuarenta pobres diablos, tenía que ver con nuestra barca Ariel, con mi compañero y conmigo mismo. Los dos hemos hablado muchas veces del asunto, pero sin estremecernos jamás. En una de nuestras conversaciones, Augustus me confesó francamente que nunca en toda su vida había experimentado una sensación tan aguda del desaliento como cuando a bordo de nuestra pequeña embarcación se dio cuenta del alcance de su embriaguez y sintió que se estaba hundiendo bajo los efectos de su influencia.
Capítulo II
En cuestiones de mero prejuicio, en pro o en contra nuestra, no solemos sacar deducciones con entera certeza, aunque se parta de los datos más sencillos. Podría imaginarse que la catástrofe que acabo de relatar enfriaría mi incipiente pasión por el mar. Por el contrario, nunca experimenté un deseo más vivo por las arriesgadas aventuras de la vida del navegante que una semana después de nuestra milagrosa salvación. Este breve período fue suficiente para borrar de mi memoria la parte sombría y para iluminar vívidamente todos los aspectos agradables y pintorescos del peligroso accidente. Mis conversaciones con Augustus se hacían diariamente más frecuentes y más interesantes. Tenía una manera de referir las historias del océano (más de la mitad de las cuales sospecho ahora que eran inventadas) que impresionaba mi temperamento entusiasta y fascinaba mi sombría, pero ardiente imaginación. Y lo extraño era que cuando más me entusiasmaba en favor de la vida marinera era cuando describía los momentos más terribles de sufrimiento y desesperación. Yo me interesaba escasamente por el lado alegre del cuadro. Mis visiones predilectas eran las de los naufragios y las del hambre, las de la muerte o cautividad entre hordas bárbaras; las de una vida arrastrada entre penas y lágrimas, sobre una gris y desolada roca, en pleno océano inaccesible y desconocido. Estas visiones o deseos, pues tal era el carácter que asumían, son comunes, según me han asegurado después, entre la clase harto numerosa de los melancólicos, y en la época de que hablo las consideraba tan sólo como visiones proféticas de un destino que yo sentía que se iba a cumplir. Augustus estaba totalmente identificado con mi modo de pensar, y es probable que nuestra intimidad hubiese producido, en parte, un recíproco intercambio en nuestros caracteres.
Unos dieciocho meses después del desastre del Ariel, la casa armadora Lloyd y Vredenburgh (que, según tengo entendido, estaba relacionada en cierto modo con los señores Enberby, de Liverpool) estaba reparando y equipando para ir a la caza de la ballena al bergantín Grampus. Era un barco viejo y en malas condiciones para echarse a la mar, aun después de todas las reparaciones que se le hicieron. No llego a explicarme cómo fue elegido con preferencia a otros barcos buenos, pertenecientes a los mismos dueños; pero el caso es que lo eligieron. Mr. Barnard fue encargado del mando y Augustus iba a acompañarle. Mientras se equipaba al bergantín me apremiaba constantemente sobre la excelente ocasión que se me ofrecía para satisfacer mis deseos de viajar. Yo le escuchaba con anhelo; pero el asunto no tenía tan fácil arreglo. Mi padre no se oponía resueltamente; pero a mi madre le daban ataques de nervios en cuanto se mencionaba el proyecto. Y sobre todo mi abuelo, de quién yo tanto esperaba, juró que no me dejaría ni un chelín sí volvía a hablarle del asunto. Pero lejos de desanimarme, estas dificultades no hacían más que avivar mi deseo. Resolví partir a toda costa, y en cuanto comuniqué mi resolución a Augustus, nos pusimos a urdir un plan para lograrlo. Mientras tanto, me abstuve de hablar con ninguno de mis parientes acerca del viaje, y como me dedicaba ostensiblemente a mis estudios habituales, se imaginaron que había abandonado el proyecto. Posteriormente, he examinado mi conducta en aquella ocasión con sentimientos de desagrado, así como de sorpresa. La gran hipocresía que empleé para la consecución de mi proyecto —hipocresía que presidió todas mis palabras y actos de mi vida durante tan largo espacio de tiempo— sólo pudo ser admitida por mí a causa del ansia ardiente y loca de realizar mis tan queridas visiones de viaje.
En la prosecución de mi estratagema, me vi necesariamente obligado a confiar a Augustus muchos de los preparativos, pues se pasaba gran parte del día a bordo del Grampus, atendiendo por su padre a los trabajos que se llevaban a cabo en la cámara y en la bodega. Mas por la noche nos reuníamos para hablar de nuestras esperanzas. Después de pasar casi un mes de este modo, sin dar con plan alguno que nos pareciese de probable realización, mi amigo me dijo al fin que ya había dispuesto todas las cosas necesarias. Yo tenía un pariente que vivía en New Bedford, un tal Mr. Ross, en cuya casa solía pasar de vez en cuando dos o tres semanas. El bergantín debía hacerse a la mar hacia mediados de junio (junio, 1827), y convinimos que un par de días antes de la salida del barco, mi padre recibiría, como de costumbre, una carta de Mr. Ross rogándole que me enviase a pasar quince días con Robert y Emmet (sus hijos). Augustus se encargó de escribir la carta y de hacerla llegar a su destino. Y mientras mi familia me suponía camino de New Bedford, me iría a reunir con mi compañero, quien me tendría preparado un escondite en el Grampus. Me aseguró que este escondite sería suficientemente cómodo para permanecer en él muchos días, durante los cuales no me dejaría ver de nadie. Cuando el bergantín ya estuviera tan lejos de tierra que le fuese imposible volver atrás, entonces, me dijo, me instalarían en el camarote con toda comodidad; y en cuanto a su padre, lo más seguro es que se reiría de la broma. En el camino íbamos a encontrar barcos de sobra para enviar una carta a mi casa explicándoles la aventura a mis padres.
Al fin, llegó mediados de junio y el plan estaba perfectamente madurado. Se escribió y se entregó la carta, y un lunes por la mañana salí de mi casa fingiendo que iba a embarcarme en el vapor para New Bedford; pero fui al encuentro de Augustus, que me estaba aguardando en la esquina de una calle.
Nuestro plan primitivo era que yo debía esconderme hasta que anocheciera, y luego deslizarme en el bergantín subrepticiamente; pero como fuimos favorecidos por una densa niebla, estuvimos de acuerdo en no perder tiempo escondiéndome. Augustus tomó el camino del muelle y yo le seguí a corta distancia, envuelto en un grueso chaquetón de marinero, que me había traído para que no pudiese ser reconocido. Pero al doblar la segunda esquina, después de pasar el pozo de Mr. Edmund, con quien me tropecé fue con mi abuelo, el viejo Mr. Peterson.
— ¡Válgame Dios, Gordon! —exclamó, mirándome fijamente y después de un prolongado silencio—. ¿Pero de quién es ese chaquetón tan sucio que llevas puesto? —Señor —respondí, fingiendo tan perfectamente como requerían las circunstancias un aire de sorpresa, y expresándome en los tonos más rudos que imaginarse pueda—, señor, está usted en un error. En primer lugar, no me llamo Gordon ni Gordin, ni cosa que se le parezca, y, usted, pillo, tendría que tener más confianza conmigo para llamar sucio chaquetón a mi abrigo nuevo.
No sé cómo pude contener la risa al ver la sorpresa con que el anciano acogió mi destemplada respuesta. Retrocedió dos o tres pasos, se puso muy pálido primero y luego excesivamente colorado, se levantó las gafas, se las quitó al instante y echó a correr cojeando tras de mí, amenazándome con el paraguas en alto. Pero se detuvo en seguida, como si se le hubiese ocurrido repentinamente otra idea, y, dando media vuelta, se fue tranqueando calle abajo, trémulo de ira y murmurando entre dientes:
— ¡Malditas gafas! ¡Necesito unas nuevas! Hubiera jurado que este marinero era Gordon.
Después de librarme de este tropiezo, proseguimos nuestra marcha con mayor prudencia y llegamos a nuestro punto de destino sin novedad.
A bordo no había más que un par de marineros, y estaban muy atareados haciendo algo en el castillo de proa. Sabíamos muy bien que el capitán Barnard se hallaba en casa de Lloyd y Vredenburgh y que permanecería allí hasta el anochecer, de modo que no teníamos nada que temer por esta parte. Augustus se acercó al costado del barco, y un ratito después le seguí yo, sin que los atareados marineros advirtieran mi llegada. Nos dirigimos en seguida a la cámara, donde no encontramos a nadie. Estaba muy confortablemente arreglada, cosa rara en un ballenero. Había cuatro excelentes camarotes, con anchas y cómodas literas. Observé que también había una gran estufa, y una mullida y amplia alfombra de buena calidad cubría el suelo de la cámara y de los camarotes. El techo tenía unos tres metros de alto. En una palabra, todo parecía mucho más agradable y espacioso de lo que me había imaginado. Pero Augustus me dejó poco tiempo para observar, insistiendo en la necesidad de que me ocultara lo más rápidamente posible. Se dirigió a su camarote, que se hallaba a estribor del bergantín, junto a los baluartes. Al entrar, cerró la puerta y echó el cerrojo. Pensé que nunca en mi vida había visto un cuarto tan bonito como aquél. Tenía unos nueve metros de largo, y no había más que una litera, espaciosa y cómoda, como ya dije. En la parte más cercana a los baluartes quedaba un espacio de algo menos de medio metro cuadrado con una mesa, una silla y una estantería llena de libros, principalmente libros de viajes. Había también otras pequeñas comodidades, entre las que no debo olvidar una especie de aparador o refrigerador, en el que Augustus me tenía preparada una selecta provisión de conservas y bebidas.
Augustus presionó con los nudillos cierto lugar de la alfombra, en un rincón del espacio que acabo de mencionar, haciéndome comprender que una porción del piso, de unos cuarenta centímetros cuadrados, había sido cortada cuidadosamente y ajustada de nuevo. Mientras presionaba, esta porción se alzó por un extremo lo suficiente para permitir introducir los dedos por debajo. De este modo, levantó la boca de la trampa (a la que la alfombra estaba asegurada por medio de clavos), y vi que conducía a la bodega de popa. Luego encendió una pequeña bujía con una cerilla, la colocó en una linterna sorda y descendió por la abertura, invitándome a que le siguiera. Así lo hice, y luego cerró la tapa del agujero, valiéndose de un clavo que tenía en su parte de abajo. De esta forma, la alfombra recobraba su posición primitiva en el piso del camarote, ocultando todos los rastros de la abertura.
La bujía daba una luz tan débil, que apenas podía seguir a tientas mi camino por entre la confusa masa de maderas en que me encontraba ahora. Mas, poco a poco, me fui acostumbrando a la oscuridad y seguí adelante con menos dificultad, cogido a la chaqueta de mi amigo. Después de serpentear por numerosos pasillos, estrechos y tortuosos, se detuvo al fin junto a una caja reforzada con hierro, como las que suelen utilizarse para embalar porcelana fina. Tenía cerca de un metro de alto por casi dos de largo, pero era muy estrecha. Encima de ella había dos grandes barriles de aceite vacíos, y sobre éstos se apilaba hasta el techo una gran cantidad de esteras de paja. Y todo alrededor se apiñaba, lo más apretado posible, hasta encajar en el techo, un verdadero caos de toda clase de provisiones para barcos, junto con una mezcla heterogénea de cajones, cestas, barriles y bultos, de modo que me parecía imposible que hubiésemos encontrado un paso cualquiera para llegar hasta la caja. Luego me enteré de que Augustus había dirigido expresamente la estiba de esta bodega con el propósito de procurarme un escondite, teniendo como único ayudante en su trabajo a un hombre que no pertenecía a la tripulación del bergantín.
Mi compañero me explicó que uno de los lados de la caja podía quitarse a voluntad. Lo apartó y quedó al descubierto el interior, cosa que me divirtió mucho. Una colchoneta de las de las literas de la cámara cubría todo el fondo, y contenía casi todos los artículos de confort del barco que podían caber en tan reducido espacio, permitiéndome, al mismo tiempo, el sitio suficiente para acomodarme allí, sentado o completamente tumbado. Había, entre otras cosas, libros, pluma, tinta y papel, tres mantas, una gran vasija con agua, un barril de galletas, tres o cuatro salchichones de Bologna, un jamón enorme, una pierna de cordero asado en fiambre y media docena de botellas de licores y cordiales.