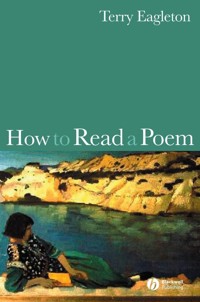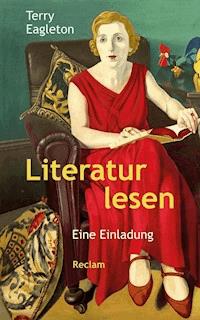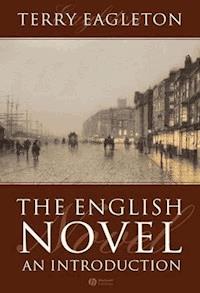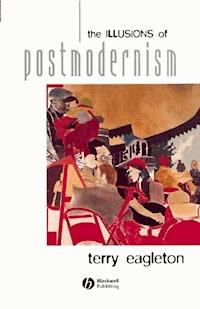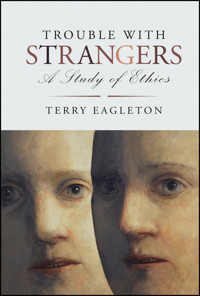Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Teoría literaria
- Sprache: Spanisch
Escrita por uno de los más importantes teóricos de la literatura de todo el mundo, la presente obra constituye una introducción amplia, fácilmente comprensible y amena. Recorre la historia de la novela inglesa, desde Daniel Defoe (finales del XVII) hasta la actualidad. Siguiendo el modelo empleado en su enormemente popular Introducción a la Teoría de la Literatura, Terry Eagleton comienza resumiendo los aspectos fundamentales de una teoría de la novela, con una sinopsis de lo que ha escrito sobre este género literario toda una pléyade de eminentes teóricos de la literatura. A continuación, se incluye una serie de capítulos que versan sobre los novelistas más relevantes, como Jonathan Swift, Henry Fielding, Jane Austen, las hermanas Brontë, Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy, Henry James, James Joyce y Viginia Woolf. En cada capítulo se discuten las principales obras del autor en cuestión, además de esbozar los hitos fundamentales del contexto histórico en que escribe y de concretar los temas comunes a toda su producción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1038
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Teoría Literaria / 10
Terry Eagleton
La novela inglesa
Una introducción
Traducción: Antonio Benítez Burraco
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
English Novel: an Introduction
© Terry Eagleton, 2005
© Ediciones Akal, S. A., 2009
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3883-2
Para Franco Moretti
Prefacio
El objetivo de este libro es tratar de servir como una introducción a la novela inglesa para estudiantes, pero también para cualquier lector no especializado que pueda encontrar interesante el tema. Aunque en ocasiones el libro se ocupa con cierto detalle de determinadas novelas, se ha pensado con el objetivo fundamental de proporcionar ideas y conceptos acerca del conjunto que conforma la obra de cada escritor, las cuales puedan ser empleadas subsiguientemente por el lector a la hora de enfrentarse a textos concretos. He tratado de seguir la precaria línea que separa el hecho de engatusar al lector del de dirigirme a él con suficiencia. Y si bien para el lector principiante algunas partes del libro resultarán más inteligibles que otras, espero que las dificultades que puedan presentar éstas últimas sean, por así decirlo, privativas de la materia de la que se ocupa el libro y no de la forma en que ésta se presenta.
Quisiera disculparme por circunscribirme de forma tan idealizada al canon literario, pero esta circunstancia viene motivada por la necesidad de tratar a aquellos autores con los que actualmente existe una mayor probabilidad de que los estudiantes se topen. Resulta innecesario decir que en modo alguno este hecho implica que sólo los novelistas ingleses que figuran entre las cubiertas de este libro son aquellos que merecen ser leídos.
T. E.
La novela inglesa
I. ¿Qúe es una novela?
Una novela puede definirse como un fragmento de ficción escrito en prosa que posee una longitud razonable. Incluso una definición tan poco incisiva como ésta, resulta, sin embargo, excesivamente restrictiva. La razón es que no todas las novelas están escritas en prosa. Existen novelas en verso, como Eugenio Oneguin, de Pushkin, o El puente dorado, de Vikram Seth. Y en lo que atañe al carácter ficcional, la distinción entre lo que es algo ficticio y lo que constituye un hecho no siempre está clara. ¿Y qué deberíamos entender por «longitud razonable»? ¿En qué punto una novela breve o un relato de larga extensión pueden considerarse como una novela por propio derecho? Así, por ejemplo, El inmoral, de André Gide, suele caracterizarse habitualmente como una novela, mientras que «El duelo», de Antón Chéjov, suele describirse como un relato breve, a pesar de que ambas narraciones cuentan con una extensión semejante.
Lo cierto es que la novela es un género literario que se resiste a ser definido con precisión. Este hecho en sí no debería resultar particularmente sorprendente, puesto que muchas cosas («juego», por ejemplo, o «peludo») se resisten también a una definición exacta. Resulta complicado determinar en qué medida uno debe asemejarse a un mono para poder ser calificado de peludo. Sin embargo, lo que sucede en el caso concreto de la novela no es sólo que eluda ser definida, sino que socava de forma activa cualquier intento por alcanzar una definición. Más que un género literario podría considerase un antigénero. La novela canibaliza otras formas literarias y mezcla sus elementos constituyentes o sus fragmentos de forma indiscriminada. En una novela es posible encontrar poesía y diálogos propios del teatro, así como elementos procedentes de los géneros épico, pastoral, satírico, histórico, elegiaco, trágico, o de cualquier otro tipo. Viginia Woolf caracterizó la novela como «la más flexible de todas las formas literarias». La novela cita, parodia y transforma al resto de los géneros, convirtiendo a sus ancestros literarios en meros elementos integrantes de sí misma, en una suerte de venganza de carácter edípico. La novela es la reina de los géneros literarios, pero una reina en un sentido del término bastante menos elevado del que se suele conferir a esta palabra en los alrededores del palacio de Buckingham.
La novela es una suerte de crisol o de perro mestizo que procede del cruce de géneros literarios de pura raza. No hay nada que le resulte imposible a la novela. Puede indagar en la conciencia de un único ser humano durante ochocientas páginas. O puede contar las aventuras de una cebolla, rastrear la historia de una familia a lo largo de seis generaciones o recrear las guerras napoleónicas. Y si es una forma literaria que se asocia particularmente con las clases medias, lo es, en parte, porque la ideología de dicha clase social se centra en el sueño de una libertad total frente a cualquier tipo de restricción. En un mundo en el que Dios ha muerto, todo está permitido, como subrayó Dostoievski. Y lo mismo resulta válido para un mundo en el que el antiguo orden autocrático también ha muerto y la clase media reina triunfante. La novela es un género anárquico desde el momento en que la regla que la gobierna es la ausencia de reglas. Un anarquista no es simplemente una persona que quebranta determinadas normas sino alguien que tiene como norma el hecho de quebrantarlas, y eso es también lo que hace la novela. Mientras que los mitos poseen un carácter cíclico y repetitivo, la novela se nos presenta como algo emocionantemente impredecible. En realidad, la novela posee un repertorio finito de formas y de motivos. Pero al mismo tiempo, se trata de un inventario extraordinariamente amplio.
Dado que resulta complicado decir qué es una novela, se vuelve igualmente complejo establecer cuándo surge esta forma literaria. Son varios los autores que podrían considerase plausiblemente como los primeros novelistas (y entre ellos figurarían Miguel de Cervantes y Daniel Defoe). Sin embargo, jugar a tratar de establecer el origen de algo siempre acaba resultando peligroso. Si un determinado conferenciante afirma que el clip para sujetar papeles se inventó en 1905, siempre acaba levantándose alguien al fondo de la sala para hacernos saber que acaba de descubrirse uno en un antiguo enterramiento etrusco. El teórico de la cultura ruso Mijaíl Bajtin ha retrotraído el origen de la novela a las narraciones épicas de la Roma imperial y de la época helenística, mientras que Margaret Anne Doody, en su obra La verdadera historia de la novela sitúa su lugar de nacimiento en las antiguas culturas mediterráneas[1]. Es cierto que si uno propone una definición lo suficientemente imprecisa de un automóvil puede resultar fácil situar los orígenes del BMW en los carros de la antigua Roma (esta circunstancia también ayudaría a explicar las razones por las que resultan tan frecuentes los anuncios de la muerte de la novela; lo que realmente indica este tipo de presagios es que ha muerto una determinada clase de novela, mientras que al mismo tiempo otra diferente ha visto la luz). Sea como fuere, lo cierto es que algo parecido a la actual novela pueda encontrarse, de hecho, en la Antigüedad. En lo que concierne a la Edad Moderna, su origen se ha asociado, como hemos visto, a la aparición de la clase media, si bien cabría preguntarse cuándo se produjo exactamente este fenómeno. Algunos historiadores situarían este acontecimiento en un momento tan temprano como los siglos xii y xiii.
La mayoría de los críticos está de acuerdo en que la novela hunde sus raíces en la forma literaria que conocemos como narración épica [en inglés, romance]. De hecho, se trata de un vínculo que nunca ha terminado de romperse por completo. Las novelas son narraciones épicas que han de transigir con la prosaica realidad de la civilización moderna. Siguen existiendo en ellas héroes y villanos románticos, los deseos terminan cumpliéndose y cuentan con finales felices propios de los cuentos de hadas, pero en la actualidad todo este tipo de cosas debe ser remodelado en términos de sexo y propiedad, de dinero y de matrimonio, de movilidad social y de familias nucleares. Podría aducirse que el sexo y la propiedad son los verdaderos temas de cualquier novela moderna desde la primera a la última página. Así pues, la novela inglesa, desde Daniel Defoe a Virginia Woolf, sigue siendo una suerte de narración épica. En realidad, resultarán precisos como poco todos los recursos mágicos de este tipo de ficción si, al igual que hicieron los novelistas de la época victoriana, se pretende que los recalcitrantes problemas del mundo moderno tengan un final feliz. En las novelas de las hermanas Brontë, de George Eliot, de Thomas Hardy o de Henry James resulta posible encontrar vestigios de formas literarias «premodernas», como el mito, la fábula, el cuento popular y la narración épica, las cuales aparecen mezcladas con otras de factura moderna, como la narración realista, el reportaje, la indagación psicológica y otros componentes de naturaleza semejante. La novela puede ser una narración épica, pero se tratará, en todo caso, de una narración épica desencantada, que se muestra sabedora ya de todo lo relacionado con deseos incumplidos y problemas no resueltos.
Las narraciones épicas están llenas de maravillas, mientras que la novela moderna es, ante todo, mundana. Retrata un mundo profano, empírico, y no un mundo mítico o metafísico. Se centra en lo cultural y no en la naturaleza o en lo sobrenatural. Se muestra cautelosa ante lo abstracto o lo eterno, y sólo cree en lo que puede tocar, saborear, aprehender. Es posible que conserve aún determinadas creencias religiosas, pero se siente tan incómoda al tratar este tipo de asuntos como el dueño de un pub. La novela se nos presenta como una historia cambiante, concreta y abierta, y no como un universo simbólico cerrado. Su esencia está constituida por lo temporal y lo narrativo. En la época actual cada vez menos cosas son inmutables y cualquier fenómeno, incluyendo el propio yo, parece revestir un carácter histórico. La novela es la forma mediante la cual la historia acaba de poner por completo los pies sobre la tierra.
Todo lo anterior difiere significativamente de lo que ocurre en las narraciones épicas, como deja bien claro el caso del Quijote, de Cervantes. Don Quijote, que en ocasiones se ha considerado erróneamente como la primera novela, no constituye tanto el punto de inicio de este género literario cuanto una novela acerca del origen de la novela. Se trata, por consiguiente, de una pieza narrativa particularmente solipsista, circunstancia que se vuelve cómicamente obvia a medida que don Quijote y Sancho Panza se van encontrando con personajes que eran protagonistas de libros que habían leído previamente. La gran obra cervantina nos muestra el modo en que surge la novela cuando el idealismo de corte romántico (que en este caso viene representado por las fantasías caballerescas de don Quijote) entra en conflicto con el mundo real. Cervantes no fue el primer autor en cuestionar de este modo la narrativa épica, puesto que ya la novela picaresca, con su triste antiheroísmo, aunque pleno de desparpajo, lo había hecho, al menos de un modo implícito, con anterioridad a que él iniciara su andadura como escritor. Pero Don Quijote es una obra que realmente hace de esta colisión entre la narrativa épica y el realismo su motivo central, transformando de este modo lo que era una cuestión formal en otra temática.
Si existe un ámbito en el que convergen el idealismo romántico y el realismo desencantado, ése es el de la guerra. Pocos fenómenos han dado lugar a una retórica de tan altos vuelos y al mismo tiempo han provocado una aversión tan acerba. Sin embargo, la novela de Cervantes deja a la guerra en un segundo plano. Don Quijote, que se ha vuelto loco de leer tantas novelas de caballerías, basa su vida en los libros, mientras que el realismo hace que los libros se basen en la vida. Como ha llegado a afirmarse, don Quijote vive dentro de un libro y habla también como un personaje de libro; pero teniendo en cuenta que efectivamente lo es, sucede que la fantasía ha acabado haciéndose realidad. Por consiguiente, la novela hace de la vida, entre otras cosas, una sátira de las narraciones épicas, y, por tanto, una suerte de antiliteratura. Adoptando un punto de vista práctico y realista, la novela se mofa de todo lo retórico y de todo lo fantástico. Pero puesto que la novela es retórica y es fantasía, el resultado acaba siendo cómicamente contradictorio en sí mismo. Cervantes hace que la realidad se vuelva contra los libros, pero lo hace dentro de un libro. Que un novelista se mofe del lenguaje de la literatura viene a ser un ejemplo clásico de la sartén rogándole al cazo que no se acercase demasiado por miedo a que acabe tiznándola. El tipo de novela que vindica la «vida» frente a la «literatura» parece tener toda la mala fe de un conde hablando con acento cockney.
Cervantes nos asegura que nos ofrecerá su historia «de modo claro y desnudo», desprovista de la habitual parafernalia literaria. Pero un estilo claro y desnudo es un estilo en la misma medida en que puede serlo cualquier otro. Es un error pensar que determinados tipos de lenguajes se encuentran literalmente más próximos al mundo real que otros. Un término como «pirado» no se halla más cerca de la realidad que otro como «neófito». Puede encontrarse más próximo al lenguaje hablado, pero ésa es una cuestión diferente. La relación que existe entre el lenguaje y la realidad no es de índole espacial. No consiste en que determinadas palabras se encuentran flotando libremente, mientras que otras se hallan férreamente incrustadas en los objetos materiales. Sea como fuere, lo que en el caso de un escritor es un estilo claro y desnudo, para otro puede resultar ornamental. De modo semejante, algunas obras de ficción de carácter realista parecen creer que un secador de pelo, por poner el caso, es algo más real que la fenomenología hermenéutica. Es posible que los secadores resulten más útiles, pero la diferencia que existe entre ambos tipos de cosas no estriba en su mayor proximidad a lo real.
Así pues, lo que hace realmente esta obra, una de las primeras grandes novelas, es prevenirnos contra las propias novelas. Leer ficción puede hacer que te vuelvas loco. En realidad, no es la ficción lo que conduce a la locura, sino el hecho de olvidar el carácter ficticio de cualquier ficción. El problema surge cuando se confunde la ficción con la realidad, como le sucede a don Quijote. Una ficción que sabe que lo es resulta perfectamente cuerda. En este sentido, es la ironía la que nos salva. A diferencia de don Quijote, Cervantes no espera que sus invenciones se tomen en sentido literal, o cuando menos, no en mayor medida que la invención que conocemos como don Quijote. Su intención no es tratar de engañarnos. Los novelistas no mienten desde el momento en que no asumen que estemos tomando lo que dicen como algo verdadero. Es decir, no mienten en el mismo sentido en que no puede considerarse mentira un anuncio que diga «Refresca aquellas partes del cuerpo a las que otras cervezas no llegan», a pesar de que tampoco en este caso lo que se afirma resulta cierto.
El posadero que aparece en la primera parte de Don Quijote destaca lo conveniente del hecho de que las novelas de caballerías sean algo que se imprime, puesto que nadie sería tan ignorante como para tomarlas por historias verdaderas. De hecho, hay mucho de novela de caballerías en el propio Quijote. Con todo, este tipo de narrativa épica no resulta tan inocua como sugiere el posadero. En realidad, se trata de un tipo de solipsismo particularmente peligroso dentro del cual (como don Quijote subraya en un determinado momento) resulta posible creer que una mujer es casta y hermosa simplemente porque uno desea creerlo, de tal modo que no necesita tomar en consideración cómo son las cosas en realidad. El idealismo romántico parece a primera vista algo bastante edificante, pero realmente es una forma de egotismo que transforma la realidad en una suerte de arcilla que se deja modelar a gusto de uno. La fantasía, que se nos antoja tan atractiva, es, en esencia, un individualismo caprichoso que insiste en repartirse la realidad atendiendo únicamente a los propios deseos. Rehúsa reconocer aquello en lo que el realismo insiste en mayor medida, a saber, que la realidad siempre es refractaria a nuestros deseos y que con su testaruda inercia desbarata siempre todos los planes que podamos hacer en relación con ella. Los antirrealistas son los que no consiguen salir de sus propias cabezas. Se trata de una suerte de astigmatismo de índole moral. Lo que sucede en realidad es que el propio individualismo de caballero andante de don Quijote adopta, de forma bastante irónica, la forma de una devoción por los rituales colectivos y las lealtades propias del orden feudal.
Hay algo admirable en el idealismo (después de todo, los ideales que defiende don Quijote incluyen la defensa de los más pobres y de los desfavorecidos), pero también algo absurdo. Por consiguiente, la cuestión no estriba tanto en ser un cínico en lugar de un idealista, cuanto en vindicar y cuestionar al mismo tiempo los ideales que se defienden. Quienes son incapaces de ver la realidad tal como es, es probable que terminen dañándola de algún modo absurdo. Las facetas literaria, moral y epistemológica del realismo se hallan relacionadas entre sí de una manera sutil. En el caso de don Quijote la fantasía se encuentra conectada de un modo muy preciso con los privilegios sociales. Un hombre que es capaz de confundir a una mujer del vulgo con una doncella de noble cuna es también alguien que asume que el mundo le debe la vida. En el fondo, el poder es algo fantástico. Pero la fantasía también es, en esencia, algo comercial, un «bien que puede venderse y comprarse», como el cura le hace ver al canónigo en la primera parte de la novela. Las maravillas y el mercado no son entes extraños entre sí. La fantasía manipula la realidad para su propio beneficio, mientras que la realidad, en forma de publicidad comercial, manipula la fantasía para el suyo propio.
En apariencia, el realismo ha caído actualmente en desgracia, puesto que el lector ordinario gusta particularmente de lo exótico y de lo extravagante. Lo paradójico a este respecto estriba en el hecho de que la novela, en tanto que forma literaria, se halla vinculada a la vida cotidiana, mientras que de modo simultáneo la gente corriente prefiere lo desmesurado y lo portentoso. Las ilusiones caballerescas de don Quijote constituyen una suerte de versión de clase alta de las supersticiones populares. La gente corriente no desea ver reflejado su rostro en el espejo del arte. Ya tiene bastante vida corriente con la que se encuentran a lo largo de sus horas de trabajo como para querer contemplarla también en su tiempo libre. Es más probable que un trabajador manual recurra a la fantasía que el que lo haga un abogado. El cura que aparece en la obra cervantina reconoce que las masas trabajadoras tienen necesidad de circo además de pan, esto es, de entretenimiento en la misma medida que de trabajo; en su opinión, necesitan ir al teatro, si bien las obras a las que asistan deberían censurarse con objeto de despojarlas de sus extravagancias más perniciosas. Realmente es sólo la elite cultivada prefiere que el arte resulte plausible y acorde a la Naturaleza. De este modo, Cervantes se confiere a sí mismo la categoría de literato serio al insistir en la verosimilitud de lo que escribe (es decir, en la «probabilidad y la imitación» tal como establece el canon), mientras que simultáneamente da satisfacción a las fantasías que demanda la masa mediante la creación de un protagonista que las pone en escena.
Si la novela es el género que constituye una afirmación de la vida corriente, es al mismo tiempo la forma literaria en la que los valores resultan más diversos y entran en conflicto entre sí en mayor medida. La novela que va desde Daniel Defoe a Virginia Woolf es un producto de la modernidad y la modernidad es el periodo en el que se cuestionan incluso las certezas más fundamentales. Nuestros valores y nuestras creencias se fragmentan, resultan discordantes, y la novela refleja este estado de cosas. Se trata de la más híbrida de las formas literarias, de un espacio en el que diferentes voces, idiomas y sistemas de creencias colisionan de forma continua. Por esta razón, ninguno de ellos puede prevalecer sobre los restantes sin que se produzca una confrontación. Con bastante frecuencia la novela realista descansa sobre una determinada manera de ver el mundo, pero en lo que concierne a la forma literaria en sí, siempre posee un carácter «relativizador», de modo que cambia de una perspectiva a otra, deja la narración en manos de diferentes personajes y, al representarlos de forma tan vívida, hace que simpaticemos con situaciones y protagonistas con los que nos sentimos en realidad incómodos. De hecho, ésta es una de las razones por las que originalmente la aparición de esta forma literaria se contempló con tantas reservas. El realismo imaginativo puede hacer buenas migas con el propio diablo.
Para Mijaíl Bajtin la novela tiende a aparecer y a desaparecer de forma recurrente, como un río que fluyese por una región calcárea. En su opinión es posible encontrarla cuando una autoridad política, lingüística y literaria de naturaleza centralista comienza a descomponerse[2]. Para Bajtin, la novela emerge cuando un centro verbal e ideológico ya no es capaz de sostenerse, como ocurre en el caso de la Grecia helenística, la Roma imperial o con ocasión del ocaso de la Iglesia medieval. En estos momentos formas políticas, lingüísticas y culturales de carácter monolítico dejan paso a lo que Bajtin denomina «heteroglosia» o diversidad de voces, y este proceso lo representa de modo particularmente conspicuo la novela. Por consiguiente, y según su punto de vista, la novela es inherentemente antinormativa. Es una forma inconformista que se muestra escéptica ante cualquier pretensión de verdad de carácter autoritario. No cabe duda de que este planteamiento hace que parezca inherentemente subversiva en demasía. No hay demasiado de inconformismo en Mansfield Park, ni excesiva diversidad de voces en Las olas. De todos modos, no toda la diversidad tiene por qué ser radical, ni toda la autoridad, opresora. Sea como fuere, Bajtin seguramente tiene razón en su idea de que la novela surge de la corriente de una cultura a partir de un goteo de elementos y fragmentos de otras formas literarias. Vendría a ser una suerte de parásito que se alimenta a costa de los restos y de las sobras que dejan las formas de vida cultural de orden «superior», lo que implica que únicamente poseería una identidad negativa. Con su mezcolanza de lenguajes y de formas de vida, constituye un modelo de la sociedad moderna y no simplemente un reflejo de la misma.
Hegel vio en la novela la forma épica del prosaico mundo moderno. Posee la amplitud y el elenco propios de la épica tradicional, aunque en la mayoría de los casos carece de su dimensión sobrenatural. La novela se asemeja a la épica clásica en su acendrado interés por lo narrativo, por la acción dramática y por el mundo material. Sin embargo, se diferencia de ella en que se trata de un discurso acerca del presente y no sobre el pasado. La novela es, ante todo, una forma contemporánea en el sentido literal del término, de modo que tiene más en común con The Times que con Homero. Cuando trata el pasado, lo hace generalmente en tanto que prehistoria del presente. Incluso la novela histórica viene a ser, en líneas generales, una reflexión en clave sobre el presente. La novela es la mitología de una civilización fascinada por sus propias vivencias cotidianas. No se halla retrasada ni adelantada con respecto a su época, sino que marcha al compás de ella. Se limita a reflejarla sin ningún tipo de mórbida nostalgia, ni de falsas esperanzas. En este sentido el realismo literario es también un realismo político. Este rechazo tanto de lo nostálgico como de lo utópico significa que la novela realista, hablando en términos políticos, no es, en la mayor parte de los casos, ni reaccionaria ni revolucionaria. Su espíritu es, por el contrario, típicamente reformista. Se halla entregada al presente, pero a un presente que se encuentra sometido a un proceso de cambio permanente. Se trata de un fenómeno propio de «este mundo» y no tanto del «otro», pero, puesto que el cambio es una característica inherente al primero de estos mundos, tampoco reviste un carácter retrógrado.
Si la novela es una forma típicamente moderna, con independencia de que posea unos orígenes antiguos, es en parte porque rechaza cualquier tipo de atadura con el pasado. Ser «moderno» significa relegar al pasado cualquier acontecimiento sucedido hace más de diez minutos. La modernidad es la única época que se define a sí misma (de un modo bastante vacuo) por el hecho de encontrarse siempre actualizada. Como si de un adolescente rebelde se tratase, lo moderno se define como una ruptura definitiva con sus ancestros. Aunque ésta puede ser una experiencia liberadora, lo cierto es que en ocasiones también resulta traumática. La novela es, por consiguiente, la forma literaria que rompe con todos los modelos tradicionales. Ya no puede seguir basándose en los paradigmas que proporcionan la costumbre, la mitología, la Naturaleza, la Antigüedad, la religión o la comunidad. Y esta circunstancia se halla estrechamente ligada al surgimiento de un nuevo tipo de individualismo que encuentra este tipo de paradigmas demasiado restrictivos. Mientras que la épica se caracteriza por no llevar la firma de ningún autor concreto, en la novela se encuentran siempre las huellas de uno determinado: lo que conocemos como estilo. Su falta de comprensión hacia los modelos tradicionales se encuentra relacionada, asimismo, con el ascenso del pluralismo, desde el momento en que nos encontramos en un periodo en el que los valores se han vuelto demasiado diversos como para poder ser unificados. Cuantos más valores existen, más problemático se vuelve el concepto de «valer» en sí mismo.
La novela nace al mismo tiempo que la ciencia moderna y comparte con ella su carácter austero, secular, realista, inquisitivo, así como su suspicacia frente a la autoridad clásica. Pero esto significa al mismo tiempo que, no existiendo autoridad alguna más allá de sí misma, debe encontrar dicha autoridad dentro de sus propios límites. O dicho de otro modo, habiéndose despojado de cualquier forma tradicional de autoridad, debe convertirse ahora en la fuente de autoridad para sí misma. La autoridad no consiste ya en adecuarse a ninguna fuente, sino en convertirse en el origen de uno mismo.
Todo lo anterior posee el encanto de la originalidad, como sugiere el propio término «novela». Pero también significa que la autoridad en el caso de la novela no se basa en nada que exista más allá de sí misma, circunstancia que la convierte en algo precario. En este sentido la novela constituye un signo distintivo del sujeto humano moderno, el cual es asimismo «original» en el sentido de que a los hombres y a las mujeres modernos se les supone autores de su propia existencia. Lo que cada uno es ya no viene determinado por el parentesco, por la tradición o por el estatus social. Antes bien, es algo que cada uno decide por sí mismo. Los sujetos modernos, como sucede con los protagonistas de las novelas modernas, se van construyendo a sí mismos conforme progresan en sus vidas. Se basan para ello en sí mismos y se determinan de este modo a sí mismos, y en ello reside el sentido de su libertad. Sin embargo, se trata de una libertad frágil, de tipo negativo, que carece de cualquier garantía más allá de la que procura ella misma. No hay nada en el mundo actual que pueda respaldarla. En la época moderna los valores absolutos se han evaporado de nuestro mundo, y esto es precisamente lo que da lugar a esa libertad ilimitada. Pero es también lo que vuelve dicha libertad tan vacía. Si todo está permitido, es tan sólo porque no hay ya nada que posea un valor intrínseco superior al resto de las cosas.
Como acabamos de ver, la novela y la épica difieren en la actitud que adoptan en relación con el pasado. Pero existe, asimismo, otra distinción fundamental entre ambas. La épica se ocupa de un mundo poblado por nobles y por héroes-soldado, mientras que la novela se ocupa de la vida cotidiana. Es el género popular por excelencia, el modo literario dominante que sabe hablar el idioma de la gente corriente. La novela es la gran forma artística de carácter vernáculo, que hace uso de los recursos que proporciona el habla cotidiana y no tanto de un lenguaje literario especializado, sea cual sea su naturaleza. No es la primera forma literaria en la que aparece el individuo corriente, pero sí es la primera en tratar a dicho individuo con una seriedad inquebrantable. La versión contemporánea de todo esto vendría representada, sin lugar a dudas, por las comedias de situación, que si nos gustan tanto no es por los giros dramáticos que puedan efectuar de vez en cuando sus tramas, cuanto por el hecho de que lo familiar y lo cotidiano constituyen para nosotros una extraña fuente de fascinación en sí mismos. El equivalente moderno de Moll Flanders serían, por tanto, Los Serrano. La asombrosa popularidad que alcanzan los programas de televisión en directo, que consisten simplemente en ver a alguien dando vueltas durante horas y horas de forma estúpida y sin hacer nada alrededor de su propia cocina, oculta, sin embargo, una verdad interesante, a saber, que muchos de nosotros encontramos más atractivo el placer que procura lo rutinario y lo repetitivo que el estímulo que pueda suponer la aventura.
El valor que posee la vida corriente es el tema de uno de los trabajos más relevantes que se han escrito en el ámbito de la crítica literaria: Mímesis de Eric Auerbach[3]. Para Auerbach el realismo es la forma literaria que encuentra en los quehaceres cotidianos de los hombres y de las mujeres algo que posee un valor supremo en sí mismo. Uno de los primeros ejemplos de este hecho que pueden encontrarse en la literatura inglesa lo constituyen las Baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, las cuales, a pesar de hacerlo de una forma idealizadora, defienden la vida cotidiana como una fuente de creatividad. La novela es para Auerbach una forma de arte incipientemente democrática y hostil a lo que él concibe como el arte estático, jerárquico, ahistórico y socialmente excluyente de la Antigüedad clásica. Si recurrimos a la terminología acuñada por Walter Benjamin, se trataría de una forma artística que destruye el «aura» de la distancia y de lo mayestático que se encuentra adherida a este tipo de constructos clásicos, contribuyendo, por consiguiente, a acercar a nosotros la vida, en lugar de elevarla más allá de nuestro alcance. En Mímesis un determinado autor obtiene las mejores calificaciones cuando resulta ser vulgar, enérgico, crudo, dinámico, demótico, grotesco y preocupado por lo histórico, mientras que se le echa un buen rapapolvo cuando se preocupa por el estilo, se revela un elitista o un idealista, emplea estereotipos o se muestra poco predispuesto al cambio.
Según sostiene Auerbach, en la cultura de la Antigüedad clásica no se trata de forma seria a la gente corriente. Basta para ello tomar en consideración un texto como el Nuevo Testamento, que confiere a un humilde pescador como Pedro un estatus potencialmente trágico. De acuerdo con el filósofo Charles Taylor, fue el cristianismo el que por primera vez introdujo el revolucionario concepto de que la vida corriente podía poseer un valor intrínseco[4]. Como sostiene Auerbach, son los Evangelios, con su imagen de un Dios que se encarna en un pobre, en un desheredado, y con su carnavalesca inversión de lo elevado y lo inferior, los que proporcionan la fuente de la que se nutre la elevación de lo prosaico que llevará a cabo el realismo. Para el cristianismo la salvación es algo puramente rutinario que depende de si uno da de comer al hambriento y visita al enfermo, pero no, en cambio, de ningún culto esotérico. Jesús resulta una especie de burda caricatura del Mesías, una parodia de la pompa real cuando, montado sobre un asno, se encamina hacia una muerte vil como convicto político.
Por consiguiente, con la llegada del realismo la gente corriente hace su entrada colectiva en la escena literaria, con bastante antelación a su llegada a la vida política. Se trata de uno de los sucesos trascendentales en la historia de la humanidad, el cual hoy en día damos por sentado con cierta indeferencia. Nos resulta realmente difícil imaginarnos de nuevo inmersos en una cultura para la cual las relaciones entre padres e hijos o los aspectos económicos de la vida diaria, por poner el caso, poseyeran poco valor en términos artísticos. Auerbach, un judío huido del régimen hitleriano, estaba escribiendo acerca de la novela en su exilio de Estambul por la misma época en que Bajtin estaba escribiendo también sobre esta cuestión siendo un disidente en la Rusia estalinista; ambos autores vieron simultáneamente en la novela un golpe de carácter democrático dado contra el poder autocrático. En opinión de Bajtin la cultura plebeya actuó como fuente nutricia de las diversas formas del realismo durante las épocas clásica, medieval y moderna, las cuales acabaron por confluir dentro de la corriente principal de la «alta» literatura en la forma literaria que conocemos como novela.
Este tipo de postulados lleva aparejados algunos problemas. En primer lugar, el realismo y la novela no son la misma cosa. No todo el realismo adopta forma de novela, como bien señala Auerbach, y no todas las novelas pueden considerarse realistas. Ni tampoco todas las novelas dejan un regusto plebeyo. No hay demasiada tierra bajo las uñas del señor Knightley o de la señora Dalloway. Sea como fuere, lo ligado a la tierra, lo práctico, no siempre viene a ser un sinónimo de lo subversivo. Una obra de arte no es radical por el mero hecho de que constituya un retrato de la gente corriente. En ocasiones parecería como si el tipo de realismo que saca a la luz la pobreza y la vileza, revelando a una acomodada clase media los horrores que esconden las alcantarillas de la sociedad, tuviera que ser necesariamente algo disruptivo. Sugerir algo así supondría asumir que las personas no son sensibles a las necesidades sociales por la mera razón de que no tienen constancia de que existan, algo que vendría a ser una concepción excesivamente benévola de ellas. El realismo, concebido como un sinónimo de lo verosímil (es decir, como la verdad de la vida), no es necesariamente revolucionario. Como puso de manifiesto Bertolt Brecht, el mero hecho de llevar una fábrica a escena no dice nada acerca del capitalismo.
Si el realismo supone mostrar el mundo tal como es en realidad en lugar de como algún sacerdote del Antiguo Egipto o algún caballero medieval lo concebían, entonces surge de forma inmediata un problema, pues definir cómo es el mundo viene siendo desde siempre objeto de una gran controversia. Supongamos que alguna civilización del futuro encontrase un ejemplar de la obra teatral de Samuel Beckett Fin de partida, en la cual dos personajes, ya ancianos, pasan el tiempo sentados en sendos cubos de basura. Los miembros de dicha civilización serían incapaces de establecer a partir de su mero examen si se trata o no de una obra de teatro realista. Para ello, necesitarían conocer, por ejemplo, si el hecho de arrojar a las personas mayores al cubo de la basura constituía una práctica geriátrica habitual en la Europa de mediados del siglo xx.
Denominar una cosa como «realista» significa reconocer que no se trata de la cosa en sí misma. Una dentadura postiza puede ser realista, no así el ministerio de Asuntos Exteriores. De la cultura posmoderna podría decirse también que es realista en el sentido de que busca ser fiel a un mundo surrealista integrado por superficies, sujetos esquizoides y sensaciones aleatorias. El arte realista puede considerarse un artificio en la misma medida que cualquier otra clase de arte. Un escritor que quiera parecer realista podría incluir en su obra expresiones del tipo «Un chaval pelirrojo pasó pedaleando lentamente bajo la valla del jardín mientras silbaba desafinadamente». Este tipo de detalles pueden resultar perfectamente gratuitos desde el punto de vista de la trama; de hecho, pueden estar ahí simplemente para indicar: «se trata de una obra realista». Poseen, como puso de manifiesto Henry James, «un aire de realidad». En este sentido, es posible considerar al realismo como una suerte de contingencia calculada. Sería, así, una forma literaria que busca fundirse de un modo tan completo con la realidad, que su estatus artístico se ve suprimido. Es como si las representaciones que hace se volvieran tan transparentes que pudiésemos contemplar directamente la propia realidad a través de ellas. Parece, por consiguiente, que la representación definitiva sería aquella que lograse ser idéntica a aquello que busca representar. Lo irónico es que en ese caso dejaría de ser una representación. Un poeta cuyas palabras lograsen de algún modo «convertirse» en manzanas y en ciruelas dejaría de ser un poeta para transformarse en un horticultor.
Determinados estudiosos han sugerido que el realismo en el arte es realmente más realista si cabe que la propia realidad, puesto que es capaz de mostrar la verdadera idiosincrasia del mundo, despojado de cuanto de erróneo y de contingente hay en él. La realidad, en tanto que entidad caótica e imperfecta, se ve con bastante frecuencia incapaz de cumplir las expectativas que tenemos en relación con ella, como sucede cuando permite que Robert Maxwell se ahogue en el océano en lugar de permanecer a salvo en el muelle. Jane Austen o Charles Dickens jamás hubiesen aceptado un final tan chapucero para ninguna de sus obras. Del mismo modo, y haciendo gala de una torpeza realmente indescriptible, la historia permitió que Henry Kissinger recibiera el premio Nobel de la Paz, un acontecimiento tan estrafalariamente surrealista que ningún novelista realista que mostrase algún respeto por sí mismo habría sido capaz de imaginar, salvo quizá como ejemplo de humor negro.
Resulta peligroso, por consiguiente, considerar al realismo como algo que representa «la vida como realmente es» o «la experiencia de la gente corriente». Ambos conceptos se revelan demasiado controvertidos como para poder ser usados tan a la ligera. El realismo concierne al modo en que se representa la realidad y no es posible comparar lo que son representaciones con la propia «realidad» con objeto de comprobar hasta qué punto son realistas dichas representaciones, dado que lo que entendemos por «realidad» implica a su vez un problema de representación. Después de todo, ¿qué es lo que nos resulta tan llamativo en esta cuestión de las representaciones «realistas»? ¿Por qué razón nos sentimos tan conmocionados ante la imagen de una chuleta de cerdo cuyo aspecto resulta idéntico al de una chuleta de cerdo de verdad? No cabe duda de que, en parte, la respuesta estriba en que nos sentimos admirados ante la habilidad que implica lograr ese parecido. Pero también se debe quizás a esa fascinación por las imágenes especulares o por los dobles que se esconde en las profundidades de la psique humana y que también se encuentra en la base de la magia. En este sentido, el realismo, que Auerbach considera la más madura de las formas literarias, puede ser, asimismo, la más regresiva de ellas. Lo que quiso ser una alternativa a lo mágico y a lo mistérico bien podría ser un ejemplo manifiesto de ambas cosas.
No todas las novelas son realistas, aunque es cierto que el realismo es el estilo dominante en la novela inglesa moderna. Al mismo tiempo, es la norma en la que se basa un buen número de los juicios emitidos por la crítica. Los personajes literarios que no son «realistas», en el sentido de resultar creíbles, animados, bien perfilados y psicológicamente complejos, reciben generalmente una crítica negativa por parte del establishment crítico. No está claro en qué lugar situaría este tipo de juicios al Tiresias de Sófocles, a las brujas de Macbeth, al Dios de Milton, al Gulliver de Swift, al Fagin de Dickens o al Pozzo de Beckett. El realismo es una especie de arte al gusto de una clase media en ascenso, con su preferencia por lo material, su poca tolerancia hacia lo formal, lo ceremonial o lo metafísico, su insaciable curiosidad por el yo individual y su fe firme en el progreso histórico. En su estudio ya clásico, El ascenso de la novela[5], Ian Watt considera que las anteriores razones explicarían la aparición de la novela inglesa moderna en el siglo xviii, si bien Watt añade, asimismo, el interés de la clase media por la psicología individual, su visión secularizada y empiricista de la realidad, y su devoción por lo concreto y lo específico. En lo que atañe a lo ceremonial, merece la pena hacer notar, asimismo, que la novela no es una forma «de circunstancias», como la mascarada, la oda o la elegía que se escriben (quizás en honor de algún mecenas aristocrático) para ocasiones especiales. Esta circunstancia constituye también una señal de su carácter corriente, y no de un supuesto estatus patricio.
Para numerosos comentaristas del siglo xviii, la respuesta a la pregunta «¿qué es una novela?» habría sido algo semejante a lo siguiente: «Una obra de ficción de ínfima calidad adecuada únicamente para sirvientes y para mujeres». Según esta definición, Jackie Collins escribe realmente novelas, mientras que William Golding, no. Para estos primeros analistas, la novela se parecía menos a The Times que a News of the World. Se asemejaba, asimismo, a un periódico en el hecho de que habitualmente era un bien que se adquiría y que se leía una única vez, a diferencia de lo que sucedía con la práctica más tradicional de poseer un pequeño grupo de obras de carácter edificante que uno examinaba concienzudamente de forma recurrente. La novela pertenecía a un nuevo mundo del que también formaban parte la velocidad, lo efímero y lo desechable, viniendo a desempeñar un papel parecido al que juega el correo electrónico en relación con la correspondencia manuscrita. «Novela» venía a significar fantasía sensacionalista, y esa es una de las razones por las que escritores como Henry Fielding o Samuel Richardson prefirieron emplear el término «historia» para denominar a sus obras.
Con todo, los caballeros del siglo xviii no valoraban en demasía las novedades, mostrándose convencidos de que las pocas verdades necesarias para llevar una vida ordenada estaban bien establecidas desde hacía mucho tiempo. Lo novedoso tenía, por consiguiente, que estar ligado inevitablemente a lo falso o a lo trivial. Cualquier cosa válida había de ser al mismo tiempo venerable. La novela no era «literatura» y desde luego no era «arte». Pretender que la narración que uno llevaba a cabo era algo que se había tomado de la vida real (es decir, que uno se había tropezado con ella al examinar un montón de cartas o de manuscritos mohosos) era una forma de indicar que no se trataba de patrañas románticas. E incluso en el caso de que esta propuesta no fuese tomada en serio, el mero hecho de haberlo sugerido era ya una forma de ser tomado en serio.
En último término, la novela inglesa se tomaría la revancha con respecto a quienes la habían dejado de lado como algo apto únicamente para mujeres y lo haría produciendo algunos magníficos retratos femeninos, de Clarissa Harlowe y Emma Woodhouse, a Molly Bloom y la señora Ramsay. También serían de sexo femenino algunos de los representantes más distinguidos del género. Como forma literaria, iría creciendo en importancia conforme la poesía se iba quedando constreñida cada vez en mayor medida al ámbito de lo privado. A medida que la poesía fue dejando gradualmente de ser un género público, lo que tuvo lugar en algún momento comprendido entre la época de Shelley y la de Swinburne, sus funciones de índole moral y social se transfirieron a la novela, instituyéndose una nueva división del trabajo en términos literarios. A mediados del siglo xix la palabra «poesía» había llegado a ser más o menos un sinónimo de lo íntimo, de lo personal, de lo espiritual o lo psicológico, en un sentido que habría sorprendido enormemente a Dante, a Milton o a Pope. Por consiguiente, lo poético había sido objeto de una redefinición que había terminado oponiéndolo a lo social, lo discursivo, lo doctrinal y lo conceptual, elementos todos que habían sido relegados a la prosa de ficción. La novela se ocupa ahora del mundo exterior, mientras que la poesía hace lo propio con el ámbito interno. Sea como fuere, es ésta una distinción que Henry Fielding (y no digamos Ben Jonson) no habría encontrado tan evidente. La propia distancia que separa ambos estilos literarios constituye un reflejo de la creciente alienación entre lo público y lo privado.
El problema al que debe enfrentarse la poesía es que cada vez parece estar más alejada de la «vida», desde el momento en que es una sociedad capitalista industrial la que define su esencia. No hay un lugar evidente para la poesía en un mundo de compañías de seguros y de pasteles de carne producidos en serie. La expresión «justicia poética» hace referencia, en realidad, al tipo de justicia que uno no espera ver aplicada en la vida real. Sin embargo, existe un problema de índole semejante en lo que concierne a la acusada proximidad que se advierte entre la novela y la propia existencia de la sociedad. Si la novela fuese «un trozo de vida», ¿cómo es posible, entonces, que pueda enseñarnos verdades más generales? Éste es un problema que afecta en particular a los devotos escritores protestantes del siglo xviii, como Samuel Richardson, para quien el recurso al artificio que supone la ficción únicamente está justificado si sirve para transmitir una verdad moral. En caso contrario, se trataría de una fantasía vana e incluso pecaminosa.
El dilema que se plantea a este respecto es que cuanto más gráfico se vuelve el realismo, más se aproxima a nosotros la verdad moral, pero al mismo tiempo, más se ve socavada dicha verdad, puesto que el lector se muestra más atento al detalle realista que a la verdad universal que se supone que ejemplifica dicho detalle. A todo esto se añade un problema de índole parecida. Como novelista, uno no puede sostener que la realidad debería cambiar en determinados aspectos a menos que logre dramatizar de forma tan convincente como le sea posible aquello que a su juicio está mal. Pero cuanto mayor sea la efectividad con que consiga hacerlo, menos sujeto a cambio puede llegar a parecer esa realidad. Las últimas novelas de Dickens retratan una sociedad tan falsa, tan pervertida, tan sofocantemente opresiva, que resulta difícil imaginar un modo de enmendarla.
Richardson ya se había dado cuenta de que cuando leemos una novela realista, creemos y no creemos al mismo tiempo en su discurso. En términos imaginativos nos rendimos a la narración, pero al mismo tiempo otra parte de nuestra mente se da cuenta de que este hecho viene a ser un querer creer. En su correspondencia personal, Richardson hace alusión a «ese tipo de fe histórica con la que, en general, se suele leer la ficción, incluso aunque se sea consciente de que se trata de ficción». Es como si la parte de nuestra mente que no está inmersa en la historia se sintiera libre para reflexionar sobre ella y para extraer una lección de índole moral a partir de la misma. De este modo es posible preservar el realismo, pero también puede ponerse al servicio de una función más amplia, más profunda. Escribiendo acerca de su novela Clarissa, Richardson comenta que no desearía que en el prefacio de la misma apareciese nada encaminado a demostrar que se trata de una obra ficticia, pero que al mismo tiempo tampoco querría que la obra se interpretase como algo real. Este comentario logra aprehender con total exactitud el dilema al que se enfrenta el realismo. Al lector no debe transmitírsele la idea de que se trata de un libro de ficción, puesto que ello socavaría su poder. Pero si el lector asume sin más que se trata de algo real, este hecho podría, a su vez, disminuir su capacidad ejemplarizante. Clarissa pasaría a convertirse en algo semejante a una noticia de un periódico actual acerca de un secuestro, en lugar de ser, como de hecho es, una reflexión acerca de la virtud, el vicio y el poder sexual en general.
No sólo son los autores preocupados por cuestiones morales, como es el caso de Richardson, los que se enfrentan a este dilema. Una parte de lo que entendemos por obra de ficción viene a estar integrada por obras que invitan al lector a extraer algún tipo de reflexión general a partir de las historias que narran. Ésta es una de las razones por las que una señal indicadora de «calle sin salida» no es una obra de ficción, aunque no sería difícil transformarla en una, si hiciéramos una lectura de ella en tanto que reflexión acerca del confinamiento en soledad al que se ve abocado el yo. Al menos en lo que concierne a la extracción de implicaciones de carácter general, lo cierto es que una historia tomada de la vida real hubiera satisfecho el mismo papel sin mayores problemas. En consecuencia, «ficción» no significa exactamente «no verdadero». Viene a significar algo así como «una historia (verdadera o falsa) tratada de manera que deje claro que encierra un significado que la trasciende». Esta definición que acabamos de proponer puede que no sea la más precisa de las definiciones, pero sirve para plantear una importante cuestión, en el sentido de que ayuda a explicar la razón por la que a menudo la ficción (aunque no necesariamente siempre) hace uso de un tipo de lenguaje que llama la atención acerca de su propio estatus «literario». Viene a ser como si ese tipo de lenguaje, siendo consciente de su propia naturaleza, indicara algo así como: «no me tomes de forma literal». No obstante, decir algo así de modo directo sería correr el riesgo de rebajar el impacto de la historia. La definición anterior también ayuda a explicar la razón por la que la ficción puede ser, asimismo, una importante fuente de elementos ideológicos, dado que una de las funciones de la ideología es presentar una determinada situación como si fuera una verdad de validez universal. Si un determinado grupo de niños en edad escolar acaba inmerso en una lucha intestina cuando se los abandona en una isla desierta y se los desprovee de los bates de críquet y de la supervisión de sus tutores escolares, esto permite demostrar que todos los seres humanos son, en el fondo, unos salvajes.
Consecuentemente, lo realista y lo ejemplarizante parecen ser entidades difícilmente reconciliables. Cuando Oliver Twist se limita ser Oliver Twist es cuando percibimos toda la fuerza que encierra su carácter. Pero este personaje no parece tener ninguna dimensión simbólica más profunda. Lo conocemos del mismo modo en que conocemos al asesino en serie que vive en la puerta de al lado, un hombre que, como sucede con todos los asesinos en serie, tiene un aspecto de lo más normal y anodino y si resulta reservado, lo cierto es que siempre tiene también una palabra amable cuando uno se tropieza con él. Pero si Oliver Twist constituye un trasunto de la falta de compasión y de la opresión, entonces su significación se vuelve más profunda, pero a riesgo de disminuir su idiosincrasia. En caso de llevar al extremo este proceso, acabaría transformándose en un personaje meramente alegórico. El carácter ejemplarizante en ausencia de realismo es algo vacío, mientras que el realismo carente de voluntad ejemplarizante resulta ciego.
Lo que denominamos ficción viene a ser el lugar en el que se supone que ambos factores deberían converger. Si uno se propone llevar a cabo un retrato de quienes trabajan en el sistema legal, por poner un ejemplo, en ese caso es probable que la ficción sea la mejor manera de llevarlo a cabo, puesto que permite corregir, seleccionar, trasponer y reajustar las cosas de la manera más adecuada para poder destacar las peculiaridades más relevantes de la institución que queremos caracterizar. Lo más probable es que una descripción de juicios, de jurados y del resto de elementos característicos de dicha institución, tomados directamente de la vida real, contuviese demasiados elementos triviales, irrelevantes, repetitivos o anecdóticos como para lograr el propósito que uno se había marcado. Es en este sentido en el que en ocasiones se defiende la idea de que la ficción puede resultar más real que la propia realidad. Cuando lo que uno pretende es esbozar los aspectos más relevantes de un determinado suceso o de una determinada persona, y hacerlo de un modo tan convincente y tan económico como le sea posible, probablemente uno acabe recurriendo de forma espontánea a la ficción. Puede que uno termine inventando determinadas situaciones en las que queden destacados en mayor medida los aspectos que desea poner de manifiesto.
En su clásico análisis de la novela La gran tradición[6], el crítico F. R. Leavis define lo dos requisitos principales que debe satisfacer una novela para poder considerarla una obra genuinamente válida: debe mostrar, en primer lugar, lo que él denomina «un carácter reverencialmente abierto ante la vida», y ha de poseer, en segundo lugar, una forma orgánica. El problema estriba en que estos dos requisitos no son fácilmente compatibles entre sí. O mejor dicho, únicamente lo serían si la propia «vida» demostrase poseer una forma orgánica. En este caso, la novela podría manifestarse como «reverencialmente abierta» a ella sin quedar poco ajustada a la misma. Podría poseer simultáneamente un carácter representativo y unificado desde el punto de vista formal. Sin embargo, la historia de la novela está aquejada por el problema que implica ser ambas cosas al mismo tiempo. En la época moderna en particular (momento que coincide con el periodo de máximo esplendor del género), cuando se ha vuelto cada vez menos plausible la idea de que la vida humana posea un propósito implícito, ¿cómo no van a antojársenos igualmente implausibles por su artificiosidad los diferentes diseños que la novela ha tratado de imponerle a la propia vida? ¿Cómo no van a terminar falsificando dichos diseños las funciones realista o representativa de la novela? ¿Cómo no va a resultar el propio fenómeno de la novela una enorme contradicción en sí mismo? Las novelas nos ofrecen lo que parecen ser imágenes objetivas del mundo que nos rodea, pero al mismo tiempo somos conscientes de que dichas imágenes son el resultado de un proceso de construcción subjetivo. En este sentido, podría afirmarse que la novela es un género paradójico, que se contradice a sí mismo. Su forma parece estar enfrentada a su contenido. El reflejo que hace de una realidad contingente, dominada por el azar, parece amenazar de forma continua con menoscabar su coherencia en tanto que obra de ficción.
Da la impresión de que la novela inglesa ha estado lidiando con esta dificultad desde el mismo momento de su nacimiento como género literario. Determinados autores, como Daniel Defoe o Samuel Richardson se enfrentan a este problema sacrificando la forma en aras de su capacidad de representación. En el caso de Defoe, puede afirmarse que a duras penas si llega a conseguir que la ficción conforme un todo coherente. Lo que sucede, de hecho, es que la falta de forma de la narración constituye un reflejo del carácter desmadejado de la propia materia de la que se ocupa. La separación entre forma y contenido se reduce de este modo, renunciándose, de hecho, a la primera. Richardson sigue un camino semejante con su celebrado «escribir al instante», una técnica según la cual sus personajes van dejando constancia de sus experiencias a medida que éstas van teniendo lugar. Lo cierto es que podría afirmarse que los personajes de Richardson nacen ya con una pluma y un cuaderno de notas bajo el brazo. En este caso, es una vez más el «contenido» el que confiere sus características estructurales a la «forma». Las novelas de Richardson no son en modo alguno tan desestructuradas y tan desmadejadas como las de Defoe, puesto que deben tener particular cuidado con no falsificar las experiencias vividas por sus personajes imponiéndoles una forma artística demasiado manifiesta. Este piadoso puritano sospecha naturalmente de todos esos artificios, pero sospecha del mismo modo de cualquier forma o convención que pueda interponerse entre él mismo y su propia vida interior. Es en esa vida interior en la que Richardson logra encontrar las señales de su salvación y, por consiguiente, quiere tener libre acceso a ella en todo momento.
Henry Fielding opta por tomar el camino contrario, reconociendo sin mayores problemas el carácter artificioso en términos retóricos de sus novelas, y atrayendo de forma paradójica la atención sobre la separación que existe entre la forma y el contenido, en lugar de buscar el modo de reducir la distancia que se advierte entre ambos componentes. Al manifestar un encomiable respeto por el buen sentido de su lector, propio de un caballero, Fielding no permite que olvidemos que nos encontramos dentro de una novela, como tampoco intentaría engañar con estafas baratas a sus clientes. Fielding es consciente de que mientras que los requisitos formales de la novela demandan que los villanos sean castigados y que sus héroes alcancen en cambio la felicidad, esta forma literaria se enfrenta, no obstante, de un modo cómico al estado real en que se encuentra el mundo. En una sociedad injusta uno no puede limitarse a representar las cosas tal como son y pretender lograr al mismo tiempo un diseño armonioso. En otras palabras, los vicios humanos constituyen una de las razones por las que resulta imposible eliminar la distancia que existe entre la forma y el contenido.
O mejor dicho, sí que es posible eliminarla, como de hecho hacen a menudo tanto Fielding como sus sucesores, pero entonces es preciso advertir al lector de que esta aparente conciliación entre la forma y el contenido sólo es posible porque nos encontramos dentro de una novela. No debe confundirse con la realidad cotidiana, de ahí precisamente que la novela pueda considerarse una forma literaria paradójica: al mismo tiempo que refleja la vida corriente, también pone de manifiesto la distancia fundamental que mantiene con respecto a ella. En el mundo real, Fanny, Joseph y Parson Adams habrían acabado muy probablemente tirados en alguna cuneta con la garganta cortada. Sea como fuere, el hecho de que podamos atisbar dicha conciliación, aun cuando tenga un carácter puramente ficcional, representa una suerte de esperanza utópica. La novela constituye, así, una imagen utópica (no por lo que representa, que puede ser en realidad bastante dantesco, sino por el propio acto de la representación), un acto que cuando resulta realmente efectivo confiere un significado a la existencia sin menoscabar el carácter real de la misma. En este sentido cabe afirmar que narrar es en sí mismo un acto moral[7].
Laurence Sterne reconoce la imposibilidad de conciliar la forma de la novela con su carácter realista, y, sin embargo, de esta discordancia sabe extraer una de las antinovelas más geniales de todos los tiempos: Tristram Shandy. Tristram, el narrador, se muestra incapaz de procurar una descripción veraz de su caótico periplo vital, pero a la vez consigue llevar a cabo una narración particularmente lograda en términos formales. Las costuras que mantienen unida su historia se deshacen para poner de manifiesto el hecho de que el realismo es una empresa encaminada a la deconstrucción del yo. Como comenta Roland Barthes:
Lo real no puede representarse, pero es precisamente debido al hecho de que los hombres tratan sin cesar de hacerlo a través de las palabras por lo que existe una historia de la literatura... La literatura es categóricamente realista, en el sentido de que su objeto de deseo no es otra cosa que lo real; y agregaré lo siguiente sin caer en una contradicción... la literatura es obstinadamente no realista, puesto que considera razonable su pretensión de desear lo imposible[8].
Si la novela viene a ser la épica moderna, es también, citando la conocida expresión de Georg Lukács, «la épica de un mundo abandonado por Dios»[9]. Debe luchar por conferir unidad y sentido en una época en la que las cosas no parecen poseer ya valor o significado intrínseco alguno. El significado ha dejado de venir inscrito en la experiencia empírica. «Feliz el hombre que puede decir “cuándo”, “antes” y “después”», observará Robert Musil en el segundo volumen de El hombre sin atributos. Desde el momento en que un hombre así es capaz de contar los hechos siguiendo un orden cronológico, prosigue diciendo Musil, se sentirá contento incluso aunque instantes antes hubiese estado retorciéndose agónicamente. Musil considera que en la manera que tienen de relacionarse con sus propias vidas la mayoría de las personas se comportan como si fuesen narradores: prefieren que los hechos sigan una secuencia ordenada, porque dicha secuencia parece implicar una relación causal entre los mismos. El único problema a este respecto es que el mundo moderno «se ha vuelto no narrativo».