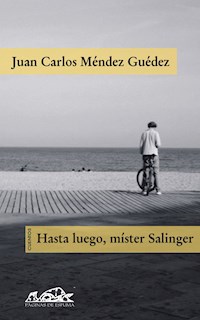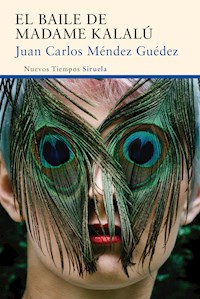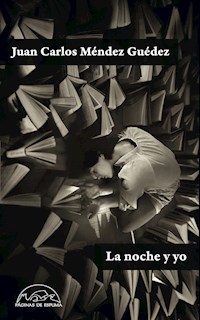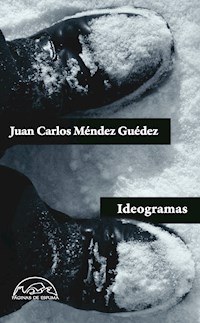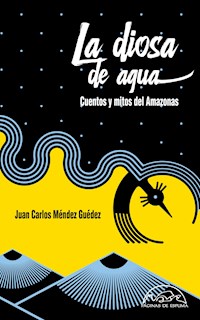5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, y allí se ha perdido el rastro de la española Begoña de la Serna, hija díscola de un influyente político conservador. Para averiguar su paradero, la familia de la chica contrata a Magdalena Yaracuy, original detective que para resolver sus casos combina la brujería, las artes marciales y una certera puntería con las armas de fuego. Pero la desaparición de Begoña se complica. Crímenes sanguinarios, grupos paramilitares, secuestradores, narcotraficantes y militares corruptos, rodean el mundo de esta muchacha que quizá ha cometido el error de enterarse de peligrosos secretos en un país aplastado por la escasez, el miedo y la violencia. Magdalena Yaracuy deberá echar mano de su agudeza, su intuición y en una feroz carrera contra el tiempo rescatar a su cliente antes de que sea capturada por los múltiples enemigos que desean exterminarla. Un thriller apasionante, con un personaje entrañable, enamoradizo y divertido que los lectores no podrán olvidar. Sobre la obra de Méndez Guédez se ha dicho: Parece llegar de lejos para instalarse ante el lector y golpearlo sin piedad, a veces en el corazón y otras en el hígado o en las tripas. Ascensión Rivas, El Cultural Autor con una obra brillante. Espido Freire, Público Se lee con enorme placer desde la primera a la última página gracias al suspense… Chiara Bolognese, Notiziario Ha escrito una magnífica novela. J. Ernesto Ayala Dip, Babelia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La ola detenida
© Juan Carlos Méndez Guédez, 2017
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia Literaria
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Diego Rivera
Imagen de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-187-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatorias
Citas
Capítulo 1 (**)
Capítulo 2 (*)
Capítulo 3 (*)
Capítulo 4 (*)
Capítulo 5 (*)
Capítulo 6 (*)
Capítulo 7 (*)
Capítulo 8 (*)
Capítulo 9 (*)
Capítulo 10 (**)
Capítulo 11 (*)
Capítulo 12 (*)
Capítulo 13 (*)
Capítulo 14 (*)
Capítulo 15 (*)
Capítulo 16 (*)
Capítulo 17 (*)
Capítulo 18 (*)
Capítulo 19 (*)
Capítulo 20 (*)
Capítulo 21 (*)
Capítulo 22 (*)
Capítulo 23 (*)
Capítulo 24 (*)
Capítulo 25 (**)
Capítulo 26 (*)
Capítulo 27 (*)
Capítulo 28 (*)
Capítulo 29 (*)
Capítulo 30 (*)
Capítulo 31 (*)
Capítulo 32 (*)
Capítulo 33 (**)
Capítulo 34 (*)
Capítulo 35 (*)
Capítulo 36 (*)
Capítulo 37 (*)
Capítulo 38 (*)
Capítulo 39 (*)
Capítulo 40 (*)
Capítulo 41 (*)
Capítulo 42 (***)
Capítulo 43 (*)
Capítulo 44 (*)
Capítulo 45 (*)
Capítulo 46 (***)
Capítulo 47 (*)
Capítulo 48 (*)
Capítulo 49 (*)
Capítulo 50 (*)
A Alberto Barrera Tyszka,
panísima del siempre,
que coreaba los jonrones
de Cardenales de Lara en aquella
Caracas de rugidos.
A Ricardo Azuaje, tan querido, tan viajero, que un día contó la leyenda en la que el cerro Ávila es una ola detenida.
Las cinco y dos minutos. ¿Han matado o no a la vidente?
Georges Simenon
Nunca sé cuándo empezará a actuar la magia, pero quien cree en esas cosas, es decir, quien cree de verdad en la fuerza de la magia, sabe que solo la paciencia puede producir el cambio.
Batya Gur
Me voy con la manada pa´ que me destroce, porque en la calle hay mucha compe, eh eh, / siempre lo bueno se corrompe, eh eh, / pero me viene otra mujer aprovechándose, / cuando tú eres la que me encanta, chica, / nunca yo me atrevería a dejarte sola / chiqui chiqui chiqui tica nunca sola / por ti yo guardé mi pistola… solo pide que te dé my love / que te dé my love. / Andas en mi cabeza, nena, a todas horas / el mundo me da vueltas tú me descontrolas.
Chino, Nacho y Daddy Yankee
…y yo pensaba en el día que viviese en Caracas.
Caracas la imaginaba igual al palacio más bello, inmenso, habitado por hombres gloriosos.
Elizabeth Schön
**
Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho.
—Ya está bueno. Debemos irnos.
Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno.
—Cállate. Yo soy el que dice cuándo.
Cuarenta y dos. Cuarenta y tres.
—Mira cómo lo estás dejando, chamo. Qué asco.
Cuarenta y cuatro.
Al fin, el hombre se detuvo.
Quiso secarse la frente con su brazo y su rostro se convirtió en una máscara de sudor y sangre.
—Vámonos —dijo la mujer que se encontraba a su derecha mientras se apoyaba en un armario de madera—. Hace rato está listo.
El hombre hizo una señal de calma. Contempló el cuerpo. Parecía un muñeco roto. Agarró la cabeza por el pelo. Pensó en escupir sobre ese bulto que hasta media hora atrás fue una nariz, pero finalmente atenazó la mano derecha, cortó el dedo índice con el cuchillo y lo colocó dentro de la boca del cadáver.
—Dile a los muchachos que se lleven lo que quieran, que preparen las motos. Ahora sí nos vamos.
*
El postre se deslizaba en sus labios como una caricia. Magdalena lo desconocía y aceptó la recomendación del camarero. Lo paladeó mucho rato. «Café Gourmand», susurró. Un café oscuro rodeado de un trozo de crema catalana, uno de mousse de chocolate y otro de tarta de manzana.
Miró la avenida con gesto sereno: turistas de andar pausado que fotografiaban la fuente d´Eau Chaude y luego comprobaban la tibieza del agua con la punta de sus dedos. Junto a ellos, el viento erizaba las ramas de los árboles y ralentizaba la luz que caía sobre la ciudad como una lluvia de cristales.
Con el paso de los minutos vio chicas de ojos rasgados comiendo pizzas, melenudos que desafinaban al tocar flautas dulces, ejecutivas que caminaban a toda velocidad, familias que paseaban con indolencia y que cada tanto se detenían a calmar el llanto del bebé que llevaban en brazos.
Respiró hondo.
Después de los días anteriores el cuerpo le exigía esa lasitud.
Se detuvo en una terraza de la rue Espariat. Pidió otro café. Luego dudó. Ya había tomado un par a lo largo del día. ¿No sería demasiado? ¿Y si le daba taquicardia? ¿Y si era malo para la tensión? Suspiró impaciente. Otro café y ya. Cierto que los años comenzaban a darle sus primeros aguijonazos, pero si por un subidón de cafeína debía morir en una terraza de Aix en Provence tampoco se trataba de un final terrible. Los tiempos anteriores había estado a punto de morir en lugares siniestros. Este final doméstico podía ser divertido; tenía su toque irónico y perturbador que una mujer como ella, capaz de huir de ráfagas de ametralladora, bombas de amonal y alguna que otra cuchillada, quedase tiesa en una calle por la que caminaban estudiantes y hombres con caras de funcionarios.
Entrecerró los ojos. Su método de huida para situaciones límite había funcionado. Llegó al aeropuerto, escogió la empleada de mayor edad, le pidió un billete para el primer vuelo disponible. Una hora después viajó a Marsella y siguiendo su acostumbrado sistema tomó un taxi del que se bajó abruptamente al llegar a un semáforo y de inmediato se fue andando hacia la estación de trenes. Allí, en tres taquillas distintas pidió billetes para París, Aix en Provence y Lyon. Luego miró su reloj fingiendo desgano. Compró un periódico. Apretó los párpados para atenazar esas letras que la presbicia convertía en figuras escurridizas y después de soltar un suspiro fue a la cafetería, comió un cruasán y bebió un jugo de naranja.
Giró el rostro; detalló cada elemento a su alrededor.
Todo se encontraba en orden.
Rompió dos de los billetes; con minuciosidad, con eficacia. Los guardó en su bolso. Solo utilizaría el de Aix en Provence: era la más pequeña y próxima de las ciudades. Sería el último lugar donde la buscarían.
Durante el viaje durmió una siesta. Jamás supo cuándo desapareció la atmósfera parpadeante que la luz del mar esparcía sobre los árboles. Despertó y sin una razón concreta comenzó a silbar con mucha suavidad una pieza de Clara Schumann de cuyo nombre no logró acordarse.
Al llegar a su destino fumó con deleite un camel.
Miró un mapa y cerró los ojos para que su dedo índice la condujera al lugar más apropiado.
Escogió un bonito hotel en pleno centro, muy cerca de La Rotonde.
Allí pidió una habitación con vistas a la calle y al llegar a ella abrió las ventanas con un gesto lento y satisfecho. Otra vez rezó una larga oración a María Lionza y a don Juan de los Caminos para que mantuviesen lejos de su vida cualquier rastro de dolor. Le pareció que las nubes tenían un brillo de espuma. «He escapado otra vez», susurró.
Ahora bebió con deleite su café. Al fondo a la derecha, le pareció distinguir una fuente con una columna que sostenía una estrella dorada que le recordó a un erizo. Luego bajaría a verla. Le resultaba familiar.
Escuchó las campanas de una iglesia. Sonrió feliz al recordar los domingos en Barquisimeto cuando el aire se llenaba de esos sonidos y su padre la llevaba a misa. «Entrá tú, hija, por si acaso Dios existe… decile que debe perdonar mi indiferencia». Luego el hombre la esperaba leyendo El Impulso en los bancos de la plaza de enfrente. A ella le gustaba espiarlo mientras el sacerdote soltaba el sermón. Le parecía simpática la figura de su papá, arropado por ese periódico inmenso donde Cardenales de Lara volvía a perder otro campeonato o donde el gobernador de turno anunciaba una gran obra que jamás se concluiría. Le daba ternura mirarlo y le producía una mezcla de compasión y aturdimiento. La madre de Magdalena los había abandonado hacía muchos años. Su papá la buscó unas semanas hasta que ella le escribió desde un remoto pueblo de Brasil para exigir que la dejase en paz.
Desde ese momento su papá se dedicó a cuidar a su hija y a renegar de Dios con gestos aburridos. Nunca volvió a la misa ni a la montaña de Sorte; pero tampoco hizo reclamos especiales cuando supo que las tías de Magdalena la llevaban a los rituales espiritistas que se hacían en honor a María Lionza.
Con el paso de los años, Magdalena comprendió con nitidez la situación de su padre. Lo comenzó a intuir en las fiestas de familia cuando contemplaba a sus tías, primas, amigas, rodeadas de sus hijos, hablando pestes de los hombres que las habían abandonado, insultándolos, escupiendo sobre su recuerdo, maldiciéndolos, renegando de cada minuto vivido con ellos. En ese momento descubría a su papá en una esquina, oscuro, como un error del paisaje: el único hombre, siempre el único hombre. Abandonado igual que todas ellas, pero desterrado de cualquier complicidad porque siempre formaría parte del ejército enemigo.
Magdalena entendió en ese momento que las mujeres de su familia se enamoraban con desesperación y canciones de Los Terrícolas, tenían varios hijos y luego sus maridos se hacían humo.
Llegó a imaginar que existía un lugar de la ciudad donde aquellos hombres miserables se reunían a celebrar que habían escapado dejando facturas sin pagar, hijos sin pensiones y camas vacías.
Un lugar así debió ser el destino natural de su padre, allí seguro había una silla esperándolo, pero su esposa fue más veloz y le cambió el guion. Lo dejó tirado en un universo donde siempre se le señalaría como un ser de otro planeta. «Si algo así sucediese en este momento haría tremendo trabajo de brujería para que el viejo no se quedase solo; no hay nada que una manzana cubierta de azúcar y dos velones rosa no puedan resolver; pero muchas soluciones llegan cuando ya no son soluciones», pensó.
¿Y si pedía otro café? No. Otro más no. La tarde soltó desde el cielo una luz dorada. Magdalena miró el reloj con la serenidad de quien no debía ir a ningún sitio. Sacó el libro. Durante años había alabado ante sus amigos el Tristam Shandy, pero lo cierto es que jamás lo había leído entero. Su única meta en este viaje era pasar horas en la terraza hasta acabarlo.
Sintió un escalofrío. No le gustó. El día avanzaba con una temperatura estupenda. Llevó las manos a sus sienes y trató de alejar cualquier fuerza oscura que estuviese perturbando su descanso.
El escalofrío volvió.
Hundió los ojos en el libro. Letras. Solo miró letras de tinta en un papel. A lo mejor debía caminar un rato o pasearse por el museo Granet. Quería ver los Cézanne que tenían en el museo y algunas esculturas de Giacometti.
Volvió a poner los ojos en el libro. Un hombre la miró sudoroso y se acercó. Luego con gestos ruidosos se sentó frente a ella. Magdalena observó hacia los lados. Ignoraba si era una costumbre francesa colocarse en la mesa de un desconocido.
—Bueno, es hora de que hablemos —dijo el hombre en perfecto español.
Magdalena descartó la hipótesis de una rara costumbre nacional. Miró a la persona que tenía enfrente. Parecía rozar los treinta años.
Ella contó las semanas que tenía sin hacer el amor. Demasiadas. Si obviaba esa calvicie que el muchacho intentaba ocultar con un peinado que el aire volvía inútil quizá podía plantearse el tema con interés. No le encantaba el chaval, pero no sería el primer polvo insustancial de su vida. Podía imaginar que era viernes en la noche y que estaba borracha. A lo mejor debía concederse ese permiso después de estos ingratos tiempos en Madrid.
—Como supondrás, ya no estudio, y ahora no estoy trabajando porque estoy de vacaciones —susurró con elegante coquetería.
—Lo sé, Magdalena —dijo el muchacho.
Ella sintió un tirón en su cara. Una especie de rasguño.
Al comprobar que el tipo sabía su nombre, a Magdalena le volvieron los escalofríos. Miró hacia la calle: la estampa dulce de instantes atrás se esfumó de golpe; le pareció que los peatones la miraban con burla y desprecio.
—A ver, no te conozco y tú a mí tampoco, así que date la vuelta y si sabes lo que te conviene, informa que no estoy, que yo no soy yo y que nunca me has visto en tu vida.
El muchacho se frotó el rostro.
—Pero es que es muy importante… y es obvio que has descubierto que te estoy siguiendo.
Magdalena se puso de pie. Furiosa. Decepcionada.
—Dile a José María que no hay nada importante que hablar en este momento y que cabreada soy una persona muy peligrosa. El último tipejo que intentó obligarme a algo ya no puede doblar el brazo, y dos semanas después yo seguía paseando sus dientes por Cádiz mientras él intentaba recuperarse en Colonia.
Lanzó tres monedas en la mesa y caminó recto, sin girar el rostro, confiada en que el muchacho no intentaría seguirla.
*
Entró al baño de un bar en La Place de la Mairie y se lavó el rostro hasta que sintió que se despejaba. No. No se había percatado de que alguien la estuviese siguiendo. Qué desastre. Un error de principiante. Y no solo eso, acababa de descubrir por qué le resultaba familiar la fuente con la estrella dorada en la columna. Se encontraba justo frente a su hotel, a unos metros de La Rotonde. Qué idiota. Daba vueltas por la ciudad sin orientarse en ella.
Sacó un mapa; intentó memorizar los datos más importantes. De todos modos, mañana debería marcharse, ya José María la había descubierto. Qué triste. Nunca lo imaginó capaz de enviar a alguien para que le siguiese los pasos.
—Lástima terminar así. Fueron dos años muy buenos.
Se conocieron en la inauguración de una exposición sobre Severo Sarduy. Ella miraba una de las pinturas del cubano y, en ese momento, un hombre guapo y con una preciosa corbata le dijo en susurros:
—¿Puedes leer enteras las novelas de Sarduy?
Magdalena le sonrió. Para ella existía una ley histórica: los hombres guapos merecían sonrisas hasta que se demostrase lo contrario.
—Nunca lo he conseguido, pero me gustan sus poemas y estas pinturas también me interesan mucho.
Hablaron un buen rato paladeando un rioja. Ella vio que al hombre le sudaban las manos. Quiso ser solidaria con él y echarle un cable.
—Hay un libro precioso de Sarduy que te recomiendo: El cristo de la rue Jacob. Hay páginas inolvidables, como cuando él describe un encuentro que tiene con un camionero al que nunca le pregunta su nombre. Sarduy creía en el sexo inmediato y feroz. ¿Lo sabías?
El hombre se sonrojó. No podía dejar de mirar a esa mujer de piel pálida, apretados rizos, ojos verdes, boca muy gruesa y nariz achatada. Estuvo mucho rato perturbado con su proximidad y solo logró relajarse cuando media hora después Magdalena lo desnudó con la misma habilidad con que un cazador arranca la piel de una presa.
Lo hicieron varias veces. Rieron mucho. Pidieron que les subieran comida. Durmieron. Volvieron a hacerlo. Escucharon las danzas húngaras de Brahms. Volvieron a hacerlo en el baño y luego junto a la ventana.
«Estuvo bien este rato», pensó Magdalena, hasta que al salir del hotel descubrió que tenían dos días encerrados en una habitación.
Al volver a su casa se sintió lúcida; había retado a José María en la exposición porque le pareció que alcanzaba para un par de fogosas horas. Los hombres primorosamente vestidos solían angustiarse al hacer el amor pensando que podía arrugarse su corbata. Pero José María resultó diferente; prefirió la batalla y el retozo a su maravillosa pieza de Marinella.
Decidió llamarlo.
—Papi, no me parece lógico que te tortures sin hablar conmigo —le dijo al escucharlo al otro lado de la línea—. Solo quería que supieras que por estos tiempos, y sin que eso sea definitivo, he decidido no leer sola las novelas de Sarduy. Y lo cierto es que me odio cuando digo algo así, pero me gustaría volver a verte, porque ríes, follas, y no eres un esclavo de esas corbatas encargadas en esa tienda de Napoli donde van reyes y presidentes; y un hombre que se olvida de su corbata de Marinella para reírse, es un buen hombre.
Al día siguiente comieron juntos en un restaurante en la Platea, por la calle Goya.
Al salir hicieron el amor. Ella tenía prisa y él también, así que fue una reiteración sintética del primer encuentro. Esta vez él se percató del crucifijo y la cinta tricolor que ella se quitaba del cuello antes de desnudarse. Quiso tomarla entre sus manos.
—No, corazón… eso no lo puede agarrar nadie excepto yo —le advirtió ella.
—¿Qué es?
—Me lo dieron bendecido por María Lionza, la diosa de la montaña y los ríos.
—¿Por quién?
—María Lionza, una diosa venezolana muy poderosa que tiene el apoyo de veinte cortes espirituales y que reina en la montaña de Sorte.
—Ah, ya… Una religión como el candomblé brasileño. Una vez estuve en Brasil. ¿Y a ti te bajan los espíritus para dar mensajes?
—Sí, corazón, cuando hace falta lo hacen o los envían a través de otras personas. Si eres bueno algún día te explico de qué se trata, pero nunca deberás ponerle un dedo encima a mi crucifijo o puedes hacerme daño.
Esa misma noche, después de beberse con lentitud una deliciosa chicha morada, Magdalena se echó las cartas a sí misma: en la misma línea le aparecieron una sota y un caballo mirando al as de oros. Buena señal de amor. José María pintaba como una presencia prometedora y feliz.
Comenzaron a encontrarse muchas tardes. Veían alguna película o intentaban leer a medias las novelas de Sarduy, se detenían en la centelleante perfección de alguna línea, pero luego dejaban el libro boca abajo sobre la alfombra y se desnudaban.
Durante uno de esos encuentros, José María recibió una llamada. Lo vio ponerse serio al contemplar la pantalla de su móvil y retirarse hacia la ventana para conversar en voz baja. Luego dijo que debía marcharse de urgencia. Ella suspiró. El momento había llegado. Era inútil seguir posponiendo ese repetido y pequeño rito que había hecho posible tantas novelas, tantos boleros, tantos culebrones.
—Tú estás casado, ¿verdad?
Él asintió. Con rostro grave comenzó a darle explicaciones que ella recibió haciendo un gesto negativo con la cabeza. Se fingió sorprendida.
Cuando José María se marchó, Magdalena miró en la tele una película de Wilder que le encantaba: Avanti. Estuvo riéndose un buen rato. Luego se calentó una crema de cardo con almendras, hizo sus oraciones frente al altar y durmió deliciosamente. Al despertarse en la mañana revisó el calendario. Esperaría un par de días para llamar a su amigo. La idea era situarlo en el punto exacto; que no se sintiese totalmente a gusto de buscarla cuando él quisiese pero que tampoco se incomodase como para huir espantado.
A Magdalena le aburría un poco la repetida comedia que se desarrollaba en esos casos. Resultaba tedioso escenificar la sorpresa de que una persona de la edad de José María estuviese casado y luego escuchar sus explicaciones. Pero le gustaba ese hombre y le encantaban las proporciones en que lo tenía. No necesitaba más. A Magdalena le fascinaban las visitas y risas de su amigo; risas de un hombre que no se sentía esclavizado entre las paredes de su apartamento y que mostraba verdadero interés en las tareas que ella realizaba; desde las consultas a clientes mediante cartas, tabaco, fondo de café; hasta la parte más jugosa de su trabajo: las investigaciones que le encargaban para resolver casos donde la policía fracasaba repetidas veces.
Muy lejos se encontraba este momento de plenitud y prestigio, respecto al de aquella mujer que en los años noventa publicaba avisos estridentes en revistas latinas de Madrid: Bruja marialioncera de fama internacional. Experta en unir parejas; aleja amantes y maridos que no trabajan. Libera de enfermedades, mal de ojos, vicios, eyaculación precoz; hechizos para conseguir buenos empleos y para hacerte invisible a policías de deportación.
Magdalena ahora recogía el fruto de años de trabajo y José María pareció aceptar con naturalidad esa fama y esas creencias.
Comenzaron a compartir sus días aunque muy de tanto en tanto ella se escapaba con algún otro hombre que conocía en reuniones o fiestas. La experiencia de Magdalena le había hecho comprender que ella era esencialmente monógama y heterosexual, pero sin que la guiase ningún tipo de fanatismo porque el fanatismo era malo para la existencia y traía mucho dolor. Así que en esos tiempos, también un par de amigas gimieron bajo las diestras caricias de una Magdalena que pensaba el cuerpo como la mayor felicidad que los dioses, los espíritus y las fuerzas de otros mundos les habían otorgado a las personas para que compensasen los dolores, sufrimientos e imperfecciones de este plano tierra.
Pero un día José María apareció con el rostro devastado. Ella fue cariñosa con él. Estaba exhausta; acababa de resolver un trabajo donde escapó de los disparos de la Yakuza japonesa; pero igual le preocupó ver a aquel hombre en ese estado ruinoso. Durmieron juntos la siesta y al despertar él se cubrió el rostro con las manos. No pudo retener más esas palabras que lo asediaban. Su mujer tenía una grave enfermedad. Magdalena lo abrazó con firmeza. Sus abrazos solían ser muy alabados y requeridos por los hombres; ella jamás se había molestado en indicarles que cuando los pegaba a su cuerpo, cuando los dejaba que hundiesen su cabeza dentro de sus pechos generosos, en realidad lo hacía porque no le gustaba verlos llorar; resultaba tierno contemplar a esos lobos de rostro peludo derretirse en su propio llanto, pero siempre que un hombre lloraba frente a ella lo hacía por otra mujer. Eso la incomodaba. Era como una invasión. El espacio de otra entrando en su espacio. No. No lo toleraba. Cada quien en lo suyo. A cada quien sus propios orgasmos y sus propias tristezas.
Acarició el cabello de José María. Le dio una taza de café a la que le agregó una cucharada de agua bendita. Le habló de los progresos de la medicina, le dio nombres de cardiólogos en Estados Unidos. Él se marchó a casa. Pero cuando esa noche Magdalena se leyó las cartas a sí misma las señales fueron malas. Extendió sobre la mesa nueve filas de cartas y de inmediato el ambiente pareció ponerse pesado. Miró con alarma: el as de espadas aparecía al revés junto al siete de espadas. Pérdida.
Magdalena respiró hondo. A un lado, el caballo y la sota se daban la espalda. Una pérdida; una pareja que se quiebra por una pérdida.
Se persignó y se limpió los brazos con cuernociervo.
Tres días después, José María la llamó con la voz rota para contarle que era viudo desde hacía quince minutos. Ella intentó consolarlo. Luego rezó por el descanso de aquella mujer tan joven que acababa de abandonar el plano tierra. Le deseó feliz viaje, le pidió a los espíritus de luz que la acompañasen en ese tránsito.
José María tardó en reaparecer dos semanas. No tenían hijos, pero su esposa había dejado asuntos pendientes: pequeños negocios, sociedades con primos y familiares que vivían en Santander. Magdalena preparó un cocido para José María y él lo devoró entre suspiros. Luego lo hizo dormir una larga siesta y le preparó la bañera para que leyese rodeado de espuma.
El problema es que transcurrió un mes entero y José María no se movió de su casa. Poco a poco, en la cocina, en el baño, en la habitación, en la sala, comenzaron a reproducirse objetos hostiles: relojes, bolis, llaves, navajas de afeitar, calzoncillos, pelos, zapatos, albornoces. Magdalena hizo los ejercicios de respiración que años atrás le recomendó un espíritu en Sorte. Inhalar siete segundos. Retener siete segundos. Exhalar siete segundos. Le pareció que debía armarse de sabiduría; quería comprender ese fenómeno mediante el cual la casa entera parecía reproducir espontáneamente objetos de José María.
Tendría paciencia. Notaba en su amante una tristeza que le barnizaba el rostro con una capa gris.
Se dedicó todas las tardes a practicar en el polígono de Valdemoro. Cincuenta tiros con una Bersa 22 lograban relajarla. Además, había allí un guapísimo instructor argentino que la miraba de reojo; lástima que al ver la excelente puntería de ella, quedaba paralizado y era incapaz de dirigirle una sola palabra.
Pero una de esas noches vio llegar cansado a José María, echarse en el mueble y con voz espesa pedirle que le preparase la bañera, había tenido un día horrible, mujer, los muchachos de marketing le habían dado el coñazo toda la tarde, manda huevos, esos gilipollas recién salidos de un máster intentando explicarle a él su trabajo.
Magdalena se quedó helada. ¿La bañera? ¿Otra vez la bañera?
Miró a José María dormir exhausto en el sofá. Hermoso, todavía hermoso, pero ya próximo a que un día lo llamasen sus jefes a una reunión inesperada y lo jubilasen. Entonces lo tendría en casa el día entero, moviendo los muebles de lugar, explicando la cantidad de sal que llevaban las sopas, dándole instrucciones precisas sobre el modo en que debía limpiarse la vitrocerámica.
Esa noche no le preparó el baño. Le dijo que al verlo tan dormido lo dejó descansar. Pero dos días después lo encontró hurgando en los cuadernos que ella guardaba en su mesa: fórmulas para conjuros, oraciones. Él fingió estar ordenando. Ella volvió a inspirar siete segundos. Retener siete segundos. Exhalar siete segundos. Entró a la ducha. Cuando regresó a su cuarto vio que su crucifijo y su cinta tricolor se encontraban en un lugar diferente a donde ella los había colocado. Dio un par de mentadas de madre. Debería llamar a Venezuela, pedirle a algún amigo que le enviase otro crucifijo preparado y bendito.
Tomó su maleta. La llenó de ropa. Le advirtió a José María que debía viajar de urgencia y él la miró desconsolado.
—Bueno, cuando vuelvas te prepararé una paella —susurró—. Y hasta la podemos acompañar con esa chicha morada que te gusta tanto, aunque a mí me parece empalagosa.
A ella le dio ternura el rostro aniñado de su amante. Debió hacer un esfuerzo para advertirle que no podía quedarse en casa mientras ella no estuviese. Él reaccionó con elegancia. Comentó que lo entendía. Recogió varias de sus ropas en un bolso y se marchó, pero a los quince minutos la llamó desde la parada de taxis.
—Por cierto… había pensado… igual deberíamos vivir juntos, eh… además gano buena pasta, podrías retirarte y darte el gustazo de prepararme siempre la bañera; tu trabajo es peligroso y cansado.
Magdalena sintió un escalofrío. Cortó la comunicación y se fue a un hotel cerca del Manzanares. Estuvo allí varios días sin apenas salir de la habitación.
Durmió mucho esa noche y las noches siguientes, atenazada entre la tristeza y el aburrimiento. Supo que se sentía baja de ánimo porque volvió a pensar en su madre: ese fantasma vivo que seguiría habitando algún lugar lejano. Recordó una conversación que había tenido meses atrás con José María. Él le preguntó por qué si era una detective tan talentosa, por qué si tenía poderes especiales jamás había intentado investigar sobre el paradero de su madre. Ella respondió que cuando tienes talento en un oficio sostienes esa capacidad sobre un punto oscuro; el punto sobre el que nunca indagas, el punto de sombra que impulsa todo lo que haces y que no descifras, precisamente porque al iluminarlo puede derrumbarse el edificio sobre el que construyes la vida. Era como esos escritores que jamás iban a un psicoanalista porque si lograban curarse a lo mejor terminarían sanos pero sin nada más que escribir.
—Quizá me hice investigadora para comprender dónde está mi madre, pero saberlo todo es comenzar a morirse, así que jamás voy a mirar qué pasó con ella.
José María pareció entender sus razones. Nunca más tocó el tema, pero Magdalena comprendió que había entrado en un territorio peligroso; el territorio de las confidencias; esa debilidad del amor en la que ofreces al otro tus heridas para que las conozca y las respete, pero también para que las pueda usar en tu contra si alguna vez aparece el odio, la desazón y el hastío.
«Al menos no le conté del cuchillo», se consoló.
Y era cierto. Antes de mudarse a Caracas encontró la carta de despedida de su madre. La encontró en la habitación del patio, ese lugar donde nunca entraba y en el que reposaban los objetos que su mamá dejó olvidados: montones de libros, catálogos de museos, y muchos discos con sinfonías, conciertos o música de cámara. Dentro de un LP con piezas de piano de Clara Schumann estaba el papelito: amarillo, mugriento. Una carta mediocremente escrita que su mamá no se atrevió a entregarle al padre de Magdalena; una sarta de palabras torpes en donde solo existía una frase contundente, esa donde la madre decía que prefería escapar porque estaba tan aburrida en casa que al picar la carne y los tomates tenía fantasías en las que utilizaba el cuchillo contra Magdalena y su papá.
Para espantar esos pensamientos tristes, Magdalena se instaló en su cama y leyó veintidós novelas de Maigret. Una tras otra. Mañana, tarde, noche. Luego rezaba, intentando que sus ojos mirasen hacia ese punto lejanísimo, mucho más allá de la meseta y el mar, donde quedaba la montaña de Sorte.
Pero una mañana comprendió que ni los libros de Simenon la mantendrían a salvo.
En la puerta del hotel encontró a José María. En sus manos llevaba bombones. Magdalena le preguntó a su amigo qué hacía allí, él comentó que por casualidad había pasado por esa calle y la había visto asomada a una ventana. Magdalena intentó ser delicada. Le pidió tiempo, le dijo que ella lo llamaría y él intentó sacar un anillo y colocarlo en su dedo.
Ella empujó al hombre con los bombones hasta que lo echó a la calle con dos besos.
A la mañana siguiente escapó por la puerta trasera del hotel.
Y ahora José María había vuelto, pensó Magdalena. «Quizás ese hombre que envió a buscarme tenga en su bolsillo el puto anillo, la brocha de afeitar de José María, su albornoz, su peine. Quizás en lo alto de la fuente de La Rotondemañana comiencen a reproducirse y a amanecer colgadas las camisas de José María, las corbatas de José María, las pantuflas, los calzoncillos de José María».
Hastiada, decidió huir muy temprano de Aix en Provence.
Echó en falta la Ruger SP 101 que guardaba en su apartamento en Madrid, pero imaginó que quizá en este caso no le haría falta usar un revólver. De todas maneras, colocó un tubo de gas paralizante en el bolsillo. Luego miró en el mapa hasta que encontró la estación de autobuses. Estuvo atenta de que nadie la siguiese y se fue a Marsella.
«Lástima, no pude ver los Giacometti», murmuró con el rostro crispado.
*
Se alojó por la zona de Noailles. Le pareció un lugar colorido, con olores de especias desconocidas y tiendas que le recordaron lugares populares de Caracas, excepto por las familias africanas o las mujeres con el pelo cubierto que tropezó a su paso.
Alquiló una habitación en un edificio marrón. Batalló muchas horas con el Tristam Shandy pero se atascaba una y otra vez en los dos primeros capítulos. Finalmente se acabó una espléndida novela de Greene que sucedía en Haití y un manga maravilloso de Tsugumi Oba y Takeshi Obata donde un investigador debía averiguar una serie de enigmáticas muertes que ocurrían alrededor de un cuaderno. Solía sucederle; sus lecturas las conducía el azar; la dulzura del caos. Bastaba que decidiese de manera racional leer un libro para que se le cerrasen los ojos al pasear por sus palabras y que se le atravesasen otros libros inesperados.
Después de beberse una chicha morada y escuchar una pieza de Bazzini que siempre la ponía de buen humor, salió a dar una vuelta. Entró a una inmensa tienda, compró maní, pero pasó mucho rato mirando extraños granos: lentejas color coral, curris de tonos arenosos, frutas imposibles, brillantes.
Al salir, sintió que le arrojaban un balde de agua helada. Allí estaba otra vez el hombre que la había abordado en Aix en Provence. Caminó como si no lo hubiese visto pero él se puso a su lado. Durante unas cuadras semejaban una pareja de amigos paseando por la ciudad. Cerca de una plaza de aires italianos el hombre la tomó por el codo y ella tensó sus manos.
—Magdalena, perdona, no quiero molestarte, pero es importante.
—Suéltame el brazo. Te lo digo en serio, muchachito.
—Hay algo que debes saber… no sé quién es ese José María del que me hablaste. Si estás huyendo de él no temas, yo no vengo de su parte —dijo el joven y soltó a Magdalena pero continuó caminando a su derecha.
Ella miró el sol metálico que caía sobre Marsella. Entró a un restaurante. Imaginó que un lugar lleno de gente podía ser más seguro. Sin inmutarse, el joven se sentó frente a ella y en un francés impecable pidió la carta y una botella de vino blanco. Magdalena lo miró. Parecía uno de esos cachorros de políticos que estudiaban en el Colegio del Pilar y se preparaban para conquistar el mundo.
—Qué difícil ha sido encontrarte. Me cansé de esperar en el portal de tu edificio, incluso estuve a punto de llamar a la puerta de tu casa, pero varias veces me topé con un señor canoso que tenía una caja de bombones… ¿Será José María?
—No es tu problema.
—Tienes razón. Pero necesito que hablemos. Por lo pronto pienso invitarte a esta comida y quiero que me prestes mucha atención y aceptes mi oferta.
—Puedo pagarme este almuerzo, no te preocupes —dijo ella y miró las dos puertas de salida del restaurante. Una de ellas quedó inutilizada por un grupo de mulatos que comenzó a tocar tambores y hacer acrobacias frente a unos turistas.
—A ver… lamento haberte perseguido de este modo. Quería utilizar los procedimientos habituales, pero no respondes tus correos, no respondes a la mensajería de tu página web. Y el asunto del que debo hablarte es urgente. Tuvimos que poner a cuatro tíos tras de ti; el truco de comprar tres billetes de tren te hubiese funcionado si solo hubiese estado una persona ocupándose del asunto.
Magdalena chasqueó la lengua. Le molestaba que su estrategia para evitar persecuciones no hubiese funcionado. Pero el nombre suculento de los platos despertó su apetito. Sintió un agujero en el estómago.
El chico habló con el camarero, le hizo varias preguntas y luego con amabilidad comentó:
—Nos recomiendan de entrada un pescado marinado y luego una degustación de la bouillabaisse, la sopa típica de Marsella, una sopa con varios tipos de pescado.
Magdalena alzó su ceja.
—No lo hablo tan bien como tú, muchacho, pero entiendo el suficiente francés como para saber qué dijo el camarero. Conozco esa sopa, es deliciosa. Además, recuerdo unos personajes de una novela de Hemingway que la comían encantados. Y me fío de Hemingway. Hemingway era muy bueno recomendando cosas que apenas conocía. Así que venga. Que nos traigan lo que dices y dime de una vez qué quieres.
Los chicos que bailaban frente al restaurante aumentaron el ruido de sus tambores. Magdalena suspiró impaciente y el joven se puso de pie. Habló con los muchachos, repartió dinero y les dio una afectuosa palmadita mientras ellos se alejaban del lugar.
—Bueno —dijo el joven al regresar a la mesa—. Ya podemos hablar. Sabemos muy bien quién eres y necesitamos contratarte.
—¿Quién soy?
—La mejor. Ah… y te encanta la chicha morada. Siempre viajas a todos lados con sobres de chicha morada. Pero lo importante es que eres la mejor.
Magdalena se puso en guardia. El halago le había dado un pinchazo en el estómago y ella sabía que la vanidad era muy mala a la hora de hacer negocios.
—Suelta lo que tienes que decir.
—Queremos contratarte.
—¿Quiénes?
—Eso lo sabrás si aceptas el encargo.
—¿De qué se trata?
—No puedo darte detalles. Eso lo hará quien me paga por estar aquí. Alguien de importancia y con contactos; admito que incluso a mí me ha sorprendido, pero ha conseguido apoyo de la policía francesa para que pudiésemos encontrarte. El caso es que estoy autorizado a decirte que habrá un excelente pago por tu trabajo y que es un asunto en Venezuela. Un asunto muy urgente.
Magdalena miró hacia la calle: el aire vibraba como una luminosidad de bronce. Lo cierto es que tenía algún tiempo sin volver al país, pero le producía temor aceptar un encargo de ese estilo. Parte de su sabiduría se basaba en conocer sus límites y su adorado país era ahora mismo un lugar peligroso.
—Joder… algo urgente en Venezuela. Pues tendréis un montón de pasta debajo de la mesa, porque allí están matando cada año más gente que en la guerra de Siria. Veintidós mil homicidios el año pasado.
—En realidad fueron veinticinco mil. Y este año es probable que lleguen a los veintiocho mil. Tenemos nuestros propios informes porque el Gobierno de allí falsea todas las cifras. No hay un solo dato confiable en todo lo que dicen; ni las cifras de secuestros, ni la inflación, ni los niveles de escasez; ni los datos de salud pública ni los datos petroleros. Nada. Igual conocemos perfectamente la situación y eres la persona ideal: conoces el terreno, eres muy buena y sueles triunfar donde otros han fracasado. Aquello es un puto infierno. Y ahora que ha muerto el Comandante nada ha mejorado.
El camarero trajo los platos. Magdalena miró los pescados rojizos y el limón que colocaron frente a ella. Lo probó. Le agregó un poco de sal. Masticó con calma. No se sentía con ánimos de asumir un trabajo delicado, pero desconocía si sus ahorros permitirían que ella extendiese indefinidamente su melancolía.
—Tendría que pensarlo.
—No hay tiempo —dijo el joven—. Te lo digo en serio, Magdalena, no hay tiempo. Y eres perfecta. Sabemos que el Gobierno venezolano tiene montones de listas con sus enemigos y que cada vez que puede los machaca de todos los modos posibles. Y tú no apareces en ninguna de esas listas porque de hecho votaste por los militares un par de veces.
Magdalena sonrió con odio. Era un asunto que prefería no recordar. La política le parecía como esos restos de pollo que se conservan al fondo de la nevera y que un día se vuelven masas verdosas que hay que tirar con los ojos cerrados.
—El voto es secreto, muchacho. Nadie debería saber eso que comentas. Y si voté por esas ratas quizá se deba a que esos días estaba cabreada con los otros gilipollas que estarían de candidatos.
El joven hizo un rictus irónico.
—Les has votado dos veces seguidas.
—Algunos venezolanos cada tanto nos emocionamos con un hombre a caballo para que nos salve y terminamos más jodidos. ¿Pero qué es lo que quieres decirme?
—Votaste por ellos en Caracas, porque coincidió con viajes tuyos a tu país. Luego no votaste… o en realidad sí. En algunas de las tantas elecciones que ellos controlan aparece que votaste aunque sabemos que no estabas en Venezuela, pero alguna mano generosa apretó por ti el botón de las maquinitas que se usan allá en las votaciones. De todos modos, igual nos dieron una información errónea. Circulan muchas informaciones falsas en estos tiempos. Lo fundamental es que no apareces fichada en ninguna de las listas de enemigos del régimen, podrías moverte libremente por todos lados sin despertar sospechas y sin que nadie intente echarte el ojo encima.
Magdalena masticó con desgana los trozos de pescado. Le disgustaba que sus potenciales clientes manejasen tanta información. Prefería que la contratasen personas que la vieran rodeada por un halo de misterio, por un poderío indescifrable; así era más sencillo trabajar con libertad y contundencia.
—Si sois tan buenos para averiguarme la vida, podríais ocuparos de lo que os interesa. ¿No crees?
El hombre negó con la cabeza.
—No puedo hablar de más. Tienes que decirme si aceptas o no este trabajo.
—Ahora mismo te acepto esta comida. Tu oferta es peligrosa y demasiado abstracta. Odio las abstracciones, ¿sabes? En una época intenté leer filosofía y no me enteré de nada. Me pasaba horas quemándome los ojos con Kant o Schopenhauer y sentía siempre que estaba a punto… que ya, que ya casi, que un poco más y… no, nunca entendí nada.
El muchacho se limpió la boca con la servilleta. Parecía nervioso.
—Hoy necesito una respuesta. Esta noche como máximo. Lo siento. Me encantaría darte mil años para que lo pensases pero una urgencia es una urgencia.
Magdalena resopló. El camarero trajo la sopa y ella la probó. El sabor la llenó de alegría y por unos instantes disipó su irritación. Comió en silencio. Recordó que antiguamente esa sopa era una preparación popular de los pescadores pero ahora se había convertido en un plato sofisticado y caro. El mundo terminaba por ablandarlo todo; incluso la antigua miseria terminaba convertida en un manjar para turistas idiotas como ella.
Magdalena alzó los hombros, al llenarse de aire los pulmones vio que el muchacho miró sus pechos durante un segundo y que un chispazo goloso asomó al fondo de sus pupilas.
—El asunto es el siguiente. Tengo hasta esta noche para decidir si acepto un trabajo en Venezuela, del que nada se me dice y del que tampoco se me aclara cuánto voy a cobrar ni cuándo debo empezarlo. ¿Tú aceptarías algo así?
—No me has entendido. Mi función es pedirte que escuches al cliente. He removido cielo y tierra para encontrarte porque él te necesita desesperadamente. Lo único que te pido es que esta noche me digas si aceptas y mañana volemos a Madrid para que hables con él.
Magdalena asintió. Eso le parecía más razonable. Igual decidió molestar un poco más a aquel muchacho que ahora exploraba con deleite su plato de sopa y de tanto en tanto probaba un sorbo de vino.
—¿Y por qué no te ocupas tú de ese asunto?
El hombre detuvo la cuchara junto a su boca.
—¿Que viaje yo a la ciudad más peligrosa del mundo? Ni de coña. Perdona la sinceridad. Soy un puto miedoso. Me gusta hacer bien mi trabajo, pero también me gusta conservar la cabeza sobre mis hombros. Ni por toda la pasta del mundo iría a Caracas. De hecho, ya cometimos un error; al principio enviamos un detective peruano muy famoso que vive en Madrid: Mack Bull; el tío estuvo tres días y, aterrado, volvió con una lista de nombres que podían ayudarnos y poco más.
—He oído hablar de él. Menudo nombrecito el de este señor; aunque la verdad es que mis padres se llaman Juan Perión y Elisena; yo debería estar acostumbrada a los nombres raros… Pero el caso es que soy vuestra segunda opción. Pensasteis primero que aquello era un asunto de tíos muy machos y ahora os veis con el agua al cuello. Eso me cabrea. Y cabreada suelo cobrar el doble o rechazar los trabajos. ¿Qué pasó con Mack Bull?
—Dijo que no hay euros que paguen vivir en medio de esa locura; estaba en un pueblo en Venezuela y vio a la Guardia Nacional golpeando a unos niños que estaban jugando con un balón de trapo; la madre de los chiquillos era colombiana y los guardias acusaron a los chavalitos de ser paramilitares, los amenazaron y luego les destrozaron la casa con un tractor; la tiraron entera, no quedó nada en pie… a la media hora unos oficiales del ejército se aparecieron por allí y mataron a dos de esos guardias a plena luz del día.
—Joder… ¿una venganza?
—No. Eso es lo grave. Era por otro asunto, un asunto de drogas… Mack Bull pilló el primer avión a Madrid y nos devolvió el dinero.
—Pues vaya que hay follones…
—Tú sí eres capaz de soportar esa presión. Lo sabes. Lo sabemos. Si finalmente decides rechazarnos será porque prefieres seguir huyendo de ese tío de pelo blanco.
Magdalena bebió de su copa. Por instantes imaginó que lanzaba el vino sobre el rostro de aquel hombre. Le molestaba que alguien fuese tan certero al analizarla. La historia de José María la tenía alterada, confusa.
Terminó de comer su sopa. Pidió un tiramisú y un café negro.