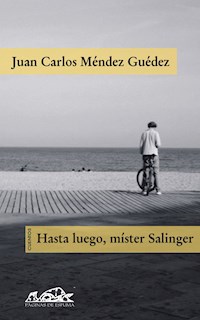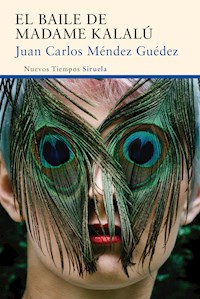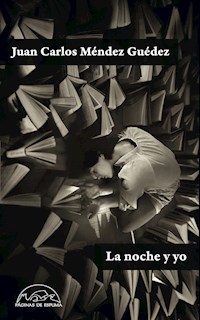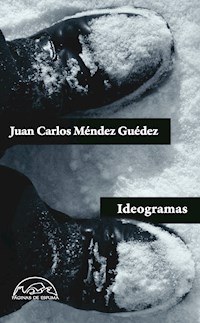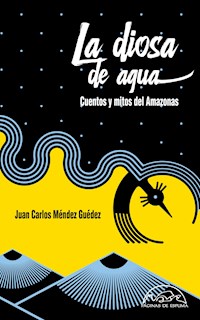Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Una historia vertiginosa, llena de emociones. Literatura de altos quilates. Mezcla de relato de aventuras, novela negra y narrativa picaresca. Donizetti vive al límite de sus posibilidades: dos hijos, una esposa, una exesposa y dos casas que sostener con sus mermados ingresos. Por eso acepta una enigmática misión: trasladar maletines desde la convulsa Caracas hacia ciudades como Roma, Ginebra, París o Madrid, con la condición de nunca realizar preguntas sobre el sentido de esos viajes o el contenido de los maletines. Pero el entrañable reencuentro con Manuel, su amigo de juventud, despierta en él la determinación de dar a su existencia el giro que le permita salvar a su familia de una realidad marcada por la violencia. En medio de un universo personal poblado de delincuentes comunes, paramilitares, traficantes de armas, espías y sicarios, Donizetti emprende un arriesgado plan para obtener una importante suma de dinero y ejecutar el gran golpe que transformará para siempre su vida y la de sus hijos. «Hace una década larga que Méndez Guédez se cuenta entre los más brillantes (pero también sigilosos) narradores del panorama latinoamericano. Hoy, en la madurez de su precisión literaria y en la plenitud de su humor triste, sospecho que con este libro ya no tendrá escapatoria. Por fortuna, sus lectores tampoco.» Andrés Neuman «Los Maletines, la nueva novela de Méndez Guédez, guarda el tesoro de un Stevenson caribeño.» Ernesto Pérez Zúñiga
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Los maletines
Primeros rounds
Primero
Segundo
Tercero
Manuel y el Ñato
Cuarto
Quinto
Sexto
Los sueños de Manuel
Séptimo
Octavo
Noveno
Los binoculares
Décimo
Décimo primero
Décimo segundo
Aeropuertos
Décimo tercero
Décimo cuarto
Décimo quinto
Manuel y el río
Décimo sexto
Décimo séptimo
Décimo octavo
Décimo noveno
Vigésimo
Vigésimo primero
Pies
Vigésimo segundo
Los zapatos de Manuel
Vigésimo segundo
Vigésimo tercero
Vigésimo cuarto
La noche
Vigésimo quinto
Vigésimo sexto
Vigésimo séptimo
Pipino Cuevas
Vigésimo octavo
Vigésimo noveno
Trigésimo
El peso del mundo
Trigésimo primero
Trigésimo segundo
Trigésimo tercero
Mayéutica
Trigésimo cuarto
Trigésimo quinto
Trigésimo sexto
La noche de las noches
Trigésimo séptimo
Trigésimo octavo
Trigésimo noveno
En un lugar de Caracas
Séptimo round
Primero
Segundo
Tercero
Como Luis Primera
Quinto
Sexto
Kowayo
Séptimo
Uppercut
Octavo
Noveno
Décimo
Chapatín
Décimo primero
Décimo segundo
Otro
Décimo tercero
Décimo cuarto
Ñato en la avenida
Décimo quinto
Décimo sexto
El último round
Primero
Las islas
Segundo
Alfredo Marcano
Tercero
Orxata
Créditos
Los maletines
A Slavko Zupcic, el hermano que
volvió en Chile con un taxi a cuestas.
A Carmen Ruiz Barrionuevo,
porque había una vez Salamanca.
A Silda Cordoliani,
que celebra, que sonríe la palabra y las tardes.
Aunque como afirmó Benoit de Sainte-Maure: «No digo que algo propio no añada», los hechos ficticios aquí relatados son reales y los hechos reales son ficticios. El autor se excusa porque quizás ha imaginado unos y otros. Cualquier semejanza con la ficción es una buscada coincidencia.
Primeros rounds
Qué triste está el infierno.
SHAKESPEARE
¿Ves como alcanzo a seguir fielmente la línea de tu historia? Puedo contarla... puedo trasladarte al futuro o al pasado: poseo el lenguaje.
JOSÉ BALZA
No había nada más. Nada en absoluto: solo el terrible dolor.
JOHN LE CARRÉ
... se paró sobre la línea que separaba el medio del camino y empezó a agitar el pañuelo.
OSVALDO SORIANO
Primero
Los dos cuerpos aparecieron frente al edificio, muy juntos, como dormidos dentro de un carro color azul: labios pálidos, entreabiertos, mandíbulas rígidas. En ese instante Donizetti imaginó que las figuras de cera no serían muy diferentes. «Pero ese olor», pensó incómodo mientras se rascaba la punta de la nariz y detectaba en el aire un rastro de agua empozada.
Llamó a Verónica desde el celular. «No bajes con Amandita por la puerta principal, vayan al colegio por la salida del estacionamiento. Mataron a una mujer y a su hijo».
Miró el reloj. Un gesto mecánico. Segundos después había olvidado si era temprano, si era tarde, si le quedaba tiempo para llegar al trabajo, cobrar los viáticos, recoger el maletín en el momento preciso. Preguntó a una vecina si sabía la hora en que sonaron los disparos. La señora le facilitó innumerables detalles. Donizetti la miró de reojo y comprendió que solo balbuceaba mentiras. Para ella resultaba inaceptable que hubiese sucedido algo tan grave sin haberse enterado.
Avanzó unos metros. Estiró el cuello para ver. Donizetti jamás comprendió por qué se detuvo junto a los cuerpos; por qué cuando llegaron los periodistas él se mantuvo entre dos ancianos, como a la espera de una respuesta inútil.
Supo que ninguno de los compañeros de la agencia cubriría la noticia. Tenían instrucciones de no reseñar demasiados asesinatos y la noche anterior, cuando él se encontraba de guardia, le tocó hacer una nota sobre un triple homicidio en La Vega. Cinco desaliñados párrafos que al final no envió a los medios porque un autobús había volcado cerca de San Cristóbal y las víctimas ya eran suficiente sangre para un domingo.
Le pareció que el aire turbio de la mañana ocurría en otro lugar, en un punto lejano. Pero en ese momento, cuando apareció un fotógrafo joven y con una patada empujó al niño para mejorar la composición de la foto, Donizetti sintió un escalofrío que saltó desde su nuca hasta la espalda.
El niño quedó acurrucado junto al cuerpo de la señora. Donizetti distinguió con claridad los ocho balazos que ascendían desde su pequeño abdomen hasta el rostro, como si alguien hubiese querido dibujarle un árbol en la piel.
La claridad rodó por la avenida como una bola de fuego. El sol subió sobre los edificios. Donizetti retrocedió un par de metros para alejarse del carro. La señora estaba pálida y apergaminada, un trozo de lengua asomaba entre sus dientes y en medio de su cara brillaba el ojo rojizo de un balazo.
Incómodo, se movió hacia la izquierda porque el reflejo de la luz en las ventanas hirió sus pupilas. Luego algo se apretó en su estómago. Volvió a mirar al niño. Le pareció distinguir con claridad su mano pequeña, una mano un poco gorda y con las uñas comidas. Ese detalle le hizo entrecerrar los párpados.
Llamó a toda prisa un taxi. Al montarse sufrió un ataque de tos, como si un insecto estuviese saltando en su garganta. «El maletín, lo que debo hacer es buscar el maletín», murmuró Donizetti y poco a poco sintió que esa rutina lo impregnaba de una densa tranquilidad, de una dulce modorra.
Segundo
Después de fumar dos cigarrillos logró serenarse un poco. Llegó a la oficina y pasó a la zona de los cubículos. Matías y Raúl alzaron sus manos para saludarlo y continuaron discutiendo sobre apuestas de lotería. Cerca del baño tropezó con el mayor hablando en susurros por un celular pequeñísimo y mirando hacia todas partes, como si estuviese tomando notas mentales de cada movimiento de la agencia.
Cruzaron un saludo: sin énfasis, sin ninguna frase. Luego el mayor continuó susurrando. A Donizetti le pareció que lo hacía en un ruso salpicado de groserías cubanas.
Se alejó del militar. Caminó hasta su pequeño despacho. Revisó dos o tres gavetas de su escritorio hasta que consiguió el pasaporte. Era más práctico tenerlo siempre allí. Ya le había tocado en ocasiones salir directamente desde el trabajo a un imprevisto viaje.
Al fondo cruzó Dayana, la jefa de la sección internacional; tacones verdes, falda ajustada. Al verla caminar, Donizetti quedó aturdido con su movimiento de caderas. Pensó en dulces colinas, en montañas, en carreteras oscilantes y llenas de curvas. Luego jugó un rato con las hojas del pasaporte. Le gustaba contemplar todos esos sellos en idiomas indescifrables. Sin especial entusiasmo miró su bandeja de correo y borró sesenta y dos mensajes que no quiso leer. Aburrido, golpeó el escritorio con sus nudillos. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar la llamada con los datos para la nueva misión? Contempló el cielo: nubes color grasa, nubes inmóviles, impenetrables. «Si Dios existiese, no se enteraría nunca de que hay un lugar llamado Caracas.»
Respiró con fuerza, como si estuviese expulsando un olor espeso dentro de su nariz. «Tampoco sé por qué pienso hoy en Dios», murmuró moviendo papeles en su escritorio para dar la impresión de laboriosidad. Desde hacía mucho tiempo el tema no le interesaba. Donizetti solo creía en Dios cuando escuchaba La Pasión según San Mateo de Bach o cuando se montaba en aviones.
«Y esa es la vaina», comprendió aliviado. En unas horas tomaría un Airbus 340 para cerrar la nueva misión que acababan de asignarle. En el momento del despegue y del aterrizaje incluso rezaría un padrenuestro tembloroso, rutinario; sin fe ninguna pero con intensidad. «Por si acaso», pensaba siempre.
Abrió el mensaje con las instrucciones básicas para su viaje; se trataba de lo usual: llevar un maletín sin dejar de mirarlo ni un segundo; defenderlo con su vida si era necesario; luego esperar noticias; finalmente entregarlo a una silueta anónima, fugaz.
Se sirvió un vaso de agua y comprobó que acababa de apagar la computadora. Pasaba días sin prestarle atención. En los últimos meses, sin que él se hubiese percatado de ello, sin un memorándum o una instrucción precisa, resultaba obvio que apenas necesitaban sus trabajos escritos y precisaban más de él para realizar viajes secretos, para llevar esos maletines verdes con los que de tanto en tanto atravesaba el mundo.
Le dolió el estómago.
Pensó otra vez en los dedos pequeños del niño que había aparecido frente a su edificio. Donizetti comprendió que si la vida fuese una novela, este sería el punto donde él se dedicaría a investigar por qué una familia amanece rociada de balas. Páginas y páginas atando cabos, sorteando peligros, inventando en las palabras conexiones que serían más reales que la propia realidad, hasta cazar una huella que revelaría una conclusión inesperada, pues casi siempre los actos abrigan una respuesta y en muchos lugares la muerte tenía sentido. Pero en Caracas todo era el comienzo de un boceto; todo resultaba un trazo efímero, balbuceante.
Se masajeó el estómago.
El Blackberry de su bolsillo derecho sonó tres veces. Donizetti se fue hasta el baño y contestó en susurros.
–Aló.
–Panadería Los Próceres; avenida Los Próceres, San Bernardino, y luego a Roma –dijo una voz asmática.
Donizetti intentó memorizarlo. Le pareció una dirección demasiado sencilla, pero a los tres minutos comenzó a dudar y rompiendo una vez más todas las precauciones que le habían exigido, tomó su libreta, anotó los nombres y hasta agregó una impresión: «Creo que cerca de la librería Catalonia».
Cuando bajó en el ascensor se encontró con Gonzalejo. Se saludaron con esa impaciencia de quienes comparten tantas horas que prefieren intercambiar las palabras mínimas. Al despedirse, Donizetti cambió de idea y tomó a su colega por el brazo.
–Oye, ¿sabes de un doble asesinato esta mañana en la Francisco de Miranda?
–¿Ah?
–Parecían madre e hijo. Los cosieron a balazos.
Gonzalejo alzó los hombros. Luego se acercó al oído de Donizetti y le susurró:
–Pana, desde el viernes hasta ahora mataron a más de sesenta y tres personas. Bueno, yo conté hasta sesenta y tres y ya me cansé de contar, porque tampoco sirve de nada saberlo, pero si tú lo dices... pues serán sesenta y cinco. Y si eran familia o amigos tuyos, pues lo siento mucho, y si me necesitas tengo conocidos en la morgue que me deben favores: por mil bolívares les harían la autopsia rapidito para que no tengas que esperar demasiados días. Mira que es un buen precio, allí por adelantar la autopsia te piden dos mil... la mitad, pana, te consigo que te cobren la mitad.
Donizetti negó con la cabeza. Quiso explicarle a Gonzalejo la situación exacta, pero prefirió seguir caminando hacia la línea de taxis. Luego pensó en su propio hijo. Demasiado tiempo sin saber nada de él.
Cuando pasó al lado de un árbol lo rozó con sus dedos, procurando librarse de la sensación que acababa de asaltarlo, una sensación pegajosa, espesa, como de aceite quemándole las manos.
Tercero
Llevaba un par de días intentando hablar con Jaime y nunca lograba apartar dos minutos para saludarlo; para preguntarle en detalle por su colegio, por sus amigos. Al niño tampoco parecían importarle esos silencios.
Antes de llegar al encuentro que le habían pautado, Donizetti llamó a casa de Elizabeth. Odiaba hacerlo, pero ese era el precio por haber tenido un hijo con esa mujer detestable.
Sonrió al admitir que era capaz de pensar en ese apartamento como la «casa de Elizabeth». Cerró los ojos. Casi pudo mirar el árbol de mango que durante años contempló desde la ventana de la habitación donde dormía: árbol oloroso que por las noches parecía llenarse de electricidad.
Escuchó los repiques de la llamada: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al fondo irrumpió la voz de Jesse, el novio de su ex. Donizetti colgó. Miró el reloj con gesto incrédulo, las nueve y media. Se alegró. Al menos había despertado al hijo de puta. Antes de las once nadie lo había visto quitarse el piyama ni tomar el desayuno.
Se masajeó el estómago una vez más. En el fondo le gustaba esa sensación gélida que le lamía el abdomen cada vez que iniciaba una nueva misión. Miró el reloj. Sospechó que llegaba con diez minutos de adelanto (¿o eran de retraso?). La calle se iluminó: el sol parecía una quemadura de cigarrillo sobre el cielo. Se detuvo a coger aire. Pensó una vez más en los dos cuerpos frente a su edificio y resopló contrariado. Para sobrevivir en Caracas era necesario olvidar en diez minutos los diez minutos anteriores.
Escupió en el suelo y le pareció que uno de sus ojos se reflejaba dentro de la mancha de saliva que había quedado en la acera. Un ojo rasgado que se fue transformando en un erizo tembloroso. Apuró el paso. Miró la plaza de enfrente. Creyó recordar que, muchos años atrás, había vivido allí un sábado entrañable volando un avión plateado mientras sus padres lo observaban sonrientes. Luego pensó que probablemente era un recuerdo inexacto. Sus padres se odiaban. Para ser más precisos: su madre detestó siempre a su padre. Y él tampoco tuvo jamás un avión plateado.
Donizetti dio vueltas alrededor de la panadería donde debía aparecer en unos minutos y así comprobó que nadie lo venía siguiendo. Prefería llegar a los sitios en taxi, no caminar distraídamente por ninguna calle, pero cada vez le daban menos dinero para sus desplazamientos. Tendría que hablar con Gonzalejo. Si querían discreción, si exigían seguridad, no podían tenerlo dando vueltas con un par de billetes en el bolsillo.
Entró a la panadería y se sentó en la terraza. Pidió dos cachitos de jamón, un Ricomalt y encendió un cigarrillo. Esperó un rato; casi nunca aparecía la misma persona, pero aunque cambiase el color de la piel o la estatura, él solía reconocerlos con anticipación; compartían miradas de azogue, cierta manera de sacar el pecho como gallos de pelea y un modo de caminar como si estuviesen clavando los talones sobre el piso.
Sonó un Blackberry en los bolsillos de su saco. Estuvo un rato dudando si era el personal, el de la agencia o el de las misiones especiales. Sacó los tres y los colocó sobre la mesa; comprobó que no recordaba muy bien cuál era cuál y tomó el que vibraba en ese preciso instante.
Escuchó la voz de su esposa comentándole que cuando pudiera llevase medio kilo de queso. Sonrió agradecido por lo incongruente del mensaje. Era muy sencillo pasar del temor a la indiferencia. Le murmuró que estaba ocupado. Preguntó si debía ser queso blanco o amarillo y ella respondió que cualquiera, el que hubiese, cariño, pero en el improbable caso de que encontrase de ambos, pues mejor amarillo que era más rico para las arepitas, corazón.
Donizetti pensó que buscaría en Italia un kilo de queso y lo traería como regalo. Debería averiguar primero sobre sabores y sobre la calidad de los productos para no equivocarse y comprar cualquier baratija. Vorrei un formaggio molto buono, signore.
Recordó que nunca debía comentar con nadie a dónde viajaba. Por eso, de sus misiones retornaba silencioso, exhausto y con dos juguetes a los que les arrancaba las etiquetas que pudiesen indicar su origen. Nunca dejaba de sorprenderle el entusiasmo con que su hijastra Amanda recibía su obsequio, la euforia con la que se abalanzaba sobre él y lo abrazaba, mientras al día siguiente cuando se encontraba con Jaime debía conformarse con un gesto flácido.
Tamborileó los dedos con impaciencia. Al regresar se propuso hablar con Jaime, decirle algo. ¿Pero qué? ¿Qué podía hablar con un niño de ocho años que estaba siendo criado por una madre irascible y un vago como Jesse que dormía siestas de cuatro horas?
Miró hacia la calle. El sol se afincaba sobre los árboles. Intentó buscar la librería Catalonia. Giró el rostro. Un inmenso muro blanco se levantaba a lo lejos. ¿No era allí donde estuvo siempre? Confuso salió de la panadería. Le pareció que el lugar había cambiado. Creía recordar una glorieta, unos árboles, un taller mecánico.
Frente a él se detuvo un carro azul: un muchacho con nariz de boxeador se bajó presuroso, dio un par de pasos y mirándole fijamente le cruzó el rostro con una cachetada.
–¿Tú eres pajúo? Panadería Los Próceres, coño. A ver si te pones pilas, mongolicoide.
Donizetti se quedó congelado. Las personas que pasaban por la calle siguieron de largo y apresuraron el paso. El tipo le arrojó el maletín en el pecho y le dijo que mirase su correo electrónico. Luego se montó en el carro y se marchó en medio de un sonido rechinante de cauchos.
Al voltear, Donizetti vio el inmenso cartel: Panadería Alba. Le ardía la mejilla, pero ahora sintió que una ola de calor cubría su rostro.
Manuel y el Ñato
El día anterior, el pendejo celular sonó veintisiete veces.
Carajo.
Veintisiete.
Las conté.
Me angustié mucho.
Hoy no había sonado ninguna.
Volví a angustiarme. Era como si desconociese la posibilidad de un territorio intermedio. El silencio me agobiaba tanto como el exceso de ruido.
Quizás por eso me quedé un buen rato acostado sobre el suelo del baño sintiendo la humedad, contemplando los restos de pasta de dientes, las mínimas grietas de las baldosas.
Pensé que los baños eran ese lugar donde yo desconocía la angustia. En ellos ocurría siempre un paréntesis: tiempo de toallas limpias, olores a champú, agua que corre.
Sí. Me encantaba permanecer en los baños dándome largas duchas mientras fingía hablar en la radio o narraba peleas de boxeo sucedidas tiempo atrás.
Por eso me quedé tirado mucho rato en el suelo. Era un buen lugar para mí. Esa tarde no había sonado ni una vez el pendejo celular, lo cual era lógico si tomamos en cuenta que el día anterior yo me había negado a contestarlo veintisiete veces.
Pero me jodían ambas cosas.
Una.
La otra.
Y no veía salidas.
Años atrás, cuando tenía un problema pensaba con serenidad: le pido ayuda al Ñato. Eso me tranquilizaba. Con esas palabras parecía que un universo entero restablecía sus reglas, su orden, sus giros y órbitas.
El Ñato fue una especie de ángel feroz de mi adolescencia y mi juventud. Si el mundo se me venía encima, yo imaginaba que el Ñato aparecía con su revólver y con dos disparos restablecía la tranquilidad. Pero, ahora, ¿para qué podía servirme? Quizás para que apuntase con su 38 al centro de mi celular y lo hiciese saltar en pequeños trozos o para esparcir mi cerebro sobre el techo del apartamento.
No. Eso no. Me gusta mi cabeza; mi corte de pelo; mi piel impecable.
Era mejor aquel otro tiempo de la juventud. Si en el liceo un par de tipos me empujaban al pasar por la rampa, o si en la salida de la universidad me robaban el reloj, o si el profesor de Física me reprobaba un examen, yo pensaba: suelto dos frases, el Ñato aparece y después de unos balazos todo vuelve a estar en orden.
Lo cierto es que nunca se lo pedí; tampoco puedo jurar que él me hubiese ayudado. El Ñato tenía sus propios negocios. Siempre iba armado y me saludaba cortésmente, pero jamás cruzamos demasiadas palabras. Crecimos juntos en el bloque, muchas veces tomamos juntos el autobús y cuando tuve carro lo llevé unos cuantos días cerca de la universidad.
Yo tardé en comprender quién era. Notaba que cuando caminábamos juntos la gente nos miraba con respeto y nos cedían el paso desviando la mirada Eso me agradaba. Pero tardé en comprender la razón. Fue una mañana que pasaba por mi calle cuando después de saludarnos, descubrí que llevaba una gasa cubriéndole el mentón. Cerca de la cauchera escuché que alguien decía: «Allí va la rata esa, lástima que no la mataran anoche». Así até cabos. Como a las nueve, justo al empezar la pelea de Sugar Ray Leonard y Hagler (una pelea espectacular, una maravilla en la que Sugar terminó flotando sobre el ring, soltando una ametralladora de puños sobre el calvito), habían sonado treinta o cuarenta disparos. Me tiré al suelo con el mando a distancia. El asunto duró cinco minutos. Era extraño. En aquel tiempo los tiroteos comenzaban a la medianoche. Algo importante sucedía para que se hubiese adelantado el momento de las balaceras. Un rato después, mis padres hablaron por teléfono con los vecinos del piso once; ellos les dijeron que los camellos del otro lado de la avenida habían intentado conquistar un nuevo territorio y el dueño de este lado tuvo coraje para repelerlos.
Así conocí el poder y la suerte del Ñato. El aburrido vecino que en una ocasión me dijo que trabajaba de cajero en un supermercado resultó ser el dueño de los negocios de esta parte de la avenida.
Desde ese momento pensé que el Ñato era una opción, era la puerta de emergencia de mi propia vida, como si una parte de su poder me perteneciese solo por el hecho de haber crecido juntos.
Pero esta tarde horrible en que el celular no sonaba; esta tarde como de relojes blandos; como de aire aceitoso; como de camisas ásperas y comida cruda; esta tarde comprendí que debía regresar al trabajo y que el celular seguiría sin sonar porque ya había sonado demasiado, y esta vez el Ñato no me salvaría; esta vez ni siquiera dormir en el suelo del baño podría calmarme.
Me puse de pie. Fui hasta el cuarto de tía Felipa y apagué las velas del altar de María Lionza.
Después me lavé el rostro y al mirarme en el espejo tomé agua entre mis manos y la lancé sobre el azogue. Solté una carcajada. Desde los tiempos del liceo no hacía algo igual. En ese entonces imaginaba que si lavaba mi reflejo, el día se presentaría repleto de suerte.
De golpe sentí un zumbido seco, un ruido como el de un globo al desinflarse. Mierda. Otro apagón. Tendría que bajar los veinte pisos por las escaleras.
Con el rostro empapado salí al pasillo.
Sentí el sol como un navajazo sobre mi rostro.
El celular seguía sin sonar.
Cuarto
Leyó el correo electrónico en el baño de la panadería. Siguió la acostumbrada rutina. Buscó en los borradores; allí estaba el mensaje, siempre incompleto y sin enviar. «Posiblemente el 13, via Reggio Emilia 10, ristorante La Breccia, y en la misma calle hotel Kent, eso el 12, y luego...» Intentó comprender las frases; poco a poco se percató de que debía alojarse en el hotel Kent y quizás al día siguiente acudir a ese restaurante. Sabía que era posible escribir con mayor claridad, pero ya se había resignado a la redacción de ese sujeto anónimo que le enviaba los correos. Al principio creía que era una clave para ocultar datos, pero en una oportunidad esa persona le envió una instrucción de urgencia: «Voy a ser sincero contigo, debes hechar otra vez una carta...», y comprendió que lo único encriptado en esos escritos era la mente de quien los preparaba.
Oyó un parpadeo. Se quedó a oscuras en el baño. Salió con prisa y por los murmullos comprendió que acaba de ocurrir un corte de electricidad. Miró su reloj. Los apagones de veinte o treinta minutos no perturbaban demasiado. La gente se fumaba un cigarrillo, conversaba un poco, mentaban la madre y contaban chistes, pero si el metro se paralizaba sería imposible moverse a ningún lado.
Llamó un taxi de línea y se subió una vez comprobado que el número coincidía con el que le habían dado por teléfono. Decidió gastar su propio dinero para pagar la carrera hasta el aeropuerto.
Debía reclamar que le estuviesen dando cantidades tan pequeñas para moverse en las misiones especiales. También debía protestar por este imbécil que le había dado una cachetada en plena calle. Segundos después sintió un frío lamiéndole la espalda. Si reclamaba por eso tendría que admitir su equivocación, y lo que ahora le permitía seguir sobreviviendo era el sobresueldo de los viajes. Elizabeth había sido implacable al arruinarlo con el divorcio.
No.
Mejor callar.
Respiró cansado. Donizetti acarició el maletín verde que acababan de entregarle. Sintió la textura pegajosa; una tosca imitación de cuero. A lo lejos, como si se tratase de una garganta llena de vidrios rotos escuchó la radio: un locutor soltaba eses alargadas como hachazos.
Escuchó con atención las noticias de sucesos; no mencionaron a las dos personas que amanecieron baleadas frente a su edificio. Miró con impaciencia su reloj. A esta hora Jaime podría estar regresando a comer. Le pidió al chofer que cambiase de ruta y acarició el maletín.
El taxi se detuvo. Donizetti le pagó con un par de billetes y le dijo que lo esperase media hora para bajar a Maiquetía.
Al pisar la calle lo inundó un olor a cebollas trituradas. En la esquina, vio a Jaime devorando un perrito caliente junto a un carrito lleno de calcomanías y fotos de muchachas en biquini.
Se saludaron con naturalidad. Donizetti giró el rostro a uno y a otro lado, no vio a Elizabeth ni a Jesse. Resopló con impaciencia.
–Hijo, no deberías comer justo antes de almorzar –susurró.
–Mamá salió y Jesse está durmiendo –se disculpó el niño dándole otro mordisco al perrito.
Donizetti se puso en la boca un cigarrillo y cuando vio la cara sonriente de su hijo comprendió que lo había encendido al revés. Tiró la colilla a la calle. Jaime lo miró con atención y después de limpiarse la salsa de tomate alzó la mano y le acarició la mejilla.
–Tienes muy rojo el cachete, papá. Se te ve como una mano marcada.
A Donizetti se le encendió el rostro. Pensó en el muchacho que le atravesó la cara en medio de la calle, y en el gesto posterior, esa manera de lanzarle el maletín como se le arroja a un sirviente. Se alegró de que su hijo no hubiese visto esa escena.
Le comentó que debía viajar esa tarde, que si deseaba algún regalo en especial. Jaime apretó la boca, miró hacia los lados. Al final murmuró que cualquier cosa estaría bien.
Subieron al apartamento. Donizetti reconoció el olor de las escaleras: esa mezcla de repollo, madera húmeda, aserrín, tomates maduros. Cuando entró a su antigua casa, encontró el salón lleno de revistas, flores de cerámica, papeles tirados por el suelo, ceniceros repletos. En la cocina los platos se elevaban como una montaña. Le pidió a Jaime que le mostrase las tareas que debía llevar en la tarde y, sorprendido, el niño abrió un cuaderno lleno de cifras. Donizetti comprobó que la camisa de Jaime tenía manchas de salsa y un botón a punto de caerse.
Fingió revisar los deberes de su hijo, pero en la entrada de la cocina contempló un envase de papas fritas desde el que asomaban dos cucarachas brillantes. Dudó si patear el pote o marcharse, pero cuando vio que su hijo comenzaba a morderse las uñas, el estómago le saltó hasta la garganta.
–Carajo, no hagas eso. No vuelvas a hacer eso. ¡No te comas las uñas, coño!
El niño abrió los ojos asustado. En el balcón un bulto pareció moverse. Jesse se levantó de la hamaca y caminó hasta el recibo arrastrando los pies con unas pantuflas de peluche.
–Ah, eres tú, Donizetti. No hables tan alto, pana, estaba teniendo un sueño bien bonito.
Quinto
A Donizetti le habían advertido que utilizase carros viejos para desplazarse, pero el taxi con el que bajaba hacia el litoral tenía aire acondicionado, una carrocería brillante y el chofer exhibía orgulloso una primorosa corbata lila.
Un fallo involuntario, pensó mientras se limpiaba la boca con la mano para quitarse el sabor ácido que le brotaba desde la lengua.
El tráfico apenas se movía. Colocó el maletín bajo sus pies y trató de ocultarlo. Pensó enviar un mensaje con su Blackberry para advertir que existía la posibilidad de que perdiese el vuelo a Roma. Desistió. Ya con el incidente de la mañana era suficiente. No podía seguir acumulando errores. Miró el reloj. Supuso que si el atasco se disipaba en pocos minutos podría llegar al aeropuerto.
En el carro de delante varios adolescentes ruidosos sacaron los brazos por las ventanillas y destaparon cervezas al ritmo de un reguetón.
Al lado, en un ostentoso carro, Donizetti vio a una mujer que le recordó a Marjorie: ese caoba artificial en el cabello, esos pechos redondos llenando la blusa, esa boca delgada como una raya. La miró. Era demasiado huesuda; podía parecer una Marjorie comprimida en sí misma.
Una gota de sudor bajó por su frente. Los autos se movieron unos pocos metros y volvieron a quedar detenidos.
Donizetti suspiró. Por Marjorie había perdido su primer matrimonio. Entonces juró huir de su cercanía, pero lo cierto es que una semana atrás se había vuelto a acostar con ella. Desde que se casó con Verónica intentó evitar las recaídas. Resultó imposible. Entre Donizetti y Marjorie se establecía un lazo indisoluble, absolutamente sexual; exclusivamente sexual, pero que no se sostenía en la pericia erótica de ambos. Al contrario, Marjorie y Donizetti perpetraban los peores polvos sucedidos en la ciudad de Caracas desde 1567. Toda desgracia, toda torpeza, toda decepción posible había ocurrido entre ellos. Ese era el lazo que los unía.
Miró el reloj. El vuelo saldría pronto. Apretó los puños y volvió a mirar a la mujer que se le parecía a Marjorie. Cruzó una mirada curiosa y hasta intentó sonreírle, pero ella resopló con ironía.
Su amiga jamás haría un gesto así. Por otro lado, acababa de comprobar que un hombre acariciaba la oreja de la mujer, y no, Marjorie jamás aceptaría una caricia en público.
Frotó el maletín con la yema de sus dedos, como si fuese un trozo de seda. Recostó su cabeza en el asiento del taxi.
Al poco de casarse, Donizetti conoció a la verdadera Marjorie en el comedor de la universidad. Le gustaron sus pechos juguetones temblando dentro de la camisa. Ella sugirió que le invitase a unas cervezas. Fueron a Sabana Grande. Era diciembre. El aire en Caracas se volvía un temblor tenue, miles de ventanas encendidas, música saltando desde los edificios, luces parpadeando en los balcones como luciérnagas rojas, azules, amarillas.
Donizetti y Marjorie despacharon varias rondas. Luego salieron a caminar por el bulevar. Terminaron en un hotel cercano. Se desnudaron. Donizetti pensó que Marjorie tenía unas tetas bellísimas. Estuvieron once minutos caracoleando el uno sobre el otro. Tardaron un rato en aceptar que no lograban el más mínimo placer. Él detuvo su mirada en el espejo del techo y en vez de excitarse con la visión de esos dos cuerpos sudorosos, le pareció profundamente ridículo el movimiento con que embestía a la mujer y la rigidez con que ella bamboleaba sus caderas.
Sin decir una palabra lo dejaron. Cada uno se echó a un lado de la cama. Donizetti se quedó mirando la pared un buen rato mientras la mujer se dormía. Supuso que nunca más volvería a verla.
Se equivocó. A los tres meses tropezaron a la salida de un cine. Se saludaron con educada indiferencia. Ella llevaba una camisa blanca y Donizetti pensó de nuevo que tenía unas tetas hermosas. Se saltaron las cervezas y recalaron directamente en un hotel donde por más que lo intentaron durante una hora no lograron excitarse.
Al despedirse no fingieron que volverían a llamarse por teléfono. Pero a los dos meses se encontraron en un congreso de estudiantes en Valencia. Bailaron; procuraron reírse de chistes repetidos. Una vez más terminaron en la habitación. A Donizetti y a Marjorie los enlazaba una idéntica perplejidad, una humillación compartida: cada uno pensaba que nunca había resultado un amante tan prescindible, tan torpe, como al encontrarse con el otro.
Volvieron a desnudarse y esta vez todo pareció arrancar mejor. Se mordieron; se lamieron como leones; ella le chupó una oreja; él le arañó la nalga izquierda; ella le mordió la barbilla.
Sintiéndose muy fuerte, Donizetti elevó a la chica con sus brazos para penetrarla; dio un traspié, luego otro; los brazos cedieron.
Marjorie vio la lámpara de la habitación. El techo. Un trozo de cama. La puerta entreabierta del baño y otra vez el techo. Luego creyó recordar el sonido crujiente de su espalda al estrellarse contra la alfombra.
Se marchó indignada. Estuvo quince días tomando calmantes.
Pero los encuentros fortuitos nunca dejaron de sucederse (un jueves en la Biblioteca Nacional; la entrada del cine La Previsora; la mesa del fondo en ese restaurante cubano de la Andrés Bello; la puerta de la librería Lugar Común); y alrededor de ellos se tejía siempre la repetición de varios gestos: una educada aproximación; un intercambio de sonrisas; y luego, una vez más, ese optimismo quebradizo, esa certeza de que la abulia, la ineptitud, podían vencerse con un polvo feroz, prolongado, definitivo.
A lo largo de quince años, Marjorie y Donizetti continuaron viviendo en esa circularidad que los envolvía y los alejaba. Él continuó casado con Elizabeth; Marjorie pescó a un empresario que importaba carros de lujo para gente del gobierno.
El herido orgullo de ambos los llevó una y otra vez a la cama de hoteles con olor a desinfectante; a habitaciones repletas de espejos y armarios vacíos. Fracasaron con todas las variantes posibles: alguna vez Donizetti no tuvo erección; otras Marjorie provocó heridas en los genitales de su amigo con mordiscos excesivos; dos veces Donizetti se quedó dormido por una medicación para los dolores musculares; Marjorie padeció en cuatro ocasiones una rara alergia que le provocó asfixias. También en una oportunidad, terribles calambres en el estómago encogieron a Donizetti; y la ocasión en que Elizabeth los descubrió saliendo del hotel, Marjorie y Donizetti acababan de golpearse la cabeza, pues las patas de la cama habían estallado cuando la mujer saltó apasionadamente sobre el hombre.
Se odiaban. Cada vez que volvían a reunirse apenas cruzaban palabras, pero aparte de la necesidad de lograr un encuentro en condiciones, ambos creían que si una ciudad tan grande como Caracas los reunía con inesperada regularidad, un cierto sentido debía ocultarse tras aquella persistencia; una suerte de señal; de felicidad inminente.
Pese a eso, cuando Donizetti tuvo que separarse, le resultó complicado explicar a su esposa que no se marcharía con esa otra mujer, que no mudaría sus ropas, sus maletas y sus manías a los brazos abiertos de una chica feliz de verlo solitario, pues su amante se encontraba razonablemente casada. Marjorie no se divorciaría, no haría ningún esfuerzo por vivir con él, de hecho, nunca lo llamaría por teléfono, jamás diría de él ninguna palabra tierna o al menos amable.
Y sin embargo, Marjorie continuó siendo la persistencia, el eslabón del vivir. Pese a los muchos cambios en la existencia de Donizetti (los tiempos de guerra con Elizabeth; la muerte del padre; la luminosa aparición de Verónica; el trabajo en la agencia de noticias; las misiones en el mundo entero), el hilo conductor de sus días fue siempre el cuerpo desnudo de esa amiga suya que lo detestaba y a la que él odiaba con nitidez.
Semana y media atrás volvieron a intentarlo. Acababan de coincidir en una exposición. Se reconocieron a cincuenta metros de distancia; esquivaron a las cientos de personas que se interponían entre ellos. Marjorie habló sobre el racionamiento de agua; sobre el calor de esos días. Donizetti comentó la subida de los precios del petróleo.
Intentaron desnudarse en el mismo ascensor, asfixiados, esperanzados por la urgencia. Marjorie empujó a Donizetti contra el tablero y le arrancó la camisa. La espalda de Donizetti tocó algunos botones; luego vino un temblor, una ondulación; al final el ascensor se detuvo entre dos pisos.
Los bomberos tardaron tres horas en aparecer y sacaron a la mujer con el rostro encarnado después de un ataque de claustrofobia.
Y el caso es que esa muchacha que ahora mismo Donizetti veía en el atasco hacia el aeropuerto podía parecerse bastante a su amiga. Al menos un poco. «¿O será que quiero imaginar un parecido? ¿Será que deseo pensar en Marjorie?»
Arrugó el rostro. Apretó con sus piernas el maletín. Recostó su cabeza en el asiento del taxi. Se frotó los párpados para quitarse el dolor que saltaba desde su cerebro como pequeños pinchazos. Contempló los lados de la carretera: los cerros de un verde fosforescente interrumpido por manchas rojizas como llagas en una espalda desnuda; millones de ranchos hacia la derecha; millones hacia la izquierda. En los ranchos más cercanos a la carretera se distinguían fotografías del comandante.
Intentó enviar un mensaje para advertir de los problemas que tenía para llegar al vuelo. Miró sus tres Blackberries. ¿Cuál era el indicado? Apretó los párpados procurando recordar con exactitud qué terminal debía utilizar en ese momento.
Oyó un rumor a lo lejos: pensó en un montón de abejas dentro de un cubo lleno de agua. Donizetti escuchó gritos. Los adolescentes del carro de adelante comenzaron a discutir con el hombre bigotudo que acariciaba a la falsa Marjorie.
Dos de los muchachos se bajaron del vehículo y patearon el carro del bigotudo. Este agachó el rostro, parecía asustado, pero cuando alzó la barbilla y abrió su puerta, salió con una pistola y lanzó un disparo al aire. Los muchachos corrieron hacia atrás, pero el resto de sus amigos se bajaron en grupo y empezaron a lanzar botellas. La falsa Marjorie gritaba. El hombre comenzó a disparar hacia los adolescentes.
Donizetti apretó el maletín. Quiso reducir su cuerpo; imaginó que se volvía un pequeño gusano y se refugiaba en las alfombrillas del carro. En algún momento pensó en Jaime; después le pareció que el aire se impregnaba con un parpadeante aroma de vainilla.
Luego recordó los pechos de Verónica.
Sintió el abrazo de Verónica.
Siguió escuchando disparos y ruido de botellas.
Pensó en el sabor de un café con leche bebido muchos años atrás junto a su papá.
Y en el rostro de Jaime.
Y otra vez en el rostro de Jaime.
Y en un balón entrando en la canasta.
Y en la piel vainilla de Verónica.
Sonaron más disparos. Oyó muchas voces. Igual que si el mundo despertase de un letargo. Alzó la barbilla. El hombre avanzaba hacia los adolescentes, que, refugiados entre varios árboles, no cesaban de lanzarle botellazos. La mano del tipo temblaba cada vez que lanzaba un disparo. «Mamagüevos, mamagüevos; a mi mujer nadie me la mira», gritaba con el rostro enrojecido.
Los carros comenzaron a arrancar, como si la razón del atasco se hubiese disipado milagrosamente o el miedo empujase a todos los vehículos hacia delante. El taxista se alejó unos metros, y cuando ya dejó atrás al grupo que continuaba peleando, aceleró de golpe y cruzó los túneles que llevaban a Maiquetía.
«Qué suerte», pensó Donizetti acariciando el maletín y recuperando el aliento «estaré a buena hora».
Sexto
Al llegar al aeropuerto verificó que nadie lo hubiese seguido. Con gesto indiferente miró rostro a rostro y comprobó que ninguna persona le resultaba familiar. Así le habían explicado que debía hacerlo. Se trataba de pasear la mirada y sentir que todo le resultaba novedoso. A la más mínima señal de reconocimiento o coincidencia debía sospechar y enviar un mensaje por el móvil para esperar instrucciones.
Jamás le había ocurrido nada preocupante.
Donizetti abrigaba la duda de si sería capaz de realizar ese enlace, pero finalmente confiaba en que sus ojos se hubiesen educado en estos últimos tiempos, que hubiesen ido adquiriendo una sagacidad felina para alertarlo en un momento de peligro.
Caminó hasta la ventanilla de la línea aérea. A su lado se detuvo un hombre con lentes de sol que intentaba colocarse una chaqueta oscura. Un guardia nacional se acercó a ellos y obligó al hombre a sacar la lengua. «Tengo que preguntar un día para saber qué es ese examen de la lengua. ¿Será para ver si la gente anda encocada?»
Apretó el maletín entre sus manos y pasó a la zona donde sellaban los pasaportes sin colocar su equipaje en la cinta de rayos X.
Le gustaba su vida actual. Esa sensación de burbuja que lo cubría casi todo el tiempo. Alzó los hombros para beberse el aire entero del aeropuerto. No se vio obligado a hacer cola porque, al verlo, un cabo segundo le indicó que pasase directamente.
Se colocó cerca de la puerta del avión. A su alrededor, los guardias nacionales se aproximaban cada dos minutos a los pasajeros y los interrogaban; los llevaban a un escáner que los desnudaba, los traían de vuelta para cinco minutos después volver a interrogarlos y llevarlos nuevamente al escáner.
Notó que después de un rato, los guardias caminaban directamente hacia unas muchachas jóvenes y solitarias para llevárselas con gesto divertido. Y sin embargo, cada vez que alguno de aquellos uniformados pasaba junto a él y veía su maletín, alzaba la barbilla y miraba hacia otro sitio.
Incluso cuando estaba a punto de embarcar, un guardia despistado pareció acercársele y un sargento le hizo un gesto negativo con la cabeza; algo sutil; casi imperceptible. Donizetti contempló cómo aquel uniforme verde pasaba a su lado, igual que si hubiese cobrado un repentino interés por una pareja de muchachos que comían chocolates y que debieron responder a un montón de preguntas y mostrar sus pasaportes.
Ya en la cola, Donizetti presenció cómo revisaron una vez más a cada pasajero, palpándoles el cuerpo, hurgando en la ropa de cada uno y haciéndoles nuevas preguntas. Él siguió de largo. Buscó su asiento. Intentó localizar en su Blackberry un mapa de Roma para situar los puntos donde debía dirigirse al llegar a la ciudad.
El avión tardó un rato en despegar; cuando ya habían ubicado a los viajeros en sus asientos, volvieron a bajar a tres personas para revisarles el equipaje. Una mujer reclamó indignada y el hombre que iba a su lado le rogó que mantuviese silencio. La espera se prolongó durante otros cuarenta minutos. Donizetti comenzó a quedarse dormido. Los ojos le pesaban.
Trató de repetir de memoria las instrucciones generales que recibió cuando le encargaron las misiones con los maletines. Nada de nervios. Eres una máquina. Un robot que lleva en su mano un maletín que nunca debes soltar hasta haber recibido la señal exacta. Déjate llevar. Alguien vigila por ti. Alguien te cuida y te dice exactamente lo que debes hacer. Una vez que despegues no analices; no dudes. Solo hay una voz que te conduce: la de los mensajes que te enviamos. Nunca hagas algo diferente a lo que te dice esa voz. Solo interpreta el guion que se construye para ti y saldrás bien librado.
Se frotó el rostro. Pidió un whisky. Lo bebió en dos sorbos. Paladeó el sabor amargo que le abrasaba la lengua. Escuchó voces infantiles a su espalda discutiendo por unos juegos. Sintió un golpe en las costillas; más bien una especie de llamarada fría, como si le hubiesen clavado un pico de hielo.
Donizetti llamó a la aeromoza. Le pidió otro whisky. Las voces de los niños lo irritaban. Por momentos tenía ganas de gritar y pedir que el avión permaneciese en silencio; luego le parecía que algo se apretaba dentro de sus ojos, que una tristeza antigua lo reclamaba, algo sin nombre, sin consistencia.
Estuvo a punto de voltearse y exigir a los padres que hiciesen callar a los pequeños.
Acarició el maletín.
No preguntes. No analices. Sé apenas un cuerpo que mueve un encargo desde un punto hasta otro. Una presencia.
Poco a poco comenzó a dormirse y cuando el avión dio un par de sacudidas, rezó un padrenuestro rutinario con frases a medio acabar. Luego sintió que su cabeza era un lugar lleno de viento, un lugar leve, despejado. Soñó con Manuel y Pepe Reig, dos amigos del liceo, y se contempló con ellos en una calle de La Candelaria corriendo detrás de una moneda que se les había caído y que escapaba entre sus pies hasta desaparecer en una alcantarilla.
Al despertar le causó gracia esa imagen.
Apagaron las luces del avión y frente a él se desplegó una pantalla. Comenzó a ver una de esas comedias de adolescentes que beben cerveza y tratan de acostarse con mujeres de cabellos oxigenados y senos grandes.
Apretó el maletín, como si desde allí brotase el calor de un cuerpo con fiebre.
Los niños colocados en los asientos posteriores se habían callado y parecían dormir.
«Roma», musitó Donizetti en voz baja, y la palabra le produjo un breve estremecimiento.
Los sueños de Manuel
Los zapatos me aburrían, me daban temor. En ocasiones parecía que ocultaban ojos, ojos pequeños, minúsculos.
Vivía entre muros de zapatos. Una cárcel de zapatos, de aterradores zapatos que aguardaban los pies sudorosos de mujeres y hombres que al comprarlos experimentaban la ilusión de que los llevarían a un lugar desconocido, a un mejor lugar.
Imbéciles.
Sí. Estaba de mal humor esa tarde. El celular seguía sin sonar y nunca me había resultado tan desolador un triunfo.
Me encerré en el baño. Solté frases incoherentes para decirme a mí mismo que mi voz seguía siendo hermosa, que se trataba de una pausa, un paréntesis de vida, que pronto mis palabras de barítono saldrían otra vez como un susurro desde un estudio de radio.
Pero no terminaba de creérmelo, y quizás no era ausencia de fe, sino una lucidez precisa.
De todas maneras, lo que me parecía más perturbador eran las duermevelas. Cuando no aparecía nadie por la tienda entraba en una especie de estado hipnótico, de ojos abiertos que no miraban hacia afuera.
Y yo deseaba que las duermevelas me diesen claves de vida; inesperadas soluciones. Pero nada más lejano. Las imágenes que me llegaban eran repeticiones de mi entorno: pies desnudos; zapatos de colores; personas que corrían; ecos de algún tiroteo.
Solo que esa tarde fue diferente. Quedé detenido junto al depósito. Me contemplé con un peine de madera entre mis dedos. Entonces descubrí a una de las primas Llovet. Sí. Una de las muy deseadas primas Llovet de mis tiempos liceístas.
La mujer me contemplaba con los ojos abiertos, pero tenía el cuerpo lleno de gusanos. Salí corriendo y todos los gusanos del cuerpo de la Llovet se convirtieron en pequeños monstruos. Para salvarme les lancé las púas de mi peine como si fuesen flechas, pero en el aire las púas se convertían en racimos de uvas que las figuras devoraban. Así pude alejarme, hasta que vi que la Llovet también corría tras de mí y llevaba una pistola. Recordé al Ñato, mi amigo el Ñato, pero supe una vez más que no tenía sentido pedirle ayuda, entonces lancé las últimas púas de mi peine y esta vez no salieron uvas, sino un par de semillas doradas y golpearon a la Llovet en la frente. Entonces sonaron disparos. La Llovet quedó aturdida y cuando intenté huir me encontraba de nuevo en la zapatería.
Mi padre preguntó por qué me sudaba el rostro.
Lancé un murmullo áspero.
Miré el celular.
Nada.
Qué cagada de mundo.
Mamá comentó que al panadero de la esquina acababan de secuestrarlo. Alcé los hombros y me puse a acomodar unas cajas.
En el cielo me pareció que un avión atravesaba las nubes.
Séptimo
Esperó tanto tiempo en el aeropuerto de Roma que poco a poco fue olvidando la desazón de las últimas horas en Caracas. Ciento veinte minutos escuchando ese sonido silbante del italiano y mirando a los lados: una mujer en una silla de ruedas a la que ayudaban dos personas del aeropuerto, un matrimonio que miraba con hostilidad hacia las pantallas, un hombre que se rascaba los brazos como si tuviese pulgas.
La mano derecha comenzó a sudarle. Bien cerrada, casi como si fuese a dar un puñetazo, aferrada el asa del maletín verde.
Llamó a Verónica para avisarle de que había llegado bien y de que tenía mucho trabajo por delante. Amanda se empeñó en saludarlo. Donizetti sonrió cuando la niña le contó que estaba dibujando un retrato suyo para no extrañarlo mientras estuviese fuera.
Reflexionó mucho sobre Amanda mientras esperaba el equipaje. «Qué mal hecho está el mundo», pensó. «Otro cuida a mi hijo y yo cuido a la hija de otro.» Era como si los actos de los veinte, de los treinta años fuesen solo una pantomima, un encadenamiento de errores, una especie de frustrado ensayo general. Luego la vida se ponía de cabeza (¿o tal vez se enderezaba?) y había que arrastrar antiguos retratos, vacaciones inútiles, recuerdos viscosos, adoloridos rostros, perplejidad.
Él cuidaba a la hija de otro. Y no lo hacía mal. La niña saltaba al verlo cada tarde y se le colgaba del cuello para darle besos en la barbilla. Y ya hacía tiempo que cuando se asustaba con algún programa de la tele se escondía entre sus brazos y solo se calmaba cuando él le hablaba. Así hasta que un día le dio por llamarlo papá y Donizetti le pidió a Verónica que por favor, que mejor utilizase su nombre, que se lo dijese, y ella que no, que no, «díselo tú, vamos, díselo tú, yo no puedo». Y él calló. Nunca comentó nada, se limitó a desear que ojalá Jaime nunca llamase a Jesse de ese modo. Pero después de un rato se tranquilizó al ver que si su hijo hiciese tal cosa, Jesse no se daría cuenta porque estaría durmiendo en la hamaca.
Las pantallas del aeropuerto parpadearon.
Desde la silla de ruedas, la señora le hizo una seña a Donizetti y murmuró una frase en un idioma que a él le pareció arenoso, casi intangible. Sonrió largamente, como cada vez que no comprendía algo. Uno de los empleados del aeropuerto le explicó que se habían estropeado los ordenadores. Donizetti asintió, murmuró algunas palabras y trató de alejarse unos centímetros, pero la cinta con las maletas se puso en marcha.
Ahora tocaba esperar en el hotel. A veces solo unas pocas horas, a veces días. Había traído libros, el iPod repleto de música, un notebook y tres o cuatro guías de viaje. Lo de siempre. Se trataba de ignorar el aburrimiento de las habitaciones, de los paseos cortos, de las horas mirando un Blackberry que podía sonar, que podía permanecer en silencio muchas horas o dar un vibrante alarido en medio de la madrugada.
Tiró la ropa en el suelo y se colocó feliz bajo el ruido crepitante de la regadera. Disfrutó del agua. Se lanzó desnudo sobre la cama. Encendió la tele y vio un programa de concursos donde dos mujeres tetonas y con escotes de vértigo realizaban preguntas de geografía a varios señores de rostros hinchados.
Al llegar a su habitación, miró una vez más el mapa de la ciudad. Comprobó que el restaurante al que debía acercarse en un par de días se encontraba hacia la derecha del hotel. Debía evitar esa ruta. Tenía que moverse hacia el otro lado. En sus misiones anteriores había pasado en pocas oportunidades por Italia. Quizás una o dos veces a lo sumo. Recordaba alguna caminata breve y una visión fugaz del Coliseo. Tal vez podría aprovechar esta misma tarde y dar un paseo. La fecha de la entrega del maletín siempre era una incógnita. No olvidaba la ocasión en que construyó montones de planes para conocer París y en el mismo aeropuerto recibió un mensaje. Diez minutos después un hombre le ofreció la contraseña y se marchó con el encargo. Donizetti regresó esa misma tarde a Caracas y de París solo pudo contar un quiche de verduras que comió en el aeropuerto y una lata de foie gras que compró a un precio imposible.
Saludó al señor de la recepción y se informó sobre los autobuses que lo llevaban al centro. El hombre le preguntó sonriente por la relativa incongruencia de su nombre: Donizetti García. Le respondió que no, no tenía familia italiana; su padre y sus abuelos eran de Caracas, y sus bisabuelos venían de unas aldeas caficultoras en un lugar llamado Portuguesa; pero el nombre se lo había puesto su padre por una preciosa aria.
Cuando salió a la calle, Donizetti pensó en que había hecho bien dejando la historia suspendida en ese punto. Le parecía inútil contar que el compositor era Giacomo Puccini y que el aria se titulaba «E lucevan le stelle». Porque debía explicar también que su padre se había confundido, que mezcló a Donizetti con Puccini y así él heredó un nombre nacido de una búsqueda confusa de la belleza, de un error, de la equivocación de ese padre suyo que un día quedó prendado de un aria que escuchó en la radio.
Donizetti suspiró y apretó de nuevo el maletín. Tomó el autobús que le indicaron en el hotel. Se dio cuenta de que fue el único en marcar el billete. Trató de que sus ojos fijaran cada detalle, de que cada esquina y cada ventana entraran en él como una huella.
El autobús se detuvo en Piazza Venezia. Donizetti caminó un poco. Miró un amplio y pesado monumento que refulgía bajo el sol acerado: una estatua, muchas banderas. En algún sitio leyó: «Altare della patria». Caminó en busca del río. Le gustaba mirar los ríos; le parecía que esas aguas retenían el reflejo de la ciudad por la que habían pasado, y que así prolongaban esas calles, esas fachadas, esos árboles, como si los estuviesen esparciendo muy lejos de sí mismos.
Atravesó el Ponte Fabricio, cruzó la isla Tiberina y al otro lado se detuvo a beber un té helado. Miró a sus espaldas: las esquinas refulgían con resplandores naranja. Al fin sintió que Roma lo recibía con un aire propio, amable. Sonrió y se rascó la barbilla. Se distrajo un segundo; solo un segundo. Detrás de un árbol apareció un hombre delgado con cara de idiota y cabellos cortos. «El maletín», pensó Donizetti, y quiso apretar el asa, pero justo en ese momento el hombre se lo arrebató con gesto felino y después de darle un pequeño empujón, saltó a la calle como una exhalación encarnada, como una línea de humo.
Octavo
Donizetti corrió. Apenas dio un par de zancadas supo que jamás podría alcanzar a esa figura aceitosa y ágil que se escurría entre las personas y los quioscos con su maletín.
Gritó un par de veces. El corazón parecía estallarle. Bajo sus zapatos la ciudad entera pareció oscilar como un temblor. «Carajo», pensó. «Carajo, se me escapa.»
Tomó una piedra inmensa entre sus manos. Recordó sus días de jugador de baloncesto en el liceo. Apuntó a la cabeza y lanzó el peñasco. Un crujido brotó desde sus músculos. La piedra hizo un pequeño arco y golpeó en la espalda del ladrón, que dio un traspié y perdió el equilibro.
Donizetti se lanzó sobre el hombre y le pasó el brazo por el cuello para ahorcarlo. Era delgadísimo. Tenía un olor ácido, como de limones podridos. Parecía una figura endeble, pero apenas le apretó la garganta pareció convertirse en un erizo, porque le lanzó mil codazos y lo dejó sin aire. Donizetti se encogió de dolor. Aterrado ante la posibilidad de perder el maletín, agarró por las orejas al ladrón y le propinó un mordisco en la nuca. Escuchó cómo le crujían los dientes. El hombre dio un alarido, pero con el mismo maletín lanzó un golpe que dejó mareado a Donizetti. Luego salió corriendo hacia la avenida.
Transcurrieron unos lentos, inabarcables segundos.
Y el aire pareció agrietarse.
El ladrón salió disparado hacia arriba como un cohete, dio una vuelta y al final rebotó en el asfalto. Una moto acababa de atropellarlo. A la imagen del ladrón flotando como un papel se superpuso la del maletín volando por los aires y golpeando sobre el suelo. Donizetti se lanzó como un portero y lo cubrió con sus manos. Unos metros más allá, el ladrón parecía mareado, le sangraban los oídos, pero en dos segundos se puso de pie y desapareció entre callejuelas.
El motorizado también se levantó del asfalto y soltó un montón de improperios al ver que su moto se había estropeado por el golpe. Puteaba en italiano y cojeaba. Donizetti bajó la mirada y emprendió el camino de vuelta. No deseaba que nadie le preguntase nada ni que lo citasen como testigo; que ninguna aseguradora le preguntase sus datos.
Al montarse en el autobús de vuelta, se dio cuenta de que una isla oscura manchaba su pantalón. Se había orinado. Quizás había ocurrido en el momento cuando parecía que el maletín desaparecía entre las calles del Trastevere, o cuando el ladrón voló hacia el cielo, o cuando se lanzó sobre el maletín que rodaba por el alquitrán de la calle.
Respiró feliz. Necesitaba aferrarse a ese maletín espantoso cuyo modelo se repetía en cada ciudad, en cada vuelo de avión. ¿Qué habría hecho si finalmente se lo hubiesen robado? ¿Cómo habría podido avisar que la misión había fracasado en manos de un carterista?
Se imaginó escribiendo el mensaje, se imaginó recibiendo una andanada de insultos y recriminaciones; pero sobre todo se estremeció al pensar que no recibía el pago por los traslados de los maletines. En un par de meses lo echarían de su casa; un par de meses después echarían a Jaime, a su ex y a Jesse del otro apartamento. Dos familias en la calle por esos tres segundos en los que quiso beber té helado.
Le ardió el estómago.
Respiró hondo. Lo importante es que ahora se había salvado.
Hundió sus uñas en el maletín.
Durante un par de horas le tembló todo el cuerpo. Dudó si avisar a Caracas o si pasar por el hotel para quitarse el hedor cítrico y putrefacto que le quemaba las manos. Estuvo un rato sopesando la posibilidad de que el robo no hubiese sido una casualidad y de que todo respondiese a un plan ejecutado por un invisible enemigo, pero miró en internet y comprobó que la zona donde habían intentado quitarle el maletín era una de las más bellas de la ciudad y una de las más suculentas para las bandas de carteristas.
Caminó un buen rato buscando que la fatiga lo serenase. Solo había sido un error mínimo. Un parpadeo. Una mínima distracción. Y todo probablemente por la conmoción de haber visto a ese niño y a esa mujer tiroteados frente a su casa.
Al llegar a la Piazza Alessandria tropezó con una trattoria pequeña. Pensó que el aire de la noche, el olor a levadura y una cerveza helada podrían borrarle el disgusto.
Observó las otras mesas: personas conversando, personas ensimismadas con los ojos perdidos en algún libro o en alguna tableta, rostros blandos, borrosos. Los miró una y otra vez. La indiferencia de todos le produjo una sensación parecida al miedo.
Si ahora mismo le diese un ataque, si alguien le disparase en medio de los ojos, esa gente se levantaría con prisa para alejarse y volverían a sus casas. Irían a toda velocidad para que la brisa de la noche les borrase la imagen de ese cuerpo que había retumbado sobre el suelo como un tambor.
Le dolió el estómago. Morir era un espanto; pero morir lejos le pareció peor. Ningún nombre. Un trozo de carne sin nombre.
Nada le habría gustado más en ese instante que permanecer acostado en su casa escuchando alguna pieza de Bach; algo que lo convirtiese en la pureza, en la irrealidad de un sonido: el Concierto para dos violines en re menor, por ejemplo, y que a su lado se escuchasen las voces de Verónica y Amanda.
La cerveza que le trajeron circuló por su sangre con rapidez. Se la bebió casi de un trago. Lo despejó como si alguien hubiese pasado un trapo húmedo por una ventana llena de polvo. Pidió otra. Sin saber por qué, pensó en lo mucho que se parecían el miedo y el amor. En algún sitio había leído que el enamorado vivía la oscura alucinación de que el mundo se llenaba de signos susurrados directamente para él, signos que lo nombraban y le ofrecían señales de placer o de advertencia. Con el miedo sucedía igual: cada detalle entrevisto parecía repetirlo, reseñarlo. El miedo se multiplicaba y el más mínimo sonido: un perro que ladra, una ventana que se cierra, el crujido de un papel, parecía otra nueva señal de amenaza.
Cuando pidió la tercera cerveza sintió cómo esa sensación se iba disipando lentamente. El rostro pareció relajarse en una pesadez espumosa. Decidió no beber ni una gota más de alcohol.
Apresó el maletín entre sus muslos.
Le sirvieron un carpaccio y una pizza