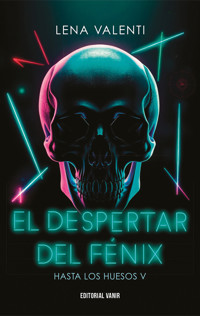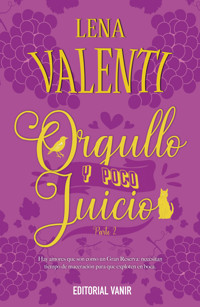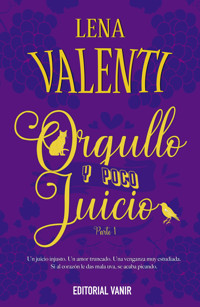7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Vanir
- Kategorie: Erotik
- Serie: La Orden de Caín
- Sprache: Spanisch
Cuando Viggo Blodox despertó y aceptó su nueva naturaleza como líder de la Orden de Caín, sabía que su labor sería eterna, porque el mal no descansa nunca y sus ansias de doblegarlo tampoco. Él y los suyos están señalados por una profecía inequívoca, una que habla de la llegada de la debilidad y el miedo, aunque en el fondo, nunca creyeron que esta se cumpliría. Hasta que el vaticinio cae en el seno de la Orden como una bomba en forma de mujer. Una mujer que les recordará lo que una vez fueron, todo lo que fallaron y el motivo por el que deben pelear por aquello que vinieron a defender. Erin Bonnet es una escritora frustrada que, tras la muerte de su madre, decide hacer un viaje junto a sus hermanas, para enterrar sus cenizas en un lugar especial de Croacia. Pero lo que creía que iba a ser unos días para recuperar el valor, la autoestima y la creatividad, se convierte en un infierno en un abrir y cerrar de ojos. Ella no sabe que el mundo que conocía se va a derrumbar ante sus ojos para mostrar la realidad más oculta instaurada desde el principio de los tiempos. Y que un hombre extraño, frío y con los ojos más increíbles que ha visto jamás, tiene el poder para convertirse en su héroe o su verdugo. La aventura más increíble de su vida está a punto de empezar y en ella puede perder mucho más que su sangre, su mortalidad o su alma. No es fácil entender que, en ocasiones, cupido prefiere clavar estacas en el corazón. El viaje será de ida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Primera edición: octubre 2020
Título: La Orden de Caín
Diseño de la colección: Editorial Vanir
Corrección morfosintáctica y estilística: Editorial Vanir
De la imagen de la cubierta y la contracubierta:
Shutterstock
Del diseño de la cubierta: ©Lena Valenti, 2020
Del texto: ©Lena Valenti, 2020
De esta edición: © Editorial Vanir, 2020
ISBN: 978-84-17932-19-0
Bajo las sanciones establecidas por las leyes quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet— y la distribución de ejemplares de esta edición y futuras mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
«Einstein había rechazado la idea de que Dios juega a los dados. Sin embargo, todas las evidencias indican que Dios es un jugador impenitente».
Stephen Hawking
Capítulo 1
Desde la ventana del tren todo parecía normal. Imperturbable.
El traca traca del sonido de las ruedas sobre los raíles la incitaban a meditar más de lo que deseaba. Era una melodía hipnótica que la llevaba a filosofar sobre aspectos de la realidad que les había tocado vivir. Los árboles tan verdes como frondosos permanecían estoicos al paso del tiempo y de las estaciones, porque siempre habían estado ahí. No sabían ni podían no hacerlo. De hecho hacía mucho que ocupaban ese mismo lugar, viendo transcurrir con aburrimiento el mismo tren, una y otra vez.
El cielo, azul con alguna que otra nube tormentosa salpicada, era lo que cubría el lienzo terrenal a diario, y aunque cada día era distinto, continuaba en su sitio. Haciendo lo mismo. Sujetando al sol, la luna, las nubes y las estrellas. Algo tan magnánimo resultaba hasta normal para las personas. Y era bochornoso haber perdido la capacidad de sorprenderse por los destellos de magia de la vida.
Pero Erin lo entendía. Ella se sentía un poco como todos. Aburrida y cansada de lo mismo. Porque había entendido que la vida estaba repleta de elementos estables y duraderos, longevos… Pero todo lo demás era una nota discordante en aquella permanencia divina. Los únicos que estaban ahí de paso eran los humanos. Su ciclo de vida era corto comparado al de los elementos que conformaban el escenario que les tocaba decorar.
Los astros se mantendrían ahí al mirar al cielo.
Los ríos seguirían corriendo.
El mar continuaría siendo infinito.
El universo insondable.
La tierra firme.
Y los campos arados y las siembras recogidas. Porque en lo perenne nada se detenía y todo acababa fructificando.
En cambio, lo caduco transformaba cualquier horizonte. Cuando algo que siempre estaba ahí, dejaba de estarlo, todo se descomponía. Las estampas jamás volvían a ser las mismas.Y si era un pilar el que de verdad se iba, podía hacer caer los cimientos emocionales de una misma y teñir fotos que antiguamente habían sido de colores en sepia o en tonos grises y deprimentes.
Su madre Olga ya no las recibiría con una sonrisa ni con su bizcocho casero cuando fueran de nuevo a la Masía familiar. Ella ya no lo haría porque ya no estaba. Olga había muerto hacía un mes víctima de un terrible incendio que se produjo en la casa de montaña de su mejor amiga, en el sur de Francia, mientras pasaba ahí un fin de semana de mujeres, como ella los solía llamar.
Ambas murieron. Inesperado. Fatídico. Doloroso y trágico.
Un mes después dolía igual que el primer día y su corazón y el de sus hermanas la llorarían eternamente, pero habían decidido emprender juntas un viaje muy especial para hacer cumplir lo que siempre le habían prometido. Sus cenizas debían reposar en Donja Kupcina. Y era una orden inflexible e irrevocable. Y en eso estaban.
Erin nunca había estado en Istria, de hecho era un destino muy desconocido para ella. A excepción de las veces que su madre lo había nombrado por sus recuerdos de niña en Kringa. Donde solía veranear con sus padres, y donde ella ayudaba muy servilmente en la iglesia Parroquial de María Magdalena. Y era allí, por lo arraigada que su madre siempre se había sentido a ese lugar, y porque había sido muy de la Magdalena, donde quería descansar eternamente.
Era curioso advertir que ni ella ni sus hermanas habían salido creyentes. Ni siquiera eran católicas, ya que no se habían bautizado. Pero Olga nunca las obligó a creer ni a rezar… Siempre les dijo que cuando crecieran, y si llegaba el momento, ellas decidirían a quién venerar y a quién invocar.
Erin miró su propio reflejo en la ventana. Estaba triste, como todas. Sus ojos grandes y marrón chocolate le devolvían una mirada acuosa y nostálgica enmarcada por la estructura de sus gafas negras. En su libretita de apuntes para escribir su nueva novela ocupaba un par de hojas con una lluvia de ideas sobre lo que quería contar. Pero no estaba de humor para seguir indagando ni estimulando la glándula de su creatividad. Por eso se había detenido, para no pensar y disfrutar del maravilloso paisaje en tren con el que Croacia la abrazaba. No se consideraba muy buena describiendo o narrando. Su fuerte eran los diálogos y las tramas. Pero podía hacer un esfuerzo y dejarse abrigar por la imagen cincelada y en movimiento que sus ojos intentaban fotografiar. Sin duda, aquella parte del territorio croata era muy exuberante. De entre el verde de los árboles que rodeaban el raíl se asomaban los tonos turquesas y celestes, diamantinos, de las costas que los circundaban. Era rico en colores llenos de vida y, a pesar de ser octubre, la luz imperante la obligaba a imaginar que era verano. Pero no lo era.
Su tejano azul claro, su levita de punto negra, fina y larga hasta los tobillos, su chal rosado que rodeaba su garganta como una bufanda, y sus sneakers negras altas le recordaban que el otoño golpeaba a Europa con más frío que de costumbre, y que ese verde de las montañas quedaba espurreado por el ocre de la estación del ocaso. Si lo mirabas en conjunto, la uniformidad del espesor de los bosques no te dejaba observar la individualidad de cada platanero, abeto y picea que guarnecían la maravillosa ruta en ese vagón. Pero cuando te concentrabas en uno, como hacía Erin en ese momento, advertías el cambio: los árboles empezaban a quedarse desnudos. Un poco como ellas.
Si las mirabas una a una, podías darte cuenta de que más allá de sus aspectos había un dolor producto de la despedida de su madre. Y era una aflicción que, por mucho que lo quisieran ocultar, las desvestía.
Erin suspiró y volvió a concentrarse en su reflejo. Llevaba el pelo suelto y hacía poco que se había hecho mechas más claras, que contrastaban con su negro natural, para suavizar sus rasgos, que de por sí eran gatunos. Tenía la piel un tono más oscura que la de sus hermanas, unos labios ni muy grandes ni muy pequeños, pero cuando sonreía, según decían los que la querían, se iluminaba el mundo, y las preocupaciones desaparecían por la concavidad de los hoyuelos que se dibujaban en sus mejillas. Con veinticinco años era la mayor de las hermanas. Se llevaban uno de diferencia cada una. Y eran cuatro. Sí, su madre no perdió el tiempo.
Pero es que eran todas tan distintas… y, sin embargo, se parecían a su manera. Tal vez era el aire, el porte, la actitud… pero siempre que estaban juntas, a pesar de ser muy diferentes, todo el mundo decía lo mismo: «¿Sois hermanas?».
Con veinticuatro años la seguía muy de cerquita Alba. Ella tenía el pelo caoba, largo como ella, y liso. Sus ojos ámbar eran los más rasgados, de largas pestañas, tenía el rostro ligeramente pecoso, no en exceso, los labios rosados y era muy sexi y bonita. Pero a Erin todas sus hermanas se lo parecían. Y poseía un cuerpo atlético y trabajado. Tenía miles de seguidores en Instagram solo por ser como era y subir sus entrenamientos en el gimnasio. Se ganaba la vida con los sponsors. A Erin le parecía increíble que se la ganase tan bien solo con un perfil de Instagram. Porque Alba vivía a todo trapo y por todo lo alto, como ella nunca había ocultado.
La medalla de bronce era para Cami. Veintitrés espléndidos años y un futuro lleno de posibilidades como chef. Rubia, con la melena lisa y reflejos que, de tan claros, parecían blancos. Su mirada poseía el color del whisky rociado por el sol. Un amarillo oscuro impresionante. Siempre le decían que tenía ojos de tigresa, aunque ella se consideraba más bien una gatita. De pómulos altos y labios gruesos, Cami era, posiblemente, la más dulce y compasiva de las cuatro. Y también la más bajita.
Y con el diploma bajo el brazo, llegaba con toda la fuerza de su impertinencia, Astrid. Voluble, atrevida y poderosa a pesar de su juventud, tenía un cerebro voraz y lleno de ideas para los negocios, y a su corta edad, había vendido una empresa de dropshipping por medio millón. Y era incansable. Siempre quería más. Tenía el pelo espeso y castaño, con un flequillo largo que le llegaba por encima de sus ojos verdosos. Y nunca se despegaba de su ordenador ni de sus auriculares inalámbricos. Estaba casi siempre trabajando.
Erin las miró una a una y se sintió orgullosa de ellas, pero también deprimida y miserable. Siendo escritora era, de largo, la que una vida menos ostentosa llevaba, porque para ser sinceros, la escritura le daba para cubrir gastos y sobrevivir y gracias. Porque era una escritora de encargo. Una mal llamada «negra» literaria que escribía libros para otros por una cantidad acordada con la editorial.
Erin siempre pensó en ella misma con las típicas ínfulas de cualquier escritor. Ser la nueva J.K Rowling, o un nuevo Stephen King o Ken Follet, o una renovada Agatha Christie o, incluso, para ser más atrevidos, la reencarnación de Michael Ende… No importaba el género, porque podía escribir lo que le diera la gana, tal era su talento. Pero en vez de eso vendía su capacidad para escribir historias para hacer ricos a otros. Se prostituía.
Y esa era una de las cosas que su madre siempre le echó en cara. ¿De qué servía tener un don como el de ella si lo vendía a gente que no lo merecía y no lo usaba también en su provecho? Y tenía mucha razón. Ese viaje de despedida debía plantar en ella una semilla para escribir con su nombre sus propias historias. Quería que fuera su empujón definitivo.
—Diez letras —dijo Alba en voz alta mirando la pantalla de su móvil—. «Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta».
Astrid ni siquiera lo había escuchado, porque tenía la música muy alta con el tema de Spirit in the Sky de Keiino reventándole los tímpanos.
Cami modificó su soñadora expresión a una más pensativa.
—Casualidad.
Alba negó con la cabeza.
—Raro sería que lo acertase a la primera —asumió Cami sin dar importancia a su errata.
Después, Alba le echó un vistazo expectante a Erin.
—Sé que lo sabes —aseguró resistiéndose a escuchar la respuesta.
—Claro que lo sé —contestó Erin medio sonriendo. Nadie era mejor que ella jugando a los crucigramas.
—Qué asco das —murmuró con tono de humor—. Por eso no juego contigo. Pero espera, no me lo digas aún. Ayúdame con esta, a ver si puedo cuadrar la que tengo aquí arriba y me da otra letra —señaló con el dedo la pantalla de su teléfono—. «Sembrar un terreno».
Cami iba a contestar, pero Alba la detuvo.
—Y no es sembrar —le aclaró satisfecha al ver el modo en que Cami cerraba la boca.
—Es sementar —contestó Erin mirándolas muy entretenida. Las tenía a ambas en frente, y a Astrid a su lado, mirando unos gráficos de venta de su ordenador.
Alba recontó las letras, las escribió con su teclado y apretó el puño.
—Sí. Qué buena soy.
Erin se echó a reír y negó con la cabeza y Cami puso los ojos en blanco.
—No lo has adivinado tú. Ha sido Erin.
—¿Quién lo ha escrito? ¿Yo verdad? Pues eso —le explicó como una niña pequeña—. Ahora, hermana mayor, dime la otra palabra de diez letras.
—Un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta es una serendipia. Y es una de mis palabras favoritas. —Erin se pasó los dedos por la parte superior de la melena y se quitó las gafas de ver.
—Es bonito pensar que vas a por una cosa y te traes otra —murmuró Cami mirando por la ventana.
—Eso le pasó una vez a Alba —recordó Astrid cerrando el portátil de golpe y guardándolo en su bolso. Miró a su hermana con una burla mientras se quitaba los AirPods y añadió—: Iba a quedar una noche con un rubio y volvió a casa de madrugada con un negro.
Erin se empezó a reír y Alba dijo entre dientes:
—Reventada.
—Bienvenida a La Tierra, Astrid —la saludó Erin finalmente.
—Gracias —le siguió el juego—. ¿Has ideado algún bestseller en mi ausencia? —Astrid apoyó su cabeza en el hombro de Erin y se abrazó como si quisiera echarse una cabezadita.
—No te has ido tanto tiempo… —murmuró Erin—. Ni se te ocurra dormir ahora —recriminó moviendo su hombro arriba y abajo.
—Solo un ratito —Astrid bostezó.
—No. Has tenido todo el trayecto para hacerlo y queda media hora para que lleguemos. Además, me prometiste que no trabajarías de más y que este viaje sería para las cuatro y para disfrutar del pasado de mamá.
—Sí… —canturreó—. No te preocupes, solo quería dejar preparada una estrategia de venta para cuando volvamos. No haré nada más. Palabrita.
Erin adoraba a su hermana pequeña, pero era una embaucadora nata. Sabía perfectamente que tendría que llamarle la atención en más de una ocasión.
—¿Y tú, rubita mía? —Astrid abrió un ojo y miró a su hermana Cami—. ¿Ya tienes una Estrella Michelín?
—Tiempo al tiempo —Cami sonrió y le guiñó un ojo.
—Yo lanzaré tu negocio —le prometió—. Se te conocerá por tus platos pero serás la chef más buenorra del mundo.
—Cuento con ello —Cami le siguió el juego.
Alba observó a Erin y entornó los ojos. La típica expresión de las hermanas mayores al oír las ocurrencias de las pequeñas.
Aunque no se llevasen casi nada.
—Venga, chicas —las animó Alba acudiendo de nuevo al juego—. Con diez letras. Manifestación de una verdad secreta u oculta.
—Descubrimiento —dijo Astrid sin mucho interés.
—Menos mal que ganas dinero con otras cosas… —la regañó Alba con tono jocoso—. Son diez letras, no catorce.
Astrid bizqueó. Cami alzó un dedo.
—Exposición.
Alba revisó y negó con la cabeza.
Las tres hermanas alargaron la intriga todo lo que pudieron, sin contar con Erin, hasta que al final tuvieron que ceder a la sabiduría de la mayor.
—¿Erin?
Ella apoyó la cabeza sobre la de Astrid, se humedeció los labios y contestó:
—Cuando se devela una verdad secreta u oculta es una revelación.
Alba chequeó y acto seguido murmuró.
—Qué jodidamente buena es. Y pensar que no hay ni un maldito libro con tu autoría —espetó enfadada.
Erin sonrió de oreja a oreja y se encogió de hombros. Esperaba que eso cambiase más pronto que tarde. Y deseaba que ese viaje la ayudase a liberarse y a escribir y contar las historias que realmente anhelaba contar.
Decían que quien lee viaja a todas partes. Erin quería que ese viaje le diera el valor y las ideas suficientes para publicar su primer libro.
Croacia
Dubrovnik
Viggo solía beber el whisky sin hielo. Seco, sin la compañía de otro licores que suavizaran su sabor y sin excesivas florituras. ¿Por qué edulcorar algo que era tan fuerte?
Sentado en la barra de aquella taberna, encorvado sobre su copa, y vestido con ropa oscura, intentaba aislarse de cualquier palabra o conversación que lo envolviera. Su pelo espeso y liso, que le llegaba por los hombros, llamaba la atención por su color plata, una tonalidad que no podía corresponder a un hombre de unos treinta y cinco años, como él tenía. De complexión fuerte y espalda grande, cualquiera que lo viera pensaría que se había teñido por fuerzas mayores como la moda o un estilismo muy personal. Pero siempre lo había tenido así y Viggo podía ser muchas cosas menos un fashion victim. Sus rasgos serios y su expresión severa se pronunciaban más por el color inverosímil de sus ojos, de un matiz magenta y tormentoso, protegidos por unas cejas curvadas y perfectas, en forma de ala de pájaro que combinaban con el excéntrico color de su pelo. Sus labios gruesos y rosados, insuflaban armonía y atraían, a pesar de esa diminuta cicatriz en el labio superior que lo mutilaba con una imperfecta perfección.
Sí. Viggo era un imán de atracción, una escultural anomalía en todo aquel recinto en el que prodigaban hombres que eran copias unos de otros. Pero era un vórtice de oscuridad que nadie podía intuir, y menos las chicas que revoloteaban ante él y meneaban el trasero bailando, solo para que dejara caer su atípica mirada en ellas. Para que las deseara. Para que las oliera.
Viggo alzó la mano y tomó un sorbo lento del whisky mientras miraba a esas hembras a través del espejo que había tras la barra del pub. Las croatas eran mujeres muy guapas pero no llevaban bien los efectos del alcohol. Hablaban entre ellas y lo miraban y cuchicheaban de nuevo… La mirada lánguida y con los párpados ligeramente caídos de Viggo se deslizó por sus cuerpos, especialmente por el de la más atrevida, una pelirroja con pechos grandes y culo enorme. En otro momento se la habría llevado al baño y habría hecho con ella lo que hubiese querido y a ella le habría encantado.
Pero no era una buena idea. No en ese instante ni en ese lugar. Hacía mucho tiempo que no se dejaba llevar por esos instintos.
Se sentía inquieto y expectante, sabedor de que algo iba a cambiar. Los animales presagiaban el peligro y el cambio de energía antes de que este se manifestase. Él también.
Dejó el vaso sobre la mesa, aburrido de ver a esas chicas y se pasó la lengua por los dientes superiores, rectos y blancos. Observó penetrantemente el líquido parduzco hasta que escuchó un ligero pitido en el oído derecho, y percibió algo. Una energía que era imposible de calificar o definir. Sus sentidos se afinaron, y en el interior del vaso, el brebaje destilado dibujó una onda, producto de una vibración intangible para cualquiera, aunque no para él. Sus sentidos eran tan agudos que observó cómo esa onda se extendía hasta las botellas expuestas detrás del barman, que llegaron a tintinear por el remezón resultante sobre los estantes metálicos adosados a la pared. Fue una oleada imperceptible para cualquiera de los ahí presentes, distraídos y concentrados en su realidad más mundana y superficial.
Para Viggo Blodox, en cambio, fue como un pistoletazo de salida.
¿Podía ser que…? ¿Era posible?
Tomó su iPhone negro e hizo una llamada con tono tan serio como su rictus. La voz que contestó al otro lado de la línea era masculina y ronca:
—No es posible. ¿A qué se debe esta inesperada sorpresa?
Ni un «hola», ni un «¿cómo estás?»…
Viggo se dio la vuelta y apoyó las caderas sobre la barra sin dejar de sujetar su teléfono.
—Está pasando —contestó sin más.
La pelirroja se acercó más a su cuerpo pensando que él le estaba prestando atención por fin. Pero nada más lejos de la realidad. Y al otro lado de la línea el silencio era tan tenso y se alargó tanto que parecía que hablaba con el vacío. Pero Viggo comprendía su reacción, aunque no tenía todo el tiempo del mundo.
—¿Estás absolutamente seguro?
—Has estado soñando con el pequeño sembrador. Como yo. Todos lo hemos hecho. Niégalo si no es así —le ordenó Viggo.
Se oyó una larga exhalación y una maldición proferida entre dientes.
—Joder…
—Sí —reafirmó.
—Te ha dicho que estemos atentos.
—Sí. ¿Dónde demonios están tus huesos ahora, Blodox?
—En Croacia —la pelirroja se aproximó más a él hasta empezar a rozar su trasero con su entrepierna, meneando las caderas—. En Dubrovnik.
Otro silencio, este más corto que el anterior.
—Croacia… ¿Qué mierda haces en Croacia?
—Pues, como ves, sigo los augurios. Y yo estoy aquí —contestó Viggo mirando fijamente la nuca que la mujer descubría para él—. Vosotros deberíais estar aquí también. Avisa a los demás. ¿Sigues en contacto con todos?
—Sí. El único que desertó fuiste tú.
En ese tono aún había resquemor y muy poca comprensión.
—Bien, porque esto, a diferencia de mi vida, Daven —replicó Viggo—, sí concierne a la Orden. Es probable que sea lo más importante que haya en nuestra existencia desde que despertamos. Espabilad porque el cerco acaba de abrirse y sabéis lo que va a pasar a continuación…
—Sangre.
—Exacto.
—En breve nos vemos.
Daven colgó sin un «adiós», ni un «hasta luego». Frío, cortante y conciso como había sido su conversación. Viggo guardó su móvil en su abrigo corto negro, que le llegaba por el muslo, con las solapas del cuello levantadas y el cierre de botones y apartó a la mujer de su entrepierna, con un ademán educado pero muy severo.
—Oye, guapo… ¿no quieres invitarme a una copa?
Viggo ni siquiera parpadeó. Ella lucía embriagada y con los ojos rojos y el rímel un poco corrido. Sería hermosa más al natural y no pintada como una puerta. Y las tetas estaban a punto de salirse de su escote.
—No. No quiero invitarte a una copa.
—¿Y quieres invitarme a… —le acarició la barbilla con su indice— tu casa, tal vez?
Viggo la tomó de la muñeca suavemente y tironeó levemente de su cuerpo para acercar sus labios a su oído.
—No te voy a invitar a mi casa —con el mismo tono aburrido le ordenó—: Ahora ve al baño, bájate las bragas —usó su tono natural e hipnótico para someter la mente de esa hembra—, ábrete bien de piernas y acaríciate tantas veces como desees hasta que tu deseo haya desaparecido. Y luego vuelve con tus amigas. No te acordarás de mí después.
Apartó de nuevo a la chica, pero esta iba tan borracha que trastabilló, aunque no cayó al suelo. Lo miró con los labios entreabiertos y las mejillas sonrosadas. Parecía mucho más caliente que antes. Pero su orden surtió efecto. La joven desaparecía entre la multitud en dirección al baño.
Viggo se fue de ahí rápidamente, dejando el olor a alcohol y la música excesivamente alta tras él, con el Take you dancing de Jason Derulo que lo acompañó a cada paso hasta la calle y un objetivo entre ceja y ceja: seguir aquello que había atravesado el cerco antes de que se cruzara en su camino hombres mucho menos agradables de lo que podía llegar a ser él.
El baile acababa de empezar.
Capítulo 2
Kanfanar, Croacia
Quedaban diez minutos para llegar. Erin no podía dejar de mirar el paisaje que el trayecto en tren cincelaba de esa península en forma de corazón. Con razón aquel lugar había inspirado a tantos escritores, como Julio Verne, para crear sus espléndidas obras literarias dotadas de paisajes fantásticos y playas con cantidad de calas insondables que disfrutaban de una comunión mágica con el Mar Adriático. Istria no era propiedad solo de un país. Obviamente, las grandes bellezas eran codiciadas por muchos y por ello a Istria la poseían tres países más. Una parte, la Norte, se compartía con Eslovenia, otra pequeña parcela era de Italia, y por supuesto, todo lo demás estaba atada a Croacia. Rovinj justamente se encontraba en el puerto pesquero, en la Costa Oeste. Pero no irían allí hasta el día siguiente. Eran las diez de la noche y querían cenar tranquilas y descansar en un hotel que estuviera a tiro de piedra de esa estación. Por eso se hospedarían por esa noche en Villa Valentina a cuatrocientos metros de la estación.
Haber hecho ese viaje en tren con sus hermanas desde España había sido, al principio, un tanto complicado, por la logística, claro. Pero les había dado unos días para visitar partes de Europa que no conocían. Por sus trabajos y sus distintas ocupaciones, tomarse esas dos semanas de vacaciones fueron difíciles de cuadrar. Pero la muerte de su madre no merecía ninguna excusa. De todas las fuerzas posibles, esa era la mayor. Así que ahí estaban, en la última parada de su viaje.
El tren se había detenido finalmente. En nada abrirían las compuertas. Erin estaba parapetada la primera, admirando el exterior de la andana de Kanfanar con ojos analíticos. La verdad era que, después del espléndido paisaje que les había acompañado durante todo el trayecto, Kanfanar parecía ser el más inhóspito de Croacia. La estación era un edificio de dos plantas que recordaba a las películas del Oeste. De ladrillo blanco y desgastado, ventanas con marcos verdes de madera y tejados de ladrillo rojizo, parecía abandonado un poco a su suerte.
—Y las cuatro chicas bajaron del tren y se encontraron con un recibimiento hostil —recitó Alba añadiendo teatralidad a sus gestos, mientras apoyaba la barbilla en el hombro de Erin—. Fueron las únicas cuyo trayecto se detenía en la apartada y triste estación de Kanfanar, un lugar que incluso los fantasmas habían olvidado visitar.
Erin alzó la comisura del labio y contestó:
—Si hasta tienes más talento que yo.
Alba se colocó su gorrito de lana de una marca que ni siquiera Erin conocía, pero que seguro era carísima, y añadió:
—Pídeme ayuda cuando la necesites —continuó bromeando.
—Lo haré —contestó—. Espero que el señor de la Villa nos esté esperando con el coche tal y como acordamos.
—Seguro que sí. Hasta ahora Astrid lo ha preparado todo a pedir de boca. Es muy controladora nuestra pequeña.
Ambas hermanas miraron a las dos más pequeñas que se metían la una con la otra como si fueran crías. Astrid le pellizcaba las nalgas a Cami en cuanto se daba la vuelta y se moría de la risa al ver cómo la otra daba saltitos y gritaba molesta.
Cuando las puertas se abrieron, las cuatro bajaron una tras otra, con sus maletas a cuestas. Y casi fueron las únicas en pisar aquel lugar. También era el destino de un hombre y de una mujer de dos vagones más hacia delante.
Erin observó las mesas blancas con sillas negras dispuestas más allá de la cubierta del tejado que formaban parte de la cafetería de la estación, que obviamente estaba vacía. En uno de los bancos verdes, una mujer mayor vestida con ropas oscuras masticaba algo de un modo muy enérgico, posiblemente por la dentadura que le bailaba demasiado.
—Joder —silbó Astrid observando el panorama—. El fin del mundo.
—Anda, mira —dijo Cami con su aspecto dulce y risueño iluminado por la apática cafetería—. Seguro que ahí hacen cosas caseras…
—Ni se te ocurra pedir nada ahí —replicó Erin—. A saber qué cocinan… podrían ser cadáveres.
—Tu cabeza está enferma —contestó Cami sonriente.
—Además, tenemos la cena lista en la Villa. Salgamos de aquí que debe haber un coche esperándonos afuera.
—Sí, por favor, tengo hambre —Alba alzó la mano y se tocó el vientre plano.
—Pero si tú no comes —espetó Astrid con una mezcla de amor y odio—. Solo haces sentadillas.
—Deberías hacerlas, querida —insinuó Alba observando el perfil de su hermana pequeña—. Tienes que hacer más culo.
—¿Quieres culo? Yo te doy del mío —Cami se palmeó el trasero.
—Ni hablar. Tu culo es sagrado, perfecto y natural —aclaró Astrid—. Además, quiero que siga siendo así para que continúes alimentándome con esas magdalenas increíbles que haces. ¿Cuántas visualizaciones tienes ya en YouTube?
—¡Yo qué sé! —contesta sonriente—. No las cuento.
Erin fue la primera en empezar a caminar hacia la salida de la estación. Pero antes de eso iría un momento al baño. Tenía la sensación de que se había roto el frasquito de su perfume y quería asegurarse de que no era así. Además, se orinaba desde hacía rato, pero no quería volver a entrar al baño del tren porque olía muy mal y le daba un poco de asco.
—Id tirando —sugirió Erin abrigándose un poquito y cruzándose la parte delantera de su tres cuartos. Refrescaba a esas horas de la noche—. El señor de nuestra Villa tendrá un cartelito con nuestro apellido. Así que buscad al único señor que tenga una hoja con «Bonnet» escrito en negro y sin faltas de ortografía. Voy a mear.
—Te esperamos —dijo Alba.
—No. No hace falta. Id tirando, por favor, que el hombre se quede tranquilo ya al vernos.
—Perfecto. No tardes —contestó la del pelo caoba—. Vamos.
Mientras las tres se dirigían a la puerta de salida del edificio, Erin se desvió hacia la puerta de mano derecha y rezó por que el baño estuviera decente y limpio. Que no oliese mal, al menos.
No esperaba nada del otro mundo, porque la estación no lo era, así que no se sorprendió al encontrar un baño funcional con un par de lavamanos, un espejo de cristal agrietado por las esquinas, y una puerta abierta que quería decir que estaba libre, y que funcionaba, dado que la otra estaba cerrada y había un cartel de prohibido pasar.
Erin metió la maleta como pudo dentro del lavabo, y se dio prisa en orinar lo más rápido posible y sin sentarse en el retrete. Cuando salió, al menos tenía la vejiga más liberada, pero cuando vio su reflejo en el espejo se dio cuenta de que el poco rímel que llevaba se le había corrido y que le faltaba un poco de cacao en los labios. Se maquillaría, pero antes se aseguraría que su perfume Chanel no se había roto. Era de las pocas cosas en las que disfrutaba gastarse dinero: en los perfumes, en las libretas para hacer lluvias de ideas y en sus teclados para sus iPads. Ese era su único vicio y capricho.
Abrió la maleta en el suelo, que al menos no estaba sucio, y vio que el perfume seguía en su compartimento, entero. Pero se le había salido el tapón y eso había hecho que el vaporizador se activase de vez en cuando, por eso olía tanto a bergamota, rosa, cedro y sándalo. Gracias a su documentación para una de sus novelas «ordenadas» por la editorial tuvo que investigar sobre perfumes y descubrió que un solo perfume podía tener tres aromas diferentes. El de salida, el corazón y el de fondo. Había aprendido a olerlos. Su Chanel N.19 tenía muchas notas que ya sabía diferenciar. Siempre había sido muy buena de olfato, aunque la artista de la cocina era Cami. Su hermana muchas veces le decía que ojalá lo tuviera tan fino como ella. A lo que le contestaba que ojalá ella pudiera llegar a tanta gente como hacía Cami con su canal.
Erin cubrió el frasco con el tapón, cerró la maleta con la cremallera y cuando se levantó y miró al espejo otra vez, dio un grito ahogado y rápidamente se sujetó el pecho con una mano.
Al otro lado, la anciana que estaba sentada afuera, la miraba con sus ojos achicados por el tiempo y un rostro enjuto marcado por las arrugas. Era como la típica abuela de pueblo, con la espada visiblemente curvada, con su pelo blanco recogido en la nuca, sus zapatillas de tela negra en los pies, falda que le llegaba por debajo de las rodillas, y un cardinal azul oscuro.
—Qué susto me ha dado… por Dios —dijo cogiendo aire de nuevo.
La señora seguía mirándola, así que Erin procedió a lavarse las manos con rapidez, porque se sentía incómoda con la inspección. Esa mujer olía muy mal. Muy fuerte.
Erin procedió a enjabonarse rápido y a mirar hacia abajo, pero cuando volvió la mirada al frente de nuevo, tenía a la mujer pegada a la espalda.
—Oiga, señora… ¿qué hac…?
La anciana abrió su mano y le mostró un polvo blanquecino. Erin no sabía qué quería que viese. Pero la anciana no pretendía enseñarle nada. Simplemente sopló el polvo con fuerza y este rodeó el rostro de la joven como en una nube. Erin lo inhaló, dado que la había tomado por sorpresa, y sus efectos fueron inmediatos. Sintió que se le iba el mundo de vista, que el suelo ya no la sujetaba, y que perdía la fuerza para mantenerse en pie.
Cayó al suelo y se golpeó el rostro de muy mala manera. Pero ni siquiera lo sintió. ¿Se le había dormido el cuerpo? ¡Ni siquiera podía hablar!
La señora se agachó para observar su rostro y le pasó uno de sus viejos dedos por la mejilla para susurrar:
—Morate se procistiti. Hay que purificarse.
«No entiendo el croata. Y le huele la boca a ajo».
Los ojos de Erin se llenaron de lágrimas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía gritar? Sus hermanas tenían que venir y ayudarla.
A continuación entraron dos hombres con botas militares. No atinaba a verlos. Y ni siquiera sabía por dónde habían entrado. ¿Qué…? ¿Pero qué hacían ahí? La cargaron sobre el hombro de uno de ellos y la sacaron de ese lugar. Erin se estaba quedando sin conocimiento. ¡La estaban secuestrando! ¿Por qué? ¡Ella no era nadie!
Lo último con lo que se quedó su retina fue con una explosión. No sabría dónde se originó, porque ya ni oía ni veía bien. No sabía si fue dentro de la estación, o afuera… sus hermanas estaban ahí... ¡sus hermanas no podían resultar heridas!
¡¿Y qué iban a hacer con ella?! ¡¿Dónde la llevaban?!
Erin no sabía rezar. Pero rogaba por que alguien la ayudase. Estaba bocabajo sobre el hombro de un desconocido. Se la llevaban. ¡La estaban metiendo en una furgoneta!
Kanfanar resultaba ser una maldita pesadilla de la que no sabía si iba a salir con vida. Ni siquiera sabía si sus hermanas estaban bien. ¿Qué demonios había sido esa explosión?
—Spavati. Duerme —la vieja le pasó los dedos por los ojos y se los cerró.
Erin se quedó dormida en medio de una exhalación. Ya no supo ni pudo ver nada más, solo entregarse al abrazo de la oscuridad inconsciente.
Dvigrad
Erin abrió los ojos para darse cuenta de que no se podía mover porque estaba atada de pies y de manos. El mareo no la dejaba pensar con claridad, y su mente seguía aletargada por lo que fuera que había inhalado. Abrió los dedos de las manos y los cerró de nuevo para tocar suavemente la superficie en la que estaba estirada. Era piedra. Una piedra rugosa, trabajada con torpeza.
Movió la cabeza a un lado y al otro y observó atónita que había dos personas cuyos rostros estaban ocultos por holgadas capuchas que formaban parte de unas capas largas hasta los tobillos. Se les asomaban las facciones. Eran un hombre y una mujer. Inexpresivos, no movían un solo músculo de su cara mientras la miraban.
Dios… necesitaba pensar con claridad y que la bruma de la confusión se disipara. ¿Estaba al aire libre? Sí, lo estaba. Las nubes grisáceas y lluviosas bailoteaban sobre el oscuro techo estelar en el que no se divisaba ni luna ni estrellas. Iba a llover.
—Je li spremna? ¿Está lista?
Una voz surgió de la oscuridad. Solo una pequeña lámpara de gas iluminaba aquel tétrico cónclave. Ellos hablaban en croata y Erin no comprendía absolutamente nada. Estaba temblando, presa de la ansiedad y del frío por sus extremidades entumecidas.
—¿Qué estáis haciendo? Sacadme de aquí… —pidió llorando—. Esto ha debido de ser una confusión. No sé qué queréis de mí…
—Chist.
Dos dedos fríos tocaron su frente y le hicieron la señal de la cruz. Era una tercera persona. Otro hombre. Posiblemente, el propietario de esa voz de ultratumba. El contacto la puso tan nerviosa que empezó a sollozar descontroladamente.
—Miran, miran…
—¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! —la voz no le salía con la fuerza que deseaba así que nadie la podría oír. De entre los árboles que rodeaban aquel lugar tres pájaros oscuros y negros emprendieron el vuelo huyendo de allí, como si supieran lo que iba a pasar y no quisieran verlo. El estómago se le removió, le subió a la garganta, tosió y giró la cabeza para vomitar y manchar la capa negra de la mujer que estaba a su derecha.
No le hizo ninguna gracia, y murmuró algo en croata. Erin supuso que estaba pidiéndole al que le había hecho la cruz, que claramente llevaba la voz cantante, que agilizara los trámites.
No hacía falta ser un lince para darse cuenta de lo que iba a pasar. O la iban a violar, o le iban a extraer algún órgano para venderlo en el mercado negro o la iban a matar.
Las tres variantes eran espeluznantes pero una era definitiva, porque a las dos primeras podía sobrevivir, pero a la tercera no.
Ellos seguían hablando y Erin solo podía pensar en sus hermanas, en si estaban bien. Recordaba la explosión que había tenido lugar en la estación… ¿y si ellas habían muerto? ¿Y si estaban heridas? Nunca se imaginó que por cumplir el deseo de su madre ellas fueran a encontrar la muerte.
—Por favor, por favor —suplicó mirando al cielo—. Quiero vivir. No quiero morir… —las lágrimas empapaban sus sienes y hundían sus preciosos ojos grandes y oscuros bajo su mar cristalino. ¿Qué podía hacer? ¿Sería así como iba a acabar todo para ella? ¿Qué había hecho en su vida además de escribir para otros y permitir que sus obras llevasen otro nombre? Se había traicionado a sí misma, se había vendido, y le humillaba darse cuenta de que ahí, en esa especie de altar de piedra que se clavaba en su columna y en sus nalgas de forma desagradable, iban a segar su vida de un modo tan cobarde. No le permitían defenderse, ni tan siquiera correr para intentar huir y darle una oportunidad y alargar el juego. No. La ataban y la mostraban como una pieza de caza. Tenían mucha prisa.
Era un jodido sacrificio. Un ritual. No era un asesinato cualquiera.
La mente creativa y con necesidad de documentarse de Erin empezó a absorber datos de todo lo que la rodeaba, a pesar del miedo, más allá de la supervivencia y de los estremecimientos, su cabeza aún quería recopilar datos. Una era escritora hasta el día de su muerte.
Se encontraban en el interior de unas ruinas deterioradas y erosionadas por la implacable ley del tiempo. Los muros blanquecinos estaban cubiertos por la vegetación que luchaba incansable por recuperar su lugar perdido más allá de murallas y almenas, y torres de defensa. ¿Era una ciudad antigua? ¿Un castillo? ¿Era un manido campanario lo que veía a los lejos? Se trataba de un pueblo abandonado.
Sobre su cabeza las nubes se agolpaban formando oscuras aglomeraciones en movimiento, y un relámpago iluminó el cielo.
La mujer y el hombre encapuchados colocaron las palmas de las manos bocarriba y alzaron el rostro hacia la tormenta venidera.
En ese momento Erin vio al tercer individuo. La miraba con cariño. Jodido, hijo de perra. La miraba con compasión pero no ocultaba el resplandeciente objeto que sostenía su mano derecha. Era una daga cuya hoja dibujaba ondas y profundas curvas. Parecía un maldito cura con esa indumentaria eclesiástica. Era un hombre joven, demasiado para vestir así, con sotana negra y el alzacuello blanco. Sus ojos eran azules y ojerosos y su pelo negro tenía dos bandas de canas en los laterales, por encima de las orejas. Y aun así, su gesto sombrío reflejaba misericordia.
Erin no perdía de vista la hoja de aquella insólita daga.
—¿Qué vas a hacer con eso? ¡Suéltame! —le rogó intentando liberarse de los duros amarres que inmovilizaban sus tobillos y sus muñecas.
—Chist… Spavati zauvijek, bogomil. Dormirás para siempre.
—No sé hablar tu idioma. Hablo castellano e inglés. Hablo inglés —le explicó con la voz entrecortada—. Por favor, esto debe de ser un error…
El cura cubrió los ojos de Erin con su mano libre. Esta intentó liberarse porque quería mirar al hombre que, de un modo tan injustificado y cruel, iba a enviarla a otro lugar.
—Ucini to —le ordenó a la mujer.
Esta procedió a romper la ropa de Erin, y a descubrirla de torso para arriba.
—¡¿Qué?! ¡No! ¡No! —protestaba Erin atragantándose con sus lágrimas y su ansiedad—. ¡Eres un cura, maldito cerdo! ¡¿A qué tipo de dios le rezas tú?! ¡Él no te da libertad para hacer estas cosas y acabar impune!
Él sonrió levemente como si la hubiese comprendido, pero no detuvo su propósito. Al contrario. Sujetó bien a Erin apretando la palma de su mano contra sus ojos, manteniendo recta su cabeza y dirigió la punta de la daga entre sus costillas.
Erin dejó ir un grito ahogado y movió las piernas con brío cuando percibió cómo el objeto afilado atravesaba sus costillas hasta la empuñadura. De repente, el dolor fue tan intenso que ya no podía respirar y se removió como una culebra, hasta hacerse cortes en las muñecas por tensar tanto la cuerda que la amarraba. Notaba cómo se le llenaba el pulmón de sangre, porque lo había atravesado. La hoja salió de su carne, pero lejos de cesar la tortura, volvió a internarse, esta vez por debajo de la clavícula. Erin aún seguía gritando. Le vino a la mente un toro. Una matanza con banderillas, espadas y lanzas… igual.
El puñal volvió a internarse en su estómago y lo hizo repetidas veces más hasta que el hombre retiró la mano y vio la mirada ida y lacrimosa de Erin, que ya estaba abatida, casi muerta. En el rostro impío y maligno del hombre las gotas de sangre salpicadas del cuerpo de Erin le bañaban la frente, la boca, la nariz y las mejillas. Incluso la ropa de los encapuchados estaba estucada y lo poco que se veía de sus facciones también se había salpicado.
El hombre cogió aire, dado que el esfuerzo por las repetidas puñaladas violentas lo había agotado. Sujetó el puñal por la empuñadura con ambas manos y lo levantó por encima de su cabeza. Un nuevo relámpago iluminó el cielo y empezó a llover.
Dejó caer el puñal con fuerza para que se clavase en el corazón de Erin y acabar ya con su agonía, dado que aún seguía viva. Pero algo lo detuvo.
Un dolor terrible atravesó su pecho. Miró hacia abajo y observó atónito cómo una mano más morena marcada con pequeñas cicatrices y símbolos tatuados en sus dedos, impregnada en su propia sangre, sujetaba bizarramente su corazón. Lo presionó hasta hacerlo reventar.
La mano lo había atravesado por la espalda y había salido por el pecho. No le dio tiempo a pensar nada más, porque ya estaba muerto.
A su lado, la mujer encapuchada había corrido la misma suerte.
Y allí, con vida, solo quedaba el otro hombre que, al otro lado de aquella mesa de piedra de sacrificio, señalaba con mano temblorosa al individuo que aplastaba los corazones de sus colegas con expresión terrorífica en su rostro.
—Strigoi! —gritó dando pasos hacia atrás. Su rictus había palidecido más de la cuenta y estaba tan aterrado que se había meado encima.
Pero no pudo ir muy lejos de las ruinas. No pudo escapar.
El hombre que se había encargado de sus dos compañeros, estaba ahora frente a él, desafiando las leyes de la física. Lo agarró por el cuello y con una sola mano le partió la tráquea.
Capítulo 3
Viggo Blodox permanecía acuclillado ante su nueva víctima. Aquella noche no tenía planeado pasárselo así de bien, pero ahí estaba, acabando con la miserable existencia de tres asesinos. Descubrió el rostro del cómplice del intento de asesinato de la humana. Cada vez los reclutaban más jóvenes. Era otro chaval. Como la mujer. No tendrían más de veinte años. Pero como se castigaban tanto el cuerpo con las autoflagelaciones y las correas propias de la mortificación corporal aparentaban ser mayores de lo que eran. Para asegurarse de que tenía razón, levantó la capa que cubría sus piernas, rompió parte del pantalón y expuso la correa metálica cuyos clavos atravesaban la carne de su muslo provocándole hematomas, cicatrices y gangrena. Eso les infectaba la sangre y alteraba su comportamiento. El cilicio de esos extremistas era enfermizo.
Habían actuado muy rápido al percibir la rotura del cerco. Tenían personas desperdigadas por todas partes y poseían sus propios métodos oscuros para ser eficientes.
Blodox escuchó el frágil y desesperado latido del corazón de la presa que había caído en manos de esos verdugos.
Se acercó lentamente a ella. Se había asegurado de que no había nadie más en las proximidades de aquellos derruidos muros. Desde que en Dubrovnik sintió el círculo de éter romperse, se había sentido impelido a perseguir el origen de la fuga. Llegó a Istria y la energía lo llevó hasta Kanfanar, donde los bomberos apagaban el fuego provocado por una explosión en la estación y las ambulancias socorrían a los heridos. Pero no pudo quedarse a investigar porque no podía dejar de oler la persistente e incómoda fragancia a mercaptano que dejaba la presencia del mal.
Si eso era obra de ellos, no debían estar muy lejos. El hedor lo llevó hasta las ruinas de Dvigrad y allí no pudo llegar a tiempo para evitar que esa mujer fuese salvajemente apuñalada hasta casi su muerte, pero le evitó la estocada definitiva.
Ellos creyeron que ella había roto el cerco, por eso la debían eliminar. Porque la temían y porque no debía existir nadie vivo con la capacidad de poner en peligro sus leyes. Porque la existencia de una mujer así podía cambiar las reglas del juego. Lo cambiaba todo para Viggo y los suyos. Pero debía entender por qué y cómo había llegado a parar a ese lugar. ¿Con qué objetivo?
El olor de la deliciosa sangre de esa hembra lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que detenerse unos segundos antes de alcanzar la piedra ritual en la que ella seguía desangrándose y cuyo líquido rubí salpicaba el suelo y chorreaba desde la plataforma superior de un modo obsceno.
Al final, se mantuvo fuerte y consiguió colocarse a su lado. Tenía los ojos abiertos y el cuerpo aún estaba caliente. Ella respiraba con pequeños espasmos, su caja torácica con profundas incisiones sangrantes subía y bajaba, señal de que luchaba por agarrarse a la vida, pero se le estaba escapando de entre los dedos.
Erin se sujetaba a la brizna de vida que aún le quedaba, a sabiendas de que era frágil y de que se podía romper en cualquier parpadeo que le hiciera cerrar los ojos para siempre.
Sentía tanto dolor que ya no lo sentía. Su cuerpo era una cuna de laceraciones y cortes, órganos triturados y deshechos y músculos desgarrados, de los cuales solo emanaba sangre y también mucha rabia y frustración. Y lloraba incluso sin pretenderlo, no por el dolor, sino por darse cuenta de que respirar y pedir a su corazón que siguiese bombeando en esas condiciones era una quimera. Le quedaba poco en esta vida. Se reuniría con su madre, tal vez. Aunque prefería quedarse en este plano para vengar su muerte y asegurarse de que sus hermanas estaban bien.
¿Y qué importaba lo que ella quisiera? Ya estaba hecho. Era el fin. La lluvia limpiaba su rostro lleno de su propia sangre y se llevaba sus lágrimas. Las gotas le entraban en la boca, pero no conseguía tragar. Ya no podía. Se estaba ahogando con sus propios fluidos.
Qué lamentable era morir así. No solo por la terrible tortura de su cuerpo. Era triste porque estaba sola, sin su familia. Como su madre Olga, que había muerto en un incendio aunque iba acompañada de su amiga. Pero murió lejos de ellas.
La agonía abrazaba sus pulmones y tensaba sus músculos, y la muerte empezaba a mecerla, arrancándole el poco control que ella creía tener sobre la vida. Y de repente, en el ocaso ya de su existencia, su cuerpo se reveló y luchó como un pez fuera del agua para robar aire. Eran sus últimos coletazos.
Fue en aquel instante cuando dejó de mirar el cielo y la lluvia caer sobre ella, porque un rostro salido del más allá ocupaba toda su visión.
Era irreal. Ni siquiera tenía facciones típicas de galanes de novela romántica, era el colmo de la gallardía y también de la exuberancia y rara belleza que solo algunos podían poseer sin parecer afeminados o retocados por bisturí.
Y pensó que no estaba tan mal morir frente a un ángel de ojos de color rosado, pelo blanco y grisáceo, largo y húmedo por la lluvia, y un mentón que podía encajar cualquier golpe. Morir frente a un ejemplar masculino así era mejor que hacerlo frente a los asesinos que habían usado su cuerpo para afilar la hoja de una daga. Y olía a algo que no sabía definir, porque se mezclaba con el olor de su propia sangre y todo la confundía. Pero su aroma estaba ahí.
Él la miraba como un animal que estudiaba el tipo de especie que se debía comer, para averiguar si era comestible o no, básicamente. Esa era la impresión que le daba.
Y porque Erin sabía que nada sería peor que lo que ya le habían hecho esperó que él, fuera quien fuese, tuviera clemencia.
—A... ayú... ayúdame —dijo con el gorgoteo de la sangre emanar de su garganta.
Blodox no era un hombre inseguro ni dubitativo. Hacía lo que se tenía que hacer, comportase lo que comportase. Sin embargo, la presencia moribunda de esa chica lo aturdía.
Era la aguja en el pajar y la manzana del Edén. Todo en uno. Ella era la única excepción y advertencia que tuvieron en su transformación. Y estaba ahí, ante él.
Su cuerpo era hermoso, de formas curvas, y montes y huecos donde debía haberlos. Tenía un pelo largo y abundante del color de la noche, y aquellos ojos podían deshacer glaciares. Y poseía una cara hermosa y evocadora, aunque ahora estuviera manchada de sangre y de lágrimas. Su corazón seguía bombeando.
Erin expulsó sangre por la boca y entonces como si reaccionase al encontrarse aún con vida lo miró. Tenía fuerzas suficientes como para hacerlo. Su fuerza le asombró.
—A… ayú… ayúdame —lo miró implorante. Sin miedo.
Viggo tragó saliva pero su expresión permaneció impertérrita. Su voz se coló por debajo de la piel y erizó su vello. Sus ojos de ese color tan especial y luminoso se clavaron en los de ella. La chica hablaba la lengua de los conquistadores. Y él las sabía hablar todas.
Observó las tremendas heridas de su cuerpo y escuchó a sus órganos malheridos. Así que procedió a ayudarla como mejor sabía. La colocó de lado y posó su mano abierta sobre su espalda. Tenía los pulmones completamente encharcados y se estaba ahogando. Presionó la mano entre sus omóplatos y Erin vomitó sangre por el impulso de Viggo, ni siquiera fue por el movimiento de sus propios músculos, algunos sementados por las puñaladas. Su corazón continuaba bombeando, aunque lo hacía muy lentamente y las hemorragias seguían ahí.
Solo podía detenerlas de una manera.
—Vivirás —le dijo él hablando en español sin problemas.
Erin parpadeó una última vez, asombrada por respirar un poco mejor, aunque ya notaba cómo se volvían a encharcar sus alveólos. Cerró los ojos porque ya no podía lidiar con el sufrimiento.
Viggo la tomó por la nuca y la incorporó un poco para darle el único elixir que podía ofrecerle para que no muriese y se recuperase de esas heridas mortales provocadas por dagas santas. Él pasó el pulgar por la comisura de sus ojos y recogió una lágrima perlada con sangre. La observó con extrañeza. De manera inconsciente se la llevó a la boca y el sabor explotó en sus papilas gustativas y lo dejó medio noqueado y sediento de más. Sin embargo, la sangre no le iba a hacer perder la cabeza. Llevaba mucho sabiendo controlarse. Aún embriagado y saboreando a Erin, Viggo dijo:
—No sé quién eres. No sé por qué estás aquí ni lo que esto puede suponer para mí y los míos, pero como quiero descubrirlo, vivirás —repitió.
Viggo se acercó la muñeca a la boca y sus colmillos se alargaron un centímetro más de lo habitual. Los clavó en su propia carne y acercó sus heridas a la boca de ella, que estaba entreabierta.
—Bebe —le ordenó, impeliendo a sus músculos de deglución a que se movieran.
La obligó a beber y esperó a que su sangre le llenase el esófago y cayese en su estómago. Desde ahí trabajaría para mantenerla estable. La mantuvo así durante largos minutos en los que Viggo no pudo apartar sus ojos ni un segundo de ella. Era un ser magnético y misterioso para él.
Cuando consideró que tenía suficiente, la tomó en brazos y la cargó cubriéndola parcialmente con parte de su levita de tres cuartos negra, que hizo la función del ala de un cuervo protegiendo a su cría.
Blodox oteó el alrededor y observó sin inmutarse que la escena había quedado decorada como el escenario de una película gore. Pero él tenía muy claro que no iba a limpiar nada de ahí. Esa mujer necesitaba cuidados, y además, los acólitos no tardarían mucho en borrar cualquier escena de ese crimen fallido.
Se impulsó en los talones, olió el pelo de Erin porque le fue imposible no hacerlo, y se fue de allí tal y como vino: volando.
Strigoi, así le había llamado el acólito. Significaba «vampiro». Y tenía razón. Lo era.
Él era el auténtico vampiro. No el original, porque nadie estaba preparado para saber la verdad, pero sí uno de los puros. Viggo Blodox era un bebedor se sangre desde hacía tanto que hasta recordarlo era agotador. De esos que negaba la ciencia, y que los libros de historia ridiculizaban y, si los nombraban, lo hacían erróneamente. Pero él y unos cuantos más eran los mismos que la Legión del Amanecer perseguía con la misma vehemencia con la que cazaba a las brujas.
Tenía muy claro lo que debía hacer con esa mujer. Se la llevaría porque, peligrosa o no, había jurado proteger a todos aquellos que caían bajo los verdugos portadores de banderas eclesiásticas, en nombre de un dios que no era el suyo. A esa mujer la habían torturado y asesinado con un rito de magia negra y con un puñal santo. Querían que su alma no reencarnase. Sin embargo, él lo había evitado.
La observó. Su larga melena lisa azotaba su rostro y la esencia de sus hebras lo perfumaban. Joder, tendría su olor pegado a la nariz durante días. Y aún no sabía qué hacer con ella. Pero debía alejarla de ahí y colocarla en lugar seguro hasta que entendiera por qué había sido el objetivo, porque Viggo era incapaz de advertir qué había de especial en ella o qué poder podía tener, además del de poseer un rostro hermoso y lleno de hechizo que no había pasado inadvertido para él.
Se detuvo entre las nubes y observó a través de ellas. Estaba justo encima de la estación de Kanfanar. Los bomberos sofocaban el fuego. Viggo inhaló y detectó entre el humo y las cenizas el paralisium, el polvo de la parálisis, muy utilizado entre los acólitos para someter a sus presas. Las ambulancias iban y venían. Habían muerto todos los que estaban en la estación, menos tres mujeres. Él las escuchó mientras eran atendidas por los servicios médicos y la policía de Istria les hacía preguntas en un malo inglés. Una de ellas decía:
—Nuestra hermana está ahí. —Lloraba tanto que le costaba comprenderla—. ¡Le he dicho que está ahí!
—Están barriendo toda la zona, señorita. No han encontrado su cuerpo —contestaba el agente que les tomaba declaración—. Cuando tengamos más noticias se lo haremos saber.
—¡Y una mierda! —gritó otra más vehemente—. ¡Puede que esté con vida! ¡No hable de ella como si estuviese muerta!
—Me han dicho que estaba en el baño cuando pasó todo. Y en el baño no hay nadie y es lo único que se mantiene en pie de toda la estación.
—¡Claro que estaba ahí! Cami, ven —pareció ordenar a alguien—. Deja de llorar cariño. ¿No tienen un tranquilizante para ella?
—Voy a vomitar, Alba —susurró entre hipidos.
—Tranquila… —la calmó.
—Ahora se lo traerán. Disculpe —contestó él manteniendo la calma—. Seguiremos buscando a su hermana, se lo aseguro. ¿Tenía algo de valor con ella?
—Solo entró con su maleta. Solo con eso. Se lo ruego —suplicó desesperada—… No puede haber desaparecido. Es imposible. Estábamos aquí esperándola cuando empezaron las dos explosiones.
—¿Y ustedes dónde estaban para no resultar heridas?
—¡Mire nuestras caras, miope! ¿Le parece que no hemos salido heridas?
—Alba, está bien.
—No, Astrid. ¡Es que parece mentira! ¡Hay cuerpos deshechos de los trabajadores de este lugar y ni rastro de Erin! ¡¿Cómo es posible?! ¡Y encima nos trata como si nos estuviéramos inventando que Erin estaba aquí… !
—De acuerdo. De acuerdo, te entiendo. Estamos todas igual. Pero no vamos a solucionar nada hablándole mal. Agente —la tercera chica llamada Astrid inhaló profundamente—. Estábamos parapetadas detrás del coche que nos ha venido a buscar. Esto nos ha salvado. Los cristales nos han dañado y el golpe contra el suelo también, pero no es nada grave. Hay gente que ha perdido la vida aquí.
—Solo hay un superviviente, señorita. Hay una anciana sin cabeza en la estación. Los trabajadores están todos muertos y el único superviviente es un guardia que ha perdido una pierna que afirma que nadie había entrado en el baño. Solo quiero contrastar las informaciones. Hago mi trabajo.
—Le voy a dar los billetes del tren para que vea que éramos cuatro y que ahora somos tres… Mi hermana ha desaparecido en medio de lo que parece haber sido un atentado. Esa es la única verdad. Agradecería que hiciese su trabajo y que dejase de cuestionar nuestras palabras.
Viggo dejó de escuchar las acusaciones de esas mujeres que hablaban inglés con el agente y que no podían ocultar sus ganas de matarlo.
Eran las tres hermanas de Erin. Erin. Así se llamaba la chica que tenía sujeta contra su pecho, y estaba en tan mal estado que hasta dudaba de que su sangre la pudiese sanar.
Sabía que el superviviente, el guardia, estaba manipulado por los acólitos, y que la anciana, para variar, era un títere entregado en sacrificio. La oscuridad tenía sus propios juegos y sus propios rituales y Viggo los conocía todos a la perfección.
Pero entre toda esa información que acababa de recabar, había un detalle que le llamaba la atención poderosamente. Había una maleta que cargaba Erin. Y ya no estaba. Viggo decidió que debía encontrarla antes que nadie. Tal vez allí hallase la respuesta que estaba buscando.
Descendió sin que nadie lo viera con Erin en brazos y, sin soltarla, procedió a buscar la maleta a la velocidad que hacía que no fuese detectado por el ojo humano.
No fue difícil dar con ella. Solo tenía que seguir su olfato. La ropa de su maleta olía a ella y Viggo solo tuvo que rastrearla.
La onda de la explosión la había hecho volar hasta fuera de las inmediaciones de la estación, así que la halló entre los arbustos del campo que rodeaban los raíles desnudos sobre la tierra. Oculta entre matorrales secos y protegidos por una pequeña arboleda, la maleta de Erin, una Samsonite gigante y negra se moría de la risa sola y abandonada. Se había picado por las esquinas, pero continuaba cerrada.