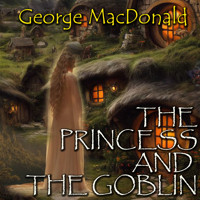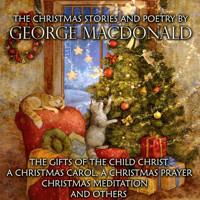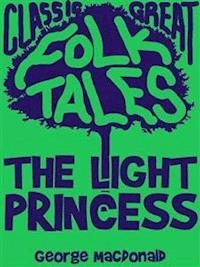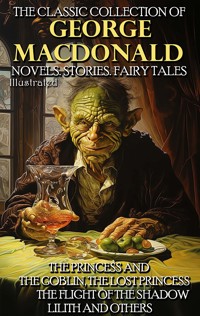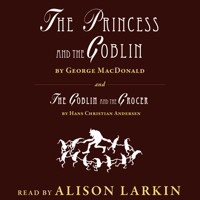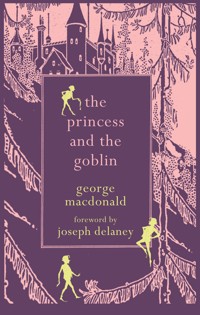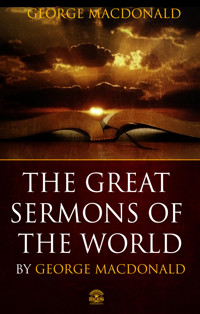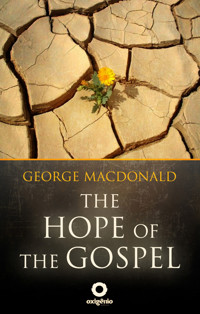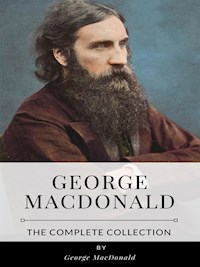Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
«MacDonald consigue un diálogo eficacísimo, algunas oportunas gotas de humor y una evidente comprensión del alma infantil. Es muy probable que sus hijos, sin saberlo, le enseñaran tanto como él a ellos». Del prólogo de CARMEN MARTÍN GAITE La princesa huérfana Irene vive en un majestuoso castillo en lo alto de una montaña. Su padre el rey viaja continuamente a países lejanos, mientras bajo la montaña que corona el castillo, los mineros trabajan sin descanso para sacar a la luz las riquezas profundas de la tierra. Irene, inquieta, soñadora, independiente, es incapaz de esperar pacientemente el regreso de su padre, no solo porque el lugar adecuado para una niña no es el cuarto del bordado, sino porque, primero los trasgos, astutos y pérfidos, se han confabulado para raptarla y obligarla a casarse con su príncipe, y luego, porque el don de adivinar quién es humano y quién bestia con solo tocarlo que la gran-más-que-abuela ha concedido a su amigo Curdie, no han hecho otra cosa que complicarle la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
La princesa y los trasgos
Estudio preliminar. Siguiendo el hilo1
La princesa y los trasgos
1. Por qué la princesa tiene su propia historia
2. La princesa se pierde
3. La princesa y otras cosas que se verán
4. Lo que pensó la niñera de todo aquello
5. La princesa prefiere estar sola
6. El pequeño minero
7. Las minas
8. Los trasgos
9. Reunión en el palacio subterráneo
10. El padre de la princesa
11. El dormitorio de la vieja señora
12. Un breve capítulo sobre Curdie
13. Las alimañas
14. La noche de aquel viernes
15. Hilado y tejido
16. El anillo
17. Tiempo primaveral
18. La pista de Curdie
19. Los trasgos deliberan
20. Irene sigue el hilo
21. La escapatoria
22. La vieja señora y Curdie
23. Curdie y su madre
24. Irene se porta como una princesa
25. Curdie en apuros
26. Los trasgos zapadores
27. Los trasgos invaden la casa del rey
28. El hilo guía a Curdie
29. Trabajos de albañilería
30. Un beso ante el rey
31. Las aguas subterráneas
32. Último capítulo
La princesa y Curdie
1. La montaña
2. La paloma blanca
3. La señora de la luna plateada
4. El padre y la madre de Curdie
5. Los mineros
6. La esmeralda
7. ¿Qué hay en un nombre?
8. La misión de Curdie
9. Manos
10. El páramo
11. Lina
12. Más criaturas
13. La mujer del panadero
14. Los perros de Gwyntystorm
15. Derba y Barbara
16. La piqueta
17. La bodega
18. La cocina del rey
19. La cámara del rey
20. Contraconspiración
21. La hogaza
22. El lord chambelán
23. Doctor Kelman
24. La profecía
25. Los vengadores
26. La venganza
27. Más venganza
28. El predicador
29. Barbara
30. Peter
31. El sacrificio
32. El ejército del rey
33. La batalla
34. La sentencia
35. Fin
Notas
Créditos
Estudio preliminar
Siguiendo el hilo1
Cuando traduje para Siruela «Niño de Sol y niña de Luna» y «La llave de oro»2, jamás había oído hablar de George MacDonald. El intenso hechizo que emanaba de aquellos textos era como un olor cuyo misterio se evaporase cuando estaba uno a punto de reconocerlo, localizado tal vez en corredores de la propia infancia donde se sintió miedo por primera vez, un olor MacDonald que exigía concentración para ser captado y que encendía el deseo de buscarle el bulto al autor. Escondido detrás de unas aventuras de jóvenes extraviados que alternan el desfallecimiento con la esperanza, aquel escritor de antaño al lanzar el dardo de sus acertijos parecía estar clamando por ser descifrado y rescatado él mismo del olvido.
Busqué sin mucho afán y encontré poco. Vi su fotografía en una enciclopedia, mirada seria, frente despejada y barba venerable; supe que era escocés, que había sido padre de muchos hijos y que algunos de ellos, en 1863, tuvieron la fortuna de ser los primeros niños del mundo a quienes se pidió opinión sobre Alicia en el país de las maravillas, recién escrita por Charles Dodgson, un amigo de la casa; supe también que llevó vida austera, que había muerto viejo y poco más.
Ahora, tras la laboriosa versión de esta novela (claramente emparentada con los relatos citados, aunque mucho más compleja), desovillar la vida de MacDonald se ha convertido en una propuesta inesquivable. Pero diré de antemano que, siguiendo el hilo de ese ovillo, me he encontrado con un dato que me perturba, igual que el hilo de plata sostenido por la anciana señora del torreón llevó a Irene por vericuetos de aparente extravío: a George MacDonald no le gustaba ser entrevistado ni hablar de su vida, y siendo ya viejo, expresó en varias ocasiones el deseo de que no se escribiese ninguna biografía sobre él. Pero el hecho de que sus propios hijos Ronald y Greville abrieran la veda con sendos trabajos breves, poco después de la muerte del padre, animó a otros estudiosos a ahondar en la peculiar interpretación de la realidad que nos ofrecen las fantasías del escritor escocés para descubrir su perfil humano.
Del más reciente de estos trabajos, una recopilación de cartas y fotografías a cargo de Glenn Edward Sadler, se alimenta el grueso de mi información3.
George MacDonald, hijo de un tejedor, nació el 10 de diciembre de 1824 en Huntly, un pueblo de Aberdeenshire, al nordeste de Escocia. Desde temprana edad fue educado en un ambiente atenido a las más estrictas reglas de la moral calvinista, e implicado en actividades y discusiones religiosas que a veces asfixiaban su alma celta, más atraída por el romanticismo, el amor a sus semejantes y el éxtasis frente a la naturaleza que dispuesta a dejarse amordazar por el miedo al infierno.
Su madre, Helen MacKay, murió cuando él tenía ocho años, y algunos piensan que esa ausencia inspiró el tipo de mujer sabia, de edad indefinible e identidad evanescente, que aparece en muchos de sus argumentos fantásticos con tanta frecuencia como los niños huérfanos de madre. Pero, a decir verdad, revisando su correspondencia no hay rastro alguno de esa nostalgia materna y sí, en cambio, de la preocupación continua por agradar al padre, que parece haber sido al mismo tiempo freno y acicate para él. Lograr su aprobación, sobre todo cuando le informaba de comportamientos que sabía contrarios a sus puntos de vista, llegó a ser para George, incluso ya casado y alejado de su tierra natal, una necesidad casi neurótica. Muchas de sus cartas tienen el tono del penitente que pide absolución, dejando sin embargo sentado de antemano que no se arrepiente de nada, una lucha obstinada y agotadora que parecía serle indispensable, como si a través de esa pertinaz confrontación con George MacDonald senior quisiera seguirse agarrando a unas raíces que el vuelo de su inteligencia pugnaba por arrancar. Tampoco refleja su correspondencia la más ligera animadversión hacia Margaret MacColl ni hacia los hijos del segundo matrimonio de su padre con esta mujer, celebrado cuando llevaba cinco años de viudez y tenía cuarenta y cuatro. George siempre llamó madre a su madrastra y le escribió en términos cariñosos, no sé si porque Margaret se lo merecía o por cierta tendencia a hacer de la necesidad virtud que se fue agudizando en él, apenas traspuesto el umbral de la adolescencia, a medida que iba aprendiendo a dominar sus pasiones y a resistir el acoso de sus incertidumbres. Una espontaneidad total solamente me ha parecido percibirla en las primeras cartas que se conservan, escritas al padre desde Portsoy, un pueblo de pescadores a orillas del mar del Norte, entre 1833 y 1836, recién muerta la madre. George, de nueve años, está viviendo allí con su hermanito Johnny, de tres, en casa de su tía materna Christina MacKay, que se hizo cargo de los niños durante una larga temporada. George —que siempre tuvo una «mala salud de hierro»— ya empezaba con jaquecas y otros achaques para los que se le habían prescrito baños de mar y algunas tomas de agua salada. No sé si su salud saldría fortalecida o no, pero su alma se ensancha ante el descubrimiento del mar infinito, las delicias de pilotar un barco, el encuentro en la playa con un esqueleto de ballena y las historias de marineros que le contaban sus primos, quienes le estaban enseñando a nadar. A los tres años de estar allí ha tomado una decisión que le parece irrevocable y se la participa a su padre en términos apasionadísimos: quiere ser marino.
Querido padre —dice—; ya es hora de ir pensando en lo que voy a hacer con mi vida y, aunque no querría disgustarte, no tengo más remedio que decirte que el mar me encanta y que estoy deseando embarcarme lo antes posible; y espero que no uses tu autoridad paterna para desanimarme, aunque desde luego estás en tu derecho. Tengo la sensación de que, si lo haces, me pasaría la vida añorando el mar y echándolo de menos. Aunque peligroso, es un oficio indudablemente tan legal y honrado como cualquier otro, en caso contrario yo lo despreciaría [...]. ¡Por favor, padre, déjame, porque no puedo ser feliz con ninguna otra cosa! Además, no soy del todo ignorante en la materia, porque llevo bastante tiempo estudiando, aunque me queden muchas cosas por aprender [...]. He estado intentando convencerme a mí mismo para desechar la idea, por miedo a que no me des tu consentimiento, pero no puedo quitármela de la cabeza. ¡Déjame intentarlo por lo menos!
Es evidente que los temores del chico de doce años que escribió esta carta tan bien argumentada debían de tener bastante fundamento, porque este de su vocación marinera es un tema que no vuelve a mencionar en las cartas a su padre ni en otra ninguna. Desaparecen como si nunca hubieran existido, como las imágenes fulgurantes de un sueño borradas con el día, aquellas ansias de surcar el mar. Pero supondría una gran estrechez de miras desestimar la vehemencia que llevó al joven George a expresarse así, considerándola como simple fruto de un arrebato juvenil. Si una argumentación parecida por parte del padre logró, como es probable, echar tierra encima de aquella vocación y relegarla al reino de los sueños imposibles, razón de más para sospechar que el posterior MacDonald, batallador por los áridos caminos de tierra adentro, siguiera añorando en lo más hondo de su corazón —como ya avisó que le pasaría— aquellos horizontes infinitos. Queda constancia en un dato aparentemente irrelevante, pero para mí fundamental: jamás en adelante ni al estudiante de teología, ni al amante, ni al padre, ni al predicador de la resurección de la carne se le volvió a escapar de los labios en estado tan puro, avasallador e indiscutible un «¡eso es lo que quiero!». Al novelista sí, como veremos.
Hizo sus primeros estudios en la escuela rural de Huntly, y en 1840 consiguió una beca para estudiar alemán en el King’s College de Aberdeen. Desde que se licenció en Ciencias a los veinte años, y mientras trabajaba como tutor en Londres, devoraba literatura romántica y se preparaba para traducir a Novalis, todos sus desvelos estaban atizados por la disidencia religiosa. Rechazar la teoría calvinista de la predestinación en nombre de una idea de la divinidad que admitiera el amor, la creatividad y la misericordia era uno de sus torpedos encubiertos. Y sin embargo, ya había iniciado su preparación de dos años en el Highbury College para optar a un pastorado protestante. Tal vez no hubiera muchas más opciones para un joven pobre, ilustrado e inquieto a quien se le había vedado capitanear otra clase de naves.
Hay un cuestionario al que tuvo que atenerse para ser admitido, a los veintidós años, en el Highbury College y en sus respuestas se mezclan la sinceridad y la duda. No sabe exactamente por qué quiere ser ministro del Señor, declara que tiene mala salud, que los asuntos del infierno le parecen fantasmas y no realidades, que se teme a sí mismo y al miedo de no estar capacitado para obedecer las normas y que avanza buscando su propio Dios. Más parece, en fin, una zancadilla contra su propósito que una recomendación. A pesar de lo cual le admitieron y llegó a conseguir su primera parroquia en Arundel, Sussex, en 1851. Son los años álgidos de su inconformismo, como queda de manifiesto en la correspondencia con el padre. Ni como hombre ni como escritor superó nunca del todo MacDonald aquellos tempranos brotes de inadaptación frente a la rigidez de una doctrina que acabaría por rechazar abiertamente, circunstancia que acentuó tanto su individualismo como el sesgo de su inspiración poética.
Al padre le confiesa que le aburre pensar en el pecado, que no es capaz de concentrarse para rezar, que se considera vanidoso y soberbio, que todo lo que estudia no le sirve para nada y que está confuso, porque no sabe lo que quiere. Además, lo que Dios dejó confuso y sumido en el misterio, ¿por qué se empeñan sus ministros en despiezarlo y reducirlo a teoremas?
Estamos demasiado ansiosos —escribe al padre en 1851— de que nos encasillen, deseando elaborar sistemas definitivos, deslumbradores y cercados por vallas puntiagudas, pero olvidamos que cuanto más perfecta es una teoría sobre lo infinito más probabilidades tiene de estar equivocada.
Contra los sermones, que enseguida se vería obligado a preparar para sus fieles, también abrigaba reticencias. Le parecían un conjunto de vanas repeticiones a las que la gente atendía por cumplir, pensando en otra cosa, y donde nadie, ni el predicador mismo, sentía estar hablando con Dios. Porque hablar, además, era algo muy distinto de escribir, y MacDonald le daba muchas vueltas a los pros y los contras de estas dos modalidades, vueltas que le llevaban a examinar las diferencias entre lo culto y lo popular, y a exponer ante su padre la dificultad de aunar la elocuencia con la verdad. Total, que todas sus dudas desembocaban en una reflexión interminable que tenía mucho más de literaria que de religiosa, y en el fondo lo que le gustaba era discutir con alguien que entendiera de lo mismo.
Menos mal que, a partir de 1848, el padre se vio en parte aliviado de aquel aluvión de confidencias, que empezó a compartir con Louisa Powell, la primera novia formal de su hijo y con la que llegaría este a celebrar sus bodas de oro. Esta mujer, inteligente y sensible, dedicó todas sus energías a tratar de entender y seguir incondicionalmente a su marido, tarea no demasiado fácil, si se tiene en cuenta además que tuvo que contemporizarla con el nacimiento y cuidado de once hijos y la administración de unos bienes de fortuna más que precarios. Esto sin contar con que George se pasó la vida delicado de los pulmones, y no parece que hiciera muy buen enfermo. Pero ella fue maestra en convertir los sinsabores en alegrías, y en divertir a los hijos, como veremos.
Un detalle muy revelador de la incipiente abnegación de Louisa lo tenemos en una carta de MacDonald al padre, de octubre de 1850, antes de casarse, donde ya menciona que ella está allí copiándole un sermón suyo para incluirlo en la carta.
Aunque está un poco resfriada —dice—, lo puede hacer, y creo que le dará tiempo a copiarlo del todo antes de que yo termine esta.
Supongo que le daría tiempo de sobra, porque él se alargó mucho. Estaba francamente preocupado ante el cambio de vida y su entrada definitiva en religión.
En las fotos que han quedado de Louisa Powell se ve a una mujer de pómulos salientes y gesto pensativo, peinada con raya al medio y bandeau. Es un rostro que despide energía y serenidad. Desde un principio debieron de sentirse atraídos uno hacia el otro por algo que tenían en común: el amor a la naturaleza.
Me hablas del mar y del cielo y de la playa con palabras tan adorables y verdaderas que me hacen quererte más. Sigue contándome todo lo que veas a tu alrededor, donde resplandece el rostro de la naturaleza. Háblame también del interior de tu alma, ese mundo vivo, sin cuya existencia el de afuera resultaría anémico. La belleza que nos rodea es la expresión del rostro de Dios, o el aderezo que encubre la divinidad, por decirlo con palabras de Fausto. ¿Es el sol más hermoso que Dios mismo? ¿No nos lo habrá dejado como un símbolo de su propia luz vivificadora?
A través de esta carta escrita por George a su novia en mayo de 1849 queda claro que quien la recibía tenía un grado de cultura suficiente para apreciarla, y desde luego que sabía quién era Goethe. También se inician en ella una serie de quintaesencias sobre la naturaleza divina que con el tiempo no harían más que aumentar, así como la paciencia de Louisa para convertirse en interlocutora siempre balsámica y comprensiva de aquellas obsesiones.
George y Louisa se casaron el 8 de marzo de 1851 en Hackney, el pueblo natal de ella. Como regalo de boda él le entregó un poema de amor, extraído del drama Within and Without, que tenía en preparación. Poco antes, había conseguido su primer puesto como pastor en Arundel, Sussex, y allí se fueron a vivir. Su padre, en abril de 1850, le había escrito una carta amonestándole sobre su desdén hacia el dinero, que siempre fue notorio, aunque por otra parte se solía quejar cuando no lo tenía y le encantaba comprar libros. En una ocasión había dicho: «Hay quien dice que preocuparse por el mañana es lo que distingue al hombre de la bestia; yo creo, en cambio, que es una de las cosas que diferencian al esclavo de la naturaleza del hijo de Dios». Por eso, su padre, mucho más práctico, le avisó de las complicaciones económicas que le traería el matrimonio, aunque en sus temores se quedara corto.
Ciento cincuenta libras es un estipendio pequeño, y hace falta mucha prudencia para administrarlo cuando hay que anticipar las propias necesidades a las de la Iglesia. Espero que vayas pagando tus pequeñas deudas y no te arriesgues a casarte hasta que lo hayas hecho.
Es de suponer que aquellos consejos cayeron en saco roto, y toda la biografía posterior de MacDonald lo confirma. Sus suegros, los Powell, nunca vieron con buenos ojos el matrimonio de su hija con aquel hombre que no hacía más que plantear conflictos, vivir en las nubes y dejar continuamente embarazada a su mujer. De ellos no consiguieron apoyo económico.
El de Arundel fue el único pastorado oficial de MacDonald. A los dos años de ejercerlo, le escribe a su padre aludiendo a «ciertos choques con algunos miembros de la Iglesia, cerrados a toda controversia», e insinúa la posibilidad de dejarlo y buscar otro medio de ayuda al prójimo sin sentirse perseguido. Al parecer, sus prédicas tenían un vuelo demasiado «intelectual» para ser bien recibidas en aquel lugar de trescientos habitantes, acostumbrados al ciego temor de Dios, gente elemental y rutinaria que se sentía incómoda con el nuevo pastor y las cosas tan raras que decía. Aquel descontento debió de ser lo bastante sonado para que llegara —como llegó— a oídos de algunos superiores jerárquicos del reverendo MacDonald y estos consideraran necesario aplicar la lupa a una doctrina que inmediatamente tildaron de subversiva. En una palabra, no se despidió él alegando razones de salud (versión que se ha recogido a veces), sino que le echaron. Y por escrito, para mayor inri, mediante un documento firmado por veinte miembros de la Iglesia.
Fue un golpe muy duro para el amor propio de George, sobre todo porque, cuando su hermano Charles trató de buscarle otro pastorado en Manchester, se vio claramente hasta qué punto los cargos contra el expastor de Arundel obstaculizaban el propósito. Él reaccionó con una mezcla de desdén y soberbia, aunque vestir su derrota de triunfo a los ojos del padre era tarea que requería muchas horas de pluma y tintero. De hecho la carta en que se justifica ante él es la más larga de todo el epistolario. Y por primera vez da noticia de un proyecto que le venía rondando hacía tiempo: el de formar por libre su propio apostolado. Dice que ya tiene en Manchester algunos amigos dispuestos a contribuir al alquiler de un local donde reunirse con unos cuantos jóvenes que le requieren para escuchar su doctrina. Es evidente que la tentación de llevar hasta sus últimas consecuencias la imitación de Cristo era el único consuelo para su juvenil egolatría.
No me gusta ninguna secta del Cristianismo —confiesa—, porque violan la independencia, y yo pretendo ser independiente [...]. No me importa el qué dirán ni pueden herirme los que me acusan de heterodoxia. Si te llegan estos rumores, no hagas caso. No hay que adorar la popularidad ni temerla, porque eso sería buscar la alabanza de los hombres y no la de Dios [...]. Por mi parte, no espero volver a ser ministro de ninguna iglesia de las existentes, aunque confío en reunir pronto en torno mío a un puñado de fieles, y mi amor por la minoría me compensará con creces del desprecio de la mayoría [...]. Pero es un tema, padre, demasiado amplio, más propio para un ensayo que para una carta.
Es probable, en efecto, que este texto y otros semejantes puedan tomarse como esbozos de algunos ensayos religiosos de MacDonald (por ejemplo, los Unspoken Sermons de 1867), no lo sé. Para quienes solamente nos hemos asomado a su obra de ficción —que fue la más abundante—, la lectura de estas cartas nos sirve para comprobar una vez más cómo el hecho de sentirse incomprendido puede empujar a un hombre a caer en brazos de la Literatura, la gran restauradora de errores, sinsabores y vidrios rotos, bálsamo supremo contra los zarpazos de la realidad. A los treinta años, aquel niño que quiso ser marino y ahora se buscaba la vida como bibliotecario, traductor y predicador por libre mientras esperaba su tercera hija, seguía sin aceptar las cosas como eran, pero conservando también intacta la añoranza por un respaldo paterno que nunca consiguió del todo. Y él era de los de «o todo o nada».
«Mi principal motivo de tentación para alcanzar éxito —le confiesa en julio de 1854— procede del placer que me produciría que pudieras sentirte orgulloso de mí antes de morir».
Cuatro años más tarde, George MacDonald senior moría en Huntly, precedido poco antes por su hijo John. Solo había llegado a leer el drama poético Within and Without y algunos sermones de aquel otro hijo visionario, tachado de hereje e incapaz de ganarse holgadamente el sustento de los suyos. Seguramente se murió pensando que dejaba en el mundo a un fracasado.
«Pero cuando vamos siguiendo una luz, incluso el que se apague puede servirnos de guía.» Esta frase es de «Niño de Sol y niña de Luna» y podría aplicarse a cualquiera de las pesquisas tanto personales como literarias de MacDonald, para quien el año 1858 marcó una raya como la que separa la luz de la sombra. Una raya a partir de la cual hay que aprender a crecer solo y a asumir las propias equivocaciones. Pero sobre todo a descifrar los jeroglíficos, elemento constante en cierto tipo de literatura simbólica, precisamente la que MacDonald prefería. El entretejido de nacimientos y muertes que sacudieron su vida personal reafirmaron en él de entonces en adelante una creencia que siempre trató de infundir a los demás: la muerte no es más que el acceso, bajo otra apariencia, al alumbramiento de un nuevo ser. Un prodigio que solo se hará patente si nos concentramos en recoger las señales cifradas que despliega la naturaleza ante los ojos embotados de quienes creen haber quedado vivos. Por esa puerta, ampliada simbólicamente, accedió a la literatura fantástica, cuya primera muestra vio la luz poco después de la muerte del padre, confirmando así el poder de la luz para nacer de las sombras. Se titulaba Phantastes, e iba encabezada por una cita de Novalis: «Este mundo no es un sueño, pero ¡quién sabe!, tal vez debiera llegar a serlo». En esta novela, influenciada —según declaración propia— por los cuentos de E. T. A. Hoffmann, se narran las andanzas y extravíos del joven Anodos («sin camino») surcando un paisaje onírico que le ayuda a descubrir el propio yo mediante la superación de una serie de pruebas arduas. Más adelante, esta epopeya del crecimiento sería encarnada en sucesivas ficciones por Nycteris y Photogen, Piel de Musgo y Maraña y, por último, Irene y Curdie4, compañeros de fatigas, sorpresas y desalientos, unidos —a través de distintas peripecias— por su afán de entender el sentido oculto de las cosas y de hallar la sabiduría, aunque sea buscando a tientas, cuando todas las luces se han apagado.
En 1863, una novela autobiográfica de corte gótico, David Elginbrod, supuso el primer éxito de MacDonald, tras doce años de incertidumbre, adversidades y penuria. Para entonces ya contaba con el apoyo moral y el mecenazgo de dos personas influyentes que confiaban plenamente en su talento y le habían ayudado en sus peores trances: una el catedrático de literatura de Manchester Alexander John Scott, que mantuvo durante toda la vida, al igual que su esposa, una relación apasionada con los MacDonald y les cedió su casa de recreo en varias ocasiones; y otra lady Byron, viuda del poeta, ferviente admiradora de la coherencia que MacDonald trataba de mantener entre sus doctrinas y su vida personal. Esta señora costeó varios viajes del matrimonio, entre ellos unas largas vacaciones en Marruecos. Opinaba que un talento como el de George necesitaba ser espoleado y no malgastarse en la resolución de mezquinos problemas materiales. A partir de David Elginbrod, en fin, se configuraba como prioritario el cauce de la literatura, sobre todo porque, a diferencia de otras dedicaciones, no parecía obstaculizar sino potenciar la investigación sobre el peregrinaje de la vida, cuyas calamidades, además, paliaba en el aspecto económico. El batallador ministro de Dios, harto de predicar en desierto, se metía definitivamente a literato para subvenir a los gastos que le acarreaba el mantenimiento de su cada día más numerosa familia.
Con relación a los miembros jóvenes de esta familia ya es hora de decir algo muy importante. Aquel racimo de hermanos y hermanas que aportaron nueva savia al tronco MacDonald, de inteligencia despierta y precoz, siempre dispuestos a leer, inventar juegos y hacer teatro, además de la influencia familiar contaron con el apoyo inapreciable de un amigo mayor que contribuyó poderosamente a espolear su fantasía y al que siempre llamaron tío Charles, aunque no fueran parientes. Me refiero a Charles Dodgson, que había adoptado el seudónimo «Lewis Carroll» para publicar en 1863 Alicia en el país de las maravillas. El país de las maravillas y de la exaltación poética de lo absurdo entró, pues, a vivificar el hogar de los MacDonald por conducto de los niños, como debe ser. Y los padres lo dejaron entrar. Se habían juntado el hambre con las ganas de comer. Charles Dodgson, el único varón en una familia de muchas hermanas, era muy tímido y además tartamudo. A los veintisiete años, viviendo en Hastings, estaba siguiendo unas lecciones de pronunciación con el doctor James Hunt, editor de la Antrophological Review y considerado como una autoridad en aquel problema que traía a Charles por la calle de la Amargura. Uno de los métodos del doctor Hunt era hacer leer a diario y en voz alta a su paciente escenas del teatro de Shakespeare, ejercicio que el autor de Alicia siguió practicando hasta muy entrado en años. En casa de James Hunt, una tarde de 1859, conoció Charles a George MacDonald, que entonces vivía con su familia cerca de Hastings. Ocho años mayor que él, aquel personaje controvertido pero rodeado de prestigio tenía muchas aficiones en común con el futuro Lewis Carroll, entre otras la pasión por Shakespeare, y enseguida entablaron una conversación animada, donde es posible que el escritor mayor y sin complejo alguno sobre su dicción llevara la voz cantante. Se estaban poniendo los cimientos para una amistad que, de todas maneras, no habría llegado a hacerse tan intensa y duradera sin el concurso de los pequeños MacDonald. Es sabido que Lewis Carroll, que nunca llegó a casarse, iba buscando por los hogares de sus amigos, como lluvia refrescante para su árida soledad, la compañía infantil. Los niños eran un acicate para su fantasía y le hacían sentirse mucho más cómodo y comunicativo que los adultos, como les pasa con frecuencia a las personas inmaduras. De hecho, a Lewis Carroll, cuando estaba rodeado de niños, casi le desaparecía por completo el tartamudeo y conseguía llevar las riendas de cualquier situación.
Una tarde de verano de 1860, Charles Dodgson fue a visitar al escultor Alexander Munro y coincidió en su estudio con una niña de ocho años y un niño de cuatro que le llamaron la atención por inteligentes y bien educados. Eran los hermanos Mary Josephine y Greville MacDonald, a cuyo padre Munro le había hecho aquel año un medallón con su efigie. El pequeño tenía una preciosa melena rubia y estaba posando muy seriecito para la escultura «The Boy with the Dolphin», que le habían encargado a Munro para adornar una fuente en Hyde Park. Dodgson cuenta en sus diarios que al poco rato estaba intercambiando bromas con ellos y era como si se conocieran de toda la vida. «La cabeza de mármol —sugirió Dodgson— tiene la ventaja de que no hay que peinarla ni cepillarla». «¿Has oído eso, Mary? ¡No hay que peinarla!», dijo el niño entusiasmado. «Y además no tiene que hablar», siguió Dodgson. Pero eso no consiguió hacérselo ver como una ventaja al pequeño Greville, por mucho que insistió. Es más, sirvió como pretexto para que la retahíla de bromas se hiciera interminable.
Las visitas del «tío Charles» (como empezaron a llamarle) a las diferentes casas donde se alojó la familia se fueron haciendo desde entonces cada vez más frecuentes hasta convertirse en algo totalmente habitual. Y si merecen pasar a la historia es porque están vinculadas con la publicación de uno de los libros para niños más famosos del mundo: Alicia en el país de las maravillas. Cuando su autor acababa de elaborar el manuscrito, y estaba dándole vueltas a las dudas de si valdría o no la pena publicarlo, se le ocurrió acudir a Louisa MacDonald, cuya afición por el teatro y dotes de recitadora conocía y admiraba. Le pidió por favor que probase a hacer una lectura en voz alta a sus hijos y le comunicase con toda sinceridad sus reacciones ante el texto, que entonces se titulaba Alice’s Adventures Underground. Luego se quedó esperando ansioso el resultado de aquel estreno. No olvidemos que era su primera obra de ficción, y necesitaba recibir este espaldarazo para continuar por aquel camino o tomar otro. Greville MacDonald, el niño de la cabeza de mármol, al llegar a viejo, rememora emocionado en su libro Reminiscences of a Specialist (1932) el protagonismo que tuvo él en aquella decisión: «Me acuerdo perfectamente de aquella primera lectura, y también de mi jactanciosa y triunfal confesión. ¡Ojalá —exclamé al final sin poderme contener— hubiera seiscientas copias repartidas ahora mismo por el mundo!». Greville tenía en aquel momento siete años. No podía apetecer Lewis Carroll un juicio que le ofreciese mayor garantía. El conejo blanco había echado a correr, mirando su reloj, por el jardín de los MacDonald. «Llego tarde, llego tarde», repetía por boca de Louisa. Pero era mentira.
Lo que más admiraba el tío Charles de aquella familia eran sus dotes teatrales. Dirigidos y alentados por la madre, siempre estaban dispuestos a montar en casa o en otros locales espectáculos de aficionados que acababan resplandeciendo por su gran calidad. Se disfrazaban con gracia echando mano de cuatro trapos y además vocalizaban todos muy bien, como subraya Charles muchos años mas tarde, al añorar aquellos días inolvidables en carta a una amiga:
Me gustaría que hubiera tomado usted parte en aquellas funciones de la familia MacDonald, en el jardín de su casa, para niños pobres. Eran historias infantiles, adaptadas por la señora MacDonald, y todos hablaban claro y despacio, disfrutando del texto, tanto como de los disfraces y del montaje tan cuidadosamente preparado.
La mejor actriz de todos era Lilia, la mayor, por quien el padre sentía una especial predilección y a quien llamaba «mi lirio blanco». Su vocación fue muy precoz, pero aunque el tío Charles la animó a emprender en serio la carrera de actriz, los padres no acabaron de dar su consentimiento. Ella contribuyó a convertir en teatro una vieja cochera y era quien aportaba mayores sugerencias para el vestuario. Sus papeles favoritos eran más bien de mala; por ejemplo destacó en la hermanastra de la Cenicienta y en Lady Macbeth. Años más tarde se distinguió también como Christiana en la adaptación que hizo su madre de The Pilgrim’s Progress, obra que llegó a representarse en teatros públicos tanto ingleses como italianos.
En cambio, la preferida de Lewis Carroll era Mary, la segunda, una morenita inquieta y esbelta, a quien el padre llamó en sus poemas «Elfie», y también «mi pequeño mirlo», cuando se dirigía a ella, porque parece que cantaba muy bien. A estas dos hermanas mayores solía llevarlas el tío Charles al teatro a Londres y fue a quienes escribió de preferencia. Unas cartas dirigidas primero a Kensinghton y luego, a partir de 1867, a «The Retreat», una vieja casa sobre el río en Hammersmith. Este epistolario de Lewis Carroll con las niñas MacDonald es tan delicioso que no sabe uno qué trozo escoger. Pero, como me parece muy importante insistir en la poesía del disparate que por este conducto pudo inyectar el autor de Alicia en el futuro autor de La princesa y los trasgos, no puedo dejar de poner un ejemplo:
Mi querida niña —escribe a Mary MacDonald desde Oxford el 23 de mayo de 1864—, hace un calor tan espantoso aquí que casi no puedo sostener la pluma, y aunque pudiera no tengo tinta. Se ha evaporado toda en una nube negra de vaho, y bajo esa apariencia ha estado flotando por la habitación durante un rato, tintando las paredes y el techo hasta llegar a espesarse tanto que no se veía nada. Hoy hace un poco más de fresco y una parte ha bajado para volver a meterse en el tintero en forma de nieve negra [...]. Este tiempo bochornoso me pone triste y de mal humor; algunas veces no puedo controlarme. Por ejemplo, acaba de venir a visitarme el Obispo de Oxford, el pobre muy educado y sin intención de ofenderme, pero me ha puesto tan nervioso que, según entraba, le tiré un libro a la cabeza, y creo que le he hecho bastante daño. (Nota: esto no es del todo verdad, así que no necesitas creerlo.) No tengas tanta prisa en creerte las cosas para otra vez. Y te voy a decir por qué: si te afanas por creerlo todo, se te cansarán los músculos de la cabeza y se te debilitarán tanto que luego serás incapaz de ver claras las cosas más simples y verdaderas.
También, por otra parte, los MacDonald aportaron algo a la ficción de Lewis Carroll. Saltó a ella maullando Snowdrop o «Copito de nieve», un gato simple y verdadero, para quedar inmortalizado en Alicia a través del espejo. El doméstico ronroneo de Snowdrop, el gatito de Mary, trasponía el espejo que separa la realidad de lo inventado y su imagen multiplicada y aureolada de míticos reflejos empezaba a pertenecer a todos los niños del mundo.
George MacDonald, especialista en desempeñar los más variados trabajos y dejarlos casi enseguida por una razón o por otra, al principio de la década de los setenta había sido editor de la revista Good Words for the Young. Cesó en su puesto porque le acarreaba problemas verse obligado a rechazar originales que no le gustaban, aunque fueran de amigos suyos. Pues bien, en esta revista apareció por entregas su novela fantástica La princesa y los trasgos, antes de ser publicada como libro en 1872. El autor declaró en varias ocasiones que la consideraba su obra más lograda.
Se atiene, desde luego, a una estructura muy rigurosa, casi matemática y, por otra parte, bastante moderna, ya que el «suspense» de la trama se atiza mediante la alternancia de los distintos escenarios donde se desarrollan acciones aparentemente desconectadas entre sí, pero que poco a poco se revelan como puntos de enfoque del conflicto principal, cuyas visiones parciales van confluyendo para esclarecerlo y completar mediante cada capítulo la información interrumpida en el anterior. Estos escenarios alternativos son fundamentalmente dos: el castillo donde vive la princesa Irene, de ocho años, huérfana de madre y en espera siempre de las visitas esporádicas que le hace su padre el rey, y la montaña sobre la que este castillo se asienta.
Ahora bien, la montaña está horadada no solo por los mineros que trabajan en ella para extraer mineral, sino por una tribu de inquietantes vecinos alojados en tortuosas cavernas, porque odian la luz del día. Se trata de una modalidad repelente de trasgos que, según la leyenda, fueron seres normales tiempo atrás, pero eligieron la vida subterránea por rebeldía contra las leyes y han degenerado en una raza infrahumana, astuta y pérfida, de cabeza pétrea, escasa estatura y pie vulnerable. Están rodeados de animales domésticos de apariencia grotesca y amenazadora, producto también de un curioso proceso evolutivo. Hay, por tanto, dos espacios argumentales bien diferenciados dentro de la montaña. Los trasgos están enfrentados aviesamente con los mineros y celebran asambleas secretas presididas por el rey, la reina y el príncipe Harelip, sobresalientes, especialmente ella, por su refinada maldad. Curdie, un jovencísimo y audaz minero, logra, tras muy peligrosas aventuras, penetrar por un tabique secreto en el tenebroso reino de los trasgos y adivinar sus designios, que consisten en raptar a la princesa Irene y darla en matrimonio al monstruoso Harelip. Naturalmente, decide impedirlo.
También los argumentos del castillo se desarrollan en dos escenarios distintos: uno exterior y otro interior.
Hay un hermoso jardín, prolongado en paseos hacia la montaña, donde a Irene solo se le permite salir de día por miedo a los trasgos, de cuya existencia está prohibido informarla (enlazando por ahí con temas «tabú» para el niño y que este acabará descubriendo por cuenta propia, base de los más antiguos cuentos tradicionales). Desde ese «afuera» Irene atisba también la llegada del padre, cuyas visitas siempre añoradas son hitos de fiesta. En cuanto al interior del castillo, cárcel de oro donde se enjaulan la curiosidad y los anhelos de aventura, se desdobla a su vez en dos espacios: el real y el soñado. Naturalmente, el segundo está a un nivel más alto. En efecto, por unas escaleras desgastadas que nadie usa y conducen a un mundo laberíntico de desvanes y cuartos abandonados, se accede al torreón donde se alberga el personaje clave de la novela: una vieja y hermosa señora de identidad misteriosa a quien nadie más que Irene ha conseguido ver. Símbolo de eternidad y sabiduría, hada, hilandera, consejera y reina, esta señora que vive allí —o tal vez no—, rodeada de pichones y sentada a la rueca, entrega a Irene un talismán invisible. El hilo de un ovillo que ella guarda, tejido con hebras de telaraña. Siguiendo ese hilo, cuyo tacto Irene percibirá bajo su anillo en los momentos de peligro, la niña se dejará conducir a través de los más abruptos y disparatados parajes al lugar donde se resuelven todos los enigmas y se conjuran todas las amenazas.
Bajo los remolinos de una acción a veces tan variada y trepidante como la de una película de aventuras, discurre ese hilo secreto de las cosas que tardan en entenderse, el que acabará enlazando las historias de Irene y Curdie y uniéndolos a ellos en la misma pesquisa. Hay algunos pasajes realmente antológicos, como aquel en el que Curdie, presa de la fiebre, sueña que está soñando y que al despertar ve algo parecido a lo que luego verá cuando abra los ojos realmente, y en general todos los tramos que yo llamo «de pérdida», donde se alterna el desaliento con la esperanza y se duda de la realidad de las cosas. Es innegable la influencia de Lewis Carroll en la descripción de pasillos, escaleras, agujeros y túneles por donde se accede a un mundo cuyo descubrimiento asusta y maravilla, ese mundo al revés donde cojea la estabilidad de las cosas sabidas. Pero el fuerte aroma MacDonald que lo impregna todo apunta hacia regiones más metafísicas, vivero de preguntas sobre la credibilidad, el tiempo y la apariencia.
El descubrimiento de la esencia bajo la apariencia es tarea lenta y dificultosa, sobre todo por esa falta de concentración típica de quienes, obnubilados por el futuro, son incapaces de entregarse al presente y atender a sus señales. Aunque quizá más difícil todavía resulte compaginar lo ajeno con lo propio.
Es demasiado fino el hilo para que puedas verlo. Solo se siente —le dice a Irene la señora del torreón—. Ahora comprenderás la cantidad de horas de rueca que requiere hilar este ovillo, por pequeño que parezca.
—¿Pero a mí de qué me sirve, si se queda en tu cajón?
—Eso es lo que trato de explicarte. Precisamente si te lo llevaras es cuando no te serviría de nada, ni sería tuyo como no se quedara en un cajón de mi armario. [...] nadie ha dado nunca de verdad algo a otro sin quedárselo también.
Pero que nada tema el lector a quien repugnen las novelas con mensaje demasiado explícito. En esta, toda posible enseñanza se diluye en los amenos meandros del argumento, y lo que prevalece es el interés de la acción, un tanto policíaca. Ni las tribulaciones personales de MacDonald ni sus obsesiones religiosas convierten en prédica la narración de calamidades en que se ven envueltas sus criaturas ficticias. Lo importante es que la rebelión de los trasgos y sus conciliábulos nos tienen con el alma en un hilo, que tememos por la vida aventurada de Curdie, que asistimos a inundaciones y tormentas en plena noche, que una flecha silba, que una linterna se apaga, que aparece en el firmamento un extraño globo de luz y escuchamos las trompetas que anuncian la llegada del cortejo real. Y estamos deseando que vuelva a hacer acto de presencia la señora de pelo blanco que unas veces está en el torreón y otras no, desasosegados —como Irene— por la sospecha de si solo la habremos visto en sueños o a través de esa rendija entreabierta que separa el reino material del espiritual.
Al resultado ayudan un diálogo eficacísimo, algunas oportunas gotas de humor y una evidente comprensión del alma infantil por parte del autor.
Irene, personaje inspirado en una hija suya del mismo nombre (a la que a veces escribió llamándola mi querido Gran Trasgo), es una niña intrépida, disparatada y perspicaz. Pero sobre todo graciosísima.
Es muy probable que los hijos de MacDonald, sin saberlo, le enseñaran tanto como él a ellos, y más si a través de esa influencia irradiaban —como es de suponer— la poesía que, a su vez, había inyectado en ellos el autor de Alicia. Jamás un cauce infantil pudo proporcionar mejor trasvase.
Durante la década de los setenta, la reputación de MacDonald como novelista fue en aumento, y a ello contribuyó decisivamente la gira que inició por Norteamérica en otoño de 1872, un viaje al que le acompañaron su mujer y su hijo Greville, que tenía entonces quince años. Las cartas que se conservan de los tres dirigidas al resto de la familia dejan traslucir la cálida acogida que dispensaron al padre en todas partes y el deslumbramiento, a duras penas encubierto, ante un fenómeno que vivieron como prodigio inesperado: MacDonald llenaba los auditorios de Philadelphia, New York, Springfield y Boston, y era tratado a cuerpo de rey. Además, el viaje fue de mucho placer para Louisa y Greville, al ofrecerles una serie de novedades y contrastes divertidos que encendían su curiosidad y esparcían su ánimo. Ambos se revelan en esta correspondencia como cronistas agudos y amenísimos.
La difusión de la obra de George MacDonald en América sacó de penas a la familia, como se desprende de toda la correspondencia mantenida posteriormente por el padre con editores de ambos lados del Atlántico. No por eso se dejó seducir por los cantos de sirena del dinero, aunque el mayor desahogo con que empezaron a vivir fuera un lenitivo para Louisa, que había soportado durante años una vida tan incómoda como austera. La actividad de George como escritor se había redoblado, y a veces estaba exhausto y se quejaba de verse obligado a trabajar demasiado aprisa, y no con el esmero apetecido.
Obras importantes de esta época, aparte de la que hoy se traduce aquí, son: Works of Fancy and Imagination, The Princess and Curdie, At the Back of the North Wind, Wilfred Cumbermede, The Vicar’s Daugther, The Wise Woman, The Marquis of Lossie y Sir Gibbie, entre otras.
En 1877 los MacDonald emigraron a Italia, de donde ya no volvieron nunca, trasladándose sucesivamente de Nervi a Portofino y por último a Bordighera. No sabían que allí iba a empezar su rosario de desgracias. En abril de 1878, murió a los veinticuatro años de escarlatina Mary Josephine, aquella niña a quien Lewis Carroll había aconsejado no creerse las cosas a la primera, la dueña de «Copito de nieve», el pequeño mirlo. Estaba prometida a un sobrino de Arthur Hughes, el ilustrador de La princesa y los trasgos. Y faltaba poco para su boda.
Su padre, sin embargo, siguió predicando la paciencia, tal vez por lo mucho que a él le había costado conseguirla. La consideraba llave fundamental para encerrar turbulencias y desasosiegos motivados por el miedo al futuro. Poco después de morir Mary, le escribía a su hermana Emelina, que había requerido su consuelo:
Deja crecer tus alas; no hay medicina para fortalecer sus plumas mejor que la paciencia. Yo he aprendido mucho sobre la paciencia últimamente. En los lugares desiertos es donde primero se ganan las verdaderas batallas terrenales. En soledad, ahora que la marea del mundo se está retirando, y se retirará más cada vez, encontrarás también, querida hermana, nuevas puertas que se abren insospechadamente en torno tuyo.
A la muerte de Mary siguieron, a lo largo de doce años, las de sus hermanos Maurice, Caroline y Lilia, que era la mayor y el ojito derecho de MacDonald. Esta última desgracia, ocurrida en 1891, fue un golpe durísimo para el escritor de sesenta y siete años, que ya empezaba a acusar síntomas de decaimiento físico, aunque su espíritu siguiera luchando por atizar la fe en la resurección de la carne. Según su hijo Greville, a duras penas consiguieron llevárselo de la tumba, y volvió dos veces, la tercera casi sin poder sostenerse de pie. A principios del año siguiente Louisa recibía una inesperada carta de pésame del tío Charles desde Oxford, tan afectado que no sabía qué decir. George dos años antes le había invitado a ir a verlos a Italia. Y él se disculpa con razones que rezuman tristeza:
Sería muy agradable, sí, pero soy totalmente incapaz de proyectar ningún desplazamiento fuera de Inglaterra. La vida se consume aprisa, estoy a punto de cumplir sesenta años, y escatimo cada vez más el tiempo que podría gastar en mil cosas, obsesionado por trabajar veinticuatro horas al día para dar remate a los libros que tengo entre manos, a medio hacer o solo empezados. Supongo que no puedo soñar con terminarlos.
El azote de tantas desgracias enfrentó inevitablemente a MacDonald con las preguntas perentorias que surgen durante la aflicción para aquellos que han creído en un Dios misericordioso y amable. No en vano se refugió en el estudio de Hamlet, el príncipe de la duda, cuya tragedia glosó en un trabajo del que estaba bastante orgulloso. Seguía predicando una fe que no sabemos si a él mismo le fallaba, y sus vacilaciones se ciernen como una nube sombría sobre toda la producción de los años noventa. Por ejemplo Rough Shaking, su último libro para niños, evoca las tribulaciones de un huérfano que ha perdido a su madre en un terremoto. Siguen The Flight of the Shadow y por último Lilith (1895), que algunos consideran su obra maestra. Tenía setenta y un años y acababa de perder a su hija preferida. Aceptar la muerte es la prueba crucial a la que se ve sometida la joven protagonista del libro, Vane, en un enfrentamiento descarnado con la calamidad.
Lo que, en cambio, no abandonó nunca a MacDonald fue su desdén frente al dinero y la prisa por ganarlo. Confiaba en que las cosas se arreglarían providencialmente y no animaba a nadie a precipitarse en pos del porvenir, ni siquiera cuando eran sus hijos quienes le pedían consejo en este sentido. Un padre bastante atípico, como lo demuestra esta carta a Greville en 1884:
¡Eres tan impaciente! ¡Te atienes tanto a las apariencias de las cosas! ¿De qué sirve especular sobre el futuro y darle vueltas a lo que vas a hacer? No lo vas a adivinar mejor por eso, y es un desperdicio de materia gris, y no digamos de energía espiritual. Hay más actividad en rechazar cuidados inútiles que en pasarse los meses especulando sobre lo posible y lo probable.
El 13 de enero de 1902 murió en Bordighera Louisa MacDonald. Le había dado tiempo a celebrar sus bodas de oro, aunque se tratase ya de un oro con bien poco brillo. Su marido, que había venido perdiendo mucho vigor y acechaba lúcidamente su disminución de facultades, se sumió en un silencio casi total. Parece ser que permanecía sentado durante horas junto a la ventana de su vivienda en Casa Coraggio, y que cuando oía abrirse la puerta miraba hacia allá muy excitado, como si esperara ver aparecer a Louisa. Aún la sobrevivió durante más de tres años. A causa del profundo silencio mantenido por el escritor en este tramo final, no podemos saber qué habría sido de aquella fe suya en el más allá que tanto predicaba. Es uno de los secretos que se llevó a la tumba, cuando el 18 de septiembre de 1905 sus ojos se cerraron definitivamente.
Su nombre, tras unas pocas oraciones necrológicas, quedaba desprendido, como una hoja al viento.
Cuando, en octubre de 1915, al estudiante de dieciséis años Clive Staples Lewis le llamó la atención un libro titulado Phantastes y lo compró de viejo en la estación de Surrey, no sabía hasta qué punto aquello iba a imprimir un nuevo sesgo a su vida. Como reconocería posteriormente en su autobiografía de 1955, Surprised of Joy, el flechazo de MacDonald fue fulminante, y Clive se rindió a su evidencia. Aquel novelista descubierto por casualidad durante un viaje en tren, y que narraba las peripecias un tanto irreales de un chico «sin camino», conseguía el prodigio de describir lo indescriptible y de insuflar el ansia por seguir unas huellas que tal vez se empezaban a borrar.
Aquella noche —confiesa C. S. Lewis, al recordarlo— mi imaginación, en cierto sentido, recibía las aguas del bautismo.
(Diré, de pasada, y para seguir este hilo raro que nos une a unos escritores con otros, que yo descubrí a C. S. Lewis por casualidad hace diez años, en momentos muy malos de mi vida, y que su libro A Grief observed5 fue también para mí una especie de bautismo. A la vieja señora del torreón seguramente no le extrañarán estas ramificaciones de su ovillo de telaraña. A mí ya tampoco.)
La fama de MacDonald, a los diez años de su muerte, se había ido esfumando, y aquella cumbre de la literatura victoriana, descollante en los años setenta y ochenta, no pasaba de ser un paisaje borroso de ecos amortiguados. Puede decirse, sin miedo a exagerar, que la rehabilitación del escritor escocés en la segunda mitad del siglo XX se debe al autor de A Grief observed, afamado conferenciante y crítico literario. Aquella lectura casual de adolescencia no solamente incidiría en su concepto del Cristianismo y le animaría a convertirse en escritor, sino que le tendería el anzuelo, o mejor dicho el hilo de un ovillo misterioso, enredado e invisible. Así, en seguimiento de ese hilo, vendría a convertirse Lewis (¡otro Lewis, para mayor confusión del argumento!) en exegeta incondicional de un distinguido y peculiar cultivador de la literatura victoriana, amenazado por los remolinos implacables del olvido.
Ya decía él, en vida, que la fe se propaga, que todo consiste en tener paciencia.
Carmen Martín Gaite
Madrid, 21 de febrero de 1995
LA PRINCESA Y LOS TRASGOS
1
Por qué la princesa tiene
su propia historia
Había una vez una princesita cuyo padre reinaba en una vasta comarca, plagada de montes y valles. En la cima de uno de estos montes, se alzaba el palacio real, magnífico en proporciones y belleza. Irene, que así se llamaba la princesa, había nacido allí, pero como la reina tenía una salud muy precaria, a poco de dar a luz encargó a unos aldeanos la crianza de su hija y la mandó a vivir con ellos a una gran casa, mezcla de castillo y granja, situada en otro extremo de la comarca a medio camino entre la ladera y la cumbre de una montaña.
La princesa, aunque pequeñita y de dulce carácter, se había hecho adulta muy pronto. Creo que debía de haber cumplido ocho años cuando da comienzo mi historia. Tenía un rostro encantador y en cada uno de sus ojos, que más parecían trozos de cielo anochecido, se desvanecía una estrella sobre fondo azul. A juzgar por la frecuencia con que se dirigían a lo alto, se diría que aquellos ojos conocían su procedencia. El techo de su cuarto era azul con estrellas pintadas, reproduciendo el cielo tan fielmente como pudo conseguirse. Pero yo dudo de que la princesita hubiera visto nunca el cielo con estrellas de verdad, y será mejor que diga cuanto antes por qué.
Aquellas montañas estaban horadadas por dentro, llenas de cavernas enormes y pasadizos tortuosos, algunos recorridos por vetas de agua, otros brillando con todos los colores del arco iris cuando se colaba por ellos la luz. Pocas noticias se hubieran tenido de todo esto a no ser porque aquella era una zona rica en minas, y para extraer el mineral del que estaba preñada la montaña hubo que excavar profundos pozos y largas galerías de acceso a ellos. En el transcurso de estas excavaciones, los mineros descubrieron muchas de las cavernas naturales antes mencionadas. Algunas iban a desembocar lejos, en la otra ladera de la montaña o sobre un barranco.
Pues bien, esas cavernas subterráneas estaban pobladas por una rara especie de individuos a quienes se aludía como «los trasgos».
Era fama, según una leyenda arraigada en la región, que antaño vivían en la superficie y se parecían bastante al resto de los seres humanos. Para explicar las razones de su cambio también se echaba mano de distintas teorías legendarias. Según algunas, o el rey había aumentado los impuestos hasta límites que ellos juzgaron excesivos, o les exigió un acatamiento que los disgustaba o empezó a tratarlos con mayor severidad que a los demás habitantes de la zona y a imponerles leyes más estrictas.
Sea como fuere, un buen día desaparecieron. Pero contaba la leyenda que, en vez de marcharse a otra región, buscaron refugio en aquellas cavernas subterráneas, de las que nunca volvieron a salir más que de noche. Y para eso, raramente en grupos grandes y teniendo cuidado de no exhibirse tampoco nunca ante gente reunida.
Solamente en los parajes menos frecuentados y más abruptos de la montaña se decía haberlos visto alguna noche salir juntos al aire libre. Quienes en cierta rara ocasión les habían echado la vista encima contaban que a lo largo de tantas generaciones bajo tierra su aspecto había sufrido una radical metamorfosis; y no era de extrañar, teniendo en cuenta que nunca les daba el aire, apiñados como vivían en cuevas húmedas, frías y tenebrosas. Se habían convertido en unos seres no ya normalmente feos sino absolutamente repugnantes y grotescos tanto en la forma del cuerpo como en los rasgos de la cara. Decían que ni la más desenfrenada imaginación de un artista hubiera sido capaz de plasmar mediante la pluma o el pincel algo que superase la extravagancia de su aspecto. Aunque también es posible que quienes tal decían hubieran podido confundir a los trasgos mismos con los animales que los acompañaban, de los cuales hablaremos luego. Los trasgos mismos no se habían alejado de la raza humana hasta el extremo de que pudieran sugerir tales descripciones. Y así como su cuerpo se había ido distorsionando de mala manera, su inteligencia y sagacidad, en cambio, se habían desarrollado poderosamente, y eran capaces de acometer empeños que a los seres humanos ni se les pasaban por la cabeza. Aunque también es cierto que a medida que crecían en astucia crecían también en maldad, y sus mayores delicias se basaban en cualquier tipo de ocurrencia capaz de fastidiar a aquella gente que vivía congregada al aire libre por encima de sus cabezas. Un residuo de respeto a los demás les impedía el ejercicio de la crueldad en sí misma dirigida hacia sus compañeros de destino; pero en cambio habían cultivado tanto en su corazón la envidia ancestral contra quienes ocupaban su antiguo reino y especialmente contra los descendientes del rey, a quien culpaban de su expulsión, que vivían al acecho de cualquier oportunidad para infligirles tormento por medios tan sinuosos como la mente de quien los inventaba. Porque además, a pesar de su calamitoso aspecto, su fuerza física corría pareja con su ingenio. A lo largo del tiempo, habían llegado a establecer un gobierno propio con su rey y todo. Y, aparte de la resolución de sus negocios internos, el designio principal de aquel gobierno era inventar y llevar a cabo ardides que contribuyeran a hacer la vida imposible a sus vecinos de la superficie.
Se comprenderá así de forma evidente que la princesita Irene nunca hubiera visto el cielo por la noche. Las personas de su entorno tenían demasiado terror a los trasgos como para dejarla salir a esas horas, ni siquiera en compañía de alguno de sus muchos servidores. Y era un terror muy fundado, como veremos más adelante.
2
La princesa se pierde
Queda dicho que la princesa Irene tendría ocho años poco más o menos cuando da comienzo mi historia. Pues bien, vamos con el comienzo.
Amaneció un día húmedo y desapacible. La espesa niebla que cubría las montañas se apretujaba en grumos de lluvia, cuyas gotas caían incesantes sobre los tejados de la gran casa, resbalaban al suelo desde el alero y formaban una franja encharcada. Naturalmente, la princesa no podía ni soñar en salir.
Estaba muy aburrida, tanto que ninguno de sus juguetes conseguía entretenerla, cosa que os extrañaría mucho si tuviera tiempo de describiros simplemente la mitad de los juguetes que tenía.
Claro que, aunque lo hiciera, los juguetes descritos no pasarían a ser vuestros, y ahí está la diferencia. Nadie puede aburrirse de una cosa antes de poseerla. De todas maneras, era un cuadro digno de verse el de la princesita sentada en su cuarto de jugar, con aquel cielo estrellado del techo sobre su cabeza y la gran mesa atestada de juguetes. Si algún pintor quisiera plasmar esta escena, yo le aconsejaría que prescindiera de esos juguetes cuya descripción a mí me asusta. Los juguetes no, mejor solo la princesa sentadita en su silla, inclinada hacia adelante con las manos inertes sobre el regazo y dejando caer la cabeza como si rumiara su desdicha, sin apetecerle nada excepto salir afuera, empaparse hasta los huesos, coger un estupendo resfriado y guardar cama tan sabrosamente. Al poco rato de verla como la habéis visto, su niñera, que le estaba haciendo compañía, salió de la habitación.
Por lo menos significó un cambio, y la princesa se espabiló un poco y miró en torno suyo. Enseguida se bajó de la silla y corrió hacia la puerta, no aquella por donde había desaparecido la niñera sino otra de la cual arrancaba una extraña escalera de madera carcomida que parecía no haber sido utilizada nunca por nadie. La princesa en una ocasión había subido seis escalones, y eso había sido todo, pero una tarde como aquella necesitaba llegar más arriba y averiguar adónde llevaba.