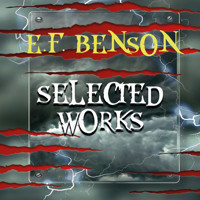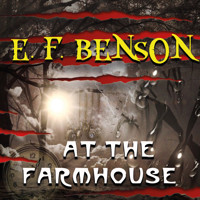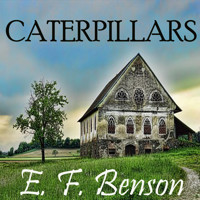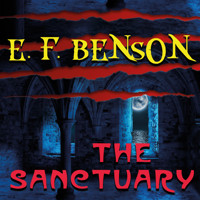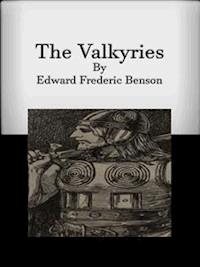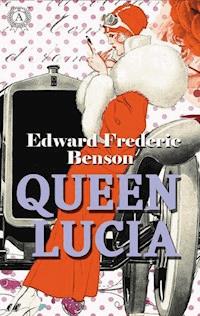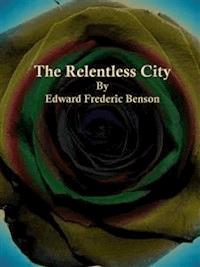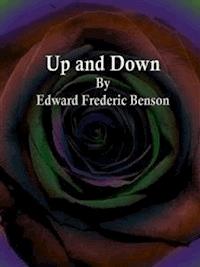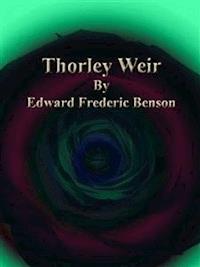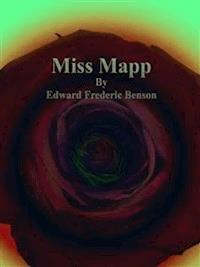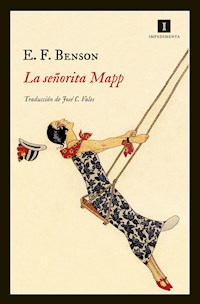
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
La señorita Mapp (a la que ya conocimos en la soberbia "Mapp y Lucía") es una de las más excéntricas damas villanas de la comedia British. Reina y señora del pueblecito costero de Tilling, a cuyos habitantes maneja con mano de hierro en guante de terciopelo, la señorita Mapp es avara, intrigante y rencorosa, además de una cotilla de cuidado. Una mujer, en suma, tan fascinante y letal como una cobra. En Tilling someterá a padecimientos sin cuento a su círculo social: el mayor Benjamin Flint, obsesionado con el whisky y el golf, y con quien la señorita Mapp lleva años intentando casarse sin éxito; su secuaz, el capitán Puffin, un don nadie que se ahoga en un vaso de agua; el discreto señor Wyse, que mantendrá una relación no tan discreta con la pretenciosa Susan Poppit, miembro de la Orden del Imperio Británico y as del bridge; la desgraciada Godiva Plaistow o el "Padre", un sacerdote que está convencido de que habla en escocés. Una comedia chispeante y antológica que nos recuerda al mejor Wodehouse. Un clásico que constituye una de las cumbres de su autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La señorita Mapp
E. F. Benson
Traducción del inglés a cargo de
José C. Vales
Prefacio
Me detuve junto a la ventana del cenador de piedra, desde la que tantas veces —y tan maliciosamente— la señorita Mapp había mirado a la calle. A la izquierda, podía contemplarse la fachada de su casa; justo enfrente, la empinada calle empedrada y apenas un resquicio de High Street al fondo; a la derecha, la iglesia y las ruinas de lo que aún conservaba el aspecto de una chimenea.
La calle estaba abarrotada y, aunque me afané en identificar alguno de aquellos paseantes rostros, no pude encontrar a nadie que se pareciera ni por lo más remoto a aquellas personas a las que ella solía espiar.
E. F. Benson
Lamb House, Rye
1
La señorita Elizabeth Mapp aparentaba unos cuarenta años, y había aprovechado esa circunstancia para restarse un par de ellos. Su rostro lucía un saludable color rosado y en él habían dejado huella la curiosidad crónica y la iracundia; pero estas emociones tan vivificantes también le habían permitido desarrollar una asombrosa actividad mental y corporal. Semejantes características explicaban aquella relativa inmadurez que se le habría achacado en cualquier sitio, salvo en el encantador pueblecito en el que vivía desde hacía mucho tiempo. Ese fastidio casi permanente, y las más ominosas sospechas respecto a todo el mundo, habían logrado conservarla joven y activa en extremo.
Aquella calurosa mañana de julio, la señorita Mapp permanecía sentada, como una gran ave de presa, junto a la espléndida ventana de su cenador de piedra; el amplio arco que la conformaba le ofrecía un estratégico ángulo de visión que le resultaba extraordinariamente útil para sus propósitos. Aquella pequeña edificación de su jardín, diáfana y espaciosa, se había construido en ángulo recto respecto a la fachada de la casa principal, y estaba orientada directamente a la interesantísima calle que desembocaba, en su extremo inferior, en High Street, la calle principal de Tilling. Frente a la puerta de la casa, la calle giraba bruscamente de tal modo que, cuando la señorita Mapp se encontraba en aquel mirador, su propia casa quedaba justo a la izquierda. La calle descendía al frente, mientras que a la derecha podía dominar una amplia perspectiva de esa misma calle, que terminaba en el cementerio abandonado que rodeaba la monumental iglesia normanda de Tilling, que tenía poco de monumental para la señorita Mapp, pues no estaba especialmente interesada en los viejos y poco apasionantes edificios antiguos, aunque alguien que sí estuviera interesado en la iglesia podría obtener abundante información en cualquier guía turística.
Mucho más apasionante para su espíritu resultaba el hecho de que entre la iglesia y su estratégica ventana se encontrara el cottage en el que vivía su jardinero. De esta manera, cuando otros asuntos no requerían su atención, su escrutadora mirada podía interceptar si el susodicho jardinero acudía a arreglar su jardín antes de las doce o volvía a retrasarse hasta la una. Aquel hombre no tenía escapatoria, no podría escabullirse, pues debía cruzar, forzosamente, la calle por delante de las mismísimas narices de la rapaz señorita Mapp. Del mismo modo, la señorita Mapp podía observar si algún miembro de aquella familia de desharrapados salía alguna vez por la puerta de su jardín cargado con alguna cesta sospechosa, que bien podía contener frutas y hortalizas «de contrabando». El día anterior, sin ir más lejos, había tenido que salir corriendo, con una amenazadora sonrisa en los labios, para detener a un golfillo, cargado hasta arriba de hortalizas, e interrogarle sobre el contenido de «su preciosa cestita». La realidad es que al final resultó que la preciosa cestita tan solo contenía una de las redes que cubría los fresales y que el muchacho se la llevaba para que la mujer del jardinero la arreglara; así que, esta vez, no había riesgo de robo y bastaba con que la señorita Mapp controlara que la red regresaba a su jardín a su debido tiempo. Todos estos procesos los ejecutaba la señorita Mapp desde una ventana lateral del cenador, desde la que dominaba los lechos de fresas; podía observarlo todo de cerca sin peligro, porque la ocultaban las grandes ramas y las hojas de una higuera, y así podía espiar sin que nadie pudiera espiarla a ella.
Por otro lado, hacia la derecha, la calle que subía hacia la iglesia no tenía nada de particular que reseñar (salvo los domingos por la mañana, cuando la señorita Mapp tenía la oportunidad de elaborar un listado prácticamente completo de los que acudían a los servicios religiosos), porque en las humildes moradas que se alineaban en esa parte de la calle no residía nadie que tuviera un verdadero interés para ella. A la izquierda, queda ya descrito, descansaba la fachada de la casa principal, en ángulo recto desde la estratégica ventana, y era desde esa atalaya desde donde podían hacerse —y vaya si se hacían— la mayor parte de las observaciones útiles.
Y desde la ventana que daba al interior de la casa, oculta tras una cortina medio descorrida como por descuido, la vigilante mirada de la señorita Mapp tenía acceso al trabajo de la criada. De un solo vistazo, podía saber si esta se asomaba por la ventana, si se dedicaba a hablar con alguna conocida que pasara por la calle o si saludaba a alguien agitando el plumero. Rápida y veloz, en cuanto descubría alguno de esos gestos, la señorita Mapp efectuaba un avance por el flanco, por sorpresa, ascendía los pocos peldaños del jardín y entraba, sigilosa, en la casa. Entonces, subía sin hacer ruido las escaleras, y sorprendía con las manos en la masa a la transgresora en sus escarceos domésticos. Pero todo aquel espionaje, a derecha e izquierda, carecía en realidad de emoción e interés, y eran minucias en comparación con los tremendísimos hallazgos que diariamente, y a cada hora, aquella avezada observadora interceptaba en la calle que transcurría, ajena, ante su mirador.
Pocas cosas había que guardaran relación con los avatares sociales de Tilling que no se hubieran comprobado fehacientemente, o al menos se hubieran sospechado con cierto fundamento, desde la percha de la señorita Mapp, propia de un águila vigilante. Un poco más abajo de su casa, a la izquierda, se encontraba la residencia del mayor Flint, con su ladrillo rojo georgiano —idéntico al que cubría la residencia de la propia Elizabeth Mapp—; y enfrente se erigía la del capitán Puffin. Ambos permanecían solteros, aunque todo el mundo daba por hecho que el mayor Flint había protagonizado algunas aventuras amorosas en su juventud que cualquiera calificaría de asombrosas. De hecho, siempre cambiaba precipitadamente de conversación cuando se mencionaba cualquier asunto relacionado con duelos y desafíos de honor. Así pues, no era del todo descabellado deducir que había intervenido en algún lance en el que se habría derramado sangre. A estas conjeturas románticas se añadía el hecho de que, cuando venía el tiempo húmedo y reumático, se le embotaba mucho el brazo izquierdo, y se le había oído decir que «la herida» le estaba empezando a molestar. ¿Qué tipo de herida era aquella? Eso nadie lo sabía con certeza: podía haberse tratado de la marca de una vacuna o del tajo de un sable, pues después de decir que la herida le molestaba, invariablemente añadía: «¡Bah, es lo menos que se puede esperar en un veterano!»; y, aunque a continuación podía hablar sin cesar de los militares veteranos, corría un tupido velo sobre sus antiguas campañas. Que había prestado servicio en la India, en realidad, era bastante probable, porque se refería a la comida como «almuerzo matutino», que era una expresión militar de las colonias, y llamaba a su criada con la exclamación «¡Qui-hi!».[1] Teniendo en cuenta que la criada en realidad se llamaba Sarah, era evidente que aquello era una reminiscencia de su etapa en los barracones. Cuando no estaba furioso, su conducta hacia sus congéneres varones era campechana y efusiva; y estuviera furioso o no, se dirigía hacia la damiselas o las mujeres hermosas siempre galante y pomposo en extremo. Desde luego, era de dominio público que llevaba un rizo de cabello femenino en un pequeño guardapelo de oro, atado a la cadena de su reloj, y lo habían visto besándolo cuando —haciendo gala de una llamativa negligencia— pensaba que nadie lo estaba observando.
Cuando tomó asiento junto a la ventana aquella soleada mañana de julio, la mirada de la señorita Mapp se detuvo un instante en la casa del mayor (no sin antes lanzar una mirada de asco a la fotografía de la contracubierta de su periódico ilustrado matutino, que generalmente mostraba a jóvenes muchachas bailando en corro, jugueteando en las revoltosas olas, o tumbadas en la playa en actitudes que la señorita Mapp prefería no definir). Ni el mayor ni el capitán Puffin eran muy madrugadores. De hecho, en ese momento pudo oír un nítido gruñido amortiguado que su avezado tímpano interpretó claramente como la llamada del mayor a la criada: «Qui-hi!».
—Vaya, así que el mayor acaba de bajar a desayunar —dedujo automáticamente la señorita Mapp—, y ya son casi las diez. A ver… martes, jueves, sábado… hoy tocan gachas matutinas.
Su inquieta mirada viró entonces hacia la casa que estaba justo frente a aquella en la que se desayunaban gachas. Justo entonces, una mano se asomaba por una de las ventanas del piso de arriba y depositaba una esponja en el alféizar. De inmediato, la que parecía la misma mano surgía de nuevo del interior y aseguraba la esponja, como para impedir que saliera volando y cayera a la calle. Por consiguiente, era evidente que el capitán Puffin se había levantado un poco más tarde que el mayor Flint aquella mañana, aunque siempre se afeitaba y se cepillaba los dientes antes del baño, así que apenas había unos minutos de diferencia entre ambos.
La agitación general y el ajetreo diario en Tilling —como ocurre con los paulatinos estallidos de vida palpitante de las crisálidas nocturnas, con los apresuramientos de las señoras del pueblo con sus cestas de mimbre en la mano para las compras, con el éxodo de los hombres para coger el tranvía de las 11.20 de la mañana en dirección al campo de golf, y con otras obligaciones y devociones del día— no entraban en su apogeo hasta las diez y media al menos; así que la señorita Mapp tenía tiempo de sobra para echarle una ojeada a los titulares del periódico y entretenerse en necesarias y castas meditaciones respecto a los ocupantes de aquellas dos casas antes de tener que volver a ocupar su lugar junto a la ventana para no perderse ningún detalle.
De los dos, el mayor Flint era, sin ninguna duda, el más atractivo para las féminas. Durante años, la señorita Mapp había intentado engatusarlo para que se casara con ella, y, desde luego, aún no se había dado por vencida. Con su historial aventurero, con el tufillo a India (y a alcanfor) en las alfombras de piel de tigre que cubrían el suelo de su vestíbulo y se elevaban sobre los rodapiés de las paredes como las olas que trae la pleamar, con sus modales altaneros y galantes, con sus contundentes y despectivos «¡buah!» y sus desdeñosos comentarios ante las «bobadas y tonterías que suelta la gente», con sus golpetazos en la mesa para hacer hincapié en alguna argumentación, con su herida de misterioso origen y sus prodigiosos golpes en el campo de golf, con su intolerancia ante cualquiera que creyera en los fantasmas, en los microbios o en la dieta vegetariana, el mayor Flint se presentaba ante las damas dotado de cierta apostura y cierto aire aventurero. En su presencia, las damas sentían que estaban frente a un pedazo de carbón ardiente que se hubiera transportado ante ellas directamente desde los hornos de la Creación.
El capitán Puffin, por otro lado, era de una pasta tan diferente que apenas se podría decir que fuera de ninguna pasta en absoluto. De muy baja estatura, hacía avanzar su escuálida constitución a base de trompicones causados por una cojera que no hubiera podido disimular. Lo que sí podía ocultar era su hombría, a base de los abalorios y trajes de nativos de Papúa que guardaba en el vestíbulo y que contrastaban forzosamente con las tradicionales pieles de tigre que adornaban la casa del mayor Flint. Para colmo, exhibía unos modales funcionariales y escasamente corteses, y de su garganta no salía más que una ridícula voz aflautada. Sin embargo, a ojos de la señorita Mapp, había algo detrás de aquella vulgaridad que destilaba un cierto misterio (desde luego, ese algo tenía que estar detrás, porque nada aparecía a primera vista.) Nadie podía afirmar que el mayor Flint, con sus gritos y sus desprecios, fuera ni por asomo misterioso; siempre ponía todas sus cartas sobre la mesa, todos los reyes y todos los ases. Sin embargo, en el caso del capitán Puffin, la señorita Mapp no se atrevía a asegurar que su enclenque vecino no tuviera algún comodín que pudiera sacar de la manga y dejar pasmado a cualquiera que lo estuviera observando en ese momento. La idea de convertirse en la señora Puffin no le resultaba tan atractiva como la de presentarse como la esposa del mayor, pero de vez en cuando, solo por si acaso, le dedicaba alguna que otra leve consideración.
Además, otro misterio rodeaba a aquellos dos hombres, a pesar de que tenía perfectamente controlados la mayoría de sus movimientos. Como si se tratara de una ley inquebrantable, los dos caballeros iban juntos a jugar al golf todas las mañanas, se echaban la siesta por la tarde (como podía comprobar fácilmente cualquiera que pasara por delante de sus casas un día tranquilo y escuchara los rotundos y rítmicos ronquidos que rasgaban el aire vespertino). Por supuesto, iban a tomar el té y a merendar después, y jugaban al bridge hasta que llegaba la hora de cenar. Si tal entretenimiento no les parecía suficiente, acudían al club de campo y pasaban horas acomodados en sus mullidos sillones, o añadían a su repertorio sucesivas partidas de billar. Aunque las meriendas eran muy frecuentes en Tilling, no era frecuente salir a cenar fuera; los solitarios o los puzles y rompecabezas ocupaban la hora o las dos horas que transcurrían entre la cena en casa y la hora de irse a la cama. Sin embargo, una y otra vez, la señorita Mapp había visto luces encendidas en el salón de aquellos dos vecinos a una hora en la que esas luces, como todo el mundo sabía en Tilling, debían quedar estrictamente confinadas a los dormitorios, y ni siquiera eso.
Aquella última semana, sin ir más lejos, desvelada por alguna indigestión inexplicable (de la cual había culpado a una pequeña manzana verde que se había zampado justo después de la cena), la señorita Mapp había observado, a través de las cortinas, algunas luces encendidas en el salón del capitán Puffin. Y a las doce y media de la noche, nada menos. Aquel descarado suceso había excitado tanto sus nervios que, a riesgo de caerse por la ventana, había estirado el cuello para comprobar que la casa del mayor Flint también estaba iluminada. Así que no estaban juntos, porque en ese caso cualquier propietario prudente (y Dios sabía que ambos eran cicateros con el dinero y tacañeaban todo lo que podían, y, aunque Él no lo supiera, por supuesto que la señorita Mapp no lo desconocía) hubiera apagado las luces de su casa antes de salir, si tuviera la intención de acudir a casa de su amigo para mantener allí una charla alegre y despreocupada a esas horas. A la noche siguiente, cuando las punzadas de la indigestión habían desaparecido ya por completo, pudo comprobar que el fenómeno se repetía, gracias al despertador que había fijado a aquellas mismas horas intempestivas. Las altas horas de la noche, por supuesto, son propicias para las refacciones nocturnas; pero ¿por qué a esas horas?, se preguntaba con ansia la señorita Mapp, ¿por qué precisamente a esas altas horas de la noche? Por supuesto, ambos se regían por el horario de verano, aunque la mayoría de los habitantes de Tilling se negaban en redondo a cambiar la hora solo porque el señor primer ministro Lloyd George[2] así lo hubiese dispuesto; pero aunque así fuera… Entonces se dio cuenta de que esas horas serían más tardías si cabe para aquellos traidores que habían resuelto adherirse al horario de verano, así que aquello no era excusa.
La mente de la señorita Mapp no había sido diseñada para creer en lo improbable, y la explicación que justificaba que los dos hombres estuvieran despiertos a tales horas de la noche no era muy creíble precisamente. Cuando se le preguntaba, el mayor Flint siempre respondía que estaba revisando «sus diarios», y que el único momento del día que podía encontrar para esa tarea, en aquel delicioso torbellino de vida en Tilling, era cuando se retiraba a la quietud de su casa por la noche. El capitán Puffin, por su parte, aseguraba que se ocupaba de saciar una curiosidad propia de un erudito estudiando la historia antigua de Tilling, sobre la que estaba preparando un extenso ensayo. Si se lo permitían, podía pasarse más de una hora hablando sobre el proyecto de recuperación del terreno de las marismas del sur de la localidad, o sobre la vieja calzada romana construida sobre un terraplén elevado, de la cual aún quedaban algunos restos. Pero que siguieran con sus trabajos y estudios hasta tan altas horas denotaría, a juicio de la señorita Mapp, una vanidad sin precedentes por parte del mayor Flint, y un amor por las antigüedades —también sin precedentes— por parte del capitán Puffin (sobre todo al precio que estaba el gas últimamente). No; la señorita Mapp intuía cuál era la verdad, aunque aún no había decidido cuánto de verdad había en esa verdad. Mentalmente, rechazó la idea de que la vanidad (aun en estos días tan prolijos en diarios y autobiografías) y las antigüedades explicaran tanto estudio nocturno; rechazó esa hipótesis con la misma benéfica y saludable intolerancia con la que un estómago recio y sano rechaza una comida en mal estado, y no se dejó intoxicar reteniendo aquellas malévolas patrañas en su mente más tiempo del estrictamente necesario. Así que no es de extrañar que decidiera utilizar los binoculares de aluminio ligero (que llevaba a la ópera para no pasar por alto ningún detalle que tuviera lugar en el escenario, y menos aún entre los —en apariencia— atentos espectadores) para confirmar si era Isabel Poppit la que subía con aquel paso ligero pavoneándose por High Street y entraba en la papelería y exclamara para sí misma, por tricentésima sexagésima quinta vez después de desayunar: «Resulta de lo más desconcertante…». Precisamente, aquel día se cumplía un año exacto desde que hubiera avistado por vez primera aquellos reflejos nocturnos en las persianas de sus vecinos. En realidad, «desconcertante» era una palabra que surgía con muy poca frecuencia en la cháchara de la señorita Mapp, y por lo tanto se trataba de un hecho sin precedentes que hubiera estado aplicándole, una y otra vez, tal expresión a un mismo asunto durante todo un año sin lograr desentrañar las auténticas razones por las cuales aquello resultaba tan «desconcertante». Aun así, tal chaparrón de tan desconcertante adjetivo no logró enturbiar ni un ápice su pura e inmaculada forma de expresarse.
El ajetreo ya había comenzado; la señora Plaistow, con su cesta de mimbre bajo el brazo, apareció tras doblar la esquina de la iglesia, y se dirigió hacia la ventana de la señorita Mapp. Desde hacía algún tiempo existía entre ellas cierta frialdad (precedida por una violenta rencilla y su ulterior sofocón) causada por cierta tela de un tono rojo vivo que cierto pañero olvidadizo le había vendido a la señora Plaistow tras habérsela prometido, firme y entusiasta, a la señorita Mapp. Pero dada la benevolente generosidad de la señorita Mapp, esta ni siquiera se molestaba en recordar los sórdidos detalles de aquella miserable apropiación. El sofocón había remitido en buena medida, y la señorita Mapp estaba perfectamente dispuesta a dejar que la frialdad cediera lugar a la cálida temperatura de la cordialidad, siempre y cuando la señora Plaistow le devolviera aquella pieza de tela. En público, fingían haber reanudado una relación amistosa, y dado que la frialdad había durado aproximadamente seis semanas, era probable que aquella pieza de tela ya se hubiera incorporado a la cenefa de un jersey de la señora Plaistow o a una de sus bufandas, en cuyo caso la señorita Mapp exigiría recibir una disculpa en toda regla. Así que cuanto más se aproximaba la señora Plaistow, más invisible se hacía a los ojos de la señorita Mapp, y cuando la mujer empezó a saludarla desde lejos, su figura ya había desaparecido por completo para la señorita Mapp. Al mismo tiempo, la señorita Poppit salía de la papelería y avanzaba por High Street.
La señora Plaistow dobló la esquina bajo la ventana de la señorita Mapp, y avanzó bamboleándose mientras bajaba la empinada cuesta. Al caminar, sin saberlo, imitaba el contoneo de esas muñequitas andarinas que venden en la calle, esas con un mecanismo de tres patas como radios en una rueda. Los pies de la señora Plaistow, sin sospecharlo, salían por debajo del vestido con una regularidad alemana y envarada, y su figura poseía cierta rechoncha esfericidad que cuadraba mucho con esa manera de andar. La señorita Mapp observó con todo detalle a la señora Plaistow mirando por la ventana del salón del capitán Puffin cuando pasó por delante, y con aquellos modales juveniles tan fuera de lugar, y tan típicos de ella, agitó aquella mano gordezuela hacia el interior. En la esquina siguiente, junto a la casa del mayor Flint, pareció titubear un momento, y luego dio la vuelta para entrar por una calle lateral, donde vivía el señor Wyse. El dentista también vivía allí, y como el señor Wyse estaba fuera, en Europa, era evidente que la señora Plaistow iba a visitar al dentista. Enseguida, la señorita Mapp recordó que el día anterior, durante la sesión de bridge en casa de la señora Bartlett, la señora Plaistow había elegido para comer unos bomboncitos suaves en vez de los rellenos de turrón y almendras. Aquello proporcionaba más pruebas a favor de una visita al dentista, porque en general una no podía conseguir un bombón de turrón en absoluto si lady Godiva Plaistow[3] había estado en una sala durante más de un par de minutos. Mientras cruzaba la estrecha calle empedrada, con la hierba verdeando lozana entre las piedras redondeadas, dio un traspié y se recuperó con una pequeña carrerilla hacia delante, y sus pies se movieron a toda velocidad, con la ligereza de un tordo triscando en los zarzales.
Para entonces, Isabel Poppit ya había llegado a la pescadería, tres puertas más abajo de la esquina por la que había desaparecido la señora Plaistow. Sus requiebros se detuvieron entonces durante un instante, y allí permaneció inmóvil, con una rodilla levantada, como la estatua de un caballo con la pata encogida en una cabriola, antes de decidir retomar la marcha. Sin embargo, no fue más allá de la frutería, que estaba al lado, y subió los tres peldaños que daban acceso a la puerta de un solo brinco, con su nariz romana elevada, como olisqueando el aire. Cuando abandonó el establecimiento, en su cesta no se observaba ninguna redondez tan evidente como la de un melón, que delataría a la señorita Mapp lo que había comprado, y regresó a la pescadería de nuevo. Con toda seguridad, no iba a poner el pescado encima de la fruta, y en el preciso instante en que la lúcida inteligencia de la señorita Mapp rechazaba semejante suposición, se le ocurrió la solución acertada: «Hielo», se dijo. Y, en efecto, cuando la señorita Poppit salió de la pescadería, un pico afilado sobresalía de la cesta envuelto en un papel que ya estaba húmedo.
En el momento en que la señorita Poppit subió la calle, Elizabeth Mapp volvió a levantar su periódico, exponiendo la asquerosa foto de las ninfas de Brighton hacia la ventana. Asomándose a hurtadillas tras el periódico, observó que la cesta de la señorita Poppit ahora rezumaba un líquido brillante y sanguinolento, y dedujo que había comprado grosellas rojas. Solo entonces, la diligente inteligencia de la señorita Mapp constituyó la hipótesis de que, junto al hielo, había comprado unas grosellas ligeramente pasadas (o de lo contrario no habrían rezumado el jugo tan rápidamente) con el fin de preparar aquella crema de grosellas helada (la famosa «Locura de Grosellas») de la que se había hartado en la última partida debridge en casa de la señorita Mapp. Aquello era una verdadera canallada, porque la «Locura de Grosellas», una crema helada elaborada con esos frutos rojos, era una invención de la señorita Mapp. Cuando elogiaban aquella bebida, la señorita Mapp siempre contaba que había heredado la receta de su abuela. Era evidente que la señorita Poppit le había declarado la guerra a la abuela Mapp, y había supuesto que el sabor de aquella fruta tan obviamente inferior —fruta que estaba claramente «pocha»— no se apreciaría cuando estuviera congelada. La señorita Mapp solo podía esperar que la fruta de la cesta, que ahora pasaba columpiándose por delante de su ventana, estuviera tan pasada que hubiera comenzado a fermentar. La crema de grosellas fermentadas era asquerosa y tenía un gusto horrible y, si se insistía en tomarla, producía unos efectos gástricos desastrosos. Tal vez fuera necesario que la señorita Poppit experimentara la impopularidad generalizada de Tilling en sus propias carnes para que aprendiera a no traspasar las líneas rojas de la abuela Mapp.
Isabel Poppit vivía con una madre condescendiente y extravagante justo en la esquina de la calle, colindando con elcottagedel jardinero, y frente a la fachada occidental de la iglesia. Las Poppit eran relativamente nuevas en Tilling, pues habían llegado hacía solo dos o tres años, y Tilling aún no había dejado de considerarlas un par de personajes bastante sospechosos. Las suspicacias seguían latentes, aunque ya no se mostraban abiertamente. Desde luego, eran ricas, y la señorita Mapp sospechaba que eran unas especuladoras. A su cargo tenían a un mayordomo a quien tenían un considerable temor y que casi siempre solía encogerse de hombros cuando la señora Poppit le daba una orden. Poseían un coche al cual la señora Poppit solía aludir más frecuentemente de lo que sería natural si hubieran estado acostumbradas a tener uno. Además, pasaban un mes de invierno en Suiza, y en Escocia todos los veranos, para «la temporada de los tiros», como apuntó de una manera indescriptiblemente vulgar la señora Poppit. Todas estas circunstancias despertaban muchas dudas, y aunque Isabel se había adecuado a las costumbres de Tilling —hacía las compras personalmente todas las mañanas con su cesta de mimbre, iba a comprar fruta pocha para las cremas heladas, y vestía con ropa hecha a mano, de acuerdo con la costumbre nacida de la buena crianza y las escasas rentas—, la señorita Mapp se temía muy mucho (y lamentándolo enormemente) que esos hábitos no fueran la consecuencia de una casta e instintiva sencillez, sino de la ambición por ser acogidas entre las viejas familias de Tilling y ser consideradas como una de ellas. Pero ¿para qué necesitaba un verdadero tillinguiense un mayordomo y un automóvil? Y, si eso no era suficiente para arrojar serias dudas sobre la sinceridad de Ye Smalle House (que era el nombre de su casa), aún permanecía muy vívidamente en el recuerdo de la señorita Mapp aquel espantoso momento, no empañado por el transcurso de los años, en el que la señora Poppit rompió el silencio en una comida elegantísima para preguntarle a la señora Plaistow si no le parecía que la sobretasa[4] representaba una gravosísima carga para «las rentas pequeñas». La señorita Mapp había contenido la respiración en ese instante, como si hubiera sentido un terrible dolor, y después de unos cuantos carraspeos, consiguieron cambiar de conversación. Lo peor de todo, tal vez por ser lo más reciente, era el hecho de que la señora Poppit acabara de recibir el título de miembro de la Orden del Imperio Británico; había añadido aquel detalle también en sus tarjetas de visita, como si quisiera hacer público el escándalo. Toda la beneficencia que había desplegado en relación con el hospital se había reducido exclusivamente a poner su coche a disposición de la institución cuando ella no lo necesitaba; y sin embargo, ni a un solo miembro del Club de Trabajadores de Tilling, que se habían dejado la piel, se les había ofrecido una condecoración siquiera parecida. Ante semejante injusticia, si había alguien que supiera qué había que hacer, esa era Elizabeth Mapp: le había enviado al primer ministro una mordaz misiva explicándole que ella no trabajaba con la esperanza de una distinción, sino por puro patriotismo, tal había sido, desde luego, la reacción de la señorita Mapp. Cuando el nombre de la señora Poppit apareció en las listas de los agraciados, la señorita Mapp escrutó con la mayor diligencia columna tras columna aquellas listas para asegurarse de que ella, la fundadora del Club de Trabajadores de Tilling, no había sido víctima de una ofensa semejante.
La señora Poppit era una trepa, eso es lo que era, pero la señorita Mapp se vio obligada a admitir que había sido muy hábil y astuta. El mayordomo y el coche (que con mucha frecuencia se ponía a disposición de los amigos de su dueña) y los incesantes almuerzos y meriendas habían resultado muy útiles, al menos para aplacar la fortaleza de Tilling. En vez de matar de hambre a sus ciudadanos, los había atiborrado de comida. Frente a la capitulación del pueblo, la señorita Mapp tenía la impresión de que ella era la única que mantenía la dignidad de las vetustas familias tillinguienses. Ella era, sin ninguna duda, la única representante de una vetusta familia (y una solterona solitaria para ser precisos) que no se había rendido a las Poppit. Naturalmente, no llevaba su lealtad hasta el extremo —por así decirlo— de declarar una huelga de hambre ante los almuerzos y meriendas de las Poppit, porque eso resultaría muy estrafalario, una cosa que solo hacen las sufragistas, así que participaba de la hospitalidad de las Poppit todo lo que le era posible, pero (y aquí entraban en acción sus principios) nunca le devolvió la hospitalidad a aquella representante de la Orden del Imperio Británico, aunque de vez en cuando permitía a Isabel visitarla en su propia casa, ocasiones que la señorita Mapp encontraba muy apropiadas para lanzarle constantes ofensas a su invitada.
Aquella recopilación retrospectiva y rencorosa pasó por la mente de la señorita Mapp con rápida y nítida precisión, y no con menor agudeza observaba la marea de acontecimientos de Tilling que, tras el reflujo nocturno, volvía a subir de nuevo y a mostrar su oleaje.
Todos aquellos pensamientos tampoco impidieron que, pocos minutos después de que Isabel Poppit desapareciera tras la esquina, Elizabeth Mapp pudiera escuchar el leve carraspeo tintineante del teléfono de su casa. Se puso en pie de un brinco, pero luego se detuvo en seco junto a la puerta. Con su perspicacia habitual, albergaba graves sospechas sobre el uso que la servidumbre le daba al teléfono: estaba convencida (aunque hasta el momento no había conseguido ninguna prueba fehaciente) de que tanto su cocinera como su criada lo utilizaban para sus asuntos —y a su costa—, y que sus amiguitos habitualmente lo utilizaban para hablar con ellas. Y quizá —quién sabe— su doncella era la peor de todos, porque fingía una estupidez casi increíble respecto a ese aparato, y daba a entender que no era capaz de hablar a través de él o que no entendía lo que decían al otro lado. Puede que dijera todas aquellas tonterías con el fin de despejar las sospechas. En cualquier caso, la señorita Mapp se detuvo junto a la puerta para dejar que alguna de aquellas delincuentes se enredara en una conversación con su novio: luego avanzó ladina y sigilosamente hacia la salita a la que llamaban «salón matinal» (una pequeña dependencia que daba al vestíbulo, y que se utilizaba principalmente para acumular sombreros, abrigos y paraguas), con el fin de cazar a una de ellas con la palabra en la boca o, en cualquier caso, para oír fragmentos de alguna conversación que pudiera proporcionar alguna prueba indiscutible.
Aún no había traspasado la puerta del jardín de su casa cuando vio salir a Withers, la doncella, así que la señorita Mapp comenzó a esbozar una sonrisa y a tararear una cancioncilla. Cuando la doncella se aproximó, amplió su sonrisa y cesó su canto.
—¿Sí, Withers? —preguntó—. ¿Me estabas buscando?
—Sí, señorita —contestó la doncella—. La señorita Poppit acaba de telefonear.
La señorita Mapp se mostró sorprendida.
—Ay, ¿lo puedes creer?, ha sonado el teléfono y ni siquiera lo he escuchado… —dijo—. A lo mejor me estoy quedando sorda, Withers, ahora que me hago vieja. ¿Qué desea la señorita Poppit?
—Confía en que esta tarde pueda usted acudir a tomar el té y a jugar al bridge. Algunos amigos más se pasarán por allí a las cuatro menos cuarto.
Un rayo de brillante luz se iluminó en la mente de la señorita Mapp. Decir que «algunos otros amigos se pasarán por allí» se ajustaba a la ortodoxia de anunciar una velada común a la cual no se le había invitado, y la señorita Mapp supo —como por una especie de revelación divina— que si acudía, se encontraría con que ella era el octavo jugador para completar dos mesas de bridge. Cuando el mayordomo abriera la puerta, sostendría, sin ninguna duda, una cuartilla de papel con los nombres de los amigos a los que se esperaba, y si la visita no estaba en la lista, aquel hombre tendría a bien informarle, con una descarada insolencia, de que ni la señora ni la señorita Poppit se encontraban en casa. Y mientras, antes de que el visitante cabizbajo siquiera pudiera darse la vuelta, el mayordomo admitiría en casa a otra visita cuyo nombre sí figuraba debidamente en su papel de referencia. Así que las Poppit pensaban celebrar una velada de bridge… Pero, según sus deducciones, la habían invitado en el último momento, claramente para ocupar el lugar de alguien que hubiera contraído la gripe, se le hubiera muerto una tía o se hubiera visto obligado a improvisar un viaje a Londres; esa era precisamente la explicación por la que —como había creído escuchar el día anterior— el mayor Flint y el capitán Puffin solo jugarían un partido de golf ese día y regresarían al pueblo en el tranvía de las 14.20. ¿Para qué buscar más explicaciones, pues, al trozo de hielo y a las grosellas rojas (probablemente pochas) que había visto comprar a Isabel? Y cualquiera podía saber —al menos la señorita Mapp sí que podía— por qué había ido a la papelería de High Street justo antes. Cartas, barajas.
¿Quién podría ser esa persona a la que esperaban y que al final había fallado a la señora Poppit? Eso ya lo averiguaría más tarde; de momento, mientras la señorita Mapp sonreía a Withers y volvía a musitar su cancioncilla, tuvo que decidir si iba a mostrarse encantada de aceptar la invitación o si, por desgracia, se vería obligada a declinarla. La razón a favor de verse obligada, por desgracia, a declinar la invitación era obvia: la señora Poppit se merecía un desplante por no haberla incluido entre los invitados seleccionados desde el principio, y si declinaba la invitación era muy probable que —siendo tan tarde ya— la anfitriona no pudiera conseguir a nadie más, de modo que una de las mesas de bridge quedaría completamente incompleta y, por tanto, inutilizada. A favor de aceptar la invitación estaba el hecho de que disfrutaría de una buena partida de bridge y un buen té, y tendría la posibilidad de decir algo desagradable sobre la crema helada de grosellas, y la señorita Poppit se lo tendría bien merecido por intentar plagiar las recetas ancestrales de la familia Mapp.
Finalmente, una idea brillante, feliz y diabólica acudió a la no menos brillante, feliz y diabólica mente de la señorita Mapp. Entonces, se acercó al teléfono, no sin antes limpiar con sumo cuidado el auricular por donde probablemente había respirado Withers.
—Qué amabilidad por tu parte, Isabel —exclamó sobre el auricular—, pero hoy precisamente estoy ocupadísima, y no me lo has dicho con mucha antelación, ¿lo entiendes, verdad? Intentaré hacer un huequecito en mis quehaceres para pasarme un rato, ¿de acuerdo?
Se produjo un silencio, y la señorita Mapp supo que había puesto a Isabel en un apuro. Si conseguía encontrar a alguien más, la señorita Mapp podría encontrar un rato y se presentaría allí, y serían nueve. Y si no podía encontrar a nadie y la señorita Mapp no podía encontrar el dichoso huequito, serían siete… Isabel no tendría ni un instante de sosiego en todo el día.
—Ah, haga un huequecito —le pidió Isabel, con aquel horrible tonillo zalamero que por alguna razón al mayor Flint le resultaba tan atractivo. (Ese era uno de los puntos flacos del mayor, y había muchos, muchos más. Pero ese era uno de los que a la señorita Mapp más le costaba perdonarle).
—Haré lo que pueda —dijo la señorita Mapp—, pero a estas horas… Adiós, querida, o quizá solo au reservoir: a ver si puedo.
Tras repetir aquel reciente y delicioso juego de palabras antes de colgar, escuchó la educada risa de Isabel. Isabel coleccionaba juegos de palabras y los apuntaba en una libreta. Si uno le daba la vuelta al cuaderno y comenzaba por el final, encontraba su divertida colección de lapsus y trastrueques.
En verano, el té, con su correspondiente partida de cartas, era la principal manifestación del espíritu hospitalario en Tilling. La señora Poppit, es cierto, había intentado celebrar alguna que otra velada nocturna, y, aunque tenía tanto dinero como para dar todas las cenas que le vinieran en gana, nadie más había seguido su ostentoso ejemplo. Las veladas nocturnas con cena implicaban un elevadísimo nivel de vida; la señorita Mapp, por su parte, calculó con exactitud el coste de tener a tres invitados hambrientos a cenar, y le pareció que aquellas veladas con cena prácticamente no salían a cuenta ni compensaban, en el sentido del gasto, aunque a una la invitaran después a tres cenas seguidas (que se celebrarían después, y por turnos, en casa de sus invitados, naturalmente). Lo normal, y lo oficial, eran las meriendas copiosas con té, después de las cuales uno prácticamente ya no quería para cenar más que algo ligero; un tazón de sopa, una rebanada de bizcocho, o una pizca de pescado y una tostada con queso fundido. Luego, después de los nervios y la emoción delbridge(y elbridgeera muy emocionante en Tilling), un puzle o un solitario conseguía calmar la mente y tranquilizar la excitación. Sin embargo, en invierno, con unos días tan cortos, Tilling solía convocar veladas nocturnas debridge,y se invitaba al número justo de amigos que pasarían por casa después de cenar, aunque todo el mundo sabía que todo el mundo apenas había picado algo en casa. Probablemente, el infame precio del carbón tenía algo que ver con aquellas veladas nocturnas debridge,pues el fuego que calentaba una sala cuando uno estaba solo podría calentar también a todos tus invitados; de este modo, cuando devolvías la invitación, podías dejar la chimenea sin encender y no hacer gasto. Aunque la señorita Mapp estaba ya planeando alguna cosa en relación con elbridgeinvernal, el invierno todavía quedaba muy lejos.
Antes de que la señorita Mapp regresara a su ventana en el cenador del jardín, el enorme e insultante coche de la señora Poppit, al que siempre se refería como «el Royce», ya había doblado la esquina y, deteniéndose ante la casa del mayor Flint, impedía que la señorita Mapp pudiera ver nada de lo que ocurría al otro lado de la calle. Entonces quedó clarísimo que la señora Poppit les había enviado el Rolls Royce a los dos caballeros para llevarlos al campo de golf, y para que así tuvieran tiempo de echar su partido y coger el tranvía de las 14.20 de regreso a Tilling. De este modo, podrían llegar a tiempo para asistir a la partida vespertina debridge.Mientras observaba, vio salir al mayor Flint de su casa por un lado del Rolls Royce y al capitán Puffin por el otro y saludarse simultáneamente. El capitán Puffin emitió un fuerte «¡Coo-ee, mayor!» (una exclamación australiana que aprendió en uno de sus innumerables viajes), mientras que el mayor Flint daba su tradicional alarido de «¡Qui-hi, capitán!», el cual, como todo el mundo sabía, era de origen oriental. El alarido que dieron ambos impidió que pudieran oírse el uno al otro, y, como el vehículo impedía que se vieran, al final uno se apresuró a dar la vuelta por delante del coche en el preciso momento en el que el otro daba la vuelta por detrás, y cada uno dio unos buenos golpes en la aldaba de la puerta del otro. Aquellos aldabonazos no fueron tan simultáneos como lo habían sido los gritos, y eso condujo a que adivinaran qué era lo que había ocurrido, lo cual provocó una cascada de risillas en falsete por parte del capitán Puffin y unas carcajadas más varoniles por parte del mayor. Después, el Rolls Royce bajó bamboleándose por el empedrado herboso de la calle y, tras un buen número de maniobras, consiguió dar la vuelta a la esquina.
La señorita Mapp salió con su cesta para hacer la compra. Llevaba en ella los libros de cuentas semanales, que dejaría en las tiendas de los distintos comerciantes; desde luego, pagaría, pero no sin antes discutir concienzudamente con ellos. En uno de ellos constaba el apunte de un paquete de manteca que no pensaba pagar mientras le quedara un hálito de vida, aunque su carnicero probablemente se rendiría bastante antes de que eso sucediera. También figuraba la nota de unos huevos en la lechería que seguramente tendría que pagar, aunque tenían un precio monstruoso. Y, respecto a la lavandería, lo tenía decidido: tenía la intención de pagar la cuenta con un gesto gélido y decirle al dueño: «Muy buenos días, y hasta nunca», o algo por el estilo, a menos que el dueño sacara al momento, y sin dilación, las… la prenda de vestir que, según decía, se había perdido en el lavado (como los tesoros del rey Juan)[5] o le reembolsara una buena cantidad de dinero para comprar otra. Todas aquellas divagaciones pendencieras eran para la señorita Mapp como el aire que necesitaba para respirar: los martes por la mañana, el día que pagaba y discutía las facturas semanales, eran tan divertidos como los domingos por la mañana cuando, sentada prácticamente debajo del púlpito, apuntaba las escandalosas incoherencias y los errores gramaticales en el sermón del pastor. Tras pagar las cuentas, y cuando hiciera todo lo que tenía que hacer, iba a poder disfrutar en el taller de la costurera, pues tenía que probarse un traje de noche para las veladas otoñales de bridge; y, a menos que la señorita Mapp estuviera lamentablemente equivocada, el traje causaría asombro y envidia por su magnificencia en todo aquel que tuviera el placer de contemplarlo. Había encontrado la descripción del conjunto en una revista de moda americana que aseguraba que lo había llevado la señora de Titus W. Trout. Era de ese color que ahora llaman «azul martín pescador», y estaba salpicado de detalles de encaje alrededor del dobladillo y la cinturilla de la falda. Cuando salió de casa con la cesta y los libros de cuentas, imaginó —y se le hacía la boca agua— la ira, los celos y la envidia loca que aquel traje despertaría en cualquiera cuyo sano corazón estuviera dispuesto a emocionarse.
A pesar de su malévola curiosidad y de sus enfermizas suspicacias respecto a todos sus amigos, y a pesar también de su incansable actividad, la señorita Mapp no era, como podría suponerse, una dama de una apariencia enjuta y demacrada. Era alta y corpulenta, con unas manos rellenas, un rostro ancho y saludable y unas mejillas, bien rellenitas, surcadas con sendos hoyuelos. Un observador perspicaz podría haber detectado una advertencia de peligro en aquellas miradas esquivas de sus ojos, algo saltones, y en ciertas tiranteces en las comisuras de sus labios, que presagiaban toda suerte de males para cualquiera que estuviera a su alcance, pero para alguien con una visión más superficial, la señorita Mapp era una mujer alegre y divertida y de buen corazón. Su manera de dirigirse a los demás también confirmaba esa engañosa impresión: por ejemplo, nada pudo haber sido más amable y cariñoso que su voz cuando habló con Isabel Poppit, o la sonrisa que le dedicó a Withers, incluso aunque tuviera muy serias dudas de que la doncella utilizara el teléfono para sus asuntos personales. Y cuando bajaba por High Street, caminaba repartiendo breves sonrisas y mínimas reverencias a los conocidos y amigos. Tensaba mucho los labios cuando hablaba, porque no se avergonzaba en absoluto de sus grandes dientes blancos, y lucía una sonrisa prácticamente permanente cuando existía la más mínima posibilidad de que alguien la estuviera observando. Aunque durante el sermón dominical, como se ha señalado ya, anotaba con avidez los fallos y los errores en los que incurría el pastor a cada paso —afortunada y placenteramente—, la señorita Mapp permanecía todo el tiempo con la mirada baja y con una bonita y piadosa sonrisa en sus labios.
Aquella mañana, al salir a la compra, cuando avistó al otro lado de la calle la figura del vicario, cruzó la calzada para encontrarse con él, casi como si ejecutara el movimiento del caballo en el ajedrez, mirando a todas partes, y plantándose ante él de repente, a modo de agradable e inesperada sorpresa. El vicario era un participante asiduo en las meriendas en Tilling y, salvo en Cuaresma, un ferviente jugador de bridge, pues las obligaciones de un pastor —o eso sostenía él con gran aplomo— no se reducen a visitar a los pobres y a exhortar a los pecadores. Debía ser un hombre de mundo y conocer los placeres de sus prósperos parroquianos igual que conocía los padecimientos de los atribulados. Ser un consumado jugador de cartas no solo beneficiaba a su espíritu, sino también a sus bolsillos, y no había dama en Tilling que no estuviera encantada de tener como compañero al señor Bartlett. Sus ganancias —eso decía— las destinaba anualmente a la caridad, aunque si la caridad a la que se refería empezaba por sí mismo era un detalle sobre el cual la señorita Mapp tenía su propia opinión. «Los pobres no verán jamás ni un penique de lo que gana jugando a las cartas», era la sentencia que resumía lo esencial de las reflexiones de la señorita Mapp cuando, en los días malos, le tenía que pagar siete chelines y nueve peniques. Ella siempre lo llamaba Padre[6] y, para ser francos, nunca lo había pillado mirando de soslayo las manos de sus adversarios en el bridge.
—Buenos días, Padre —lo saludó la señorita Mapp en cuanto lo tuvo delante—. ¡Qué día tan precioso! Las mariposas blancas ya estaban disfrutándolo al sol en mi jardín. ¡Y las golondrinas!
La señorita Mapp —como los lectores ya se habrán imaginado— quería averiguar si el pastor iba a jugar albridgeaquella tarde en casa de las Poppit. El mayor Flint y el capitán Puffin desde luego acudirían, y podía darse por seguro que Godiva Plaistow también. Con las Poppit y ella misma ya contaba seis.
El vicario, el señor Bartlett, era graciosamente arcaico en su forma de hablar. Intercalaba arcaísmos con expresiones escocesas y agolpaba las palabras como queriendo crear una nueva lengua, y su cara mostraba una suerte de convexidad y protuberancias más propias de una cómoda de estilo clásico.
—Ajajá, buenosdíasnosdéDios, gentil dama —dijo—. Y le ruego me diga, ¿cómo es que no se ha quedado usted con las blancas mariposas?
—¡Oh, señor Bartlett! —suspiró la gentil dama con una provocadora mirada—. ¡Qué malo es usted! ¡Compararme con una encantadora mariposa!
—En absoluto, por favor, ¿por qué malo? —repuso el pastor—. ¡Sí, en efecto, es un día para que las pequeñas avecillas gocen y trinen! ¡Ajajá! Veo que está usted haciendo los recados domésticos, como la bienaventurada Marta. —Y señaló la cesta de la señorita Mapp.
—Sí. Martes por la mañana —dijo la señorita Mapp—. Pago todas las cuentas los martes. Pobre pero honrada, querido Padre. ¡Qué día tan atareado tengo hoy! ¡No sé ni por dónde empezar! ¡Tengo miles de cosas que hacer! Y usted… usted siempre tan ocupado, ¡como una hormiguita!
—¡Una hormiguita! ¡La hormiga Bartlett! Sí, hoy tengo un día ajetreado, señorita Mapp. Debo preparar el sermón del domingo durante la mañana, acudir al ensayo del coro a las tres, un bautizo a las seis… Hoy no tengo tiempo ni para dar un paseo. Solo tendré un rato libre después de comer.
La señorita Mapp vio el camino abierto, y zigzagueó como una hormiga que esquiva un obstáculo para continuar por él.
—Oh, pero debería usted hacer ejercicio con regularidad, Padre —dijo—. No se cuida usted nada. Después del ensayo del coro y antes del bautismo, podría dar usted un paseo revitalizante. ¡Hágalo por mí!
—Sí, tenía pensado ir a respirar un poco de aire puro en ese rato —aseguró el vicario—, pero la amable dama Poppit ha insistido en que eche una mano a los naipes con ellos, mi mujercita y yo. Y dígame, le ruego, ¿nos encontraremos allí?
(«Ya van siete sin contarme a mí», pensó la señorita Mapp entre paréntesis). Y en voz alta dijo:
—A ver si puedo hacer un hueco, Padre. Le he prometido a nuestra querida Isabel que haría todo lo posible.
—Bueno, y una dama no puede hacer más —concluyó el señor Bartlett—. Aureservoir, entonces.
La señorita Mapp se sintió en parte complacida y en parte molesta por la destreza con la que el Padre se había apropiado de su chiste. Fue ella quien lo había traído a Tilling, y le parecía que solo ella era la propietaria y solo ella poseía el derecho legítimo a terminar cada conversación con él, si consideraba que debía traerlo a cuento (como era el caso en aquella ocasión). Por otra parte, resultaba gratificante ver lo popular que se había hecho la expresión. La había escuchado el mes anterior, cuando visitaba a una amiga en el encantador y refinado pueblo de Riseholme. El chiste constituía allí un motivo de desprecio, porque no se consideraba muy intelectual, pero una semana después de que la señorita Mapp regresara a Tilling, todo el pueblo lo tenía en sus labios y ella no pudo menos que dar a entender que era la inventora original de la expresión.
Godiva Plaistow se apresuraba, jadeante, calle abajo con su rechoncho cuerpecillo, capaz de disuadir cualquiera de las asociaciones mentales que inspiraba su nombre y jamás excitaría la más mínima curiosidad entre los hombres lascivos —eso pensaba la señorita Mapp—.[7] (La señorita Mapp tenía prácticamente la misma figura, salvo por su altura, así que se permitía el lujo de echarle imaginación y convertir su propia corpulencia en majestuosidad). Con la veloz sincronización alterna de aquellos dos piececillos, calzados al estilo holandés, daba la impresión de que la señora Plaistow iba a una velocidad prodigiosa, pero podían detenerse sin advertencia previa, y entonces se quedaban inmóviles. Justo cuando la colisión con la señorita Mapp parecía inevitable, se paró en seco.
También era muy probable que Diva acudiera a casa de las Poppit, y la señorita Mapp decidió perdonar y olvidar el asunto de la tela hasta que lo averiguara. Nunca pudo superar del todo la aberración de llamarla Godiva, independientemente de la figura y el peso que pudiera lucir su amiga, pero siempre se dirigía a ella como «Diva», muy cariñosamente, siempre que se llevaban lo suficientemente bien como para dirigirse la palabra.
—¡Qué mañana tan deliciosa, querida Diva! —le dijo, y, dándose cuenta de que el señor Bartlett aún podía escucharla, añadió—: Las mariposas blancas se lo estaban pasando en grande al sol en mi jardín. Y las golondrinas.
Godiva, que poseía un habla muy telegráfica, repuso:
—Pájaros afortunados. No tienen dientes. Picos.
La señorita Mapp recordó entonces que aquella misma mañana su amiga había desaparecido de su vista al dar la vuelta en la esquina del dentista media hora antes.
—¿Dolor de muelas, querida? —preguntó—. ¡Cuánto lo siento!
—La del juicio —dijo Godiva—. A la una, me la sacan. Anestesia. Lista para el bridge de la tarde. ¿Juegas? En casa de las Poppit.
—No sé si podré hacer un hueco, querida. Tengo un día atareadísimo hoy.
Diva se llevó la mano a la cara porque al decir «juicio» sintió un horrible pinchazo. Por supuesto, no se creía que la señorita Mapp tuviera un día «atareadísimo», pero el dolor impidió que aquello le importara demasiado.
—Nos vemos, entonces —quiso concluir Godiva—. Lo pasaremos estupendamente, entonces. Au…
Eso era más de lo que podía tolerar, y la señorita Mapp se apresuró a interrumpirla:
—Au reservoir,querida Diva —dijo con extremada acritud, y los pies de Diva comenzaron a moverse a toda velocidad de nuevo.
Así pues, el problema de la partida de bridge parecía haber quedado resuelto. Las dos Poppit, los dos Bartlett, el mayor y el capitán, con la querida Diva y ella misma eran ocho. De modo que la señorita Mapp, con un repentino recrudecimiento de su indignación contra Isabel a cuenta de la crema helada de grosellas y la invitación tardía, decidió que no le iba a ser posible hacer un hueco en su ajetreadísimo día, así que la velada quedaría a falta de un jugador para completar las dos mesas de bridge. Pero incluso dejando aparte la crema helada de grosellas, las Poppit se lo tenían bien merecido, por no invitarla desde el principio, sino cuando —como parecía perfectamente claro— alguna otra persona les había fallado.
Justo cuando salía de la carnicería, victoriosa en la cuestión de la manteca, sin necesidad de exhalar el último aliento ni nada por el estilo, toda la estructura de su hipótesis, aparentemente sólida, se derrumbó por completo. Al cruzar la puerta, henchida de gozo por el triunfo —y habiéndole advertido al derrotado carnicero que fuera a probar sus añagazas con otra, pero no con la señorita Mapp— se topó de frente con la Desgracia de Tilling y de todo el género femenino: la sufragista, la artista posimpresionista (que pintaba modelos desnudos, tanto masculinos como femeninos), la socialista y germanófila, todo encarnado en una sola persona. A pesar de esos execrables antecedentes, había resultado totalmente en vano que la señorita Mapp hubiera intentado emponzoñar la mentalidad colectiva de Tilling para poner a todo el mundo en contra de esa Criatura. Si Elizabeth Mapp odiaba a alguien —y sin duda alguna odiaba a mucha gente—, odiaba a Irene Coles. Y lo peor, y lo más doloroso, era que si a la señorita Coles le caía bien alguien —y sin duda alguna le caía bien mucha gente—, le caía bien la señorita Mapp.
La señorita Coles se presentaba ante ella con el atuendo al que Tilling ya estaba prácticamente acostumbrado, aunque la señorita Mapp nunca acabaría de habituarse. Llevaba un viejo sombrero de fieltro, de ala ancha, encasquetado en la cabeza, collares largos y abalorios colgaban sin gracia de su cuello, una gran chaqueta raída, pantalones bombachos y calcetines grises. Siempre sujetaba un cigarrillo entre sus labios y en la mano balanceaba la cesta de mimbre de ortodoxo rigor tillinguiense. Por la langosta que llevaba en la cesta, con toda seguridad había visitado al otro pescadero, al final de High Street. Después de pasar, tal vez, una buena temporada entre el hielo, parecía que el bicho se reanimaba con el cálido solecillo en el que también disfrutaban las mariposas blancas y las golondrinas, y estaba escalando la cesta con sus pinzas y agitando ya las patas por el borde.
Irene retiró el cigarrillo de la boca e hizo un gesto como el que habitualmente se asocia con los fumadores de los vagones de tren de tercera clase, que usan el suelo como cenicero. Entonces esbozó una amplia sonrisa con aquella bonita cara infantil (que recordaba un poco a la de un chico por su pelo corto).
—¡Hola, Mapp! —exclamó—. ¿Pagando a los tenderos como todos los martes por la mañana?
A la señorita Mapp le resultaba extraordinariamente difícil soportar aquella forma tan insolente de hablar sin esbozar un espasmo de furia. Irene la llamaba Mapp porque le gustaba, y a Mapp (con enorme amargura) le parecía que era más inteligente no provocar a Coles. Desprendía un espantoso tonillo humorístico, un indecente desprecio por la opinión pública o privada, y su talento innato para la imitación burlesca era tan asombroso como su opinión sobre los alemanes. En ocasiones, la señorita Mapp se refería a ella como «la pintoresca Irene», pero eso era lo más lejos que había llegado en sus represalias.
—¡Ah, bonita! —contestó—. ¡Tesoro!
Irene, de alguna manera (o mediante espantosos y terribles procedimientos), parecía darse cuenta de todo aquello que pensaba Mapp. ¿Por qué a los hombres como el capitán Puffin y el mayor Flint les parecía que Irene era «encantadora» y que «morías» de risa con ella? Bueno, eso era más de lo que la señorita Mapp podía (o quería) comprender.
La pintoresca Irene miró su cesta.
—Anda, mi almuerzo quiere salir de la trinchera, como esos estúpidos soldaditos británicos —dijo—.[8] Vuelve adentro, cariño.
La señorita Mapp no era capaz de determinar si ese «cariño» era un eco sarcástico del «tesoro» que ella había pronunciado. Parecía probable.
—Oh, qué bonita langostita —dijo la señorita Mapp—. Mira qué pincitas tan encantadoras.
—Creo que voy a hacer algo más que mirarlas en un rato —dijo Irene, devolviendo al bicho al fondo de la cesta—. Ven y almuerza conmigo,qui-hi;hoy tengo que hacérmelo todo sola.
—¿Qué le ha pasado a tu fiel Lucy? —preguntó la señorita Mapp. Irene vivía de un modo muy peculiar con una gigantesca criada que, salvo por su sexo, podría haber formado parte de la Guardia Real.
—Enferma. Me parece que escarlatina —dijo Irene—. Muy contagiosa, ¿no? Estuve cuidándola toda la noche.
La señorita Mapp dio un paso atrás. No compartía los enérgicos puntos de vista del mayor Flint respecto a los microbios.
—Pero… querida… espero que te hayas desinfectado bien.
—Ah, sí. Agua y jabón —dijo Irene—. Por cierto, ¿vas a poppitear esta tarde?
—Si puedo hacer un hueco… —dijo la señorita Mapp.
—Bueno, entonces nos vemos allí. A…
—Au reservoir —concluyó la señorita Mapp de inmediato.
—¡Oh, no, por favor, otra vez esa tontería no…! —dijo Irene—. No iba a decir eso. Solo iba a decirte: «Anda, ven a almorzar». Solas tú, yo y la langosta. Y luego solo quedaremos tú y yo. Es una lata lo de Lucy. Estaba pintándola. Una bonita figura, unas piernas espléndidas. ¿Te importaría posar para mí hasta que ella se recupere?
Ante tal petición, la señorita Mapp dejó escapar un pequeño gritillo y se metió en el establecimiento de la costurera. Siempre se sentía zarandeada y abatida tras una conversación con Irene, y necesitaba ver su vestido de color azul martín pescador para reponerse.