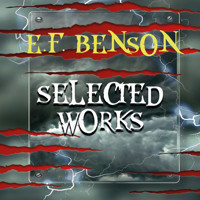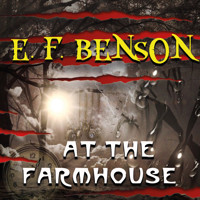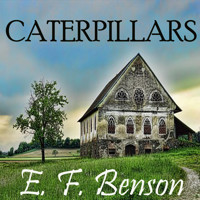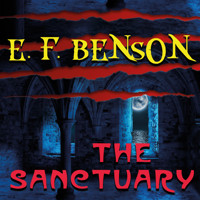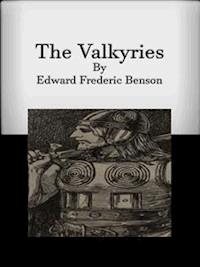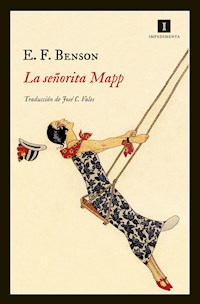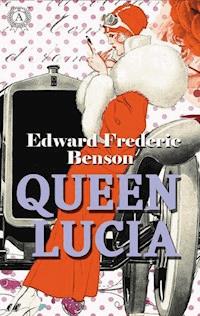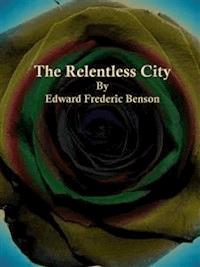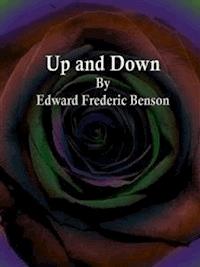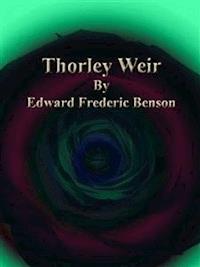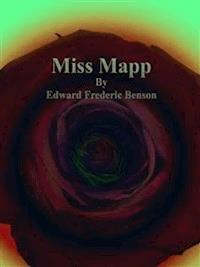Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Adorada por legiones de fans, inspiradora de una famosa serie de la BBC, "Reina Lucía" es la primera de la mítica serie de novelas de Mapp y Lucía, deliciosas sátiras sobre la pretenciosa y relamida burguesía rural británica. "Reina Lucía" nos presenta a la inimitable Emmeline Lucas (Lucía para los amigos), árbitro social y reina del pintoresco villorrio de Riseholme, que ve su trono peligrar con la aparición de Olga Braceley, una cantante de ópera sin escrúpulos. Para hacerle frente, contará con el apoyo de su fiel amigo, Georgie Pillson, un zangolotino de la mejor calaña, aficionado al cotilleo salvaje, al petit point y a las conversaciones en italiano macarrónico; o con su molesta vecina, Daisy Quantock, que revoluciona al pueblo entero cuando adquiere un "gurú" nativo de la India aficionado a las bebidas espirituosas de alta graduación, que introduce en la comarca la fiebre por el Yoga. "Reina Lucía" es una novela deliciosa, ferozmente british, que incita a la risa desde la primera página con un humor que no tiene precio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reina Lucía
E. F. Benson
Traducción del inglés a cargo de
José C. Vales
1
A pesar de que aquella mañana de julio hacía un solabrasador, la señora Lucas prefirió recorrer a pie la media milla que había entre la estación y su casa, enviando a la doncella y el equipaje en la calesa que su marido había mandado pararecogerla. Después de cuatro horas metida en el tren, pensó que un breve paseo resultaría muy agradable; pero existía otro motivo, inconscientemente alimentado, que la impelía a semejante ejercicio, aunque procuró apartarlo de su pensamiento. Por supuesto, todos sus amigos en Riseholme sabían que su regreso se produciría ese día preciso a las 12:26, y a esa hora las calles del pueblo a buen seguro estarían llenas de gente. Así, todos verían cómo la calesa con el equipaje se detendría a la puerta de The Hurst, y nadie, salvo la doncella, bajaría de ella.
Aquello les resultaría ciertamente intrigante: provocaría una de esas pequeñas conmociones de placentera excitación y suposiciones que diariamente proporcionaban a Riseholme su sustento emocional. Todos se preguntarían qué le habría ocurrido, si se habría puesto enferma en el ultimísimo momento antes de abandonar Londres y, con su bien conocida fortaleza y consideración para con los sentimientos ajenos, habría enviado a la criada a fin de convencer a su marido de que no tenía motivos para preocuparse. Evidentemente, tal sería la suposición de la señora Quantock, dado que la mente de la señora Quantock, entregada como estaba al estudio del Cristianismo Científico y a la negación sistemática del dolor, la enfermedad y la muerte por lo que a ella concernía, siempre estaba dispuesta a proporcionar las más sombrías perspectivas en lo que concernía a sus conocidos, y así, con la más ligera excusa, tendía a conjeturar que sus amigos —pobrecitas criaturitas ignorantes— sufrían enfermedades ficticias.[1]En fin, dado que la calesa ya habría llegado a The Hurst, y que Daisy Quantock ya la habría visto llegar o bien habría sido informada de ello, todas las evidencias favorecerían naturalmente que esta dama hubiera comenzado ya su tratamiento médico a distancia. Muy probablemente Georgie Pillson también habría presenciado la anticlimática llegada de la calesa, pero él habría aventurado una explicación mucho más probable —aunque equivocada— a la ausencia de la señora Lucas. Seguramente supondría que, en Londres, la señora Lucas habría enviado a la doncella con el equipaje a la estación a fin de reservar asiento, mientras que ella, ajena al paso del tiempo, emplearía su última media hora en la ciudad admirando las piezas maestras del arte italiano en la National Gallery, o los bronces griegos en el British Museum. A buen seguro no se habría dignado visitar la Royal Academy, puesto que la escena cultural de Riseholme, liderada por la propia señora Lucas, despreciaba y no concedía ningún valor a todos los esfuerzos artísticos posteriores a la muerte de sir Joshua Reynolds, y a una buena parte de todo lo anterior también… Y en cuanto a su marido, con su fino olfato para lo obvio, sería enojosamente capaz de concluir, incluso antes de que la doncella confirmara su suposición, que la señora Lucas simplemente había decidido hacer el camino a pie desde la estación.
La razón, por tanto, que la había impelido a mandar al carruaje por delante, aunque surgió de un modo subconsciente, no tardó en penetrar en su consciencia, y todas aquellas conclusiones a las que otras gentes podrían llegar cuando vieran que la calesa se presentaba sin ella dentro, brotaron de los teatrales instintos que conformaban en buena parte su mentalidad y que, como por derecho divino, siempre le permitían ostentar el protagonismo en los histriónicos entretenimientos con que se solazaban los miembros de la élite cultural de Riseholme—o, más bien, en los que se afanaban tenazmente— en los escasos momentos en que podían liberarse de sus estudios de arte y literatura, así como de sus compromisos sociales. En realidad, la señora Lucas no solía preocuparse por acaparar el protagonismo, pero, si era posible, asumía una doble competencia, tal como actuar a un tiempo como directora de escenay adaptadora, cuando no de diseñadora y escenógrafa. Cualquier cosa que hiciera (y realmente hacía muchísimas cosas) lahacía con toda la potencia de sus dramáticas percepciones: lahacía, de hecho, con tanta vehemencia que no tenía siquiera tiempo de prestar atención a lo que ocurría en la galería; simplemente se contemplaba a sí misma y su propia tenacidad. Cuando tocaba el piano, cosa que hacía con harta frecuencia, reservando una hora para ensayar todos los días, no prestaba ninguna atención a lo que cualquiera que pasara por el camino que bordeaba su casa pudiera llegar a pensar a propósito de los arpegios que se derramaban por la ventana abierta: era simplemente Emmeline Lucas, absorta en el glorioso Bach, o en el delicado Scarlatti o en Beethoven el noble. Este último, quizá, era su compositor favorito, y eran muchas las tardes en que, con las luces amortiguadas y con el solo resplandor de la luna filtrándose a través de las ventanas con las cortinas abiertas, Emmeline se sentaba de perfil, como si fuera un camafeo (o más exactamente el busto que aparece en los sellos), recortada contra las paredes de roble oscuro de su salón de música, y se extasiaba y de paso extasiaba a su auditorio, si es que había venido gente a cenar, con el exquisito patetismo del primer movimiento de la sonataClaro de luna.Aunque veneraba fervientemente al Maestro, cuyo retrato colgaba sobre su piano Steinway Grand, jamás pudo persuadirse de que los dos movimientos subsiguientes poseyeran el asombroso nivel del primero. Y, además, lo cierto es que «iban» mucho más rápido. Pero cuando bajó del tren aquel día, y mientras planificaba sus nuevos quehaceres en casa, Emmeline pensó seriamente en intentar dominar aquellos dos movimientos hasta el punto de poder interpretar aquellas intrincadas notas con una tolerable precisión. Hasta que ese momento llegara, seguiría deteniéndose prudentemente al final del primer movimiento,en aquellas veladas a la luz de la luna, y afirmando que los otros dos que seguían eran más apropiados para la mañana y la tarde. Entonces, con un suspiro, cerraría suavemente la tapa del teclado del piano y, enjugando quizá una pequeña y auténtica lágrima en sus ojos, accionaría el interruptor de laluz y, cogiendo un libro de la mesa, en el que un abrecartas señalaría la abismal profundidad de sus conocimientos, declararía: «Georgie, tienes que prometerme, de verdad,que leerás esta biografía de Antonio Caporelli en cuanto yo la acabe. Hasta este preciso instante no había comprendido en toda su amplitud cómo se había producido el auge de la escuela veneciana. Una puede oler el salitre de las mareas avanzando en la marisma y contemplar el campanario del precioso Torcello».
Entonces, Georgie apartaría el bastidor de bordados en el que estaba plasmando un dibujo extraído a partir de una figura de un vaso italiano y emitiría un suspiro.
«¡Eres absolutamente maravillosa…!», exclamaría Georgie. «¿Cómo eres capaz de encontrar tiempo para todo?»
Emmeline contestaría con una sentencia que al día siguiente todo el mundo repetiría en las calles y las plazas de Riseholme: «Querido, solo la gente laboriosa tiene tiempo para todo».
Podría pensarse que incluso actividades tales como las que aquí se han señalado serían suficientes para mantener a cualquiera tan atareado que Emmeline con seguridad no tendría tiempo para nada más, pero tal estaba lejos de ser el caso de la señora Lucas. Del mismo modo que el pintor Rubens se distraía ejerciendo el cargo de embajador en la corte de St. James (una carrera que la mayoría de hombres laboriosos habría considerado suficiente en sí misma), así la señora Lucas se entretenía —en los intervalos que le permitía su dedicación al arte por el arte— no solo siendo la embajadora de Riseholme, sino su auténtica reina. De acuerdo con el burdo materialismo cartográfico, Riseholme podría tal vez incluirse en el reino de Gran Bretaña, pero, en un sentido más real y preciso, lo cierto es que formaba un reino íntegro en sí mismo, y su reina era indudablemente la señora Lucas, que lo gobernaba con una autocracia firme, satisfecha al contemplar cómo mientras tanto se derrocaban tronos y las coronas imperiales giraban en torbellinos como hojas secas zarandeadas por los vientos otoñales. La reina de Riseholme, más afortunada que el mismo zar de Rusia, no tenía necesidad ninguna de temer el furibundo veneno del bolchevismo, puesto que no había en toda la marmita, donde la cultura bullía tan placenteramente, ni una sola burbuja de fermento revolucionario. No había aquí ni pobreza ni descontento, ni una sola amenaza soterrada de sublevación. La señora Lucas, hacendosa y tranquila, trabajaba más que cualquiera de sus súbditos, y ejercía un control que era popular y dictatorial en la misma medida.
En cierto modo, fue plenamente consciente de dicha soberanía cuando dobló el último recodo abrasador del camino y tuvo ante sí la calle del pueblo que constituía su reino. En realidad, le pertenecía del mismo modo que los tesoros encontrados pertenecen a la Corona, puesto que había sido ella la primera en hacer que aquella remota villa isabelina se convirtiera en la corte cultural que ahora era, levantada en el lugar donde tan solo diez años antes una población de agricultores pastoreaba sus reses y sus ignorantes existencias hacia aquellas casitas campestres de piedra gris con vigas de madera y ladrillo. Antes de todo aquello, mientras su marido se dedicaba a amasar una fortuna —tan respetable por su cantidad como por su origen— en su despacho del Colegio de Abogados, Emmeline apenas había conseguido preservar un pequeño pero inmutable candil de cultura en Onslow Gardens. Pero tanto la ambición de Emmeline como la de su marido salieron a la luz y se manifestaron en los parnasos artísticos al quedar las necesidades materiales resueltas gracias a la ayuda de jugosas inversiones. Así que cuando se encontraron en posesión de suficientes miles de libras en fondos seguros, a Emmeline no le resultó complicado convencer a su marido de que adquiriera tres de aquellas casitas de campo de dos pisos que estaban adosadas en hilera, y, mediante una inteligente eliminación de tabiques y muros, transformó aquellas casuchas en un hogar de lo más confortable, añadiendo incluso, posteriormente, una nueva ala que se desplegaba en ángulo recto desde la parte trasera, la cual era, si cabe, un poquito más descaradamente isabelina que el tronco del que partía este injerto, puesto que en esta se encontraba el célebre salón de fumar, con sus esterillas sobre el suelo, su aparador en el que descansaban jarras de peltre y, actuando como ventanas, unas vidrieras emplomadas de un cristal cuya vetustez se hacía patente en su opacidad a cualquier mirada. La estancia tenía además un enorme hogar abierto y enmarcado con travesaños de roble, con un escaño a cada lado de la rejilla de la chimenea. Aunque en el resto de la casa se habían permitido la instalación de luz eléctrica, más que nada por comodidad, en esa estancia se había omitido tal concesión, y tan solo unos candelabros en la pared sostenían unos tenues quinqués de hierro, de modo que solo aquellos que disfrutaban de una vista más aguda eran capaces de leer allí una sola página. Pero incluso para estos, la lectura se convertía en una ardua tarea, puesto que en el atril que descansaba sobre la mesa no era posible encontrar más que volúmenes de diminutos caracteres enrevesados cuya fecha de publicación se remontaba, en los más modernos, a las primeras décadas del sigloxvii, así que uno tenía que sentir una fervorosa vocación por el mundo isabelino para encontrarse a gusto en aquel lugar. Sin embargo, la señora Lucas a menudo disfrutaba de sus particulares momentos de placer en esa estancia, tocando la espineta que se encontraba junto a la ventana o, como un arenque ahumado por culpa de la humareda procedente de la chimenea, intentando descifrar con ojos llorosos un Horacio de Elzevir,[2]bastante tardío como para poder incluirlo entre las piezas maestras de la biblioteca, pero sin duda una ganga.
La casa se encontraba a las afueras del pueblo, en el extremo más próximo a la estación; y así, cuando una vista panorámica de su reino se desplegó ante ella, apenas tuvo que hacer la concesión de unos pequeños pasos para entrar en él. Un seto de tejo, traído intacto de una granja cercana, y trasplantado con sus buenos cepellones y su tierra, y también con sus indignados caracoles en las raíces, separaba la calle y la pequeña plazuela ajardinada de la casa propiamente dicha, y monstruosas sombras, originadas por el modo en que había sido podado, se proyectaban sobre el pequeño tapete de césped del interior. Sobre este, tal y como era obviamente justo y necesario, no se podía encontrar ni una sola flor que no apareciera mencionada en alguna de las obras de Shakespeare: de hecho, aquel lugar era conocido como el Jardín de Shakespeare, y el parterre que se extendía bajo las ventanas del salón comedor era a su vez el arriate de Ofelia, pues solo albergaba el tipo de flores que aquella afligida dama repartió entre sus amigos cuando en realidad debería haber estado en un manicomio.[3]La señora Lucas a menudo pensaba en la suerte que tenían en tiempos de la reina Isabel de que aún no existieran tales instituciones. Naturalmente, los pensamientos ocupaban un lugar de honor en la decoración (aunque había algunas armagas muy floridas), y la señora Lucas siempre lucía un pequeño ramillete cuando estaban en flor, para inspirar sus propios pensamientos, y los consideraba maravillosamente eficaces en este sentido. En torno al reloj de sol, que se encontraba en medio de uno de los cuadrados de hierba entre los cuales discurría un camino de losas quebradas que conducía a la puerta principal, había un arriate circular, ahora, en julio, tristemente vacío, pues solo albergaba las flores primaverales que en su momento enumeró Perdita.[4]Todos los años, el primer día que en el arriate de Perdita florecían los primeros capullos constituía una fecha señalada y deliciosa, y la noticia de semejante floración corría como la pólvora por todo el reino de la señora Lucas, y a sus súbditos les embargaba el júbilo, y se acercaban a celebrar la eclosión de las violetas o de los narcisos, o de lo que fuera.
Las tres casas de campo, trocadas de forma deslumbrante en The Hurst, ofrecían una fachada encantadoramente irregular y pintoresca. Dos de ellas se habían construido con la típica piedra gris de la región, y, en cambio, la del medio, hacia cuya puerta se dirigía el camino pavimentado, estaba hecha de ladrillo y vigas de madera. La iluminación de las estancias interiores se conseguía a través de ventanas de celosía con robustos parteluces, pero se habían añadido algunos vanos nuevos a los ventanales originales; un ojo avisado podría haberlos distinguido sin dificultad alguna, ya que su apariencia era notablemente más vetusta que la del resto. Asimismo, la puerta principal ofrecía un aspecto asombrosamente antiguo, aunque lo cierto era que la que se encontró allí la señora Lucas estaba demasiado deteriorada para que pudiera ofrecer el más mínimo servicio a la hora de mantener a raya el viento y la humedad. Así pues, había mandado construir una incluso más antigua, trabajada a partir de tablones de roble procedentes de un granero desvencijado, y la había tachonado con grandes clavos de hierro a los que el herrero del pueblo había dado un lustre antiguo. Algunos de ellos los había trabajado de tal modo que parecían haberse forjado en 1603,annus Domini. Sobre la puerta colgaba una escuadra de las que se solían utilizar para colgar carteles que avisaban de la presencia de una posada, y en el lugar donde antaño se habría balanceado el letrero ahora se había colocado un farol, en el cual, bien oculta a la vista gracias a los cristales patinados del fanal en todas sus caras, se había instalado una bombilla eléctrica. Era esta una de las obligadas concesiones a las comodidades modernas, puesto que de ningún quinqué de aceite se hubiera obtenido una luz que pudiera traspasar aquellos cristales prácticamente opacos y, al tiempo, iluminar el camino hasta la cancela de la calle. Mejor contar con luz eléctrica que obligar a los invitados a darse de bruces con el arriate de Perdita.A un lado de esta puerta, digna de una fortaleza, colgaba el pesado tirador de una campanilla de hierro, rematado con lafigura de una sirena.El primer montaje de esta se podría haber considerado todo un campanario, pues solo un hombre extremadamente atlético que además usara ambas manos y se plantara firmemente con los pies en el suelo podría haber conseguido accionarlo y lograr, de ese modo, que la enorme campana de bronce se balanceara en el corredor de los criados, haciéndola sonar (si el atleta continuaba tirando) con vibraciones tan estruendosas que la escayola del techo habría comenzado a cuartearse y a derrumbarse sobre las cabezas de los presentes. Así pues, la señora Lucas, previendo el pequeño inconveniente de que pedazos de escayola pudieran desmoronarse sobre sus invitados en su periplo hacia el comedor, se había visto obligada a hacer otra concesión a las flaquezas de las actuales generaciones. Al final de la cola de la sirena había ocultado un pequeño botón de porcelana, pintado de negro y prácticamente invisible, de modo que el tirador de campana se había convertido por arte de birlibirloque en un timbre eléctrico. Así, las visitas podían anunciar su llegada sin necesidad de realizar extenuantes ejercicios físicos, la sirena no perdía ni un ápice de su virginidad isabelina y el espíritu de Shakespeare continuaría vagando por su jardín sin verse atormentado por ningún anacronismo.
Aunque los padres de la señora Lucas le impusieron el nombre de Emmeline, no es de extrañar que los más íntimos y los más cercanos a sus inclinaciones siempre la llamaran Lucía, pronunciando el nombre, por supuesto, al estilo más puramente italiano (la Lucia,la esposa de Lucas), y fue así(Lucia mia!)como su marido le dio la bienvenida cuando la recibió a la puerta de The Hurst. Había estado avizorando su llegada junto a los cristales del salón mientras reflexionaba a propósito de uno de aquellos pequeños poemas en prosa que tan deleitosamente contribuían a la cultura de Riseholme; pues, aunque como ya se ha apuntado, tenía una especial capacidad para detectar lo obvio en los aspectos prácticos de la vida, tambiénse abrían en su espíritu ventanas que miraban hacia paisajes vagos y etéreos que, lejos de esa obviedad, apenas resultaban inteligibles. En lo que respecta a la forma, aquellas odas erandel estilo verso blanco de Walt Whitman, pero su dulce delicadeza y sus contenidos no guardaban el más mínimo parecido con las obras de ese bardo asilvestrado, pues nadie pensaba en Walt Whitman sino como un americano vulgar y silvestre. Ya se habían publicado un par de volúmenes de esos poemas en prosa, por supuesto no en uno de esos desagradables establecimientos de Londres, que son como comercios, sino que se habían impreso en Ye Signe of Ye Daffodille,[5]en la misma plaza del pueblo, donde los tipos se colocaban a mano uno a uno, y eran diminutos, pero de la mejor clase. La imprenta solo había comenzado a funcionar muy recientemente, y a expensas del señor Lucas. Pero en ese breve tiempo ya había llevado a cabo una reimpresión completa de los sonetos de Shakespeare, así como una edición de los poemas del propio patrocinador. Se habían impreso en una tipografía redondeada, sobre un papel amarillento y grueso, cuyos bordes parecían haber sido cortados por un lector impaciente con el dedo índice, de lo deshilachados que estaban, y habían sido encuadernados en vitela. Estas dos delicadas flores poéticas, tituladasNaufragiosyDesperdicios,se habían impreso con portadilla en negrita, y las cubiertas estaban adornadas con una especie de sello repujado en relieve, y, por supuesto, se les habían colocado tapas de aspecto antiguo, de modo que cuando uno hubiera terminado con losNaufragiosdel señor Lucas y cogiera susDesperdicios,relacionaría ambos títulos de modo indefectible.
Aquel no había sido un gran día para la prosa poética deSoledad, y Philip Lucas se alegró enormemente al oír el chasquido en la cancela del jardín; aquello significaba que su soledad concluía justo en ese momento. Levantando la mirada, vio la figura de su esposa saludándolo con la mano, presentándose ante él retorcida y nudosa a través de los retorcidos y nudosos cristales de la ventana del salón, aquellos que tanto tiempo había llevado reunir, pero que ahora reemplazaban en su totalidad aquellas láminas lisas, vulgares y transparentes que tenían antes. Se levantó de un brinco, con una presteza notable en una persona tan fornida y robusta como él, y ya había abierto la tachonada puerta principal mucho antes de que Lucía hubiera recorrido el camino de losas quebradas, puesto que su esposa se había entretenido en el arriate de Perdita.
—Lucia mia!—exclamó—.Ben arrivata!Así que has venido caminando desde la estación…
—Si, Pepino, mio caro—contestó Emmeline—.Sta bene?
Philip la besó y regresó humildemente a la lengua de Shakespeare, pues el italiano de la pareja, aun siendo tan sólido y perfecto como cabía esperar, no se podía considerar muy amplio, y resultaba totalmente inútil en conversaciones normales, a menos que simplemente quisieran saludarse o saber la hora que era. Pero resultaba interesante hablar italiano, aunque solo fuera un poquito.
—Molto bene—dijo el señor Lucas—. Es maravilloso volver a tenerte en casa. ¿Qué tal en Londres? —preguntó, en el mismo tono en el que podría haber preguntado por la salud de un pariente pobre que no tuviera pinta de recuperarse.
Emmeline sonrió con melancolía.
—Atrozmente atareada, y total, para nada —dijo—. Estos últimos quince días apenas he encontrado un solo momento para mí. Almuerzos, cenas, fiestas de todo tipo… Ni siquiera pude acudir a la mitad de las reuniones que tenía previstas. ¡Qué horror, South Kensington!
—Carissima, cuando Londres consigue por fin atraparte, no es extraño que quiera sacarte el mayor partido —dijo Philip—. No debes culparlos por eso.
—No, querido, no lo hago. Todo el mundo fue increíblemente amable y acogedor: hicieron por mí todo cuanto estuvo en su mano. Si culpo a alguien, es a mí misma. Pero creo que esta vida de Riseholme, con todo su refinamiento y su exquisitez, acaba por inhabilitar a una para ir a otros sitios. Londres es como una estación de ferrocarril: no posee una verdadera vida en sí misma. No hay en ella ni una pizca de delicadeza, no se aprecia la delicadeza de matices que tenemos aquí. El individualismo no existe en Londres: todo el mundo se habla atropelladamente, no hay más que farfullos y blablablás. Si se da un concierto en un domicilio privado (tú conoces mi opinión a propósito de la música, y la absoluta imposibilidad de escucharla si estás en medio de una algarabía), incluso entonces te arruinan el momento para obligarte a salir corriendo para ir a cenar. Siempre se está rodeado de multitudes de gente, de toneladas de comida; una no puede estar sola, y es únicamente en la soledad, como dice Goethe, cuando las percepciones pueden dar sus frutos. En Londres nadie tiene tiempo para escuchar: todo el mundo está pensando en quién está y en quién no está, y en qué va a ser lo próximo. El delicado presente, como tú sugeriste en uno de tus poemas, no existe allí: es siempre un febril futuro.
—¡Maravillosa frase! Te habría robado esa perla para mi humilde poema si la hubieras descubierto antes.
Estaba ya Lucía demasiado acostumbrada a este incienso como para hacer algo que no fuera inspirarlo inconscientemente, así que continuó con su formidable invectiva.
—No es que me parezca mal que en Londres haya tanto ajetreo —dijo intentando adoptar una estricta imparcialidad—, porque si estar ocupado fuera un crimen, estoy segurade que habría pocos de nosotros aquí en Riseholme que pudiéramos escapar de la horca. Pero pongamos como ejemplo mi vida aquí, o la tuya, para el caso… bueno, la mía, si quieres. Con muchísima frecuencia estoy sola desde el desayuno hasta la hora del almuerzo, pero a lo largo de todas esas horas hago muchas más cosas de las que pueden hacerse en Londres durante todo un día y toda una noche. Dedico una hora a mi música, y no ando observando ni indagando quién se aproxima, sino estudiando, aprendiendo, bebiendo de la divina melodía. Luego están las cartas que tengo que escribir (y tú sabes lo que eso significa), y aun así tengo tiempo para mi hora de lectura. Así que cuando vienes a decirme que el almuerzo está listo, resulta que he estado deambulando por iglesias venecianas, o sentada en un pequeño saloncito oscuro en Weimar, ¿o era en Leipzig? ¿Y cómo transcurrirían esas mismas horas enLondres? Sentada tal vez durante media hora en un parque cualquiera, con nuestra queridísima Aggie señalándome con arrebatos de jadeante emoción a esa mujer que está en trámites de divorcio, o a aquel noble arruinado. Luego me llevaría a rastras a algún terrible lugar privado lleno de esa misma gente, todos observándose unos a otros y gritándose, o a mirar cuadros que, pobre de mí, lo único que me provocan son gritos y temblores. No, gracias a Dios estoy de vuelta en mi dulce Riseholme otra vez. Aquí puedo trabajar y pensar.
Miró a su alrededor, al vestíbulo revestido en madera, y la sensación de cálido regocijo por estar de vuelta en el hogar casi eclipsó el sofoco físico producido por su caminata desde la estación. Allí dondequiera que se fijaran sus ojos, aquellos ojos perspicaces y oscuros que recordaban a botones forrados con brillante lamé americano, no veían nada que le incomodara tanto como le incomodaba Londres. Había brillantes cantarillas de latón en el alféizar de la ventana, un jarrón con variadas hierbas aromáticas en la mesa negra del centro, un escaño de roble junto a la chimenea, un par de alfombras persas sobre el suelo pulido. La estancia también tenía sus curiosidades, tal y como ella misma había tenido ocasión de comentar en su memorable conferencia dictada ante la Sociedad Literaria de Riseholme, titulada «El humor en el mobiliario»; de ahí que una lechera de latón sirviera como receptáculo para bastones y sombrillas. Igualmente pintoresca era la fuente de fruta de escayola, asombrosamente realista, que estaba junto a las hierbas aromáticas, y una araña peluda japonesa encaramada en su telaraña de seda, encima de la ventana. Era tan terrible la verosimilitud de la araña que la criada de Lucía que se había incorporado más recientemente llegó a abandonar sus obligaciones a primera hora de la mañana y acudió en busca del jardinero para que la ayudara a matarla. No había sido menor el éxito de la fuente de frutas de escayola, pues en cierta ocasión Lucía le había dicho a Georgie Pillson: «Ah, mi jardinero ha traído algunas manzanas tempranas y algunas peras… ¿quieres llevarte alguna?». Hasta que el peso de la pera no desveló la broma (pues Georgie se apresuró a coger la más grande) su invitado no tuvo ni la más ligera sospecha de que las frutas no fueran reales. Pero luego había llegado la venganza de Georgie, pues, tras esperar la ocasión propicia, colocó una pera real entre todos los ejemplares de yeso, y en un momento que pasó por allí con Lucía, la cogió y, abriendo bien la boca, la partió por la mitad con toda la fuerza de sus mandíbulas. En aquel momento, Lucía palideció ante la perspectiva de que los dientes de su amigo se partieran en mil pedazos… Aquellas pinceladas humorísticas en la decoración se modificaban de tanto en tanto; la araña, por ejemplo, solía ser descolgada y sustituida por un canario de porcelana metido en una jaulaChippendale. La selección y disposición de aquellos divertidos caprichos en el vestíbulo eran intencionadas, pues así los invitados encontraban un motivo para sonreír mientras se quitaban los abrigos y pasaban al salón manteniendo una conversación ligera y entretenida sobre lo que habían visto. Y de esa misma manera, el gong con el que se llamaba a comer a veces se sustituía por un juego de campanillas que una vez engalanaron la cabeza de un caballo guía en la recua de un carretero de Flandes; de hecho, cuando Lucía estaba en casa, organizaba casi a diario alguna de esas pequeñas y pintorescas sorpresas, e incluso había sembrado esperanzas en la Sociedad Literaria de que tal vez algún día, cuando no estuviera tan atareada, reuniría material para escribir una secuela de su primer ensayo, o escribiría otro que abordara un ámbito bastante más amplio sobre «Estrategias conversacionales preliminares a partir de la decoración».
Sobre la mesa había un buen montón de cartas dirigidas a la señora Lucas, puesto que el correo del día anterior no se le había enviado por temor a que se extraviara (los carteros de Londres eran muy descuidados y poco fiables). Lucía lanzó una pequeña exclamación de consternación cuando las vio.
—¡Creo que voy a portarme muy mal —dijo—, y no voy a leer ninguna hasta después de comer! Llévatelas,caro, y prométeme que las mantendrás a buen recaudo hasta ese momento. Y no me las des, por mucho que te lo suplique. Después volveré al duro banco de nuevo, un duro banco muy querido, de todos modos, y me ocuparé de ellas. Ahora daré un paseo por el jardín hasta que suene la campanilla para comer. ¿Sabes lo que dice Nietzsche sobre la necesidad demediterraneizarsede vez en cuando? Pues bien, yo deboriseholmerizarme.
Pepino recordaba la cita, que había aparecido en una reseña de alguna obra de aquel celebrado autor —allí era, sin duda, donde Lucía la había leído—, y regresó —con la fuerza de la emulación[6]en su auxilio— a las prosas poéticas de suSoledad, mientras su esposa cruzaba el salón de fumar y salía al jardín, aparentemente con la idea de dejarse imbuir una vez más de esa atmósfera tan cultivada. En aquel jardín, situado en la parte trasera de la casa, no habían pretendido elaborar un escenarioshakesperiano, pues, tal y como había observado Lucía muy atinadamente,Shakespeare, que amaba tanto las flores, hubiera deseado que ella disfrutara al máximo cualquier tesoro hortícola imaginable. Pero la decoración desempeñaba un importantísimo papel en ese lugar, así que por doquier había estatuas y relojes de sol y bancos de piedra dispersos con una profusión casi excesiva. Los lemas y emblemas eran también abundantes, y mientras un reloj de sol te advertía quetempus fugit, un atractivo lugar de solaz te aconsejaba de un modo un tanto desconcertante: «Descansa un poquito». Luego, de nuevo, en el respaldo de un rústico banco del paseo cubierto de intrincadas y doradas genistas colgantes, aparecía grabado: «Mucho he viajado por los reinos del oro», como si meditar las palabras de Keats te llevara a descansar otro poquito, conscientemente.[7]En realidad, tan abundante era el tesoro de las citas conocidas y estimulantes que uno de sus súbditos había comentado en cierta ocasión que un paseo por el jardín de Lucía no servía solamente para disfrutar de sus encantadoras flores, sino que uno podía aprovechar y de paso disfrutar media hora con alguno de los autores más excelsos.
Había un palomar, naturalmente, pero como los gatos siempre acababan matando a las palomas, la señora Lucas había dispuesto en torno a la morada profanada varios palomos de porcelana de Copenhague, que eran inmortales en lo que tocaba a los gatos y, además, mantenían su intención de ser humorística en la decoración. Esta vena desenfadada alcanzó su punto culminante cuando Pepino se las arregló para ocultar un ruiseñor mecánico, que emitía su verosímil gorjeo si tirabas de un cordel, tras un arbusto. Georgie aún no había reparado en los palomos de Copenhague y, al ser bastante corto de vista, pensó que eran reales. Entonces, oh, entonces, Pepino tiró del cordel y durante un buen rato Georgie escuchó absorto sus melodiosos arrullos. Aquello compensó su «trampa» anterior en el asunto de la pera verdadera mezclada entre las otras de escayola. Porque a pesar de la enrarecida atmósfera cultural de Riseholme, Riseholme sabía cómodesipere in loco, y su inmensa cultura a menudo se relajaba mediante esos ligeros y refinados toques.
La señora Lucas caminó rápida y decididamente arriba y abajo por los senderos, mientras aguardaba la convocatoria para el almuerzo; la tumultuosa actividad de su pensamiento se trasladaba a su cuerpo, tiñendo sus movimientos de enérgicos gestos. Su frente estaba enmarcada por unas suaves y perfiladas ondulaciones de pelo negro que ocultaban la parte superior de sus orejas. Se había desprendido de su sombrero londinense y portaba una sombrilla de algodón rojo de Contadina’s que convertía, con su fulgor, en rosado su pálido rostro. Cargaba con el peso de sus cuarenta años con extremada ligereza, y salvo por la flacidez de la piel en las comisuras de su tersa y fina boca, podría haber pasado por una mujer mucho más joven. Por lo demás, su rostro no tenía ni una arruga, y no se percibía huella alguna en él de los estragos de una intensa vida emocional, que envejece tanto como debilita. No había en ella nada que trasluciera debilidad, ni tampoco ningún indicio de envejecimiento, por lo que habría sido razonable suponer que, veinte años después, solo parecería un poquito mayor de lo que era en ese momento. Las únicas tentaciones en las que caía eran los puros y atemporales éxtasis artísticos; las únicas inquietudes que la atenazaban tenían que ver con la permanencia y la seguridad de su trono como reina absoluta de Riseholme. En realidad, no le pedía a la vida más que la promesa de que las cosechas tan abundantes que había recolectado durante aquellos últimos diez años se mantuvieran. Durante todo el tiempo en que rigió los destinos de Riseholme, asumió el liderazgo en su esfera cultural, fue la indiscutible fuente de todas sus inspiraciones y, tras refrescar su memoria de vez en cuando respecto a la indescriptible inferioridad de Londres, descubrió que no necesitaba nada más para sentirse feliz. Salvo la seguridad de que podía entregarse en cuerpo y alma a todas sus comodidades, entretenimientos y rentas. Como era prácticamente incansable, la pérdida de comodidades apenas le preocupaba, y como disponía de unos ingresos extremadamente holgados, la cuestión del dinero tampoco le quitaba el sueño. Podía afrontar el futuro con la certeza de disfrutar de una actividad constante, adulta, mientras hordas de jóvenes se marchitaban a su alrededor. Ninguna estrella, despuntando a lo lejos, soñaba siquiera amenazar con nublar su indiscutible esplendor. Aunque la naturaleza de su sociedad era esencialmente autocrática, a sus súbditos se les permitía desarrollar su inteligencia por sus propios medios —e incluso se les animaba a ello—, siempre que quedara claro que esas vías confluirían en algún momento en la estación central, que era ella. Y en lo tocante a la religión, en fin, debe señalarse, siquiera brevemente, que la señora Lucas creía en Dios prácticamente del mismo modo que creía en Australia, pues no dudaba en absoluto de la existencia de ninguno de los dos. Así que acudía a la iglesia los domingos con el mismísimo espíritu con que observaría a un canguro dando saltos por los jardines del zoológico, habida cuenta de que los canguros proceden de Australia.
Un pequeño muro separaba el extremo más alejado de su jardín de la ribera que se extendía al otro lado; tras el murete corría un arroyuelo que iba a desembocar en el Avon, y a la señora Lucas con frecuencia le resultaba maravilloso constatar el hecho de que el agua que discurría lentamente por allí no tardara en pasar junto a la iglesia de Stratford, donde yacía Shakespeare. Pepino había escrito un pequeño poema en prosa muy conmovedor al respecto, porque ella le había regalado graciosamente la idea y le había sugerido una hermosa analogía entre el terrenal rocío que refresca las flores, y luego se evapora con el fuego del sol, y el Pensamiento, el rocío espiritual, que refresca la mente, y después, muy lentamente, va ascendiendo hasta fundirse con el Omnímodo Espíritu Universal…
En aquellos pensamientos estaba cuando una figura en el camino que discurría al otro lado del afortunado arroyo que iba a desembocar al Avon atrajo su atención. No había ninguna posibilidad de confundir la identidad del orondo perfil de la señora Quantock, con sus pequeños pasitos y sus gesticulaciones, pero ¡por todos los santos…!, ¿qué hacía aquella cristiana científica paseando junto a un hombre de tez tropical y barba negra, ataviado apenas con una túnica y un turbante? El individuo en cuestión llevaba la túnica, de amarillo azafrán, sujeta con un fajín de un verde chillón y toda remangada, quizá para que le fuera más cómodo caminar. Además, a no ser que llevara calcetines de color chocolate, la señora Lucas distinguió unas piernas de ese mismo tono. Al instante siguiente desechó esa impresión definitivamente, puesto que vislumbró unos cortos calcetines rosas enfundados en unas sandalias rojas… Pero tan pronto como asomó la cabeza más de lo recomendable, la señora Quantock la vio (debido a su pertenencia al Cristianismo Científico, todo indicaba que había recobrado la ágil vista de la juventud), agitó la mano y le lanzó un beso, y luego, muy notoriamente, llamó la atención de su compañero, pues de inmediato este la saludó de un modo majestuosamente oriental. Nada se podía haber hecho en aquel momento, salvo devolver aquellos saludos. No podía liarse a gritos, llamar aparte a la señora Quantock y preguntarle a voces: «¿Quién es ese indio?», pues si la señora Quantock lo oía, el indio también lo haría; pero en cuanto tuvo oportunidad, emprendió el camino de regreso a su casa y, una vez que los lilos estuvieron entre ella y el sendero, apretó el paso, a más velocidad de la habitual en ella, con la idea de averiguar, por Pepino y a la mayor brevedad posible, quién diablos podía ser aquel nuevo súbdito suyo. Sabía que en Londres residían algunos príncipes indios; a lo mejor se trataba de uno de ellos, en cuyo caso sería absolutamente necesario leer las entradas dedicadas a ‘Benarés’ y a ‘Delhi’ en laEncyclopædiasin perder un minuto.
2
Mientras cruzaba el salón de fumar, las delicadas campanillas que antaño tintinearon en el cuello de un caballo flamenco repicaron por toda la casa, y casi al mismo tiempo recordó que habría macaroni au gratin para comer. Los macaroni au gratin eran su comida favorita y la que más recuerdos le traía a Pepino. Pero incluso antes de hincar el tenedor en su plato rebosante, tenía que hablar con él, pues el ansia de información era de lejos mucho más acuciante que cualquier apetito de comida.
—Caro, ¿quién es ese indio que acabo de ver ahora mismo con Daisy Quantock? —preguntó—. Estaban paseando por la orilla opuesta deil piccolo Avono.
Pepino ya había comenzado sus macarrones y tuvo que detenerse para conducir los restos colgantes de pasta hasta el interior de su boca. Pero el apresuramiento con que lo hizo era suficiente garantía de su vehemente deseo de contestar tan pronto como le fuera humanamente posible hacerlo.
—¿Un indio, querida? —preguntó con el mayor interés.
—Sí. Turbante, y túnica, y calcetines, y sandalias —contestó la señora Lucas con bastante impaciencia, pues ¿para qué se había quedado en Riseholme el bueno de Pepino si no podía proporcionarle a su regreso una información precisa y veraz sobre los recientes acontecimientos locales? Sus poemas en prosa estaban muy bien, pero como príncipe consorte tenía otras obligaciones de Estado que no podía descuidar solo por las exigencias del Arte.
Aquella ligera aspereza por su parte pareció agudizar el ingenio de su marido.
—En realidad, no sé nada seguro, Lucía —dijo—. Entre otras cosas porque ni lo he visto. Pero sumando dos y dos, podría suponer que es un invitado de la señora Quantock.
—Dos y dos son cuatro, efectivamente —dijo Lucía, con aquella ironía por la que era temida—. Y respecto a eso que tú llamas invitado, espero que sea exactamente igual de cierto.
—Bueno, como te dije en una de mis cartas —dijo Pepino—, la señora Quantock mostraba indicios de estar un poco cansada del Cristianismo Científico. Tuvo un resfriado, y aunque recitaba la «Declaración Verdadera del Ser»[8]con tanta frecuencia como antes, el resfriado no mejoró. Pero cuando la vi el martes pasado, a no ser que fuera el miércoles… no, no pudo haber sido el miércoles, así que debió de haber sido el martes…
—¡Cuando quiera que fuera! —interrumpió su esposa, poniendo brillantemente fin a la indecisión de su marido.
—Sí, cuando quiera que fuera, como dices, cuando vi a la señora Quantock estaba absorbida por alguna filosofía oriental de las que consiguen curarte de inmediato cualquier mal. ¿Cómo lo llamó…? ¡Yoga! Sí, eso es: yoga.
—Continúa —dijo Lucía.
—Bueno, al parecer, uno debe tener algo así como un maestro de yoga o, de otro modo, puede llegar a hacerse daño. Luego tienes que respirar profundamente y decir: «Om»…
—¿Decir qué?
—«Om». Entiendo que la exclamación es «om». Y practicar unos ejercicios físicos muy curiosos: tienes que sujetarte la oreja con una mano y el talón con la otra, y tener cuidado, puesto que puedes hacerte daño si no lo haces correctamente. En términos generales eso es lo esencial del yoga.
—¿Y conoceremos pronto al indio? —preguntó Lucía.
—¡Carissima, ya lo has conocido! Supongo que la señora Quantock ha solicitado un maestro y le han dado ese.Ecco!
Al oír aquellas noticias, la señora Lucas frunció notablemente el ceño. Pepino poseía una maravillosa elegancia a la hora de explicar determinadas circunstancias excepcionales en la vida de Riseholme. Pero si en aquel caso su marido estaba en lo cierto, a Lucía le parecía de todo punto intolerable que alguien hubiera importado un místico hindú en Riseholme sin habérselo consultado siquiera. Es verdad que ella había estado fuera, pero todavía existía el correo postal.
—Ecco!, desde luego —dijo Lucía—. Esto me coloca en una posición muy delicada, porque debo enviar hoy mismo las invitaciones para mi fiesta en el jardín, y realmente no sé si debería considerarme oficialmente al corriente de la existencia de ese hombre o no. No puedo escribir a Daisy Quantock y decirle: «Por favor, ten a bien traerte a Om, tu amigo negro», o como quiera que se llame al final ese tipo; pero, por otro lado, si al final es de esa clase de personas a quien una lamentaría no conocer, no me gustaría ignorarlo.
—Después de todo, querida, hace solo una hora que has regresado a Riseholme —dijo su marido—. Habría sido difícil que hubieras podido hablar con la señora Quantock.
El rostro de Lucía se iluminó.
—¡A lo mejor Daisy me ha escrito una carta hablándomede él! —dijo—. Seguro que encontraré un informe detallado de todo cuando abra las cartas.
—Puedes darlo por seguro. Difícilmente se habría quedado tranquila si no hubiera podido decírtelo. Además, creo que su invitado debe de haber llegado muy recientemente, o yo ya lo habría visto en cualquier parte, con seguridad.
Lucía se levantó.
—Bueno, ya veremos —dijo—. Y ahora, voy a estar ocupadísima toda la tarde, pero para la hora del té ya estaré lista para ver a cualquiera que venga de visita. Dame las cartas,caro, y así comprobaré si Daisy me ha escrito.
Fue mirando el remite una tras otra mientras se dirigía a su habitación, y entre ellas encontró un grueso sobre con la enorme caligrafía inclinada de la señora Quantock, que a primera vista parecía muy grande y legible pero que, tras un examen más minucioso, se reveló completamente incomprensible. Se tenía que sujetar la carta a cierta distancia para lograr sacar algo en claro de ella, y mirarla de un modo general y abstracto, como si solo se le estuviera echando un vistazo. Tratadas de este modo, las palabras esparcidas por la cuartilla comenzaban a adquirir consistencia y, cuando se conseguía atrapar una cantidad suficiente de ellas, como vislumbres de un paisaje observados a la luz del resplandor de unos relámpagos, ya se podía confiar en haberse hecho una idea de todo el conjunto. Mediante este procedimiento obtuvo al fin resultados muy prometedores. La señora Lucas mantenía las hojas a la máxima distancia que el largo de su brazo le permitía, alterando de tanto en tanto esa distancia para intentar modificar el efecto mediante un sutil cambio de enfoque. «Benarés» le saltó a la vista, y también «brahmín», y también «la casta más alta», y «santidad extraordinaria», y «gurú». Y cuando el significado de esta última palabra quedó desvelado en la entrada correspondiente a ‘Yoga’ de suEncyclopædia, Lucía avanzó rápidamente hacia una entera comprensión de la misiva.
La carta, cuando logró descifrarla en su conjunto, se bastó ella sola para acaparar toda su atención, y consiguió que dejara intacto el resto de su correspondencia. Semejante preludio a la aventura rara vez se había producido en Riseholme. Parece ser —su marido ya se lo había contado en la comida— que la señora Quantock había considerado que su constipado era demasiado obstinado para que lo aliviaran los preceptos de la señora Eddy; la «Declaración Verdadera del Ser», no importaba las innumerables veces que se repitiera su formulación, solo parecía agravarlo, y finalmente un día, mientras estaba confinada en su casa, había cogido un libro «prácticamente al azar» de las estanterías de su biblioteca, supuestamente iluminada —eso creía ella— por algún impulso interior. Aquello fue considerado claramente una «señal».
La señora Lucas se detuvo un instante mientras asimilaba aquellas primeras frases de la carta. Recordaba vagamente que la señora Quantock había experimentado unaseñalsimilar la primera vez que tuvo conocimiento de la existencia del Cristianismo Científico. Aquel día la señal se había originado ante la visión de una nueva iglesia en Sloane Street; la señora Quantock había entrado en el edificio (a duras penas podía explicar por qué) y se había encontrado en medio de una Reunión Testimonial, donde, un testigo tras otro revelaban las milagrosas sanaciones que habían experimentado. Uno había padecido tos, otro cáncer, otro un hueso roto, pero todos habían logrado curarse gracias a las santas verdades expuestas en el Testamento según la señora Eddy. En cualquier caso, los recuerdos de Lucía sobre ese asunto no eran relevantes ahora: ardía en deseos de conocer la historia de la nuevaseñal.
En fin, el libro que la señora Quantock había cogido obedeciendo aquella última señal resultó ser un pequeño manual de filosofía oriental, y se había abierto por sí solo por un capítulo titulado «Yoga». Inmediatamente comprendió, como si lo hubiera descubierto con un ojo interior, que era precisamente el yoga lo que necesitaba, e inmediatamente escribió al domicilio de la editorial, solicitando alguna orientación adicional sobre la materia. Había leído en Filosofías orientales, les dijo, que para practicar con éxito el yoga era necesario un maestro: ¿sabían en la editorial de algún maestro que pudiese instruirla? Obtuvo una respuesta pronta y de lo más sorprendente a su pregunta, pues dos días después se presentó su criada diciendo que en la puerta había un caballero hindú que quería verla. Se le hizo pasar y este, con una profunda reverencia, exclamó: «Amada señora: soy el maestro que usted solicitó; soy su gurú. ¡Que la paz reine en este hogar! ¡Om!».
Esta vez la señora Lucas había mantenido la carta de la señora Quantock en un perfecto ángulo de visión que le permitía leer sin que se le escapara una sola letra: «¿No es francamente maravilloso, querida Lucía —añadía—, que mi deseo de iluminación se haya visto tan inmediatamente satisfecho? Sin embargo, mi gurú me dice que esto siempre ocurre así. Yo le fui enviada a él, y él me fue enviado a mí, ¡así de sencillo! Él llevaba tiempo esperando alguna llamada cuando llegó mi carta pidiendo información, así que se puso en marcha de inmediato, tan pronto supo que había sido llamado. ¡Imagínate! Ni siquiera conozco su nombre, y su religión le prohíbe decírmelo. Solo es mi gurú, mi guía, y va a estar conmigo durante todo el tiempo que considere necesario a fin de mostrarme el Verdadero Camino. Le he instalado en la habitación de invitados, con su pequeño saloncito anejo, donde se dedica a meditar y hace el prana y el pranayama, que es respirar. Si perseveras en estas técnicas bajo su supervisión, logras una perfecta salud y vitalidad, y mi catarro ya se me ha pasado. Es un brahmín de la casta más elevada; en realidad, la casta no posee ya ningún significado para él, del mismo modo que cuando un baronet y un diputado están ante el rey, ambos deben parecerle casi la misma cosa. Proviene de Benarés, donde solía pasar sus días meditando junto al Ganges, y he podido comprobar por mí misma que es una persona que emana la más extraordinaria santidad. Pero también es capaz de meditar perfectamente en mi salita, pues dice que nunca estuvo en una casa en la que se respirara una atmósfera tan maravillosa. No tiene dinero en absoluto, lo cual lo hace aún más hermoso, y se muestra francamente apenado y disgustado cuando le pregunto si debo pagarle algo. Ni siquiera sabe cómo llegó aquí desde Londres; no cree que viniera en tren; así que tal vez se trasladara hasta aquí mediante algún tipo de procedimiento astral. Además, pareció perturbarse bastante al escucharme pronunciar la palabra «dinero», y evidentemente tuvo que pensar lo suyo para recordar lo que era, pues hace ya mucho tiempo que eso no significa nada en absoluto para él. Así que le he dicho que en caso de necesitar alguna cosa, vaya a cualquier tienda y que pida que me lo apunten. A menudo ha permanecido sin comer ni dormir durante días enteros, cuando está meditando. ¡Imagínate!
»¿Te lo llevo para que lo veas o vienes tú aquí a verlo? Él anhela conocerte, porque presiente que tú eres un espíritu hermoso, y que podrías ayudarle en su Camino, así como él podría ayudarte a ti. Yo también le estoy ayudando, eso dice, lo cual me resulta tan maravilloso que apenas puedo creerlo. Envíame un par de líneas en cuanto regreses. Addio!
Tuya,
Daisy.»
La voluminosa cantidad de hojas que tanto tiempo había tardado en leer crujió cuando la señora Lucas volvió a doblarlas. Sabía que debía poner en acción toda su capacidad intelectual para tomar una rápida decisión. Por una parte, «el cuerpo le pedía» devolverle a la señora Quantock una gélida respuesta que demostrara, sin la más mínima vacilación, que no tenía ningún interés en gurús anónimos, fueran estos o no brahmines de Benarés, y que se presentaban ante la puerta de la pobre Daisy sin un penique en el bolsillo y sin tener claro si habían llegado en tren o no. A favor de tomar semejantes y prudentes medidas estaba la mentalidad verdaderamente ateniense de Daisy, que siempre andaba en busca de «alguna novedad» que acababa convertida en piedra filosofal en cuanto era descubierta, e igual de rápidamente quedaba relegada al baúl de los recuerdos. Pero en contra de tomar semejante decisión estaba el incuestionable hecho de que Daisy había acogido en alguna ocasión a determinados individuos que al final habían terminado siendo personajes interesantes. A Lucía se le quedaría grabado hasta el mismísimo día de su muerte el advenimiento a Riseholme de aquella especie de pequeño abogado escocés, en quien Daisy parecía haber descubierto una portentosa inteligencia. Lucía se había negado rotundamente a ofrecerle su regia hospitalidad, incluso a reconocer su existencia de algún modo durante los quince días que permaneció con Daisy. Naturalmente, se enfadó muchísimo cuando se enteró, no muchos años más tarde, de que había terminado ocupando un puesto de gran relevancia en el Gobierno. De hecho, Lucía lo había desairado de tal modo en su primera visita a Riseholme que el hombre se había negado a ir a su casa en subsiguientes oportunidades, aunque visitó a la señora Quantock en varias ocasiones después, y la hizo partícipe de toda suerte de secretos políticos (o al menos eso dijo ella) que no podían ser divulgados por nada del mundo. No debía producirse de nuevo semejante error fatal.
Otro detalle inclinó la inestable balanza. Clarísimamente, Lucía precisaba en su corte de algún elemento innovador que consiguiera que Riseholme al completo tuviera conocimiento de su regreso al palacio. Agosto, con su languidez y su ausencia de estímulos, estaba a la vuelta de la esquina, y entonces resultaría bastante complicado, en esos días soporíferos y apáticos, mantener la bandera de la cultura ondeando firmemente sobre su palacio.[9]El gurú ya había dicho que presentía que ella tenía un espíritu hermoso, y… el bosquejo de un plan iluminó su cabeza como un fogonazo. ¡Organizaría veladas de yoga durante las calurosas tardes de verano, cuando el calor del día hubiera remitido un poco, y, entonces, encantadores grupos, reunidos en torno a los lemas del jardín, escucharían elevados discursos sobre asuntos espirituales! Luego pasarían a disfrutar de unas deliciosas cenas a la luz de la luna bajo la pérgola, o, si la luna estaba indispuesta —Lucía no siempre era capaz de dominar tan precisamente los asuntos lunares como los de Riseholme—, tendrían lugar desenfadadas reuniones provistas de sándwiches en el salón de fumar. La decoración humorística sería relegada a los armarios y, cuando todos volvieran ya al vestíbulo de la entrada, sonando en los relojes una hora insospechadamente tardía, se oirían pequeñas conversaciones susurrantes sobre «lo maravilloso que había estado el gurú aquella noche», no exentas de miradas perdidas y suspiros, y notas con los títulos de los libros que conducen al peregrino por el Camino. Quizá, mientras todos se reunieran apaciblemente para marcharse, se escucharía a lo lejos una ligera música para rematar la velada, y entonces se vio a sí misma presionando con el pie el pedal unicordio del piano, entre los susurros de la gente, para interpretar el primer movimiento de la sonataClaro de luna. Y luego, al final, se haría el silencio, y ella se levantaría con un suspiro, y alguien diría: «Lucia mia!», y otro: «¡Qué música celestial!», y quizá el gurú diría: «Amada señora», como le dijo al parecer a la pobre Daisy Quantock. Flores, música, requisitorias al gurú, dulces despedidas, sentido de modernidad…
… Con el recuerdo presente del abogado escocés, se hizo más evidente que la decisión más prudente sería adherirse al gurú antes que repudiarlo.
Cogió una pluma y el tarjetón que estaba en lo más alto de un montón que tenía frente a ella, en el cual estaban impresos su nombre y su dirección.
«¡Absolutamente maravilloso!», escribió. «Por favor, tráelo tú misma a la pequeña fiesta que daré en el jardín el viernes. Seremos solo unos pocos. Hazme saber si tu gurú precisa que dispongamos una estancia tranquila para él.»
Todo esto le había llevado su tiempo, y apenas había garabateado una docena de tarjetones a sus amigos, rogándoles que acudieran a su fiesta del jardín el viernes, cuando anunciaron que el té ya estaba dispuesto. Aquellas invitaciones llevaban la mística palabra «Titum» escrita en su esquina inferior izquierda, la cual transmitía al avisado destinatario qué clase de fiesta se iba a celebrar, y a su vez informaba sobre la indumentaria apropiada al evento. Porque una de las pintorescas ideas de Lucía había sido clasificar las indumentarias festivas en tres clases, a saber: «Hitum», «Titum» y «Scrub».[10] «Hitum» significaba que una tenía que ir con sus mejores galas, las más elegantes y nuevas de todas. Por tanto, cuando escribía «Hitum» en una tarjeta de invitación, se daba por supuesto que la fiesta sería una fiesta deslumbrante. Del mismo modo, «Titum» indicaba una fiesta moderadamente elegante, e informaba del tipo de atuendo que resultaría apropiado; en cambio, para los picnics, la palabra «Scrub» era suficientemente indicativa. Estos términos se aplicaban asimismo a la indumentaria masculina, y por lo que respecta a las veladas nocturnas, una cena de gala «Hitum» indicaría la necesidad de una pajarita blanca y frac; una cena «Titum» requería pajarita negra y traje, y una comida «Scrub» exigía ropacasual.
Junto con el té se anunció también la llegada de Georgie Pillson, que era el cavaliere servente de la señora Lucas, su edecán, su ferviente súbdito. Con el fin de evitar posteriores malentendidos, ha de quedar bien sentado que no había habido jamás, ni había, ni jamás habría ni la más mínima aproximación al flirteo entre ellos. Ninguno de los dos, ella con sus cuarenta respetables años, y él, con sus intachables cuarenta y cinco, había flirteado jamás con nadie en absoluto. Pero una de esas encantadoras y agradables ficciones que circulaban por Riseholme era que Georgie estaba apasionadamente enamorado de ella, y que había sido por ella por lo que se fue a vivir a Riseholme hacía unos siete años más o menos, y que por ella seguía aún soltero. Para ser justos con Lucía, ella jamás había hecho referencia a nada semejante, pero es un hecho que, en determinadas ocasiones, cuando el nombre de Georgie surgía en la conversación, sus ojos adoptaban aquella mirada «ausente» que solo una auténtica obra maestra habría podido inspirarle, y entonces exhalaba un suspiro y murmuraba: «¡Querido Georgie!», y cambiaba de tema, con el tacto que la caracterizaba. De hecho, sus relaciones mutuas se encontraban entre las cosas más bellas de Riseholme, y la actitud de Pepino al respecto apenas podía considerarse menos bella. Aquel hombre de gran corazón confiaba ciegamente en ambos, y su confianza jamás fue traicionada. Georgie entraba y salía de la casa en cualquier momento del día; sobre todo entraba, y el escándalo no solo nunca pudo asomar a su maledicente cabeza, sino que nunca tuvo una cabeza con la que murmurar ni unos pies sobre los que asentarse. Y además, en este punto, Georgie nunca había dicho que estuviera enamorado de ella (ni habría sido verdad si lo hubiera dicho), pero dado su absoluto silencio a este respecto, parejo con su constancia, parecía admitir la verdad de este inocente idilio. Conversaban y paseaban y leían las obras maestras de la literatura, e interpretaban duetos al piano. En ocasiones (pues era un intérprete brillantísimo, aunque, como él mismo decía, «terriblemente perezoso a la hora de practicar», por lo cual sufría las constantes reprimendas de Lucía), Georgie le daba una cariñosa palmadita en la mano a Lucía si esta se equivocaba en una nota y le decía: «¡Te estás portando muy mal!». Y ella le replicaba en tono infantil: «Lo siento mucho, señor Georgie. Y usted también es muy malo, porque hace pupa a Lucía». Estas eran las mayores familiaridades carnales a las que se permitían llegar, y con brillantes miradas clavadas en las partituras, ambos estallaban en repentinos campanilleos de risas de niñas, hasta que la belleza de la música los devolvía de nuevo a la seriedad.
Georgie (era siempre Georgie o señor Georgie, nunca Pillson, para todo el mundo en Riseholme) no era el tipo de persona en la que predominara precisamente un carácter viril. El tipo de masculinidad que poseía era más pueril que adulta, y los rasgos más relevantes de su personalidad eran sin duda femeninos. Tenía, en común con el resto de Riseholme, una sólida inclinación artística y, además de tocar el piano, realizaba pequeños y encantadores bocetos en acuarela, muchos de los cuales enmarcaba por su cuenta y se los regalaba a los amigos, con unos títulos teñidos de un ligero romanticismo que hacía imprimir con esmeradas letras doradas en el marco. «Otoño dorado en los bosques», «Diciembre desolado», «Narcisos amarillos», «Rosas de estío» componían quizá su serie más notable, y se las había regalado a Lucía con ocasión de cuatro cumpleaños consecutivos. También hacía retratos a pastel; estos eran de dos tipos: damas de cierta edad con cofias de puntillas y collares de perlas, y muchachos con camisas de cricket remangadas. No eran los ojos precisamente su especialidad, así que sus modelos siempre parecían mirar hacia abajo, pero era excelente con las sonrisas, y las damas ancianas sonreían paciente y dulcemente, y los chicos traslucían mucha alegría. Pero su talento más refinado era el bordado, y su casa estaba plagada de los trofeos que había conseguido en esta disciplina: rústicos bordados de lana en las cortinas, petit-point