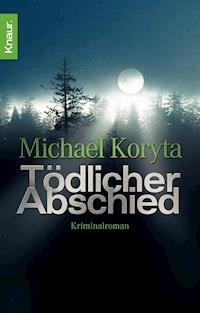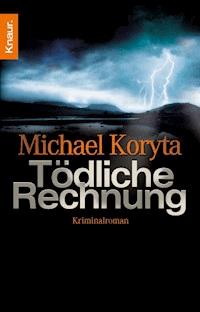9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Gracias a la declaración de una yonqui, el agente del FBI Rob Barrett está a punto de cerrar un caso de doble asesinato en una pequeña localidad de Maine. O, al menos, eso cree él, ya que las pruebas y las circunstancias del crimen invitan a pensar que todo ocurrió de un modo diferente al de la confesión. Con casi todo en su contra, Barrett está dispuesto a jugarse su reputación y su carrera para averiguar lo que pasó con exactitud. UNA ABSORBENTE NOVELA QUE COMBINA LO MEJOR DEL THRILLER CON UN SUSPENSE PSICOLÓGICO TURBADOR.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: How It Happened
© Michael Koryta, 2018.
© de la traducción: Montserrat Triviño González, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO115
ISBN: 9788491875741
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRIMERA PARTE. A DAR UNA VUELTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SEGUNDA PARTE. CUENTISTAS
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TERCERA PARTE. UNA TRAGEDIA LIMPIA
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
PARA CHRISTINE
PRIMERA PARTE
A DAR UNA VUELTA
And it would make a great story
If I ever could remember it right.
JASON ISBELL,
Super 8
1
No lo había visto nunca antes del día en que lo matamos.
Pero a Jackie sí que la conocía. La conozco de toda la vida, en realidad. Nunca fuimos amigas ni nada de eso, pero este es un pueblo pequeño, todas las chicas nos conocemos. Íbamos a la misma clase, por lo menos hasta el instituto. Luego a ella la pusieron en la clase de los listos. Jackie no salía mucho de fiesta. Lo que más recuerdo de ella es que su madre murió cuando estábamos en quinto. Pero... ¿por qué me preguntas esas cosas? Fue hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con todo esto. Pero hasta el día en que la matamos, sí, eso es lo que más recuerdo de ella.
Su madre murió en un accidente de coche. Creo que se salió del carril por culpa de la nieve o algo así. Jackie faltó unos cuantos días al colegio y todos tuvimos que hacerle tarjetas, ya sabes, con dibujitos y notas para decirle que estábamos muy tristes por lo que le había pasado. Volvió al cole la semana siguiente y su padre la acompañó hasta la clase. Él le cogía la mano muy fuerte, como si no quisiera dejarla marchar. Me fijé en eso y me puse a pensar en todas las tarjetas que le habíamos escrito y... vale, ya sé que esto me hace parecer mala persona, pero la verdad es que me cabreó un poco. Porque, vale, sí, era muy triste que su madre hubiera muerto, pero aún le quedaba su padre, ¿no? Yo vivía con mi abuela y ni mi padre ni mi madre estaban muertos, pero para el caso es como si lo hubieran estado. Vamos, que mi padre nunca me había cogido la mano como Howard Pelletier le cogía aquel día la mano a Jackie. En realidad, nunca lo había hecho nadie. O sea que, vale, estaba triste por ella, pero... ¿acaso alguien le había pedido a la clase que me escribiera tarjetas también a mí? No. A nadie le importaba una mierda lo que pasaba en mi vida. Yo no era una de esas niñas por las que todo el mundo se preocupa. A mí simplemente... me ignoraban.
No me puedo creer que guardara la tarjeta. ¿Las guardó todas? Bueno, en el fondo qué más da. Ya no importa. No sé por qué has sacado ese tema, Barrett. No tiene nada que ver con lo que ocurrió el verano pasado.
Vale, el día que sí importa fue, de hecho, el último día caluroso del verano. A principios de septiembre hacía más calor que en pleno agosto. Creo que eso tuvo algo que ver. Ya, ya, no estoy buscando excusas, pero sigo pensando en cómo empezó todo y adónde fuimos, y sí, vale, tengo clarísimo que jamás nos habríamos descontrolado tanto de no haber sido por el calor. Y por la forma en que el calor hacía que todo el mundo se sintiera, especialmente Mathias. ¿Se supone que tengo que decir su nombre completo ahora, como si no lo supiéramos ya todos? Mathias Burke. ¿Quieres saber una cosa graciosa? Que cuando oyes su nombre completo, entornas un poco los ojos. Es muy raro. Cada vez que lo digo, te pones tenso. Como si te estuvieras preparando para recibir un puñetazo. O para arrearlo tú. ¿Qué es, lo uno o lo otro? Eh, me has pedido que lo contara con mis propias palabras, ¿no? Cuidado con lo que deseas, Barrett.
Vale... Era el primer fin de semana después de que se marcharan todos los turistas, o casi todos; los que tenían niños ya se habían ido y estaba todo bastante más tranquilo, y Mathias, no sé, se había vuelto medio loco o algo parecido. Aquella noche —viernes— estaba muy acelerado, histérico. Como si estuviera a punto de estallar. Como si algo le corriera bajo la piel y estuviera buscando la forma de salir. Y no hacía más que quejarse del calor.Y Cass lo mismo, se quejaba del calor, pero era porque no quería sudar, no quería que se le estropeara el maquillaje. Cuando se maquillaba, siempre parecía una puta. Vamos, que no sabía hacer las cosas sutilmente, ¿me entiendes? Siempre se ponía un montón de potingues, cuando con maquillarse un poquito habría sido suficiente. Sí, sí, ya sé que no tendría que hablar mal de ella porque está muerta, pero es que es la verdad.
Bueno, a ver, retrocedo un poco: yo tenía el turno de día en la tienda de licores. Salía a las seis. Cass tenía que venir a pie para recogerme y luego queríamos ir las dos al pueblo o hacer algo. A lo mejor volver a su caravana, o salir por ahí. La verdad es que no teníamos planes. Si hubiéramos quedado para ir a algún sitio, aquella noche no habríamos terminado con él. Pero estábamos libres.
Mathias llegó a las..., no sé, serían las cinco y media. Un poco antes de que yo terminara mi turno. Lo conocía desde hacía años, pero nunca habíamos salido juntos. Ni siquiera de fiesta ni por ahí. Por eso me sorprendió que me preguntara qué hacía aquella noche. Estaba convencida de que Mathias no salía mucho de fiesta. Por lo que yo sé, siempre estaba trabajando. Si alguna vez lo veía por ahí bebiendo, era siempre en invierno. En verano trabajaba como veinticuatro horas al día. Le dije que Cass y yo habíamos quedado para ir de copas y pareció un poco decepcionado. Por un momento me pregunté si me estaba entrando o algo así. Pero entonces llegó Cass y él cambió de rollo.
Nos empezó a hablar de la casa de un cliente y nos dijo que podía usarla. Era de no sé qué zorra pija, alguien que iba a la casa solo dos semanas al año o algo así, pero dijo que era un sitio muy especial y que le apetecía ir allí a tomar unas copas y bañarnos. Me pareció interesante, pero entonces Mathias dijo que también podía pillar y eso me echó un poco para atrás, porque yo estaba intentando dejarlo. Pero a Cass le moló la idea.
Salimos al aparcamiento porque yo ya había terminado mi turno. Bebimos un poco, creo que unas seis latas de cerveza Twisted Tea, un par de litronas y Cass un poco de vodka. De ese de sabores, creo que era de manzana o de frambuesa o no sé qué. Nos sentamos en el portón trasero de su camioneta a fumar y a beber. Ah, esa camioneta era la del curro. No era la que llevábamos cuando los matamos.
Hablamos sobre todo del calor y por eso recuerdo lo mucho que parecía agobiar a Mathias. Porque no hacía más que mirar hacia el sol y hablar del calor como si fuera algo personal, ¿vale? Como si ese día el sol calentara solo para él, como si fuera alguien que busca pelea.
Estuvimos un rato tranquilos y luego dijo que conocía un buen sitio para ir de fiesta, que había pillado y que lo compartiría con nosotras si yo lo llevaba hasta su camioneta. Y yo va y le dije: «Estás sentado en tu camioneta, listillo». Pero entonces dijo que la camioneta que quería estaba en la casa de un cliente y que necesitaba que alguien lo llevara hasta allí. Ya sabes que se dedica al mantenimiento y trabaja en un montón de casas de veraneo.
Bueno, yo no me había metido gran cosa durante el verano, aparte de alcohol. Vale, un poco de hierba, pero ya está. Y a lo mejor unas cuantas pastillas, sí, pero nada importante, porque no sé si sabes que el verano pasado murió un montón de peña, antes que Cass. Salió en las noticias. Heroína chunga que alguien había traído de Washington D. C. Un tío negro, creo. O a lo mejor era mexicano. Pero sé que era de D. C., porque la gente la llamaba así. Aquel verano corría como una epidemia. La peña la palmaba sin meterse siquiera una sobredosis por culpa de la mierda que habían usado para cortarla, no sé qué rollo químico que no llegué a entender. Lo único que sabía era que aquella mierda era mala y que la gente la estaba palmando: murió más gente aquel verano que en todo el año anterior en Maine por culpa de las drogas, creo. Bueno, a lo mejor no es verdad, pero es lo que se decía por ahí.
Total, que yo intentaba seguir limpia, como te he dicho antes, pero si Cass y Mathias se largaban juntos, me habría quedado yo sola, ¿no? Yo y un puto pack de seis latas de Twisted Tea un viernes por la noche. ¿Quién quiere eso? Así que..., bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Aceptas. Nunca piensas que vaya a pasar algo malo. Les dije que iría con ellos, pero que no quería meterme nada. Y Mathias me guiñó un ojo y dijo: «Ya veremos».
Nos largamos y conducía yo, y él iba en el asiento del pasajero. Cass tendría que haberse sentado detrás, pero se metió entre los dos y, bueno, iba casi sentada encima de Mathias. Me fastidiaba, pero, en fin, Cass es así. Lo único que me sorprendió es que a Mathias no parecía importarle mucho. Siempre había pensado que era un tío, no sé cómo decirlo... No sé, un tío más serio, ¿vale? Que siempre estaba como muy metido en sus cosas, así que me pareció raro verlo actuar de aquella manera.
Y entonces pensé que se había tomado algo más que unas cuantas birras.
Total, que yo conducía y seguía las indicaciones que él me daba, porque no quería que me parara la poli. Nos estaba diciendo que cuando llegáramos a su camioneta nos llevaría a la casa esa de veraneo, la casa que había dicho que podía usar, y nos empezó a decir lo guay que era, en plan un poco chulo y tal, así que yo me esperaba algo diferente al sitio en el que acabamos, me esperaba algo más elegante.
Tenía la camioneta en una casa de Archer’s Mill Road. La verdad es que no recuerdo muy bien dónde. Me dijo que aparcara en el camino de entrada y lo hice. Su camioneta estaba al final del camino y desde la carretera no se veía. El capó estaba tapado con una lona y le pregunté por qué y entonces él me dedicó una gran sonrisa y me dijo: «Mira qué pasada». Y entonces quitó la lona.
Había pintado el capó de un blanco muy brillante y justo en el centro había un gato negro, pero mal dibujado, no sé, como si fuera el dibujo que haría un niño de un gato de Halloween, ¿sabes? Con el pelo de punta, el lomo arqueado y la cola tiesa. Como un montón de garabatos negros.
Para entonces ya estaba oscureciendo y él lo iluminaba con el teléfono para que lo viéramos. Cuando me acerqué, vi que había pintado los ojos del gato de color rojo. El dibujo era como muy raro, pero había en los ojos algo que no encajaba con lo demás. Ya sé que parece una tontería, pero aquellos ojos me ponían nerviosa, no sé por qué.
No entendí por qué estaba tan orgulloso de aquella camioneta. Era una... chorrada. Aquel gato negro que parecía sacado de una tira cómica, con los ojos rojos, pintado en mitad del puto capó, tan blanco que brillaba y costaba mirarlo. El dibujo era una chorrada y la camioneta me pareció una mierda.
Fue entonces cuando sacó las drogas. La primera vez que alguien se pinchó fue allí, donde había dejado la camioneta, pero fueron solo Cass y él. Yo dije que no, gracias, que ya estaba bien con la birra. Ellos se chutaron y bebieron y yo me fumé un par de cigarrillos y me bebí un par de birras. Y puede que algún traguito de vodka. Pero aún estaba sobria cuando Mathias dijo que fuéramos al estanque, que nos llevaba en su estúpida camioneta.
No tenía asientos traseros, solo uno de tres plazas delante. A mí siempre me ponen en medio porque soy pequeña, ¿vale? Pero aquella noche Cass se sentó en el medio. Quería estar cerca de Mathias.
Pero, oye, antes de seguir quiero dejar una cosa clara, ¿vale?
Yo solo iba a dar una vuelta.
Ya sabes cómo es Archer’s Mill Road, tiene un montón de curvas. Mathias estaba borracho y colocado y conducía demasiado deprisa, y yo tenía la sensación de que en cualquier momento iba a pasar algo. Mathias había puesto una música country bastante cutre. No tan cutre como Nickelback, pero bastante mala. Me volví hacia ellos y vi que Cass le había apoyado la mano en la bragueta y entonces deseé no haberlos acompañado. Es mejor estar sola que hacer de sujetavelas en una camioneta mientras los otros dos se lo montan a tu lado. Pero Cass siempre se ponía así cuando se había metido algo. Cuando Cass estaba colocada, se volvía una chica fácil. No hace falta que me creas, solo tienes que preguntar por ahí.
Cuando llegamos a la casa de veraneo, me empecé a sentir mejor. Era justo como él había dicho: había un embarcadero y una plataforma, y no hacía frío y había un millón de estrellas en el cielo. Recuerdo muy bien las estrellas, porque después de que Mathias y Cass se metieran en el agua y fueran nadando hasta la plataforma, yo me tendí de espaldas en el embarcadero para no tener que oír lo que hacían allí. Esa fue la primera vez que me metí un poco de heroína, pero solo lo hice porque no quería oír lo que fuera que estuvieran haciendo allí y era... era muy bonito estar allí fuera. Con todas aquellas estrellas.
Supongo que debí de quedarme frita. Sí, eso fue lo que debió de pasar, porque no recuerdo nada entre las estrellas y el sol. Cass y Mathias ya habían salido del agua y estaban vestidos otra vez. Ella bajó al embarcadero y se tomó una cerveza conmigo —para entonces, las cervezas ya estaban calientes—, y le dije que algún día me gustaría tener un sitio como aquella casa de veraneo. Tampoco es que fuera gran cosa, ¿sabes?, pero era muy bonito y tranquilo y yo nunca había tenido la sensación de que necesitara todo aquello. Había mucho espacio para mis animales. A mis perros, Sparky y Bama, les habría encantado aquel sitio. Creo que Cass quería que le preguntara por ella y Mathias, pero no pensaba hacerlo. Me importaba una mierda lo que hubieran hecho. Supuse que tarde o temprano lo descubriría cuando tuviera que acompañarla a la clínica.
Se estaba muy tranquilo allí, pero, de repente, a Mathias le entraron las prisas y no encontraba las llaves. Dijo que se le debían de haber caído cuando él y Cass habían ido nadando hasta la plataforma. Total, que empezó a soltar un montón de tacos y a echarle la culpa a ella, y se puso a chapotear en el agua, como si así pudiera encontrarlas. Y entonces ella también le empezó a gritar, y yo lo único que quería era largarme de allí, así que fui a sentarme en la camioneta.Y fue entonces cuando vi que las llaves aún estaban puestas en el contacto.
Me pareció que tenía gracia, ¿sabes? El tío histérico en el estanque y resulta que las llaves estaban en el puto contacto. Se lo dije a Cass, riéndome, pero ella también estaba cabreada, así que cogió las llaves, las levantó para enseñárselas a Mathias y le dijo que era un gilipollas y un capullo. Entonces subió a la camioneta y la puso en marcha. Yo también subí y Mathias vino corriendo, empapado. Esa fue la primera vez que vi el cuchillo.
Cass estaba sentada al volante. Podría haber arrancado y nos hubiéramos largado. Pero él empuñaba el cuchillo y le estaba dando puñetazos a la camioneta, y decía que la iba a matar. Y... bueno, la cuestión es que..., iba a decir que la asustó, pero no estoy tan segura. Puede que la asustara, pero creo que también la excitó. Porque lo normal habría sido bajar de la camioneta, pero ella le hizo sitio y le abrió la puerta.
Lo he pensado muchas veces. ¿Y si ella hubiera bajado? ¿Y si hubiéramos bajado las dos?
Pero no, ella se quedó y me dijo a mí que no me marchara. Yo no sabía qué hacer. Supongo que lo que quería era que Mathias se concentrara en ella. Abrió la puerta y nos dijo que bajáramos, que volviéramos andando a casa. Cass lo mandó a la mierda y le dijo que no pensaba bajar de la camioneta, ni yo tampoco. Yo ni siquiera hablé. Era todo tan intenso... Ella era como una especie de escudo, ¿sabes? Yo no quería atraer la atención. Y tenía miedo de lo que Mathias pudiera hacerle si los dejaba a solas. Bueno, tenía miedo y punto.
Así que él subió y dijo: «Vale, zorras, os voy a dar lo que queréis». Y entonces pensé, tengo que salir de aquí, con o sin ella, pero Mathias arrancó. Y ya no pude bajar.
Porque íbamos demasiado rápido.
Salimos de la casa de veraneo y giramos a la derecha en lugar de a la izquierda, y yo pensé que se había equivocado, pero tampoco quería decirle nada, tal y como estaba. No hacía más que darle puñetazos al volante y decir que nos iba a dar lo que queríamos. Conducía muy rápido, como un loco, ocupando toda la carretera. Cuanto más pronunciadas eran las curvas, más rápido las cogía. Me daba miedo que acabara perdiendo el control. Teniendo en cuenta lo que pasó después, una idea bastante tonta, ¿no? Pero lo recuerdo claramente. Lo que me daba miedo, en aquel momento, era que estrellara la camioneta.
Lo que más recuerdo de aquel trayecto es que no podía dejar de mirar el gato. Lo empecé a ver más raro durante aquel trayecto. Por la noche me había parecido una chorrada, pero por la mañana, mientras íbamos a mil por hora por la carretera, me pareció... siniestro.
Hay un huerto en Archer’s Mill Road y lo pasamos a, no sé, puede que a cien por hora. Más bien parecían ciento cincuenta. Está el huerto y luego viene el cementerio. El viejo. Nadie va allí, excepto en Halloween, o puede que vaya algún turista a hacer fotos. Cass y Mathias no hacían más que gritarse el uno al otro y de repente él dijo algo como «Si queréis morir, os voy a llevar al lugar adecuado». Y entonces giró a la derecha. Yo pensé que se había salido de la carretera, pero no, había un viejo camino de tierra que cruza el cementerio y llega casi hasta el agua. Dimos un bote al pasar por encima de la cuneta y nos adentramos por el camino. Pasamos a toda velocidad entre las lápidas y yo estaba segura de que se proponía estrellar la camioneta contra la más grande. ¿Cómo se llaman esas cosas, las que parecen fortines para fantasmas? No son museos, pero es una palabra parecida. Museos para los muertos. Hay uno muy grande en el cementerio, más o menos en el medio. Está en una pequeña elevación y desde allí se ve el agua. Estaba segura de que nos llevaba allí, que iba a empotrar la camioneta y matarnos a todos solo porque tenía un mal viaje y porque el sol lo había puesto de mal humor el día anterior. Nada de lo que estaba pasando tenía un motivo.
En aquella parte, el camino está lleno de baches y piedras. Saltábamos como locos; la mayor parte del tiempo yo ni siquiera tocaba el asiento con el culo y Mathias casi ni podía controlar la camioneta. Me alegré de que hubiera dejado la carretera asfaltada, porque al menos allí en el cementerio no podíamos chocar contra nadie. Pasara lo que pasase, solo nos pasaría a nosotros.
Eso fue lo último que pensé justo antes de ver a Jackie.
Estaba parada en mitad del camino, de cara al agua. El sol había empezado a salir. Todo se había vuelto rosa y dorado. Saltamos al llegar a lo alto de la loma y ella se volvió y vi que sonreía. Recuerdo que le cambió la cara y me pareció que ocurría muy despacio. ¿Sabes esas cortinas que se giran con una varilla y no dejan pasar la luz? Pues fue así.
Creo que ni siquiera llegó a... comprender qué pasaba. Quiero decir, que nosotros no pintábamos nada allí. Creo que estuvo confundida todo el rato, como si dijera: «¿Qué pasa aquí?».
Se apartó demasiado pronto o demasiado tarde, depende de cómo quieras verlo. Trató de esquivarnos y Mathias trató de esquivarla a ella, y los dos se fueron hacia el mismo lado. Bueno..., espera un momento. Creo que él intentó esquivarla. Quiero creerlo. Porque si no es así, significa que cuando dio el volantazo estaba..., ya sabes, intentándolo.
Cuando la embistió, ella se elevó en el aire y se estrelló contra el parabrisas con tanta fuerza que lo agrietó, y entonces desapareció y Mathias frenó en seco y cuando derrapamos la parte trasera de la camioneta chocó contra una de las viejas lápidas. La que se partió por la mitad, ¿te acuerdas? Le hicisteis un montón de fotos y salió en los periódicos, y la gente empezó a decir que el asesinato había sido no sé qué ritual satánico, pero no, en serio, lo único que pasó es que la caja de la camioneta chocó contra la lápida cuando derrapamos.
Hubo un momento en que todo se quedó silencioso. Supersilencioso. Creo que ni siquiera respirábamos. Lo único que yo hacía era mirar el capó a través del parabrisas y estaba más rojo que antes, y yo sabía que era sangre, pero era casi como si se hubieran mezclado. Como si la sangre formara parte del dibujo del gato. Como si siempre hubiera estado allí.
Empecé a bajar de la camioneta para ir a ayudarla, ¿vale? Mathias también bajó. Cass se quedó dentro un poco más. Vi el sitio en el que había caído Jackie y entonces lo vi a él también. Ian Kelly. Entonces no sabía su nombre, claro. Era un tío y nada más. Estaba en el camino, detrás de nosotros, pero, como habíamos llegado tan rápido, seguro que habíamos pasado a su lado y ni lo habíamos visto. No me extraña. Íbamos superrápido, directos hacia el amanecer.
Estaba un poco más arriba. Quieto, mirando. El cuerpo de Jackie estaba entre nosotros. Era como un pulso, ¿sabes? Y entonces empezó a gritar. Gritó: «¿Qué coño estáis haciendo?», y yo pensé que era rarísimo, que no era la pregunta adecuada, porque ya había pasado, ¿sabes? No era algo que estuviera, no sé, sucediendo. No era algo que pudiéramos parar.
Empezó a dirigirse hacia nosotros. No corría, solo caminaba. Mathias también empezó a moverse y me fijé en que llevaba algo en la mano. Una barra o un tubo o algo así. Caminaban el uno hacia el otro y Jackie seguía entre los dos, había sangre por todas partes. Cass ya había bajado de la camioneta y yo me sentía como si estuviera paralizada. No quería acercarme a la sangre. El tío siguió caminando hacia nosotros, no sé, como si estuviera en estado de shock o algo parecido.
Estaban casi junto al cuerpo cuando Mathias le dio con el tubo. Lo golpeó una sola vez, justo en la cabeza, y el tío ni siquiera tuvo tiempo de levantar una mano. Recuerdo el ruido del golpe. Como un puño que se clava en una pared de pladur. Una pared de pladur todavía húmedo.
Y entonces grité. Aún estaba gritando cuando Mathias se volvió y me miró, y entonces dejé de gritar enseguida. Por la forma en que me miraba... supe que era capaz de matarme.
Volvió hacia donde estábamos nosotras y nos dijo que lo ayudáramos a subirlos a la camioneta. Sé que todo el mundo me dirá: «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no le dijiste que no, por qué no echaste a correr, por qué no llamaste a la policía?». Pero nadie sabe la forma en que nos estaba mirando. O hacíamos lo que nos decía o nos mataba. Estaba clarísimo. Esa era nuestra elección.
Solo recuerdo a medias haberlos levantado. Mathias subió a la camioneta, dio marcha atrás y sacó de la caja unas lonas. Bueno, no eran lonas, eran plásticos de esos que se usan para tapar ventanas rotas. Y entonces los..., eh, perdona. Necesito un momento. Perdona.
Los... bueno... digamos que... doblamos los cuerpos. Y los envolvimos. Yo intenté no mirar. Mathias nos gritaba para que nos diéramos prisa antes de que llegara alguien. O sea, estábamos en un viejo cementerio que no se ve desde la carretera y eran como las seis de la mañana... ¿Quién iba a venir? Fue entonces cuando me pregunté por primera vez qué estaban haciendo allí aquellos dos. Y a aquellas horas de la mañana. Pero luego, claro, salió todo en la tele. Y me sentí aún peor al saber por qué habían ido al cementerio. Quiero decir, que era muy romántico, ¿no? Yo nunca he salido con un tío capaz de levantarse tan temprano para hacer algo así. Joder, ni siquiera he salido nunca con un tío así.
Los metimos en la caja de la camioneta y Mathias nos dijo que volviéramos a subir. Creo que ni Cass ni yo llegamos a decir una sola palabra. Yo no podía parar de llorar. Hasta me costaba respirar. Lo único que sabía era que tenía que hacer todo lo que dijera Mathias hasta que aquello terminara. Lo que más miedo me daba era él. Si te soy sincera, ni siquiera había pensado aún en vosotros. No podía pensar en nada que no fuera aquel pequeño tramo de carretera. Mi mundo se había reducido a eso. El mundo había desaparecido y solo existían aquella carretera y la camioneta y Mathias. Era lo único que quedaba.
Sé que nadie lo entenderá.
Cass le preguntó adónde iba y él dijo que teníamos que esconderlos. Se alejó de allí exactamente como si supiera adónde quería ir. Conducía rápido, pero no de la misma manera que antes. Controlaba y se quedaba en su carril. Dijo que nos íbamos a deshacer de ellos y que luego nos largaríamos y limpiaríamos la camioneta con lejía. Y que si alguna de las dos se lo contaba a alguien, nos mataría. Aquella fue la primera vez que lo dijo, pero no nos impactó mucho porque ya lo habíamos entendido antes. Yo, por lo menos.
Nos llevó de nuevo a la casa a orillas del estanque. Condujo la camioneta justo hasta el agua, al mismo sitio en el que poco antes había estado buscando las llaves.
Cuando yo las había encontrado en el contacto.
La sacamos primero a ella. No le pude ver mucho la cara porque había demasiada sangre. Mathias usó cinta adhesiva plateada para sujetar alrededor del cuerpo algunos de los tubos que llevaba en la caja de la camioneta. Para que se hundiera. Cuando me di cuenta de que los íbamos a arrojar al agua, pensé que era una decisión estúpida. Porque si hubiéramos caminado unos cincuenta metros o así desde el sitio en el que la habíamos atropellado, en el cementerio, habríamos llegado a las llanuras mareales. Y la marea, además, estaba alta, no habríamos tenido que caminar mucho. Y entonces la corriente... se los habría llevado. Hasta el océano. A menos que alguien los recogiera con una trampa langostera o algo parecido, nadie los encontraría jamás. Si lo hubiéramos hecho así, yo podría contarte exactamente lo que pasó y aun así jamás los encontraríais. Pero no, a Mathias le entró el pánico y los alejamos del océano para llevarlos a un estanque. Si lo piensas bien, fue una estupidez. Y, además, los metió en la camioneta. Eso tampoco le habría hecho falta. Le habría bastado con arrastrarlos hasta las llanuras mareales y dejar que la corriente se ocupara del resto.
Pero no, volvimos hasta la casa de veraneo y el estanque. Nos metimos en el agua hasta que a mí me llegó al cuello y Mathias se alejó nadando un poco más y arrastró el cuerpo hasta la plataforma. Y entonces la soltó. Se hundió bastante rápido. Recuerdo que se veía un poco de sangre en el agua, pero enseguida desapareció.
Y entonces volvimos a buscar al tío.
Ya lo habíamos sacado de la camioneta cuando nos dimos cuenta de que aún se movía. Diría que yo fui la primera en notarlo, pero no quise creerlo. Y entonces miré... Recuerdo que, cuando miré hacia su cabeza, vi que el plástico se deshinchaba y volvía a hincharse y luego se deshinchaba otra vez. Y comprendí que respiraba. O, por lo menos, intentaba respirar.
Y entonces Cass dijo: «Joder». Eso fue lo único que dijo, «Joder».
Y Mathias lo apuñaló. Yo ni siquiera lo había visto sacar el cuchillo. Solo lo vi inclinarse sobre el cuerpo y apuñalarlo a través del plástico, justo donde debía de estar el corazón.
Me entró el pánico. Mathias se incorporó otra vez, me miró y me tendió el cuchillo. Yo me aparté de un salto porque, no sé, pensaba que me iba a pinchar a mí. A matarme. Y dijo con voz calmada... Nunca olvidaré el tono sereno de su voz, como si estuviera explicando las reglas de un juego. Dijo: «Ahora tenéis que hacerlo vosotras también. Porque estamos juntos en esto».
Estaba esperando mi reacción, pero Cass cogió el cuchillo. No... no vaciló. Le clavó el cuchillo y ya está. Para entonces ya ni se movía. Y el plástico, justo encima de la boca, tampoco se movía.
Cass me tendió el cuchillo. Me miró y dijo: «Kimmy, tenemos que darnos prisa». Mathias nos estaba mirando. Yo no cogí el cuchillo, y él dijo: «O lo haces o te vas al agua con ellos. Tú decides, Kimmy».
Así que..., eh..., cogí el cuchillo y se me cayó, porque estaba temblando muchísimo. Me puse a gatas, empuñé el cuchillo, se lo clavé y me alejé arrastrándome. Mathias volvió a coger el cuchillo y me dijo que no se lo había clavado bastante fuerte. Que volviera a hacerlo.
Y volví a hacerlo.
Lo llevamos hasta el agua. De la misma manera, en el mismo sitio. Yo avancé hasta que el agua me llegó al cuello, pero solo mido metro y medio, y entonces Mathias lo arrastró a nado puede que unos tres metros más. Están allí, entre la plataforma y el embarcadero. Más cerca de la plataforma. Los encontraréis allí, no sé a qué profundidad. Pero no están muy hondo. Allí solo hay aguas oscuras, es un lugar solitario.
Los encontraréis fácilmente.
Mathias nos llevó de vuelta a mi coche. Durante todo el trayecto no hizo más que darnos instrucciones, qué hacer con la ropa, cómo lavar la ducha con lejía y cómo limpiar con trapos empapados en lejía todo lo que tocáramos. Y también nos amenazó, juró que nos mataría si hablábamos con alguien y que se enteraría enseguida si íbamos a la poli y que le daba igual ir a la cárcel, que antes de entrar tendría tiempo suficiente para matarnos. Repetía una y otra vez lo mismo: lo que teníamos que hacer y lo que nos haría él a nosotras si no lo escuchábamos.
Del resto, no sé nada. Lo que hizo después y lo que ocurrió con la camioneta, no lo sé. Ni siquiera me atrevo a imaginarlo, da igual las veces que me lo preguntes.
Pero así es como ocurrió.
¿Ya podemos parar?
2
Rob Barrett era la única persona que estaba en la sala con Kimberly Crepeaux, una mujer de apenas metro cincuenta y cuarenta y cinco kilos que, en el momento de confesar su participación en los asesinatos de Jackie Pelletier e Ian Kelly, tenía solo veintidós años, aunque también cinco arrestos y una hija.
Los demás investigadores seguían una grabación en directo y, en cuanto Kimberly se marchó, uno de ellos se reunió con Barrett. El teniente Don Johansson, de la policía estatal de Maine, era diez años mayor que Barrett y había trabajado en más casos de homicidio que él —o, mejor dicho, había trabajado en casos de homicidio—, pero cuando entró en la sala lo hizo con los ojos desorbitados.
—Hostia puta —dijo como si no pudiera creerse lo que acababa de ver y escuchar.
Llevaban meses hablando con Kimberly y nadie esperaba que confesara precisamente ese día.
—Se lo has sacado —dijo Johansson, al tiempo que se sentaba—. Has conseguido sacárselo.
Barrett se limitó a asentir. Seguía sentado en su silla, pero la adrenalina le había desbocado el corazón y se sentía físicamente exhausto, como si estuviera en los vestuarios después de jugar una final. Durante los últimos veinte minutos se había esforzado por mantener el rostro impasible y el cuerpo inmóvil, temeroso de que cualquier cambio pudiera interrumpir el relato de Kimberly. Hacía mucho que estaba convencido de que ella sabía la verdad y de que quería confesar, pero, aun así, no estaba preparado para lo que acababa de escuchar.
—Ha sido la tarjeta —dijo Johansson contemplando a Barrett con cierta incredulidad—. Así es como la has pillado. ¿Cómo coño se te ha ocurrido sacar lo de la tarjeta?
La tarjeta seguía sobre la mesa. Barrett la cogió con cuidado. Estaba hecha de papel cartoncillo doblado y en ella aparecía dibujada una tosca cruz bajo un arcoíris. En el interior, una Kimberly Crepeaux de once años firmaba en azul un mensaje escrito con rotulador mágico de color rosa: «Tu mamá era muy buena y tenías mucha suerte de tenerla y siento que se haya ido, pero no olvides que aún te queda tu papá y que también es muy bueno».
Barrett había encontrado una referencia a la tarjeta hecha a mano en la lista de posesiones que habían elaborado los investigadores encargados de registrar el domicilio de Jackie Pelletier tras su desaparición, y le había preguntado al padre si podía echarle un vistazo. Nadie había entendido para qué la quería. La tarjeta, como había dicho la misma Kimberly, no tenía absolutamente nada que ver con los espantosos sucesos ocurridos más de una década más tarde.
Y, sin embargo, era la tarjeta la que finalmente había conseguido que hablara.
—Establecía una relación entre ellas —le dijo a Johansson, mientras contemplaba el infantil dibujo del arcoíris sobre la cruz—. Que Kimberly supiera que Jackie había conservado la tarjeta establecía entre ellas la clase de relación que Kimberly no quería admitir. Se me ocurrió que, si conseguía que Kimberly viera así a Jackie, si conseguía que pensara en lo que habían compartido, tal vez me contara algo por fin. —Soltó un largo suspiro y movió la cabeza de un lado a otro—. Pero te juro que no me esperaba lo que ha contado.
Johansson asintió, se frotó la mandíbula con una mano y luego, mientras desviaba la mirada, dijo:
—¿Crees que es verdad?
—Joder, sí, creo que es verdad.
A Barrett casi le sorprendió la pregunta. Johansson había escuchado exactamente lo mismo que él, incluso había visto la cara de Kimberly en la grabación mientras contaba la historia, así que Barrett no entendía que aún pudiera albergar dudas.
—Solo digo que Kimmy no es precisamente famosa por su sinceridad —aclaró Johansson.
—Acaba de confesar un asesinato, Don. No es que nos haya dado un soplo sobre alguien.
—Muchas personas han confesado asesinatos que en realidad no cometieron.
—Y yo lo sé mejor que nadie. Me dedico a eso. Me he pasado diez años investigando el tema y dando clases.
—Sí, sí, eso ya lo sé.
Barrett sintió una punzada de rabia. Lo habían enviado desde el departamento del FBI en Boston precisamente porque Johansson y su equipo no habían hecho ningún avance a la hora de conseguir que Kimberly Crepeaux hablara, pese a que se había implicado a sí misma en varias conversaciones con amigos o conocidos.Y ahora que Barrett había obtenido por fin la confesión, Johansson no parecía muy dispuesto a creerla. Desde la llegada de Barrett se habían producido roces entre ambos y Barrett lo entendía —a ningún poli local le gusta tener a un federal pegado a los talones—, pero le parecía increíble que Johansson pudiera oponer resistencia precisamente ese día.
—El equipo de buzos esclarecerá la verdad —dijo Barrett esforzándose por emplear un tono neutral—. Si miente, el estanque estará vacío. Si no, los encontraremos allí abajo. Así que vamos a organizar un equipo de búsqueda.
—Vale. Pero tendré que informar a Colleen, claro.
Colleen Davis era la fiscal.
—Y a las familias —añadió Barrett.
Le pareció que Johansson se estremecía un poco.
—Es tu confesión —dijo Johansson—. Eres tú el que finalmente la ha conseguido, así que te dejaré que la compartas con ellos.
Como si fuera un privilegio y no una carga.
—Gracias —respondió Barrett.
Si Johansson captó el sarcasmo, no lo dio a entender. Estaba contemplando la silla en la que se había sentado Kimberly Crepeaux como si la joven aún siguiera allí. Sacudió la cabeza de un lado a otro.
—Me sorprende que fuera Mathias —dijo—. ¿Kimmy? Seguro. Cass Odom también, que en paz descanse su alma atormentada. No me cuesta nada creer que las dos estuvieran implicadas. Pero Mathias Burke... Lo que ha contado no encaja con el hombre que yo conozco. Ni con el hombre que todo el mundo conoce por aquí. —Sacudió la cabeza una vez más y luego se puso en pie—. Pondré al día a Colleen y luego reuniré a los buzos. Supongo que por la mañana ya lo sabremos, ¿no?
—Sí —dijo Barrett, que aún tenía en la mano la tarjeta de papel carboncillo—. Supongo que sí.
Johansson le dio una palmada en el hombro.
—Buen trabajo, Barrett.Acabas de cerrar un caso. Es el primero, ¿no?
¿Era una pregunta o un recordatorio?
—Es el primero, sí —admitió Barrett.
El policía de más edad asintió y lo felicitó una vez más por su buen trabajo, antes de abandonar la sala para poner al día a la fiscal y reunir el equipo de buzos.Y entonces Rob Barrett se quedó allí solo, con la vieja tarjeta entre las manos, una tarjeta escrita por una niña de once años a otra niña de once años cuyo cuerpo ayudaría más tarde a envolver en plástico y sumergir en unas aguas tan oscuras como solitarias.
«Tengo que decírselo a los padres», pensó, y de repente deseó que Johansson estuviera allí, porque no le habría importado pasarle de nuevo la pelota en aquella cuestión. Aunque ello significara tener que lamerle el culo y alabar su experiencia superior.
Porque la verdad era que Barrett no tenía experiencia. A sus treinta y cuatro años, no era especialmente joven para ser agente del FBI, pero había empezado tarde: se había pasado más de una década en la universidad antes de convertirse en agente de la ley. Solo llevaba nueve meses en el FBI y su experiencia en casos de homicidio era cero. Tampoco era tan extraño, pues los agentes del FBI no solían ocuparse de casos de homicidio, excepto en contadas y famosas excepciones: asesinos en serie y perfiles psicológicos. Lo que el FBI ofrecía a los detectives de homicidios era, técnicamente, asistencia.
Rob Barrett había ofrecido voluntariamente su asistencia en aquel caso. Le había costado un poco convencer a su superiora en Boston, la agente especial Roxanne Donovan, de que podía prescindir de un joven agente como él y enviarlo al Maine profundo, pero Barrett contaba con unos cuantos puntos a su favor. Primero, una de las víctimas era el hijo de un destacado abogado de Washington D. C., y este quería ayuda del FBI. Segundo, la especialidad de Barrett eran las confesiones y la policía estatal no había conseguido dar siquiera con un testigo potencial. Y, por si eso fuera poco, Barrett poseía lo que él denominaba una especie de «familiaridad» con Port Hope.
En el fondo, sospechaba, los dos últimos elementos no importaban tanto como el primero. Los Kelly eran muy influyentes en D. C. y estaban furiosos por la lentitud de la investigación. Cuando Barrett había ido a ver a Roxanne para exponerle sus argumentos, lo había hecho a sabiendas de que ella ya estaba recibiendo presiones de Washington para que su oficina colaborara en la investigación. Durante su discurso, pues, Barrett había pasado de puntillas sobre su verdadero interés y su historia —o sea, «familiaridad»— con Maine.
—No he visto ninguna referencia a esa zona en tu currículum —le había dicho Roxanne mientras pasaba las páginas de un documento que probablemente contenía más información acerca de la vida de Barrett de la que a él le hubiera gustado.
—Solo era en verano, con mi abuelo.
—Pero ¿has pasado tiempo en Port Hope?
Sí. Había pasado tiempo en Port Hope. Se había enamorado en Port Hope: del mar, de los bosques y, con el tiempo, de una chica, claro. Y todo aquello había ocurrido bajo la sombra de un hombre al cual los habitantes de Port Hope recordaban mucho mejor que a su nieto. Ray Barrett ya llevaba años bajo tierra, pero en Port Hope aún quedaban los suficientes espejos resquebrajados y hombres con cicatrices como para que nadie lo hubiera olvidado.Y de unos y otros todavía podían encontrarse ejemplos en el Harpoon, el bar en el que Kimberly Crepeaux supuestamente había revelado que sabía algo acerca del caso Pelletier y Kelly. El bar que, en otros tiempos, había regentado el abuelo de Rob.
Roxanne Donovan había vaticinado que lo necesitarían en Maine «durante una o dos semanas».
Desde entonces ya habían transcurrido dos meses. Kimberly Crepeaux no había confesado fácilmente, pero cuando por fin se había desmoronado, les había ofrecido un relato completo.
Y ahora le tocaba a Barrett compartir todos aquellos detalles con los familiares de las víctimas.
3
Eran familias muy distintas. Mientras que Howard Pelletier conservaba pacientemente la esperanza, George y Amy Kelly no habían hecho más que machacar con llamadas diarias, críticas y sugerencias. La familia de George llevaba tres generaciones veraneando en Maine, pero el verano anterior George y Amy se habían marchado de vacaciones al extranjero, por lo que Ian había ido solo a Port Hope. Durante un tiempo tras la desaparición de Ian y Kelly, el retiro veraniego de los Kelly se había convertido en una especie de campamento base para la investigación. Luego las pistas se habían enfriado y su hijo seguía sin aparecer. George y Amy Kelly habían regresado al sur, pero habían seguido llamando.
Barrett marcó el número de los Kelly en Virginia. La mayoría de las conversaciones las había mantenido con Amy, aunque George siempre estaba al teléfono, escuchando. Por lo general, se mostraba tan afectado que no podía hablar, así que terminaba por dejar su línea en silencio y limitarse a escuchar. Les gustaban las videoconferencias y, en un intento de enfocar el homicidio de su hijo como si fuera un asunto de trabajo, George recibía las llamadas en su despacho, donde podía sentarse a su mesa y dar la espalda a las librerías repletas de fotos de Ian jugando a tenis, de Ian jugando al fútbol, de Ian con un diploma.
De Ian sonriendo. Siempre con aquella sonrisa deslumbrante.
Ese día, Barrett usó el manos libres pero no la videollamada mientras relataba la confesión de Kimberly Crepeaux.
—¿Estás seguro? —le preguntó Amy. Pero antes de que Barrett tuviera tiempo de responder, añadió—: Claro que estás seguro.
Amy y George eran abogados, y habían investigado a Barrett como si ellos mismos le estuvieran asignando la investigación, en lugar de aceptarlo desde el FBI. Ellos, mejor que nadie, sabían que era un experto en confesiones: en obtener confesiones verdaderas y detectar las falsas. Así que cuando Barrett les dijo que había averiguado la verdad, supieron que debían creerlo.
Al mismo tiempo, sin embargo, parecía que les costaba aceptar la participación de Mathias Burke.
George y Amy conocían a Mathias desde mucho antes de que se convirtiera en sospechoso del asesinato de su hijo. Durante tres veranos lo habían contratado como encargado de mantenimiento y jardinero de su casa de veraneo en la costa. Amy se había resistido a creer las primeras acusaciones y había dicho que confiaba en su instinto, que Mathias Burke era de fiar.
Y no era la única que había expresado esa opinión. Los Burke llevaban generaciones en el pueblo y Mathias era, para Port Hope, una fuente de orgullo. A la edad de ocho años ya arrancaba malas hierbas y recogía hojas en su barrio; a los diez cortaba el césped; a los dieciséis se compró la primera camioneta con remolque y empezó a ponerles las cosas difíciles a los profesionales del mantenimiento. Solo tenía veintinueve años, pero era el dueño de una empresa de servicios de mantenimiento que operaba en tres condados y daba trabajo a una docena de personas. Se ocupaba de jardines, reformas, instalación de sistemas de alarma, pavimentación y transporte de basuras. Burke satisfacía cualquier necesidad que pudieran tener los veraneantes, o buscaba a alguien de confianza para el trabajo. Su reputación solía resumirse en una única palabra: ambicioso.
A Barrett le había costado bastante convencer a todo el mundo de que la ambición no impedía que un hombre condujera como un loco mientras estaba colocado y borracho.
La implicación de Kimberly Crepeaux había sido más fácil de vender. Su familia poseía un largo historial de delitos menores en una zona en la que los índices de delincuencia eran casi inexistentes. Y aún eran más famosos por sus problemas con el alcohol. Kimberly —o Kimmy, como la conocía todo el mundo en Port Hope— había pasado del alcohol a la heroína, salto cualitativo que se había reflejado también en su índice de arrestos. Había arrojado sospechas sobre sí misma al decir a ciertos conocidos, estando borracha, que la policía no estaba ni remotamente cerca de la verdad del caso, o al afirmar —sin que nadie se lo preguntara— que ella era inocente y que no sabía nada sobre los hechos.
Cuando Barrett había empezado a interrogarla, la principal teoría de la policía era que se trataba de un accidente que había terminado en ocultación de los cadáveres, y por lo que se comentaba en el mundillo de la heroína, parecía que las drogas tenían algo que ver con los hechos. En realidad, la horrenda historia que Kimberly le había relatado solo contenía una sorpresa: la identidad del hombre que iba al volante, el hombre que había empuñado un tubo y un cuchillo y había convertido un posible homicidio sin premeditación en un escalofriante doble asesinato.
Ese no era el Mathias Burke al que se consideraba en la península un dechado de virtudes.
Después de relatarles la historia que había contado Kimberly Crepeaux, Barrett les dijo a Amy y a George lo que aún le faltaba.
—No tengo la camioneta.
La camioneta era lo primero que Kimberly les había ofrecido. Aunque inicialmente mantenía que solo era un rumor y, desde luego, nada que ella hubiera visto con sus propios ojos, la había descrito con demasiado detalle y la había relacionado con Mathias. Al principio, había parecido una pista prometedora: Mathias Burke poseía nueve vehículos, ya fueran suyos o de su empresa de mantenimiento, desde pick-ups normales a camionetas diésel con cabina doble, pasando por quitanieves. Por desgracia, ninguno de ellos encajaba ni remotamente con la descripción de Kimberly y ningún otro testigo recordaba haberlo visto con una camioneta de esas características. La mayoría dijeron que era imposible. A Mathias Burke le gustaban los coches bonitos, le decía todo el mundo a Barrett. Una camioneta Dodge Dakota hecha polvo, con un dibujo extraño en el capó, no era su estilo.
Pero ahora Kimberly se reafirmaba en su historia, les dijo Barrett a los Kelly, y el único testigo estaba muerto: Cass Odom había muerto de sobredosis tres días después de que Jackie e Ian desaparecieran.
George Kelly habló por primera vez en varios minutos.
—Pero no necesitas la camioneta si ya tienes una confesión y un... —dijo, pero hizo una pausa antes de proseguir—: cuerpo.
—No para detenerlo, pero sí que la necesitaré para procesarlo —explicó Barrett.
La idea de un juicio le pareció intimidante, pues en aquel momento su caso se sustentaba sobre los huesudos hombros de una temblorosa testigo.
—Estoy convencido de que para entonces ya la tendrás.
—Sí.
Se produjo otra pausa y después habló Amy.
—O sea, que mañana lo sabremos. Cuando el equipo de buzos lo encuentre, sabremos qué le ocurrió realmente a Ian.
—Mañana sabremos más, sí. Os llamaré en cuanto el equipo de buzos tenga resultados.
«¿Resultados?». Todos sabían qué estaban buscando: el cadáver de Ian.
Con una voz vacía y lejana, Amy pronunció las inevitables palabras: le agradecía a Barrett su tiempo y su trabajo.
No supo qué decir. Acababa de comunicar a unos padres que a su hijo lo habían golpeado con un tubo, lo habían envuelto en plástico mientras aún respiraba, lo habían apuñalado y lo habían arrojado al agua.
«De nada».
Había empezado la llamada expresando su solidaridad y diciéndoles lo mucho que odiaba tener que darles la noticia, pero no quería reiterar demasiado aquella idea porque corría el riesgo de que sonara hueca. Así, respondió a la gratitud de Amy limitándose a repetir que los llamaría en cuanto tuviera noticias del equipo de buzos.
Aunque los buzos ni siquiera habían entrado aún en el agua, la conversación parecía definitiva. Barrett, sin embargo, sabía que no era así: la confesión era, en realidad, un nuevo comienzo. Luego llegarían los cadáveres y después los juicios, y la familia Kelly tendría que estar en la sala frente a Kimberly Crepeaux y Mathias Burke. Tendrían que ver fotografías, escuchar a los forenses, observar los punteros señalando los huesos de su hijo y oír el testimonio de los acusados.
«Recuerdo que, cuando miré hacia su cabeza, vi que el plástico se deshinchaba y volvía a hincharse y luego se deshinchaba otra vez. Y comprendí que respiraba. O, por lo menos, intentaba respirar».
No, para George y Amy Kelly aquello estaba muy lejos de ser el final de la horrenda historia.
Tras haber hecho llegar al estado de Virginia la noticia de la confesión, Barrett colgó el teléfono y condujo hacia la costa de Maine. No había ningún ferri a Little Spruce Island, pero conocía a un lugareño que lo llevaría hasta allí.
Quería contarle en persona al padre de Jackie Pelletier la verdad sobre la muerte de su hija.
4
Barrett llegó a Little Spruce Island una hora antes del atardecer. La bahía estaba tranquila y el agua en calma; cuando bajó de la lancha en el embarcadero, oyó el sonido de un martillo y se encogió, porque sabía de dónde venía.
Howard Pelletier estaba terminando el estudio de su hija.
Howard era un langostero de tercera generación, pero después de que su esposa, Patricia, muriera en accidente de coche durante una tormenta de nieve en un mes de marzo, cuando la hija de ambos tenía once años, sus días en el mar pasaron a un segundo plano. Y también todo lo demás, excepto Jackie.
Las historias que Barrett había oído contar sobre Howard y Jackie eran muchísimas, y todas entrañables: que a Howard le había costado muchísimo aprender a hacer colas de caballo y trenzas, que cada día la llevaba al colegio de la mano, que salía a pescar durante el otoño y el invierno para poder pasar más tiempo con ella durante el verano, aunque tuviera que sacrificar un dinero y un tiempo más seguros por una estación caracterizada por fuertes vendavales y olas que arrojaban hielo a cubierta... Se dedicaba a la carpintería en verano y volvía al mar cuando Jackie volvía al colegio. Cuidar de ella había sido el único objetivo de sus días, pero entonces Jackie llegó a la adolescencia y, de repente, empezó a ocuparse de su padre tanto como él se ocupaba de ella. A los quince años se apuntó a clases de cocina en Camden y al poco empezó a encargarse de todas las comidas para que su atareadísimo padre tuviera una cosa menos que hacer. Cuando Jackie iba a sexto, su padre la enviaba a clase con el pelo recogido en una torpe trenza francesa; tres años más tarde, ella lo enviaba de vuelta al mar con exquisitos bocadillos cuyos ingredientes Howard ni siquiera sabía pronunciar. Padre e hija, unidos por la tragedia, se habían convertido en el testimonio de la capacidad de recuperación. Decir que los habitantes de Port Hope se preocupaban por los Pelletier era un eufemismo: los adoraban. Y se hablaba siempre de los dos, como si fueran las dos mitades de un todo: Howard y Jackie, Jackie y Howard.
Algunos creían que Jackie había decidido no ir a la universidad porque le daba miedo dejar solo a su padre. Aspiraba a ser artista y, si bien sus notas siempre habían sido extraordinarias, no había presentado solicitud en ninguna universidad. La familia de Howard tenía una vieja casita en Little Spruce y Jackie se había enamorado de la isla. Al terminar el instituto, se había ido a vivir a la casita. Todas las mañanas cogía el ferri a tierra firme para ir a trabajar en una tienda de comestibles y, en verano, se pasaba los fines de semana trabajando en una marisquería. Durante la temporada turística, Jackie trabajaba sesenta horas semanales y, a todo el que estuviera dispuesto a escuchar, le contaba para qué estaba ahorrando: un estudio elevado que quería construir junto a la vieja casita familiar de la isla, algo lo suficientemente alto como para ofrecerle unas inmejorables vistas del puerto y de los amaneceres que iluminan la costa de Maine.
Howard Pelletier había empezado a construir el estudio cinco días después de que Jackie desapareciera.
«Cuando vuelva a casa —solía decir—, esto la ayudará. Sea lo que lo sea lo que le ha ocurrido, este lugar la ayudará a olvidarlo».
Cuanto más tiempo seguía desaparecida su hija, más intrincado se volvía el diseño del estudio. Howard rehízo el tejado original para poner más claraboyas y añadió un sofá cama en lo alto de la escalera («Por si le apetece echarse una siestecita ahí arriba, ¿no? Un rinconcito para cuando necesite descansar»). Todo el mundo entendió la progresiva complejidad del estudio.
Howard no podía parar.
Si paraba, significaba que ella jamás volvería a casa.
Rob Barrett se quedó largo rato en el embarcadero del pequeño muelle de Little Spruce Island, escuchando el sonido del martillo, antes de empezar a subir la colina.
Howard sonrió al ver acercarse a Barrett.
—Agente Barrett, ¿cómo estás? —dijo al tiempo que cruzaba la puerta abierta y le tendía una mano.
Medía aproximadamente metro sesenta y era casi un palmo más bajo que Barrett, pero tenía un cuerpo musculoso y fornido. A sus cincuenta, era más fuerte que muchos veinteañeros.
—Llámame Rob.
Era una especie de ritual entre ellos, lo mismo que las sonrisas y los apretones de manos.
—Te llamaré Rob cuando te jubiles. Hasta entonces, sigues siendo un agente, ¿no?
Antes de que Barrett tuviera tiempo de responder, Howard le hizo una seña con la mano para que lo siguiera al interior, que olía a madera limpia y serrín. Estaba iluminado por focos sujetos con abrazaderas a los montantes de las paredes.
—Como ves, he hecho algunos cambios —dijo.
Barrett se fijó entonces en que la escalera había desaparecido. Howard había dedicado muchas gélidas tardes de invierno a darles un acabado satinado a los peldaños, aplicando capa tras capa de un precioso e intenso color arce. Ahora ya no estaban.
—Se me ocurrió —dijo Howard— que ella siempre comparaba el estudio que quería con un faro o una casa en el árbol, ¿sabes? Quería estar muy alto, tener la sensación de estar en un sitio mágico. Esas fueron sus palabras.Y tal y como yo lo veo, ¿qué tiene de mágico subir por una escalera recta? Pero si es una escalera curva, en espiral, entonces sí que es como si te dirigieras a un sitio especial. O sea, como si no estuvieras subiendo sin más, como si estuvieras... ¿cuál es la palabra que busco? Como si estuvieras...
Hizo un gesto amplio con una mano pequeña y robusta, trazando un lento arco desde su cintura hasta la altura de los ojos.
—Ascendiendo —remachó Barrett, y a Howard Pelletier se le iluminó la mirada.
—Ajá —dijo utilizando el acento norteño de su infancia—. Ascendiendo. Ajá, esa es la palabra. En cuanto la tenga montada verás lo que quiero decir. Cuando suba ahí arriba, se sentirá como si estuviera ascendiendo.
—Howard, tengo noticias —dijo Barrett.
En el curtido rostro de Howard apareció el primer destello de miedo, pero parpadeó con fuerza y lo disimuló.A aquellas alturas, ya se le daba muy bien. Mientras que George y Kelly habían ido perdiendo la esperanza a medida que pasaban las semanas y no se tenían noticias, a Howard Pelletier esas semanas le habían concedido tiempo para cimentar su fe en el improbable regreso de Jackie y para buscar en internet historias de otras personas desaparecidas que, al cabo de los años, se habían reunido de nuevo con sus seres queridos. Barrett conocía todas aquellas historias porque Howard solía compartirlas con él.
Así que, en ese momento, al escuchar la promesa de noticias, se limpió las manos en los pantalones y asintió con entusiasmo.
—¡Bien, bien! ¿Una pista de verdad, esta vez?
A Barrett le costó encontrar la voz y, cuando finalmente habló, tuvo la sensación de que sus palabras procedían de algún lugar muy muy lejano situado tras él.
—Una confesión.
Howard se sentó despacio. Fue dejándose caer hasta llegar al suelo y se sentó como un niño, con las piernas extendidas delante del cuerpo y la cabeza inclinada. Cogió un montoncito de serrín y cerró el puño para estrujarlo. Y entonces dijo:
—Cuéntame.
Así que Barrett contó la historia por segunda vez aquel día. Se la contó a Howard Pelletier, mientras el hombre seguía sentado en el suelo que él mismo había colocado en el edificio de la escalera desaparecida. Howard no habló. Se limitó a mecer un poco el cuerpo mientras abría y cerraba sus manos pequeñas y musculosas, compactando montoncitos de serrín que luego lanzaba con desgana hacia la puerta, como alguien que arroja piedras a un estanque.
—Puede que haya mentido —susurró, una vez que Barrett hubo terminado—. ¿Una historia así viniendo de una chica así? Kimmy Crepeaux no sabría distinguir una palabra sincera ni aunque la tuviera delante de las mismísimas narices.