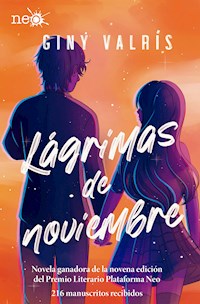
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma Neo
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Silvia no encaja en su familia ni en su instituto. Hace lo imposible por tener una vida normal, pero no se siente feliz. En su vida falta algo, pero no sabe el qué. Rubén, en cambio, se siente querido por su familia adoptiva, pero no puede olvidar a la hermana melliza de la que lo separaron cuando eran bebés. Así que decide viajar a Madrid para buscarla. Pero la búsqueda no será tan sencilla como se imaginaba. Cuando llega a la capital, se encuentra con un rompecabezas lleno de piezas difíciles de encajar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en esta colección: septiembre de 2021
© Giny Valrís, 2021
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2021
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-18582-73-8
Diseño y realización de cubierta: Ariadna Oliver
Fotocomposición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
PrólogoCapítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18Capítulo 19Capítulo 20Capítulo 21Capítulo 22Capítulo 23Capítulo 24Capítulo 25Capítulo 26Capítulo 27Capítulo 28Capítulo 29Capítulo 30Capítulo 31Capítulo 32Capítulo 33Capítulo 34Capítulo 35Capítulo 36Capítulo 37Capítulo 38Capítulo 39Capítulo 40Capítulo 41Capítulo 42Capítulo 43Capítulo 44Capítulo 45Capítulo 46Capítulo 47Capítulo 48Capítulo 49Capítulo 50EpílogoAgradecimientosPara mi abuelo Manolo
Prólogo
Martes, 13 de octubre de 1992
Aquella noche la luna llena estaba cubierta por un manto de nubes que arropaba el cielo de Madrid. En la calle los coches cruzaban la carretera que bordeaba el hospital. Sus faros deslumbraban las ventanas y daban al lugar un aspecto inhóspito y hostil. Ella había ingresado a última hora en urgencias completamente desorientada y dolorida. Presentaba algunas heridas en la cabeza y hematomas en el vientre. Los golpes que había recibido le habían provocado el parto de un embarazo a punto de concluir.
No era el alumbramiento que siempre había imaginado, pero tampoco tenía el marido con el que creía haberse casado. Apretó los dientes aullando de dolor mientras los celadores la conducían a toda prisa por el pasillo de la segunda planta. Las contracciones se repetían cada pocos minutos y ya había empezado a dilatar cuando el taxi la dejó en la puerta. No quiso pagarlo con la tarjeta por si él la descubría y también se mostró reacia a dar sus datos en la recepción del hospital. Respiró profundamente, como le habían enseñado en las clases de preparación al parto, y cerró los párpados cuando los focos del quirófano la cegaron.
Su marido debía de estar por alguna parte de la ciudad, buscándola. Se había escabullido de casa después de que él saliera de la cocina para atender el teléfono. Sabía que se tiraría un buen rato encerrado en el cuarto de la televisión, pegado al auricular y con un cigarro en la mano. Todavía le escocía el impacto de la bofetada y tenía el hombro dolorido. Se llevó la mano al vientre, reprimió un gemido de dolor al sentir la primera contracción y se dejó caer al suelo.
Una vez más, la cena se había quedado demasiado fría, no había ordenado el dormitorio o él había tenido tantos problemas en el trabajo que simplemente quería continuar con la discusión en casa. Pero ese no era un hecho aislado y, aunque en cualquier otra situación se habría refrescado un poco la cara y habría vuelto a calentar el plato, aquella noche la discusión había llegado tan lejos y los golpes que había recibido habían sido tan fuertes que su útero no resistió. Ya no le importaba cuál era el motivo de la pelea ni si él tenía razón. No estaba dispuesta a dejar que a sus hijos les pasara nada parecido.
Cuando comprendió que el nacimiento era inminente, el rostro de su madre se le vino a la cabeza con tanta nitidez que por un momento olvidó que llevaba años sin verla. Cerró los ojos y trató de ponerse de pie. Esa era su única oportunidad.
Lo tenía todo preparado en el armario del recibidor: una pequeña bolsa con ropa para el hospital, pañales y su documentación. También había conseguido encontrar algo de dinero en el cajón. Tan solo debía coger el abrigo y salir de allí. Le apenaba tener que dejar su hogar y no estaba segura de en qué condiciones llegaría al hospital, pero sabía que, si en algún momento él descubría cómo eran los bebés, los despreciaría. O algo peor. Así que no tenía alternativa: tendría que instalarse en Madrid y mantenerlos a salvo.
El médico entró al instante en el quirófano junto con dos enfermeras más. Ella aullaba de dolor. El parto estaba tan avanzado cuando llegó al hospital que no podían sacar a los bebés adelante si no le practicaban una cesárea. Tal como habían mostrado las últimas pruebas, los mellizos que esperaba eran un caso único en el mundo: los primeros siameses de diferente género. Lo que suponía una gran presión para todo el personal médico.
Ella aún tenía el pelo empapado y la cara enrojecida por el esfuerzo. Se llevó la mano al vientre y trató de mantener la mirada despierta mientras la atendían. No había tiempo que perder.
CAPÍTULO 1
Dieciséis años después
Jueves, 21 de mayo de 2009
El viento agitaba las ramas de los árboles y la lluvia se precipitaba sobre los tejados. El sonido de las gotas y el rugido del viento ensordecían el tráfico. Desde la ventana del noveno piso, a Silvia le parecía que la ciudad estaba vacía, desnuda, muerta. El invierno había arrastrado consigo el poco ánimo que le quedaba. Se veía incapaz de sentir nada salvo el frío. A pesar del aroma que la primavera había traído a la capital y de la felicidad que eso infundía en su familia, para ella las calles seguían estando impregnadas de viejos recuerdos y ni las flores ni el trinar de los pájaros disimulaban su color gris.
A su alrededor las cosas seguían como siempre, aunque para ella habían cambiado mucho: su padre tenía un nuevo horario; su mejor amiga, Andrea, se había enamorado, y su madre, que solo tenía palabras para el bebé que iba a nacer ese verano, se comportaba como si su nuevo novio hubiera vivido con ellas desde siempre. Todos seguían tratándola con naturalidad, como si quisieran hacer que olvidara lo ocurrido. Sobre todo su madre, Sonia, que procuraba ausentarse cada vez que alguien mencionaba el nombre de aquel chico. Pero Silvia no podía olvidar, no quería darle la espalda.
Una parte de sí misma todavía esperaba cruzarse con él en cualquier momento y oteaba desde la ventana por si lo veía aparecer. Tenía los sentimientos enredados y muchas preguntas sin responder. Lo echaba de menos. Lo añoraba con todas sus fuerzas. Tanto que a veces el dolor se le anudaba en el pecho. Al parecer, seis meses eran suficientes para que nadie le preguntara por lo sucedido, por cómo estaba, por él. Su familia se comportaba como si aquellos días no hubieran existido, como si Rubén jamás hubiera aparecido en su vida.
La cicatriz del brazo le palpitaba cada vez que pensaba en ello y los recuerdos siempre se remontaban al mismo punto. No podía evitar que las lágrimas se derramaran en un suspiro. «Eres fuerte. Otros en tu lugar se habrían rendido.» Las palabras de la doctora Mouriz invadían su mente a cada silencio. Necesitaba ir al psicólogo, no había alternativa. Aunque nada de lo que le dijera esa mujer iba a curar sus heridas, sabía que le iba bien. De alguna manera tenía que sacarlo, desprenderse del dolor.
Pestañeó al escuchar los pasos de su madre deambulando de un lado a otro del pasillo de casa. Estaba tumbada en la cama con la mirada fija en algún punto de la pared. A su lado, sobre la silla del escritorio reposaba su uniforme del instituto y la guitarra estaba tirada a los pies de la cama. Intentaba no pensar en nada, vaciar la cabeza de ideas antes de salir de casa y, mientras, tarareaba una canción. La entonaba con los ojos humedecidos, pues sabía que cada palabra se la dedicaba a él:
Canciones en la lluvia,lágrimas que no mienten,Madrid está desnuda,tu voz es diferente.
Canciones en la lluvia,lágrimas de noviembre,en un rincón del universoese beso aún perdura.
Unos minutos después ya tenía el rostro empapado en lágrimas y la nariz congestionada. Se sentó en el borde de la cama y se acarició la cicatriz. La tormenta había dejado de azotar el cristal de su ventana y ya solo se escuchaba el caminar del segundero en el reloj. Desvió la vista hacia la puerta. Solía quemar las horas tirada en la cama, mirando a la nada y dejando que los recuerdos empañaran su mente. Pero esa tarde tenía cita con la doctora y se le había echado el tiempo encima. Bajó la persiana y apagó la luz. Desde que todo aquello había pasado, acostumbraba a cambiarse de ropa a oscuras y procuraba que nadie viera su cicatriz.
Salió de su habitación dispuesta a darse una ducha antes de irse. Su madre y Javier, su novio, estaban conversando en la cocina, probablemente discutiendo sobre qué cuna comprar o de qué color sería el cuarto del bebé. Silvia cogió unos vaqueros y la camiseta de su grupo favorito y cerró la puerta con prisa. Al entrar en el baño, la toalla que llevaba enrollada al cuerpo se desanudó y cayó junto al lavabo antes de que pudiera sostenerla.
Silvia se apoyó en la pared y contuvo la mirada para no fijarse en el espejo. Hacía tanto tiempo que no contemplaba su cicatriz que no podía imaginar qué sentiría al hacerlo. Permaneció unos segundos en silencio, oteando de reojo su torso desnudo en el cristal, hasta que se sintió capaz de desviar la mirada. Fue un simple vistazo, lo suficiente para distinguir el trazo de aquella herida y que los recuerdos volvieran a agitarla. Apartó la vista al instante. Durante un segundo sintió que él estaba muy cerca y que, al alzar la vista, aparecería de pie junto a ella.
Tragó saliva y se volvió definitivamente hacia el espejo.
Unos ojos azules le devolvieron la mirada. Sintió un escalofrío al reconocer sus rasgos en su propio reflejo, pero no quiso pararse a pensarlo. Tenía la piel clara, como si nunca le hubiera dado el sol. Sus caderas y su abdomen estaban hinchados y cubiertos de estrías y aún no había desarrollado el pecho. Miró sus manos y sus piernas. Las rodillas estaban cubiertas de hematomas y arañazos que ella misma se hacía al ir con prisa de un sitio a otro, porque siempre llegaba tarde. Tenía las uñas roídas y los dedos demasiado cortos para alguien de su edad.
Silvia nunca se había considerado atractiva, menos aún desde que la adolescencia le había cubierto la frente de acné, pero no pudo evitar sonreír al verse desnuda por primera vez en tanto tiempo y con el cabello tan corto, tan parecida a él. Levantó el brazo para colocarse el pelo por detrás de la oreja. Echaba de menos las mechas de colores que solía llevar y peinarse con coleta. Recordó que, un año atrás, había intentado convencer a su madre para que la dejara hacerse un piercing en el labio cuando terminase el curso, y la fuerte discusión que tuvieron cuando ella se lo prohibió. Sin embargo, eso ya no le parecía importante. En esos momentos solo deseaba una cosa.
Salió a la calle con desánimo. Llevaba las manos en los bolsillos y el rostro cubierto por la capucha. Su madre caminaba unos pasos por delante de ella y sostenía el paraguas. Se pasaba el día pegada al móvil, respondiendo cientos de felicitaciones por su embarazo. «Ya falta poco para que nazca tu nuevo hermano», le había comentado esa misma mañana. Silvia suspiró y puso los ojos en blanco en cuanto la escuchó reír a carcajadas al teléfono. No tenía intención de seguir viviendo con ellos cuando llegara el bebé, pero eso aún no lo había comentado.
Atravesaron la plaza de los comercios, donde su madre tenía la peluquería, y bajaron por la rampa que llevaba hasta el garaje sin intercambiar una palabra. Silvia observaba a la gente de su alrededor mientras caminaba. Tenía el corazón en un puño pese a saber que era imposible que se encontrara con él. Cada día que pasaba le costaba más levantarse y, a pesar de lo que la doctora opinaba, sentía que la bola que le aprisionaba el pecho se hacía más grande. ¿Cuándo iba a acabar? ¿Cuándo iba a dejar de sentirse tan perdida? No veía el momento de volver a estar bien, como todos le prometían. Estaba convencida de que su vida no iba a ser la misma sin él.
Bajaron las escaleras hasta la planta menos uno y se dirigieron al coche. Silvia se apresuró en bordearlo y ocupar el asiento del copiloto mientras su madre colgaba el teléfono.
—¿Hasta cuándo va a durar esto? —preguntó de sopetón. Las palabras brotaron de su boca tan rápido que apenas tuvo tiempo de comprobar la reacción de su madre. Sonia se abrochó el cinturón y arrancó sin devolverle la mirada.
—Hasta que la doctora diga que estás bien.
—No me refiero a la terapia —insistió con un hilo de voz—. ¿Cuándo vamos a hablar de lo que vi?
Por toda respuesta, su madre encendió la radio y subió el volumen. La puerta del garaje se cerró a su espalda mientras Silvia observaba las gotas de lluvia que resbalaban por la ventanilla. Por un momento deseó ser una de ellas y marcharse lejos de ahí.
—Buenas tardes —saludó la doctora Mouriz nada más verla entrar en la consulta. Era una mujer seria y corpulenta, de unos cincuenta años. Siempre llevaba el pelo recogido con una pinza a la altura de la nuca y vestía con una chaqueta verde a juego con sus gafas—. ¿Cómo ha ido la semana?
Silvia se encogió de hombros y se sentó frente a ella. Había una jarra de agua fría sobre el escritorio y un paquete de pañuelos a su derecha. El despacho era más pequeño de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban pintadas de color neutro, no había demasiada iluminación. Tan solo un espejo decoraba la pared de su derecha. La moqueta cubría todo el suelo y detrás, junto a la puerta de la entrada, había un sillón de color negro. Justo a su izquierda, había una estantería con algunos libros de consulta en los estantes más altos e instrumentos de meditación en los de abajo. Detrás del escritorio se podían ver algunos títulos enmarcados y un par de fotografías.
Silvia se acomodó en la silla. La doctora bajó la pantalla del portátil y sacó su libreta de color negro. Ambas sabían que su caso le estaba resultando difícil.
—Esta mañana he tenido un percance en el baño —comenzó a explicar Silvia. La doctora arqueó las cejas—. He visto la cicatriz.
La mujer se humedeció los labios y echó un vistazo a sus apuntes.
—¿Cómo te has sentido?
—Ha sido extraño. —Se quedó en silencio mientras recordaba la imagen—. Parecía que esa mirada me la devolvía otra persona. Tengo miedo de estar olvidando quién soy.
—¿Y quién eres?
Silvia frunció el ceño. Los ojos de la doctora Mouriz se posaron sobre los suyos para sumergirse después en los garabatos que escribía en el papel. Se giró hacia la pared, incapaz de responder a esa pregunta. Aunque Mouriz también había querido insistir durante la terapia en la relación que tenía con sus padres y en lo mucho que le costaba hacer nuevas amistades, ambas sabían qué era lo que le causaba tanto dolor.
«Awumbuk —le había mencionado una vez Mouriz—, algunos indígenas de Nueva Guinea llaman así a la sensación de soledad que nos queda cuando alguien que queremos se marcha.» Silvia no podía dejar de pensar en el vacío que esa pérdida le había dejado, pero, por más que lo intentaba, era incapaz de hablar de ello. La doctora seguía observándola con paciencia, preparada para escribir, mientras ella concentraba su atención en ese recuerdo sin poder olvidarse de la cicatriz.
De pronto, cuando ya creía que esa sesión sería como las anteriores y que volvería a casa sin haber podido mencionarlo, le invadió una corriente de recuerdos y todos esos sentimientos que había mantenido en secreto avivaron sus últimas lágrimas.
CAPÍTULO 2
Seis meses antes
Jueves, 6 de noviembre de 2008
El petricor a primera hora de la mañana atravesó la ventana y entró en su habitación. Su madre había ventilado la casa antes de marcharse y había dejado el desayuno preparado en la encimera. Silvia echó las cortinas, aún con los ojos adormilados, y se sentó en el borde de la cama. Todavía tenía enredadas en su mente las imágenes del sueño que había tenido por la noche, un sueño incómodo e inquietante, un sueño de llantos y niños recién nacidos. La bruma del despertar había enturbiado el recuerdo y ahora era incapaz de describir de qué trataba. Quizá sería buena idea comentarlo con Andrea.
Eran las siete y cuarto de la mañana. Una hora idónea para comenzar un día poco prometedor. Como siempre, tenía que preparar la mochila y recoger la colada antes de que Andrea pasara a buscarla. Suspiró y se encerró en el baño.
No le hacía gracia ir al instituto: no se llevaba bien con sus compañeros y les caía mal a los profesores. Tan solo podía contar con la simpática y estudiosa Andrea, que se había convertido en su mejor amiga nada más llegar al centro. En los últimos tres años se había ido distanciando de los amigos que tenía en el colegio y no había sido capaz de reemplazarlos por otros nuevos. Desde que sus padres habían decidido dejar atrás el bullicio del centro y mudarse al sur de la capital, sentía que nada en su vida marchaba como debería.
Se metió en la ducha mientras en su minicadena retumbaba la guitarra de Pearl Jam. No sería la primera vez que uno de sus vecinos llamaba a la puerta a causa del volumen. Como si eso pudiera hacer que dejara de cantar mientras se vestía o mientras desayunaba asomada a la ventana.
Cada mañana veía los coches circular de un lado a otro de la calle y a sus compañeros de clase cruzar por los portales, ajenos a su mirada. Ninguno de ellos se imaginaba lo pequeña que se sentía, aun observándolos desde tan alto; aunque estaba convencida de que tampoco les importaba.
Una vez más, la ciudad amanecía de color gris, al igual que su uniforme, y solo el tinte rosado que se había echado en el pelo contrastaba con eso. Echaba de menos su rutina anterior y envidiaba los centros a los que habían ido sus amigos. Ellos no tenían que vestir siempre con la misma falda oscura ni el mismo jersey, día tras día. Añoraba llevar vaqueros en invierno y las camisetas de esos grupos que le gustaban a su padre. Ahora esa ropa ocupaba la parte de atrás del armario y solo se la dejaban poner si no iba a salir por el barrio. Al menos tenía la esperanza de que, cuando empezara el Bachillerato, el uniforme desaparecería.
Todavía observaba la carretera cuando escuchó el telefonillo. Abrió la puerta sin preocuparse de quién estaba al otro lado y dio el último sorbo al descafeinado antes de cerrar la ventana. A pesar de todo, esa mañana se había levantado con una sensación extraña. Andrea irrumpió con la mochila colgando de un solo hombro. Llevaba una chaqueta de cuero en lugar del abrigo y el pelo recogido con un moño alto.
—Llegamos tarde —anunció.
—No creo que a Santiago le suponga ningún inconveniente —contestó Silvia, y esbozó una mueca condescendiente mientras Andrea apuraba la taza que había dejado en la encimera para ella—. Debería peinarme, ¿tenemos tiempo?
Andrea hizo una mueca.
—Si no te entretienes con la plancha, sí.
Silvia se escondió detrás de la puerta del baño, donde todavía sonaban los últimos acordes de Come back, y no salió hasta pasados veinte minutos. Normalmente no tenía problemas para conseguir el peinado que quería y sabía que su amiga, harta de tratar de meter en vereda sus rizos afro, la envidiaba por ello.
Parecían el día y la noche, la extraña pareja. Siempre juntas, pero no podían ser más diferentes. Silvia era la más bajita de las dos, la que tenía peores notas y la menos extrovertida. En cambio, Andrea le sacaba casi una cabeza, usaba dos tallas menos de pantalón y solía caerles bien a todos. Silvia era clarita, de piel casi nívea que se coloreaba de rosa en cuanto recibía un rayo de sol. Andrea, en cambio, lucía orgullosa la herencia de su familia guineana.
Con todo, Silvia sabía cuál era su punto a favor: el pelo. Tenía una melena castaña que le llegaba por la cintura y solía adornarla con mechas de colores que renovaba cada cierto tiempo. Andrea, por el contrario, prefería llevarlo recogido. Sus hermanas decían que las trenzas le quedarían mejor, que no debía llevar la melena desarreglada, pero no quería parecerse a ellas y mucho menos caer en un tópico cultural como ese. Andrea era simplemente Andrea: una tía que odiaba el rap, que cantaba rock, que tocaba la batería como nadie, que sacaba matrículas de honor y, aunque Silvia apenas pensara en ello, la única persona que se había preocupado de hacerle compañía cuando la había visto desayunando sola junto a la cafetería en su primer día de clase.
Cuando por fin salió del baño, Andrea se había terminado el paquete de galletas y la esperaba recostada en el sillón con los pies en alto. Silvia sostuvo el paquete vacío por una esquina y la miró con sorpresa.
—¿Y yo qué desayuno?
—Quedan magdalenas en el armario.
Contuvo la sonrisa al ver las migas de chocolate esparcidas por el regazo de su amiga. Tiró la caja a la basura y guardó en su mochila un par de magdalenas antes de salir. Bordearon la plaza de la urbanización y cruzaron la calle. A su alrededor, los pequeños grupos de estudiantes gritaban y se saludaban unos a otros de camino al instituto. Silvia caminaba con la vista fija en el asfalto y los ignoraba. Andrea, en cambio, la seguía con los cascos puestos mientras repasaba las preguntas del examen. Aunque no solían conversar de camino a clase, esa mañana Silvia tenía la sensación de que debía decirle algo. No dejaba de pensar en esos niños recién nacidos con los que había soñado ni en el malestar que le producía. Le daba la impresión de que iba a ocurrir algo distinto. Algo importante. Pero ¿el qué?
Llegaron al centro dos minutos después de que tocara la sirena. Silvia subió los escalones de dos en dos, jadeando. Su pulso se aceleraba a medida que se acercaban al aula. Con toda seguridad, Santiago, el profesor de Literatura, ya habría dejado que sus compañeros comenzaran el examen. Andrea abrió la puerta de golpe. El profesor las miró a las dos con el semblante serio y con el taco de folios todavía en la mano. Silvia se quedó inmóvil. Andrea dio un paso adelante.
—Perdona, Santiago —se disculpó mientras se quitaba los cascos—. ¿Estamos a tiempo de entrar?
El profesor bajó la vista hacia su reloj de pulsera y miró los ojos oscuros de la chica. Ella esbozó una tímida mueca y le sonrió. Tal como esperaban, Santiago cedió y continuó repartiendo las fotocopias. Andrea se encaminó con largas zancadas hasta su pupitre y sacó el estuche. Silvia no pudo ignorar los cuchicheos del fondo.
—¡Suerte! —oyó decir a su amiga en cuanto se sentaron.
Asintió, aunque no estaba muy convencida. Apenas había tocado los apuntes y tampoco lograba concentrarse en leer las preguntas. Su pensamiento se encontraba muy lejos de aquel lugar, intentando averiguar qué la mantenía tan alerta.
CAPÍTULO 3
Silvia dejó que el resto de la mañana transcurriera sin moverse de la silla. Había pasado la clase de Geografía garabateando en una esquina del cuaderno. No lograba eludir esa sensación de que algo la alteraba. Sentía una fuerte presión en el pecho, todo lo que le decían la incomodaba y solo pensaba en volver a casa. Cerró los ojos y trató de respirar con tranquilidad. Hacía mucho tiempo que no se angustiaba tanto por estar en clase; aunque una parte de sí misma estaba convencida de que esta vez no era el instituto lo que le provocaba esa sensación. Había algo que se le escapaba, pero no lograba reconocer el qué. Fuera lo que fuese, sabía que, si alguien podía quitarle hierro al asunto, era Andrea.
Pero precisamente Andrea había abandonado el aula al terminar la clase de Literatura y se había ido corriendo a la de Historia sin ni siquiera preguntarle cómo le había salido el examen. Durante los dos primeros cursos, los alumnos iban juntos a todas las asignaturas, pero al pasar a tercero el centro procuraba mezclarlos para que se conocieran mejor, algo a lo que Silvia no terminaba de acostumbrarse. No le quedó más remedio que esperar hasta la hora del recreo para buscar a su amiga. Necesitaba hablar del tema cuanto antes.
Habitualmente, Andrea intentaba bajar a la cafetería antes de que los de primero agotaran todas las latas de refresco de piña y a continuación se sentaba en los escalones que bordeaban la puerta del patio. Silvia pensaba esperarla allí, con las piernas cruzadas y concentrada en alguna canción de Green Valley; sin embargo, una vez más, la sorprendió junto a la puerta de los lavabos hablando con Victoria, una belleza rubia y conflictiva que a Silvia no le caía especialmente bien. Chascó la lengua.
Durante el curso anterior, Victoria se había pasado la mayor parte del tiempo lanzándole bolas de papel que traía humedecidas del baño, escribiéndole insultos en el pupitre, como «ballena comebollos», «animal en peligro de extinción» o simplemente «gorda», y manchando su silla con típex para que toda la clase se riera cuando se pusiera en pie. Al principio, Silvia siguió el consejo de Andrea y lo dejó pasar. Pero cuanto más se desahogaba con su amiga, más hiriente se volvía Victoria con ella.
A pesar del carácter y la personalidad de Andrea, ella nunca la había defendido en público, y eso era lo que más le dolía. No la ayudó a plantar cara a esa macarra que le quemaba las puntas del pelo y que se reía de sus mechas o se metía con su peso. Al contrario, a medida que transcurría el curso, y más aún con el intercambio de aulas, Silvia notaba que Andrea y Victoria pasaban cada vez más tiempo juntas. Había intentado preguntarle al respecto, pero Andrea nunca hablaba del tema. Estaba claro que prefería no posicionarse, pero Silvia no entendía por qué si se suponía que ella era su mejor amiga.
Suspiró. Ese día no tenía ánimo de empezar ninguna discusión, así que optó por hacer lo de siempre y salió sola al patio. Lo normal era que Andrea no tardara en bajar. Pasó el recreo esperándola en los escalones mientras comía las magdalenas. Levantó la vista en dos ocasiones al oír los cuchicheos del grupo de al lado. «Una magdalena, sí», quiso contestarles a las chicas que se reían mientras la miraban de arriba abajo. Sobrellevó los últimos minutos rezando por que su amiga apareciera en cualquier momento, pero esa vez no apareció.
Las siguientes tres horas transcurrieron con lentitud. Silvia estaba ensimismada, con la barbilla apoyada en el puño y sin apartar la vista de la ventana. Los recuerdos del sueño que había tenido se intercalaban con las risas de aquellas chicas y, cuanto más lo pensaba, más angustiada se sentía. Andrea estaba sentada en el pupitre de al lado. De vez en cuando, se volvía para llamarla porque era la única que no estaba prestando atención.
—Te van a reñir —le chistó, pero Silvia ni siquiera se volvió para mirarla.
A la salida, Andrea se le acercó dando un brinco por detrás. Silvia había hecho un esfuerzo sobrehumano para no esperarla y ya estaba llegando al cruce cuando ella la alcanzó.
—Hola —escuchó que decía, sonriente, pero se limitó a seguir caminando—. Siento haber desaparecido en el recreo.
Silvia se encogió de hombros mientras en su cabeza trataba de buscar las palabras adecuadas para preguntarle de qué hablaba con Victoria. No las encontró. Andrea se esperó a cruzar el semáforo y sacó los auriculares de la mochila. Anduvieron en silencio hasta que llegaron a casa de Silvia. Andrea miraba de reojo a su amiga, como esperando que en cualquier momento el tenso hilo que las envolvía se rompiese. Sin embargo, su móvil la interrumpió.
—Es mi madre —dijo mientras intentaba ocultar la pantalla—. Se preguntará dónde estoy.
—Aún es temprano —contestó Silvia, extrañada—. ¿No quieres subir?
—No puedo.
Silvia asintió, aunque sabía que Andrea mentía: su madre no salía del supermercado hasta bien entrada la tarde y jamás le había puesto un toque de queda. Se despidieron y Silvia la observó dirigirse hacia el semáforo con un paso tan decidido que se olvidó de ponerse de nuevo los auriculares. Torció el gesto. Le extrañaba que Andrea le mintiera cuando en teoría lo sabían todo la una de la otra.
Entró en su casa con los pensamientos todavía desordenados. El olor a guiso de costillas inundaba la cocina. Su madre estaba al teléfono hablando con una amiga mientras removía las patatas. La conversación podría durar horas. Tras dar un portazo, Silvia colgó el abrigo en el perchero y se dirigió a su habitación.
—Sí, acaba de llegar. Hoy también viene de mal humor —escuchó que su madre se quejaba—. No sé qué voy a hacer con ella, de verdad. Ni siquiera sus profesores la soportan.
Aunque cerrara los ojos con fuerza seguía escuchando la voz de Sonia desde el otro extremo de la casa, cómo la criticaba y opinaba sobre cualquier cosa que hiciera. Siempre hablaba de ella, como si no tuviera otro asunto del que preocuparse.
Echó la mochila debajo del escritorio y se tumbó en la cama. Al lado había el armario blanco que habían traído del antiguo piso. El resto de sus muebles eran recién comprados, manías de su madre y de querer tener la casa bonita. No le dejaban colgar pósteres en la pared, así que se las había ingeniado para forrar el mueble por dentro.
Los grupos que escuchaba eran poco conocidos, al menos a Andrea no le gustaban, y era muy difícil que apareciera alguno en las revistas para adolescentes que vendían en los quioscos. Al final se cansó de buscarlos y decidió descargar algunas imágenes en un pendrive para llevarlas a la copistería. No pensó en avisar a su madre antes de hacerlo, ni siquiera creyó que tuviera que pedirle permiso. Pero, cuando Sonia abrió el armario y encontró las imágenes de Eddie Vedder, Layne Staley, Chris Cornell, Mike McCready o Scott Weiland mirándola desde las paredes de madera, sepultadas tras las sudaderas, se enfadó. Mucho. Dijo que el armario no era un corcho de pared y arrancó los pósteres al instante. Silvia se dio cuenta entonces de lo poco que tenían en común.
De hecho, sus padres y ella no se parecían en nada. Ambos eran bastante altos y tenían el cabello negro y los ojos oscuros. Su padre, Enrique, solía llevarlo rapado para disimular la calvicie mientras que Sonia cada año lo tenía más largo. Le gustaba alisárselo y recogérselo de forma diferente cada día. Y, aunque Silvia también se entretenía peinándose, se daba cuenta de que los rizos de su madre y su melena lacia no tenían nada que ver.
El parecido de sus padres con el resto de la familia la había acomplejado tanto que alguna vez había pensado que era por eso por lo que no la querían —especialmente su madre, que la reñía cada vez que invitaba a sus compañeras de la peluquería y ella se aventuraba a salir de la habitación—, hasta el punto de que en más de una ocasión había llegado a pensar que quizá era adoptada. Su abuela le había dicho que se parecía a una tía que no había conocido, pero Silvia nunca había encontrado recuerdos o fotografías de esa tía, y su padre solía evitar el tema.
Enrique trabajaba de guarda de seguridad en el Centro de Arte Reina Sofía y apenas pasaba tiempo en casa. Se iba a las seis de la mañana y salía de trabajar a las nueve. Algunos días a las ocho, pero solo si le habían cambiado el turno. Así que tenía pocos recuerdos con él que no fueran de las vacaciones de verano. Aun así, el vínculo que la unía con su padre era especial, algo espontáneo, como si ninguno de los dos tuviera que esforzarse para entenderse bien.
Sonia, por el contrario, tenía horario de mañana y libraba casi todas las tardes. Habían acordado hacerlo así cuando se mudaron para que Silvia no pasase tanto tiempo a solas, ya que su nuevo instituto no tenía horario de tarde; algo que de pequeña había agradecido, aunque últimamente rezaba por que su madre pasase menos tiempo en casa.
Sumergida en una ola de pensamientos, aún con los recuerdos del sueño fondeando en su mente, alargó su brazo para afinar la guitarra. Se quedó largo rato mirándola, acariciando las cuerdas sin pensar en ninguna melodía. Había aprendido a tocarla con diez años y no recordaba un solo instante en que no hubiera podido refugiarse en ella. Era su guía, su tabla de salvación en las noches de tormenta.
Sus dedos tocaron los primeros acordes y, mientras su madre seguía hablando por teléfono, en su habitación sonó la última canción que había compuesto.
Me acostumbré a tenerte lejosy lejos te mantuve.Cuando el tiempo nos acerca,la distancia nos destruye.
Saben amargos los díasy las noches de noviembreen las que el frío nos congelalos recuerdos más calientes.
Canciones en la lluvia,lágrimas que no mienten,Madrid está desnuda,tu voz es diferente.
Despertó del trance cuando un grito de su madre la llamó desde la cocina: la comida ya estaba hecha. Escuchó cómo subía el volumen de la televisión sin que hubiera terminado de tocar la última estrofa. Frunció el ceño, ahogó un suspiro en el pecho y dejó que sus dedos se deslizaran sobre las cuerdas.
Canciones en la lluvia,lágrimas que no mienten,Madrid está desnuda,tu voz es diferente.
Canciones en la lluvia,lágrimas de noviembre,en un rincón del universoese beso aún perdura.
CAPÍTULO 4
Viernes, 7 de noviembre de 2008
R

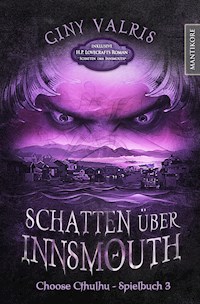













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













