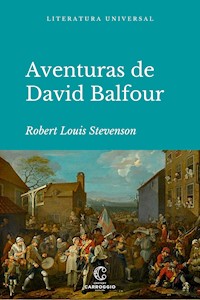Aventuras de David Balfour
Robert L. Stevenson
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Traducción: Jorge Beltran.Introducción: Juan Leita.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, la época y la obra
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XIX
Capítulo XXX
Introducción al autor, la época y la obra
Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo (Escocia) el 4 de noviembre de 1850. Desde niño, sintió una gran pasión por los viajes que permiten conocer nuevos mundos y tener la sensación de haber huido al mar libre. Era natural, por tanto, que el joven Robert no se sintiera satisfecho con la forma de vida que necesariamente lleva consigo ejercer la profesión de ingeniero o de abogado. Empezó, en efecto, la primera carrera y terminó los estudios de jurisprudencia. Sin embargo, nunca llegó a desempeñar ningún cargo que estuviera relacionado con ninguna de estas especialidades.
Su poderosa imaginación lo impulsaba a dar rienda suelta a sus deseos de aventuras y de visitar nuevas tierras. De este modo, como desde muy temprana edad había tenido una gran afición literaria y una extraordinaria habilidad en el campo de las letras, no encontró un medio mejor de realizar sus sueños que poniéndose a escribir. Empezó publicando algunos ensayos. Pero fueron sus viajes a Bélgica y a Francia los que le inspiraron sus primeras obras de relatos sorprendentes y repletos de fantasía. Al nacimiento del escritor contribuyó también innegablemente su naturaleza física, débil y enfermiza. Lo que no podía llevar a cabo en la práctica debía surgir, como fruto quizá del desahogo, en las páginas de unos libros llenos de emociones y de aventuras.
A pesar de todo, a lo largo de su vida Stevenson no sólo consiguió desplegar su imaginación en un considerable número de obras, sino que también logró realizar de hecho aquello que había sido siempre su máxima ilusión: recorrer mundos extraños y exóticos. En 1879, se traslada a California con una mujer que había conocido en Paris y que luego había de ser su esposa. Al año siguiente, sin embargo, su salud empieza a declinar seriamente y decide regresar a Europa, a fin de residir en varios sanatorios. En 1887, viendo que sus dolencias se acrecientan cada vez más, inicia diversos viajes por las islas de los mares del Sur. Atraído quizá por el exotismo, así como también por la idea de encontrar unos aires más saludables que aliviaran la afección pulmonar que padecía, se estableció definitivamente en Samoa, en una población llamada Vailina. Allí todo era muevo y apacible, Pero en 1894 la muerte le sobrevino casi súbitamente, en forma de una hemorragia cerebral, cuando probablemente había conseguido la realización de sus ideales más acariciados. Su cuerpo fue enterrado en el monte Vaea, cerca del poblado que lo había acogido con afecto y respeto.
Stevenson, igual que otros muchos autores, únicamente fue apreciado en su justo y alto valor después de su muerte. No obstante, ya en vida, el enorme poder de su imaginación logró atraer el interés del gran público que quedaba subyugado por la rara habilidad de combinar lo real con lo extraordinario y ficticio, No sólo los personajes que creaba resultaban de carne y hueso, fruto de su propia experiencia y de la precisa atención que ponía en todo lo que lo rodeaba, sino que también las aventuras nacidas de su facultad imaginativa parecían poseer la cualidad sorprendente de la realidad. Las tramas de sus obras dan la impresión de ser reales e incluso históricas y, de hecho, se basan en datos y en acontecimientos que tienen un fundamento o bien un marco concreto dentro de la historia.
Por esto, antes de empezar la lectura de las novelas más emocionantes y atractivas de Robert Louis Stevenson, será útil y orientador estudiar sus posibilidades de realidad, así como el fondo histórico que les da vida y les otorga la cualidad especial de hacer verídico lo que es ficticio. Porque, como observa acertadamente E. Cecchi, una de las características más sobresalientes de Stevenson es precisamente “la facultad de conferir a las imágenes la veracidad de un documento”.
LAS TIERRAS ALTAS DE ESCOCIA (Highlanders)
Las aventuras de David Balfour (Kidnapped: Secuestrado) y El señor de Ballantrae nos trasladan a la mitad del siglo XVIII, concretamente a la época en que tiene lugar en el reino británico el último enfrentamiento entre jacobitas y lealistas. En Inglaterra se daba el nombre de «jacobitas» a aquellos que constituían el partido legitimista escocés e irlandés que permaneció fiel a la causa de Jacobo II. Varios años más tarde, sin embargo, siguieron llamándose del mismo modo los que lucharon a favor de Carlos Estuardo en contra de la casa de Hannover. Es en este periodo cuando se desarrolla la acción de las dos novelas de Stevenson.
En efecto, según consta por la historia, en el mes de junio de 1744 un joven llamado Carlos Estuardo, nieto de Jacobo II, salió de Francia para desembarcar en tierras escocesas. Allí encontró la misma fidelidad que sus habitantes habían profesado siempre por su familia. Con solo seis mil hombres, Carlos Estuardo pudo invadir Inglaterra y llegar hasta Derbry. Su propósito era destronar al actual rey, Jorge II del principado de Hannover, a fin de restaurar en el trono inglés a la dinastía de los Estuardo. Quienes se opusieron a este intento fueron los lealistas, propugnadores de Jorge II. Si los lealistas no hubieran reaccionado, llamando a un ejército del continente, el joven pretendiente de la corona habría logrado su objetivo, ya que los escoceses se mostraron una vez más como los mejores soldados de la isla. En el mes de abril de 1746, no obstante, Carlos Estuardo fue vencido en Culloden, viéndose obligado a regresar nuevamente a Francia. Tras una dura lucha, los escoceses tuvieron que someterse, aunque desde aquel momento los regimientos reclutados en aquellas tierras figuraron entre los más valientes y esforzados del reino.
Este marco histórico concreto da pie a Stevenson para iniciar y desplegar las variadas y sorprendentes vicisitudes tanto del señor de Ballantrae como de David Balfour. Por una parte, por decisión de la familia, al señor de Ballantrae le tocará en suerte alistarse en las tropas que lucharon a favor de Carlos Estuardo, mientras que su hermano se quedará en la casa paterna siguiendo fiel a Jorge II. Será precisamente en Culloden donde se producirá la primera muerte aparente del protagonista. Por otra parte, David Balfour es el amigo y el compañero de fatigas de un jacobita llamado Alan Breck, injustamente acusado por el asesinato de Colin Campbell, en una época algo posterior (1751) en que los caballeros partidarios de Carlos Estuardo tienen que huir del país o bien refugiarse en la zona más alta de Escocia que había sido precisamente el núcleo de la resistencia jacobita.
A este respecto, además de los hechos históricos que ocasionan el planteamiento de las dos novelas, es evidente que un material todavía más importante y decisivo es el marco geográfico de las Tierras Altas de Escocia (Highlands), juntamente con las características peculiares de sus habitantes (highlanders).
Como han notado acertadamente numerosos críticos, Stevenson parece hallarse en su mejor ambiente cuando sus narraciones transcurren en su misma Escocia natal. Perfecto conocedor del paisaje, de los bosques y de las tierras montañosas de aquella región llena de misterio y de leyenda, el autor se desenvuelve a sus anchas gracias a lo que es un producto de la atenta observación. En este sentido, los viajes y las idas y venidas de David Balfour por tierras escocesas constituyen una brillante muestra de este hecho.
Al mismo tiempo, el carácter curioso y atractivo de los habitantes de las Tierras Altas representa un elemento valioso con respecto al fondo que da vida y anima la trama. Los highlanders son célebres en la historia por su energía y su valor guerrero. Dividido en clanes enemigos, este pueblo belicoso peleó durante siglos enteros contra los ingleses, habiendo sido su último esfuerzo la campaña en favor del príncipe Carlos Estuardo que terminó con la derrota de Culloden. A pesar de todo, también en este caso dieron muestras de sus grandes cualidades para la guerra. Recordemos de nuevo que unos cuantos miles de combatientes bastaron al joven príncipe para adueñarse prácticamente de todo el país. No obstante, los highlanders son famosos también por su alto espíritu caballeresco y poético. En su apariencia aguerrida y salvaje, los habitantes de las Tierras Altas de Escocia poseen un elevado sentido de la hospitalidad y del humanismo. Por esto David Balfour piensa en su interior acerca de aquellos hombres: «Si éstos son los salvajes highlanders, ojalá mi propia gente fuese más salvaje».
Como dato complementario, hay que consignar aqui que Stevenson escribió también una segunda parte de ¡Secuestrado! o Las aventuras de David Balfour con el titulo de Catriona. Siguiendo el mismo estilo documental, la novela recoge las memorias posteriores de David Balfour en su patria y fuera de ella. La parte más importante de la obra es aquella en que David intenta la absolución de su amigo Alan Breck, sobre el que pesa todavía la injusta acusación de haber asesinado a Colin Campbell. Catriona es la hija de un renegado llamado James Moore, con la que David se promete y luego se casa.
Tanto en El señor de Ballantrae como en Las aventuras de David Balfour, el marco histórico y ambiental confiere a las obras su carácter de veracidad y de sorprendente realismo. Sin duda alguna, Stevenson se asoma a la historia y a la patria real que lo vio nacer con el afán de dar rienda suelta a una imaginación que anhela el movimiento y el placer de la peripecia. Pero la singular y perfecta combinación de lo histórico y de lo ficticio constituye precisamente la cualidad más notable de su estilo. Como observa con gran acierto el crítico P. G. Conti, «para Stevenson, los tiempos transcurridos son como regiones lejanas a las que llega un hombre moderno, sediento de aventuras, pero vivo para su actualidad. Así, al correr de los tiempos no hace sino ensanchar los confines de los muchos viajes en el espacio por él contados, sin cambiar de naturaleza. Por este motivo la prosa de Stevenson, con su pureza musical y su alado realismo, no envejece y ofrece fermentos literarios que todavía hoy actúan sobre nuestro gusto».
STEVENSON O EL CONTADOR DE HISTORIAS
Pocos autores han tenido como Stevenson un sentido tan vivo y agudo de lo que es una novela. Indudablemente, para contar una historia, se requiere por lo menos cierta carga de aquel realismo y de aquella veracidad que ya hemos visto plasmados de un modo tan sobresaliente en sus relatos. Precisamente ésta ha sido siempre una de sus cualidades más apreciadas y observadas. Sin embargo, es innegable también que la habilidad de un novelista va relacionada intrínsecamente con el poder subjetivista de adentrarse en los hechos y de transformarlos por la fantasía en su propio tejido vivo. Sobre este punto, fue el mismo Robert Louis Stevenson quien dio una explicación admirable en un ensayo titulado Una charla sobre el romance. Como forma de revelar la interioridad creativa del propio novelista, resulta altamente instructivo aducir aquí un pasaje decisivo de dicho texto:
«No es un personaje, sino un hecho, lo que nos seduce para sacarnos de nuestra reserva. Ocurre algo que deseamos que nos hubiera ocurrido a nosotros. Una situación que hemos saboreado con la imaginación se realiza en la historia con detalles seductores y apropiados. Entonces olvidamos a los personajes. Después apartamos a un lado al héroe. Nos sumergimos dentro de nuestra propia persona y tomamos un baño de experiencias refrescantes. Entonces, y sólo entonces, decimos de verdad que hemos estado leyendo un romance. No son sólo cosas agradables las que imaginamos cuando soñamos despiertos. Tenemos visiones en las que nos sentimos dispuestos incluso a meditar la idea de nuestra propia muerte, momentos en que parece como si nos divirtiera que nos engañaran, hirieran o calumniaran. Es así como es posible urdir incluso una historia de tema trágico, en la que los pensamientos del lector dan la bienvenida a cada incidente, detalle y ardid de la narración. La obra de ficción es para el hombre adulto lo que el juego es para un niño. Es en ella donde él cambia la atmósfera y el tono de su vida. Y cuando el juego armoniza de tal forma con su fantasía que él puede unírsele con todo su corazón, cuando disfruta en cada aspecto del mismo, cuando se recrea reviviéndolo e identificándose con esta vivencia con un deleite total, entonces la obra de ficción se llama romance».
Débil y enfermizo, los hechos sorprendentes y maravillosos seducían a Stevenson hasta el punto de sacarlo de su reserva. Lo que no podía llevar a cabo en la práctica lo configuraba y lo saboreaba en su imaginación con toda clase de detalles seductores y apropiados, ya que deseaba que aquella situación concreta le hubiera ocurrido a él. Desde niño, supo sumergirse dentro de su propia persona, tomando un baño de experiencias refrescantes a base de pensar en nuevos mundos y de evocar la sensación de huir al mar libre. Entonces, y sólo entonces, podemos decir de verdad que nació el autor de La flecha negra y de La isla del tesoro.
No sólo eran cosas agradables las que imaginaba cuando soñaba despierto. Como lo refieren sus biógrafos, durante buena parte de su vida estuvo viendo el rostro impreciso de la muerte, del mismo modo como les sucede a muchos de los protagonistas de sus libros. La fantástica escena final de su novela El señor de Ballantrae, donde los párpados del muerto se agitan y los dientes asoman entre la barba, debió de estar grabada en su fantasía como una meditación sobre su propia muerte. Al escribir Las aventuras de David Balfour debió de experimentar momentos en que parecía como si le divirtiera que lo engañaran, lo hirieran o lo calumniaran, tal como les pasa a los personajes principales de la obra. Fue así como le resulta posible urdir incluso historias de tema trágico, ya que sus pensamientos daban la bienvenida a cada incidente, detalle y ardid de la narración.
La obra de ficción fue para Robert Louis Stevenson lo que el juego es para un niño. Gozaba con la creación de unas situaciones que eran totalmente distintas a las normales y cotidianas. Gracias a sus relatos imaginarios, Stevenson cambiaba la atmósfera monótona y el tono endeble de su vida. El juego armonizaba de tal forma con su fantasía, que podía unirse con todo su corazón a la historia explicada. Disfrutaba en cada uno de sus aspectos. Se recreaba reviviéndola e identificándose con aquellas -vivencias nuevas y extraordinarias-. Se deleitaba en sus novelas de una forma perfecta y total. Fue entonces cuando sus obras de ficción se convirtieron en las creaciones únicas y magistrales de Robert Louis Stevenson.
A pesar de todo, precisamente cuando su salud empezaba ya a declinar de una manera manifiesta, Stevenson pudo realizar materialmente los muchos viajes en el espacio que había contado y soñado despierto: de California a Europa y de Europa a las islas de los mares del Sur. Todavía sediento de aventuras, se trasladó de verdad a las tierras extrañas y exóticas que antes había acariciado en su imaginación. Fue Samoa la región lejana a la que llegó aquel hombre moderno, cuyo genio literario actúa todavía hoy sobre nuestro gusto. «Allí vivió», como dice G. K. Chesterton en resumen final de su vida, «tan feliz como pueda serlo un desterrado que ama a su país y a sus amigos, libre al fin de todos los peligros cotidianos de su afección pulmonar. Y allí murió, casi de repente, a la edad de cuarenta y cuatro años, siendo el querido patriarca de una pequeña comunidad blanca y morena que lo conoció como tusitala o contador de historias».
Capítulo I
EMPRENDO MI VIAJE A LA CASA DE SHAWS
Empezaré el relato de mis aventuras por cierta mañana de principios de junio, del año de gracia de 1751, cuando por última vez saqué la llave de la puerta de la casa de mi padre. El sol comenzaba a brillar sobre la cima de las colinas al ir yo camino abajo, y cuando llegué a la rectoría los mirlos ya estaban silbando entre las lilas del jardín, y la niebla que rondaba por el valle al amanecer empezaba a alzarse y a disiparse.
Míster Campbell, el pastor de Essendean, me estaba esperando junto a la puerta del jardín. ¡El buen hombre! Me preguntó si había desayunado, y al decirle que no me hacía falta nada, me tomó una mano entre las suyas y bondadosamente se la puso bajo el brazo.
—Bueno, Davie, muchacho —dijo—, te acompañaré hasta el vado para despedirte.
Y echamos a andar juntos en silencio.
— ¿Lamentas abandonar Essendean? —preguntó él al cabo de un rato.
—Verá, señor —dije yo—, si supiera adónde voy o qué va a ser de mí, le respondería sinceramente. Essendean es un buen lugar, ciertamente, y he sido muy feliz allí; pero, claro, nunca he estado en otro sitio. Como mi padre y mi madre ya han muerto, no estaré más cerca de ellos en Essendean que en el reino de Hungría. Y, para serle sincero, si yo pensara que donde voy hay oportunidad de prosperar, entonces iría de buena gana.
—Sí —dijo míster Campbell—. Muy bien, Davie, siendo así debo ponerte al corriente de tu buena fortuna, si me es posible. Al morir tu madre, tu padre (hombre digno y buen cristiano), sintiéndose enfermo de muerte también, me confió cierta carta que, según dijo, era tu herencia. «En cuanto yo me haya ido», dijo, «y se haya hecho lo necesario con la casa y los enseres» (todo lo cual, Davie, se ha hecho), «dale esta carta a mi chico y hazle ir a la casa de Shaws, no lejos de Cramond. Ése es mi lugar de procedencia», dijo, «y allí conviene que vuelva mi chico. Es un buen muchacho», dijo tu padre, «y muy espabilado, y no tengo ninguna duda de que sabrá cuidarse y hacerse querer allí donde vaya».
— ¡La casa de Shaws! —exclamé—. ¿Qué tenía que ver mi pobre padre con la casa de Shaws?
— ¿Y quién puede decirlo con certeza? —repuso míster Campbell—. Pero, lo cierto, Davie, es que el nombre de esa familia es el mismo que llevas tú: Balfour de Shaws; vieja, honrada e intachable casa que tal vez haya decaído un poco en estos últimos tiempos. Tu padre, además, era hombre instruido, como correspondía a su posición; ningún hombre condujo la escuela de modo más correcto; y ni sus maneras ni su modo de hablar eran las de un maestro común; pero (como tú mismo recordarás) me gustaba llevarlo a la rectoría para que conociese a la gente bien del lugar, y los de mi propia casa, los Campbell de Kilrennet, los Campbell de Dunswire, los Campbell de Mich y otros, gozaban de su compañía. Finalmente, para que conozcas todos los elementos de este asunto, he aquí la carta testamentaria misma, sobreescrita por la propia mano de nuestro desaparecido hermano.
Me entregó la carta, que iba dirigida del siguiente modo: «Para entregar en manos del caballero Ebenezer Balfour, de Shaws, en su casa de Shaws; estas líneas le serán entregadas por mi hijo, David Balfour». Mi corazón latía fuertemente ante aquella perspectiva que inesperadamente se abría ante un muchacho de diecisiete años, hijo de un pobre maestro rural en el bosque de Ettrich.
—Míster Campbell —dije tartamudeando—, si estuviera usted en mis zapatos, ¿iría allí?
—Claro que sí —dijo el pastor—, y sin pensármelo dos veces. Un chico robusto como tú es capaz de llegar a Cramond, que está cerca de Edimburgo, en dos días, a pie. Si las cosas salen mal y tus linajudos parientes (pues no puedo menos que suponerles de tu propia sangre) te ponen de patitas en la calle, puedes desandar el camino y volver a la rectoría en un par de días. Pero me inclino a pensar que serás bien recibido, como ya supuso tu pobre padre, y, que yo sepa, puede que con el tiempo llegues a ser un gran hombre. Y aquí, Davie —prosiguió— es donde me toca a mí aprovechar esta despedida para ponerte en guardia contra los peligros del mundo.
Miró a su alrededor en busca de un asiento cómodo; sus ojos se posaron en un gran peñasco que había bajo un abedul, a la vera del camino, y se sentó en él con expresión de gran seriedad; y como el sol, filtrándose entre dos picos, caía de pleno sobre nosotros, colocó el pañuelo sobre el sombrero para protegerse. Entonces, alzando el dedo índice, me puso en guardia contra un número considerable de herejías, hacia las cuales no me sentía tentado en lo más mínimo, al tiempo que me instaba a no olvidar mis oraciones y la lectura de la Biblia. Hecho esto, me hizo una descripción de la gran casa a la que me dirigía y de cómo debía comportarme con sus habitantes.
—Sé obediente, Davie, en las cosas de poca importancia —dijo—. Ten presente que, aunque bien nacido, tu educación es la de un campesino. ¡No nos avergüences, no nos avergüences! En esa casa grande, opulenta, llena de sirvientes, con tus superiores y tus inferiores, muéstrate tan amable, tan circunspecto, tan rápido en comprender y tan llano en hablar como cualquier otro. En cuanto al señor… recuerda que él es el señor. Nada más digo: honra a quien debas honrar. Es un placer obedecer a un señor, o debería serlo, para los jóvenes.
—Bien, señor —dije—, puede que sí; y le prometo que trataré de hacer que así sea.
— ¡Bien dicho! —repuso míster Campbell calurosamente—. Y ahora vayamos a lo más importante de lo insignificante, si me permites el juego de palabras. Tengo aquí un paquetito que contiene cuatro cosas.
Y así diciendo se lo sacó con gran dificultad de uno de sus bolsillos.
—De estas cuatro cosas, la primera es lo que legalmente te corresponde: un poquito de dinero procedente de los libros y enseres de tu padre, que yo he adquirido (como te expliqué de buen principio) con el propósito de revenderlos, y sacar provecho de la venta, al maestro que sustituya a tu padre. Las otras tres son obsequios que a mistress Campbell y a mí nos gustaría que aceptases. La primera, que es redonda, es la que seguramente más te gustará de buenas a primeras; pero, Davie, no es más que una gota de agua en el mar. Te servirá de ayuda en tus primeros pasos, luego se esfumará como la mañana. La segunda, que es plana y cuadrada y está escrita, te ayudará toda la vida, cual buen bastón en el camino y buena almohada en la enfermedad. Y en cuanto a la última, que es cúbica, ésa te acompañará a un mundo mejor; así se lo pido a Dios en mis plegarias:
Y tras decir esto se puso en pie, se quitó el sombrero y rezó un poco en voz alta, y en términos conmovedores, por aquel joven que iba a lanzarse al mundo; luego, de súbito, me cogió entre sus brazos y me dio un fuerte abrazo; acto seguido me apartó al tiempo que me miraba con un rostro en el que se reflejaba una profunda preocupación; finalmente, dio media vuelta y, tras decirme adiós, echó a correr a trompicones por el camino por donde habíamos venido. Puede que a otro le hubiese parecido divertido; pero yo no estaba para risas. Le estuve mirando mientras me fue posible verlo. En ningún instante aflojó la marcha ni miró hacia atrás. Entonces se me ocurrió que aquello era debido a la pena que en él despertaba mi partida, y me remordió la conciencia pues yo, por mi parte, sentía una alegría inmensa ante el hecho de abandonar aquel pueblo apacible e irme a una casa grande y atareada, llena de gentes ricas, respetadas y educadas que llevaban mi nombre y mi sangre.
«Davie, Davie —pensaba yo—, ¿habráse visto semejante ingratitud alguna vez? ¿Serás capaz de olvidarte de viejos favores y viejos amigos con solo oír susurrar un nombre? ¡Uf, uf, qué vergüenza!»
Y me senté en el peñasco que el buen hombre acababa de abandonar, y abrí el paquete para comprobar la naturaleza de los obsequios. En ningún momento había dudado de que lo que él llamara cúbico sería una Biblia pequeñita, para llevarla en un plaidneuk.1 Comprobé que lo que él llamara redondo era una moneda de un chelín; y el tercer obsequio, el que tan maravillosamente debía ayudarme en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida, era un pedacito de papel basto y amarillo sobre el cual, con tinta roja, había escrito lo siguiente:
1. Manta escocesa que se lleva a manera de banda. (N. del T.)
«Fórmula para hacer agua de lirio de los valles. Tómense flores del lirio de los valles y destílense en vino blanco, del que se tomará una cucharadita, o dos, según el caso. Devuelve el habla a los que la han perdido. Es buena para combatir la gota; consuela el corazón y refuerza la memoria; y las flores se ponen en un vaso bien cerrado y se colocan en un hormiguero durante un mes, y luego se sacan y se encontrará un licor que procede de las flores, el cual se guarda en un frasquito. Es bueno para sanos y enfermos, para hombres y mujeres».
Y luego, de mano del mismo pastor, se añadía:
«Igualmente para las torceduras: háganse friegas; y para el cólico: una gran cucharada cada hora».
Me reí al leer aquello, sin duda; pero fue una risa más bien temblorosa; y me alegré cuando, una vez colocado el hatillo en la punta del palo, crucé el vado y emprendí el camino cuesta arriba al otro lado; y luego, al llegar al verde camino para el ganado que corre por entre los brezos, eché una última mirada a la iglesia de Essendean, a los árboles que rodean la rectoría, y a los corpulentos serbales que crecen en el cementerio parroquial donde reposan mi padre y mi madre.
Capítulo II
LLEGO AL FIN DE MI VIAJE
La mañana del segundo día, al llegar a la cima de una colina, vi que a mis pies todo el paisaje descendía hasta el mar, y en medio de aquella bajada, en una larga colina, la ciudad de Edimburgo humeaba como un horno. Una bandera ondeaba en el castillo, y en el estuario había buques anclados y otros en movimiento. Pese a la distancia que había entre mí y los buques, podía distinguirlos perfectamente, y sentí que el corazón se me estremecía.
Poco después llegué a una casa donde vivía un pastor de ovejas, el cual, en líneas generales, me indicó el modo de llegar a Cramond; y así, de un sitio a otro, fui avanzando hacia el oeste de la capital, pasando por Colinton, hasta llegar a la carretera de Glasgow. Y allí, ante mi gran alegría y maravilla, pude ver un regimiento que marchaba al son de los pífanos, con paso acompasado; un viejo general de cara roja, montado en un caballo gris, en un extremo de la columna, y en el otro la compañía de granaderos, con sus gorros parecidos a mitras. La alegría de vivir pareció metérseme en el cerebro al contemplar las rojas casacas y escuchar las briosas músicas.
Un poco más adelante me dijeron que estaba en la parroquia de Cramond, por lo que el nombre de Cramond fue sustituido, en mis preguntas, por el de Shaws. Parecía que aquella palabra sorprendía a cuantas personas les preguntaba por la casa de Shaws. Al principio pensé que la sencillez de mi aspecto, pues iba vestido de campesino, así como el polvo del camino, se avenían poco con la grandeza del lugar al que me dirigía. Pero cuando dos personas, tal vez tres, me hubieron mirado del mismo modo, dándome la misma respuesta, comencé a pensar que había algo raro en lo referente a Shaws.
Con el fin de aplacar mis temores, cambié la forma de mis preguntas y, viendo que por la carretera se acercaba un individuo con cara de persona honrada, le pregunté si alguna vez había oído hablar de una casa a la que llamaban la casa de Shaws.
El individuo detuvo su carro y me miró, igual que los demás.
— ¿Y para qué? —dijo.
— ¿Es una gran casa? —pregunté.
—Sin duda —dijo él—. Es una casa grande y suntuosa.
—Ya —dije—. ¿Y la gente que habita en ella?
— ¿Gente? —exclamó—. ¿Estás chiflado? No hay gente allí… gente que pueda llamarse tal.
— ¿Qué? —dije yo—. ¿No hay un tal míster Ebenezer?
—Ah, sí —dijo el hombre—; está el señor, seguro, si es a él a quien andas buscando. ¿Para qué quieres verle, muchacho?
—Me dieron a entender que encontraría empleo —respondí, con toda la modestia de que era capaz.
— ¿Qué? —exclamó el carretero, con voz tan aguda que el mismo caballo se sobresaltó—. Bueno, muchacho —dijo luego—, no es asunto mío, pero pareces buen chico y, si quieres que te diga una cosa: no te acerques a la casa de Shaws.
La siguiente persona con la que me crucé era un hombrecito elegante que usaba una hermosa peluca blanca y que, según pude ver, era un barbero atendiendo a sus visitas a domicilio; y, sabiendo que los barberos son muy aficionados a las chismorrerías, le pregunté claramente qué clase de hombre era míster Balfour de Shaws.
— ¡Ah, ah, ah! —exclamó el barbero—. Ninguna clase de hombre, ninguna en absoluto.
Y, con gran astucia, comenzó a preguntarme qué me traía por allí; pero en este sentido yo sabía arreglármelas tan bien como él, así que se fue a visitar a su siguiente parroquiano sin saber más de lo que sabía al encontrarse conmigo.
No puedo describir adecuadamente el golpe que todo aquello asestó a mis ilusiones. Cuanto más vagas eran las acusaciones, menos me gustaban, pues mayor era el campo que dejaban a la fantasía. ¿Qué clase de casa grande sería aquélla que todo el mundo se sobresaltaba al ser interrogado sobre la misma? ¿O qué clase de caballero sería aquel cuya mala fama era conocida por todos? Si una hora de camino me hubiese llevado de regreso a Essendean, hubiese abandonado mi aventura allí mismo y habría vuelto a casa de míster Campbell. Pero, como ya había recorrido tanta distancia, la simple vergüenza no iba a hacerme desistir en tanto no hubiera comprobado las cosas con mis propios ojos; me sentía obligado, por respeto a mí mismo, a llegar hasta el fin, y por poco que me gustara lo que me decían, y aunque —empezara a aminorar la marcha, seguí avanzando y preguntando la dirección.
Faltaba ya poco para el crepúsculo cuando me encontré con una mujer robusta, morena y de aspecto avinagrado, que bajaba de una colina; la mujer, en cuanto le hube hecho la pregunta de rigor, se volvió bruscamente, me acompañó hasta la cima que acababa de abandonar y señaló la inmensa mole de un edificio que se alzaba en un campo situado al fondo del valle contiguo. El paisaje que rodeada el edificio era agradable, lleno de suaves ondulaciones y plácidos arroyos y bosques, y, por lo que pude ver, las cosechas eran maravillosamente buenas; pero la casa propiamente dicha más se parecía a unas ruinas; ningún camino llevaba hasta ella; ningún rastro de humo surgía de sus chimeneas; ni había nada parecido a un jardín. El corazón se me cayó a los pies.
— ¡Eso! —exclamé.
La cara de la mujer se iluminó con una expresión de ira malévola.
— ¡Ésa es la casa de Shaws! —exclamó la mujer—. La sangre la erigió, y la sangre interrumpió su construcción, y la sangre la derribará. ¡Mira! —exclamó nuevamente—. ¡Escupo en el suelo y la señalo con el pulgar vuelto hacia abajo! ¡Negra sea su caída! Si ves al señor, dile lo que has oído; dile que con ésta son mil doscientas diecinueve las veces que Jennet Clouston ha lanzado la maldición sobre él y su casa, establo y cuadra, hombre, huésped, y señor, esposa, hija, o niño… ¡Negra, negra sea su caída! Y la mujer, cuya voz había subido de tono hasta transformarse en una especie de horrible sonsonete, se volvió rápidamente y se marchó. Me quedé donde ella me dejara, con los pelos de punta. En aquellos días la gente todavía creía en brujas y se echaba a temblar al oír una maldición, y aquélla, cayendo tan oportuna, como un presagio destinado a detener mi camino antes de que pudiera llevar a cabo mi propósito, hizo desaparecer la fuerza de mis piernas.
Me senté y me quedé mirando fijamente la casa de Shaws. Cuanto más miraba, más agradable me resultaba el paisaje, lleno como estaba de majuelos colmados de flores, con los campos moteados de ovejas, una bella bandada de grajos en el cielo y todos los indicios de que tanto el terreno como el clima eran excelentes. Y sin embargo, aquel caserón que se alzaba en medio se revolvía siniestro contra mi fantasía.
Pasaron campesinos procedentes de los campos mientras estuve allí sentado, al lado del sendero, pero me faltaron ánimos para darles las buenas tardes. Por fin el sol se puso y entonces, recortándose en el cielo amarillo, vi una espiral de humo que se remontaba en el aire; me pareció que no era más gruesa que el humo de una bujía; pero lo cierto es que allí estaba, y significaba que alguien había encendido el fuego, que habría una estancia caldeada, y cosas para comer, y algunos habitantes vivos que lo habrían encendido; y todo aquello me alegró el corazón.
Así que me puse en marcha siguiendo un sendero semiborrado entre la hierba. A decir verdad, estaba muy borrado para ser el único sendero que conducía al lugar donde vivían seres humanos; sin embargo, no vi ningún otro. Al poco me llevó ante una especie de postes de piedra, a cuyo lado había un pabellón sin techo, coronados por escudos de armas. Se veía claramente que su misión era la de hacer las veces de entrada principal, aunque nunca había sido terminada; en lugar de verjas de hierro forjado, atadas con una cuerda de cáñamo había un par de vallas, y como no había cerca alguna, ni rastro alguno de avenida, el sendero que seguía yo pasaba por la derecha de las columnas y se encaminaba caprichosamente hacia la casa.
Cuanto más me aproximaba a ella, más sórdida me parecía. Tenía el aspecto de ser el ala de una casa que jamás se hubiera terminado. Lo que hubiese tenido que ser el extremo interior aparecía al descubierto, recortándose en el cielo sus escalones y escaleras de albañilería a medio terminar. A muchas de las ventanas les faltaban los cristales, y los murciélagos entraban y salían volando como las tórtolas del palomar.
La noche empezaba ya a caer cuando me acerqué, y en tres de las ventanas de abajo, que eran muy largas y estrechas, y bien provistas de barrotes, empezó a brillar la temblorosa luz de un pequeño fuego.
¿Era aquél el palacio al cual me había dirigido? ¿Era entre aquellas paredes donde debía buscar nuevas amistades y comenzar a amasar una gran fortuna? Caramba, si en la casa de mi padre, en Essendean, el fuego y las luces se ven desde una milla, ¡y la puerta se abre siempre que llama un mendigo!
Avancé cautelosamente y, aguzando el oído al acercarme, oí que alguien hacía ruido con los platos, y oí también una tosecita seca y ansiosa, entrecortada; pero no se escuchaban rumores de conversación ni el ladrido de ningún perro.
La puerta, a juzgar por lo que la tenue luz me permitió ver, era una enorme pieza de madera claveteada por todas partes. Sintiendo que el corazón se me detenía debajo de la casaca, alcé la mano y llamé una sola vez. Me quedé aguardando. Un silencio de muerte había caído sobre la casa; transcurrió un minuto entero, y no se movió otra cosa que los murciélagos por encima de mi cabeza. Llamé otra vez y de nuevo escuché atentamente. Para entonces mis oídos se habían acostumbrado tanto al silencio que podía oír el tictac del reloj que en el interior iba contando lentamente los segundos; pero quienquiera que se hallase en la casa se mantuvo en una inmovilidad sepulcral, e incluso debió de contener la respiración.
Dudé entre quedarme o alejarme corriendo, pero la ira salió ganando y, en vez de irme, empecé a descargar una lluvia de golpes y patadas sobre la puerta, al mismo tiempo que a grandes voces preguntaba por míster Balfour. Me hallaba en plena tarea cuando oí la tos directamente encima de donde yo estaba; salté hacia atrás y, alzando la vista, vi la cabeza de un hombre que llevaba un largo gorro de dormir, así como la boca de un trabuco, asomándose por una de las ventanas del primer piso.
—Está cargado —dijo una voz.
—He venido con una carta —dije— para míster Ebenezer Balfour de Shaws. ¿Está en casa?
— ¿Quién la manda? —preguntó el hombre del trabuco.
—Eso no es asunto suyo —dije, pues me estaba poniendo furioso.
—Bueno —me contestó—, puedes ponerla en el umbral, y luego lárgate.
—No pienso hacer tal cosa —repliqué—. Se la entregaré en mano a míster Balfour, tal como es mi deber. Se trata de una carta de presentación.
— ¿Una qué? —preguntó secamente la voz.
Repetí lo que había dicho.
— ¿Y quién eres tú, si puede saberse? —fue la siguiente pregunta, después de una pausa considerable.
—No me avergüenzo de mi nombre —dije—. Me llaman David Balfour.
No me cupo la menor duda de que el hombre se había sobresaltado al oír mis palabras, pues el trabuco hizo un ruido al rozar con el antepecho de la ventana; y no fue hasta transcurrida una prolongada pausa, y con un curioso cambio de voz, que vino la siguiente pregunta:
— ¿Ha muerto tu padre?
Me sorprendió tanto lo que oía que fui incapaz de contestar y me quedé mirándole como un pasmarote.
—Sí —prosiguió el hombre—, habrá muerto, sin duda; y eso será lo que te hace venir a aporrear mi puerta.
Otra pausa y luego, con tono desafiante:
—Bueno, hombre —dijo—. Te dejaré entrar.
Y desapareció de la ventana.
Capítulo III
CONOZCO A MI TÍO
Al cabo de un rato se oyó un gran estruendo de cadenas y aldabas y la puerta se abrió cautelosamente, volviéndose a cerrar tan pronto como hube cruzado el umbral.
—Entra en la cocina y no toques nada —dijo la voz.
Y mientras el habitante de la casa se ocupaba de colocar en su lugar las defensas de la puerta, avancé a tientas y me metí en la cocina.
El resplandor del fuego era bastante vivo y me mostró la habitación más desnuda que creo haber visto jamás. Media docena de platos descansaban en los anaqueles; la mesa estaba puesta para la cena con un cuenco de gachas de avena, una cuchara de asta y una taza de cerveza floja. Aparte de lo que he citado, no había otra cosa en aquella cámara vacía, grande, abovedada, salvo unos cofres cerrados bajo llave alineados contra la pared y una rinconera cerrada con candado.
Tan pronto hubo colocado la última cadena, el hombre se reunió conmigo. Era una criatura insignificante, encorvada, de hombros estrechos y cara color tierra, y su edad hubiese podido ser cualquiera entre los cincuenta y los setenta años. El gorro de dormir era de franela, igual que el camisón que llevaba, en lugar de casaca y chaleco, sobre su raída camisa. Llevaba mucho tiempo sin afeitarse; pero lo que más me desazonó e incluso me arredró fue el hecho de que ni apartaba sus ojos de mí ni me miraba directamente a la cara. Lo que aquel hombre fuese, ya fuera como oficio o por nacimiento, escapaba a mi imaginación; pero a lo que más se parecía era a un antiguo sirviente inútil al que le hubiesen encargado de aquel caserón a cambio de su manutención.
— ¿Tienes apetito? —preguntó, mirando más o menos a la altura de mi rodilla—. ¿Te apetecen esas gachas de ahí?
Le dije que me temía que aquélla fuese su propia cena.
—Oh, puedo pasarme sin ella —dijo—. Me tomaré la cerveza, empero, porque ablanda mi tos.
Se bebió la mitad de la taza de un trago, sin apartar un ojo de mí mientras bebía.
—Veamos la carta —dijo.
Le dije que la carta era para míster Balfour y no para él.
— ¿Y quién te has creído que soy yo? —dijo—. ¡Dame la carta de Alexander!
— ¿Conoce el nombre de mi padre?
—Raro sería que no lo conociese —repuso—, pues era mi propio hermano; y aunque te gusten poco mi persona y mi casa, o mis buenas gachas, soy tu tío carnal, Davie, muchacho, y tú eres mi sobrino. Así que dame la carta, siéntate y llénate el buche.
De haber sido yo unos años más joven, entre la vergüenza, el cansancio y la desilusión, creo que hubiese prorrumpido en llanto. Pero tal como estaban las cosas no pude articular palabra alguna, fuese de agradecimiento o de repulsa, y me limité a entregarle la carta; luego me senté a tomarme las gachas con tan poco apetito como imaginarse pueda.
Entretanto, mi tío, encorvándose sobre el fuego, daba vueltas y más vueltas a la carta.
— ¿Sabes lo que dice? —me preguntó de sopetón.
—Usted mismo verá, señor —dije—, que el precinto sigue intacto.
—Sí —dijo él—, ¿pero qué te ha traído aquí? —La entrega de la carta —repuse.
—No —dijo él, taimadamente—, sin duda tendrás alguna esperanza, ¿no es así?
—Confieso, señor —dije yo—, que cuando me dijeron que tenía parientes de buena posición, me permití, es cierto, concebir la esperanza de que tal vez ellos me ayudarían. Pero no soy ningún mendigo; no busco favores por parte de usted, y no aceptaré ninguno a menos que me sea hecho libremente. Pues, por pobre que sea mi aspecto, tengo amigos propios que gustosamente me echarán una mano.
— ¡Chist, chist! —dijo el tío Ebenezer—. No te pongas así. Ya verás cómo llegaremos a un acuerdo. Y, Davie, muchacho, si has terminado con esas gachas, creo que les daré un repaso. Sí —prosiguió tan pronto como me hubo desposeído del taburete y de la cuchara—, son una comida sana, y excelente… ¡magnífico bocado, las gachas!
Musitó una oración de gracias por lo bajo y atacó el plato.
—A tu padre le gustaba mucho la carne; comía a gusto, si no en abundancia. Pero yo, jamás fui capaz de otra cosa que de picotear la comida.
Tomó un trago de cerveza floja, lo cual, probablemente, le recordó sus deberes hospitalarios, ya que su siguiente discurso fue de esta manera:
—Si estás seco, encontrarás agua detrás de la puerta.
No respondí, limitándome a quedarme rígidamente de pie, mirando a mi tío con el corazón lleno de rabia. Él, por su parte, siguió comiendo igual que un hombre que no dispone de mucho tiempo, lanzando alguna que otra mirada furtiva a mis zapatos y a mis medias tejidas en casa. Sólo en una ocasión, cuando se aventuró a mirar un poco más arriba, se cruzaron nuestros ojos, y ningún ladrón atrapado con las manos en bolsillo ajeno podría haber superado su mirada de aflicción. Aquello me hizo pensar si su timidez surgía del largo tiempo que llevaba apartado de toda compañía humana, y si, tal vez, probando un poco, conseguiría hacerla desaparecer y transformar a mi tío en un hombre completamente distinto. Su seca voz me sacó de mis meditaciones.
— ¿Hace mucho que murió tu padre? —preguntó.
—Tres semanas, señor —dije.
—Era un hombre muy dado al secreto, Alexander… un hombre muy callado —prosiguió—. De joven nunca hablaba mucho. Nunca te habrá hablado mucho de mí, ¿eh?
—Jamás tuve idea, hasta que usted mismo me lo dijo, de que mi padre tuviera un hermano.
— ¡Válgame Dios, válgame Dios! —dijo Ebenezer—. ¿Y supongo que tampoco te hablaría de Shaws?
—Ni siquiera pronunció el nombre, señor.
— ¡Quién iba a decirlo! —exclamó—. ¡Qué carácter tan raro!
Pese a todo, parecía singularmente satisfecho, aunque si era consigo mismo, conmigo o con la conducta de mi padre, era más de lo que yo podía percibir. Ciertamente, parecía estar perdiendo la animosidad o mala predisposición que en contra de mi persona concibiera de buenas a primeras, pues al cabo de unos instantes se levantó de un salto, cruzó la habitación hasta situarse a mis espaldas y me dio una palmada en el hombro.
— ¡Ya verás cómo nos entenderemos! —exclamó—. Me alegro de haberte abierto la puerta. Y ahora vete a la cama.
Ante mi sorpresa, no encendió lámpara o bujía alguna, sino que se metió en el oscuro pasadillo, palpando las paredes, respirando profundamente, y subió por un tramo de escalones, tras lo cual se detuvo ante una puerta y la abrió. Yo le seguía muy de cerca, pues había ido tras él para no perderme en la oscuridad. Entonces me hizo señas de que entrase, pues aquélla era mi alcoba. Hice lo que me indicaba, pero me detuve después de unos cuantos pasos, y le supliqué que me diera una luz para poder acostarme.
— ¡Calla, calla! —dijo—. Las luces en una casa son algo con lo que no estoy de acuerdo. Les tengo un pánico terrible a los incendios. Buenas noches, Davie, muchacho.
Y antes de que yo hubiese tenido tiempo de agregar otra protesta, cerró la puerta y le oí echar la llave desde fuera.
No sabía si echarme a reír o a llorar. La habitación estaba fría como un pozo. La cama, cuando logré alcanzarla, estaba tan húmeda como el musgo de un pantano, pero, por suerte, había subido mi hatillo y mi manta, y envolviéndome en ésta, me tendí en el suelo, debajo de la enorme armadura de la cama, y me dormí casi al instante.
Abrí los ojos con el primer atisbo del día y me encontré en una gran alcoba adornada con colgajos de cuero estampado y muebles con finas taraceas. La luz entraba por tres ventanas bastante grandes. Diez, tal vez veinte, años antes debía de haber sido la habitación más agradable que un hombre pudiera desear para dormir o despertar en ella; pero la humedad, la porquería y el desuso, así como los ratones y las arañas habían hecho su trabajo desde entonces. Además, muchos de los vidrios de las ventanas estaban rotos, y, a decir verdad, era ésta una característica tan común a toda la casa que creo que, en un momento u otro, mi tío debió de resistir el asedio de sus indignados vecinos, puede que encabezados por Jennet Clouston.
Mientras tanto el sol brillaba fuera, y sintiendo un frío atroz en aquella habitación miserable, me puse a patalear y a gritar hasta que mi carcelero vino y me dejó salir. Me llevó a la parte trasera de la casa, donde había un pozo con bomba, y me dijo que «me lavase la cara allí si quería»; y cuando lo hube hecho, regresé como pude a la cocina, donde él ya había encendido el fuego y estaba preparando las gachas. La mesa estaba puesta con dos cuencos y dos cucharas de asta, pero con la misma y única medida de cerveza floja. Tal vez mis ojos se posaran con sorpresa en aquel detalle, y tal vez mi tío se diera cuenta de ello, pues habló en voz alta como respondiendo a mi pensamiento, preguntándome si me gustaría beber cerveza.
Le dije que eso tenía por costumbre, pero que no se preocupase.
—No, no —dijo—, no pienso negarte nada que sea razonable.
Cogió otra taza del anaquel, y luego, ante mi gran sorpresa, en lugar de servir más cerveza, escanció la mitad exacta de la que había en la otra taza. Había en aquel acto una especie de nobleza que me quitó el aliento; si mi tío era un avaro, como sin duda lo era, pertenecía a aquella raza concienzuda que convierte su vicio en algo casi digno de respeto.
Cuando hubimos despachado la colación, mi tío Ebenezer abrió un cajón con su llave y sacó una pipa de barro y una pastilla de tabaco, de la que cortó un pedazo antes de volverla a guardar bajo llave. Luego se sentó al sol que entraba por una de las ventanas y se puso a fumar en silencio. De vez en cuando sus ojos se posaban en mí, y entonces me espetaba una de sus preguntas. Una vez fue:
— ¿Y tu madre?
Y cuando le hube dicho que también ella había muerto:
— ¡Ay, era una muchacha tan bonita!
Luego, tras otra larga pausa:
— ¿Quiénes son esos amigos tuyos de los que me hablaste?
Le dije que eran varios caballeros llamados Campbell, aunque en realidad sólo había uno, el pastor por más señas, que hubiera demostrado hasta la fecha cierto interés por mí; pero empecé a pensar que mi tío se tomaba mi situación demasiado a la ligera, y hallándome a solas con él, no quise que me supusiera totalmente desvalido.
Pareció darle vueltas en la cabeza a lo que le había dicho; luego dijo: