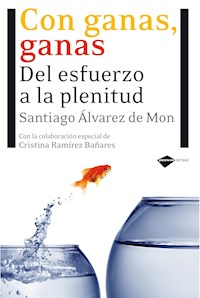Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Entendida la conversación humana como un lugar de encuentro con los demás, los cambia y nos cambia. A través de nuestras palabras, de nuestros silencios, de nuestros gestos, dejamos huella de quiénes somos, ponemos nuestra firma personal. La conversación se revela como una necesidad, una demanda, un deber, un regalo, una oportunidad de aprendizaje, una responsabilidad, un derecho, un medio connatural al ser humano. La inquietud última del autor, y esto explica el NO con mayúsculas del título, es animar al lector a tener el coraje y la lucidez para afrontar sin más demora, con tacto, empatía y espíritu de grandeza, aquellas conversaciones que debemos a los demás y a nosotros mismos, y el resto, innecesarias, torpes, injustas, triviales, mandarlas a la cesta de la indiferencia. Un libro para saborear sin prisas, un diálogo intenso y honesto con el autor y con nosotros mismos. ¡Qué fácil y qué difícil nos resulta conversar!, curiosa paradoja.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las conversaciones que NO tenemos
Filosofía del encuentro
Santiago Álvarez de Mon
Primera edición en esta colección: enero de 2021
© Santiago Álvarez de Mon, 2021
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2021
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-18285-73-8
Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
Introducción. Las conversaciones de nuestra historia1. El arte de conversar2. Las dos caras de la palabra3. La empatía, un todoterreno4. Charlando con uno mismo5. La sabiduría del silencio6. Aquí y ahoraTrabajo de campoEpílogo: morir… para vivirBibliografíaIntroducción.Las conversaciones de nuestra historia
Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría «te quiero» y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1927-2014)
27 de agosto de 1983. Son las ocho de la tarde. Mañana me voy a EE. UU., concretamente a Washington D.C. En unos días comienzo el máster en International Relations en la Universidad de Georgetown. Vendré a España en Navidades y en verano. He quedado para cenar con mis amigos, antes pensaba dejar la maleta lista. De repente mi padre me invita a charlar mano a mano, trastocando todos mis planes. Hombre campechano, sencillo, noble, no es muy dado a compartir sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Yo, tampoco, tildado en casa de introvertido, no hago más que dar la razón a los que así me etiquetan. Me debato entre el placer, despedida de amigos, y el deber, conversar de tú a tú con un padre de sesenta y siente años. Como habitualmente pasa, felizmente vence este segundo. «Ya desayunaré con mis amigos a primera hora, antes de irme a Barajas», pienso para mis adentros.
Me acomodo en el sofá con cierta reserva mientras percibo la mirada limpia y transparente de mi padre. Arrancamos los dos tímidamente, no frecuentamos estos encuentros, para después vernos enfrascados en una conversación fácil, distendida, que fluye con naturalidad y franqueza recíprocas. A menudo podemos constatar que el momento más difícil, delicado, de una conversación está al principio, cuando todavía no ha arrancado. A la entrada, en ese umbral afectivo, apocado, conocido, que todavía podemos controlar, se coaligan una variada gama de razones para despacharla con generalidades insustanciales, para no afrontarla o, al menos, para posponerla. Una vez dentro, en sus albores, superados los escarceos preliminares, puede tomar cuerpo y hasta sorprendernos gratamente.
Recuerdo a mi padre hacer balance de algunas etapas y decisiones de mi vida. Licenciado en Derecho por el C.E.U., buen expediente académico, tuvo que desistir de que hiciera oposiciones al Estado. Pinchaba en hueso cada vez que me abordaba directamente, o a través de mis compañeros de facultad; casi todos ellos opositaban a Registros, Notarías, Abogacía del Estado. Intento baldío, vio con resignación cómo empezaba a trabajar en dos despachos de abogados distintos. Ni uno ni otro —el primero dirigido por un inglés más pendiente de la consolidación de la tierna democracia española que de su cartera de clientes, el segundo por un jurista cansado, escéptico, de vuelta de todo— colmaron mis ilusiones de formarme y ejercer una profesión para la que sinceramente creo que tengo cualidades y aptitudes naturales. El debate, la dialéctica jurídica, la agilidad verbal, la letra y el espíritu de la ley, un arraigado sentido de la justicia, el respeto al Estado de derecho, el equilibrio entre los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— me son muy queridos. Sin embargo, misterios de la vida, aquel proyecto incipiente de abogado penalista se vio truncado muy pronto.
Después de trabajar unos meses en una compañía de seguros para ganar un dinerillo, me fui al extranjero. Hiciera lo que hiciera en un futuro incierto, mejorar mi inglés era prioritario. Además de pulir mi espanglish del Colegio Santa María del Pilar, deseaba salir de casa, observar otras culturas, respirar otros aires. Siempre me ha encantado viajar, conocer países, pasearme por lugares referidos en los libros de historia, cobrar perspectiva, distancia, ver tu mundo desde lejos, empaparme de la diversidad de otros pueblos y tradiciones. Entre Inglaterra e Irlanda se pasó un curso académico. Ya mi padre veía entonces que volvía a casa contento, renovado. Recuerdo que me suplicaba que el hombre que se abría por cartas dirigidas a toda la familia, con especial atención a mi madre, no se cerrara a cal y canto de vuelta al hogar familiar. Me enrollé sin darme cuenta hablando del verano de 1981. Lo pasé en el estado norteamericano de Wyoming, en un pequeño pueblo llamado Dubois. Allí trabajaba para los dueños de un inmenso rancho, como chófer y guía turístico. Jackson Hole, precioso parque nacional, y la reserva india de los shoshones eran las dos grandes excursiones requeridas por clientes acaudalados venidos de las costas este y oeste. En medio de una naturaleza magnética probé un poco el sabor del salvaje Oeste, las películas de John Ford, de John Wayne, siempre me han encantado, amén de descubrir la dureza y hermetismo de los cowboys.
A continuación, recordamos juntos Zaire, un viaje inolvidable en el verano de 1982. Después de pasar allí un mes con dos amigos, África me cautivó de tal manera que volví al antiguo Congo Belga solo, echando una mano en Mukila, una misión salesiana a mil kilómetros de Kinsasa. La sonrisa de aquellos niños, la mirada de aquellas madres fuertes, la vocación de servicio, la fe de aquellos misioneros valientes, la magia de la selva, el alma africana me han acompañado de un modo u otro desde entonces. Envuelto en un clima de silencio, bondad, de paz, acompañado por el amor, el respeto, de personas humildes, solidarias, que juegan en otra liga superior, revisé en profundidad mi relación con Dios. Giro copernicano, era como una llamada nítida y sonora a la madurez espiritual. Me debatía interiormente entre mis deseos de que me revelase el misterio de su plan de vida para mí, felicidad y obediencia iban de la mano, y el ejercicio de mi libertad. Es como si una voz delicada me susurrara: «¿Y tú qué quieres hacer con tu vida?». Sentí más fuerte que nunca el peso de la responsabilidad, Dios me invitaba respetuosamente a asumirla. Tranquilo y esperanzado volví a Europa, pasando una semana de transición imborrable en Asís, cuna de san Francisco. En los aires limpios de Umbría cargué pilas para reemprender mi incierta marcha. Mi padre observaba con creciente tranquilidad a un hijo aventurero, curioso, trotamundos, que se iba de España pero que volvía con ganas de pelea. De África salté a la Saint Louis University, estado de Misuri. Mientras estudiaba unos cursos de Contabilidad y Economía, trabajaba en un club de tenis como camarero, amén de competir con otros clubs como miembro del equipo. Vivía en la residencia de los jesuitas. A cambio de hacer las camas de los hermanos más ancianos, me daban habitación y tres comidas al día, no estaba mal.
De esta manera, brincando por encima de los años transcurridos desde mi licenciatura en Derecho, entre viaje y viaje, llegamos mi padre y yo al presente más rabioso. Tres horas transcurrieron volando, salvando las reticencias iniciales. Mi padre, aquejado de una enfermedad cuyo alcance real desconocía, me daba los últimos consejos. Confiado, apacible, solo le preocupaba si me acababa enamorando de una norteamericana y me quedaba en EE. UU. definitivamente. A la mañana siguiente nos dimos un abrazo que no necesitaba de más palabras.
La sonrisa de aquellos niños, la mirada de aquellas madres fuertes, la vocación de servicio, la fe de aquellos misioneros valientes, la magia de la selva, el alma africana me han acompañado de un modo u otro desde entonces.
15 de octubre de 1983. Ya instalado en mi apartamento de Georgetown, un sótano pequeño a unos setecientos metros del campus universitario, suena el teléfono. Al otro lado oigo la voz de mi madre. Mi padre ha empeorado gravemente, me urge a volver enseguida. Recuerdo ese día, aniversario de santa Teresa de Jesús, como si fuera ayer. Después de hacer la reserva de mi billete de vuelta a Madrid, hablo con mis profesores del máster, me despido de algunos compañeros, una mezcla maravillosa de culturas, y visito la capilla, recogido en un silencio tenso, nuevo para mí. 17 de octubre, primera hora de la mañana, aterrizo en Barajas. En un coche me esperan dos de mis hermanos (somos una familia de seis hermanos y tres hermanas), en otro, cuatro grandes amigos que asumen discretos su segundo papel. Las caras de mis hermanos lo dicen todo. Hace unas horas, 16 de octubre, nuestro padre acaba de fallecer. Aturdido, emocionado, intento entender la sucesión de acontecimientos que me cuentan, cómo se ha precipitado todo. Llegamos a nuestra casa de toda la vida, en el barrio de los Jerónimos, al lado del Retiro. Encuentro con una madre fuerte, llorosa, abrazo eterno, hondo, y con el cadáver de mi padre. El resto, se lo imaginan. Entierro en San Isidro entre el calor y cariño de familiares y amigos.
Superada la primera semana, decidí no volver a Georgetown. Cerré mi etapa de estudiante viajero y me puse a buscar trabajo. Después de dar clases de Derecho en una academia, me incorporé en 1984 a Bank of América en su sede central en Madrid. En enero de 1985, misterios del camino, comencé el Executive MBA del IESE en Madrid. Gracias a un compañero de clase conocí a la que hoy es mi mujer, la madre de mis cinco hijos. Más tarde, después de haber trabajado en el grupo francés Promodès, Continente, su marca de hipermercados, durante dos años (el máster lo acabé en diciembre de 1986), empecé mi doctorado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca mientras daba clases en el campus de Saint Louis University en Madrid, además de arrancar tímidamente como autónomo, como asesor de empresas y profesionales. En septiembre de 1989 me incorporé al claustro de profesores del IESE, donde desde entonces todavía me soportan.
Pienso en aquella época de mi vida y siempre me viene a la memoria con una sensación de alivio y gratitud la última conversación que sostuve con mi padre. No elimina el dolor de su pérdida, la imposibilidad de despedirnos, su espacio nadie lo puede ocupar, pero ayuda a pasar esa página sensible y seguir escribiendo capítulos de mi historia personal. Desgraciadamente no siempre ha sido así. No siempre he seguido el sabio consejo de Baltasar Gracián (1601-1658): «La diligencia hace con rapidez lo que la inteligencia ha pensado con calma… El prudente hace a tiempo lo que el necio a destiempo… Mucho consiguió quien no dejó nada para mañana».
Otra historia, el mismo protagonista, yo. Año 2008. Amigo entrañable de la Facultad de Derecho. Bellísima persona, trigo limpio, vago para los estudios, espabilado para otros oficios (coches, cocina, restaurantes…), después de años de convivencia casi diaria, los derroteros profesionales de uno y otro nos separaron temporalmente. Gracias a Dios recuperamos el contacto. Nuestras dos familias juntas pasamos unas vacaciones maravillosas entre el Pirineo francés y nuestro querido País Vasco. Lourdes, San Sebastián, un caserío increíble en Tolosa donde batimos nuestros récords culinarios… Los recuerdos se agolpan agradecidos.
Aquel verano no le iba bien. Profesionalmente le sobraba dignidad y sentido de la responsabilidad para trabajar en lo que fuera —cocinero, camarero, vendedor, camionero, conductor…— y sacar a su familia adelante. Un día su mujer me llamó animándome a verlo. Estaba preocupada. «A ti te hace caso —me dijo esperanzada—, te escucha seguro. Será una inyección de ánimo.» Le dije que lo haría sin falta; no mentía. Mañana, mañana lo llamo y lo veo antes de irme como visiting scholar a Boston, a la Harvard Business School, donde escribí ese verano uno de mis libros. Crucé el charco sin ese prometido mano a mano personal. Estando un fin de semana de excursión con mis hijos por el vecino estado de Maine, sonó mi móvil. Era la mujer de mi amigo. Dado de alta prematuramente, asumiendo enteramente su responsabilidad, acababa de fallecer de un infarto. Me quedé de piedra, atónito, los sentimientos se agolpaban en mi corazón. Después de despedirme de ella me invadió una sensación de vacío inefable, intentando disimular cara a mis hijos más pequeños. A la pena por mi amigo, por su mujer, por sus hijos… se unía un reproche justificado hacia mi negligente y estúpida conducta.
Avergonzado por mi dejadez, nada orgulloso de mi insensibilidad, un sentimiento imparable de culpa ocupaba casi todo el espacio de mi conciencia. Nada podía narcotizarla, ninguna coartada o pretexto venía en mi auxilio. Al menos tuve la dignidad de encarar frontalmente omisión tan imperdonable. Créame si le digo que entiendo muy bien la frase de Bertrand Russell (1872-1970) en Autoridad e individuo: «Somos pasivos respecto a lo que es importante y activos respecto a las cosas triviales». ¡Qué cosa más importante aquellos días que abrazar a mi amigo, charlar con él, reconfortar a su mujer! Y sin embargo, antes de viajar a Boston, consumí mi tiempo en tareas tan triviales y pasajeras que ni me acuerdo de ellas. Aquellos meses tuve que aprender a hacer las paces conmigo mismo, superar el resentimiento —sentimiento feo, seca el alma—, aceptar mi lado oscuro, perdonarme de corazón, imprescindible y laborioso trabajo de limpieza personal. Confesado mi pecado, herida cicatrizada, en paz con este triste episodio de mi vida, no tiene sentido mortificarme con algo que ya no puedo cambiar, ¡qué distinta experiencia la conversación tenida con mi padre y la frustrada e inexistente, por culpa mía, con mi amigo! Una te permite mirar hacia delante y caminar ligero de equipaje. La otra, frustrada, se convierte en una incómoda y pesada mochila moral de la que no es trivial librarse. Si hoy la comparto libremente, es porque ya no me pesa, ya no la llevo encima.
Dicho esto, qué verdad es que el hombre es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra. Hace año y medio murió una de las personas que más he querido en mi vida. Sacaba siempre mi lado bueno, me inspiraba una ternura especial. Nunca le resultó fácil vivir, no acababa de encontrarse cómodo en ninguno de sus trajes. En cambio, niño grande, noble, como los payasos, maestros del sufrimiento, hacía reír a los que tenía a su alrededor, con él me partía a carcajadas. Mis hijos y mi mujer lo adoraban, sabían de mi debilidad por él. En noviembre del 2018 lo ingresaron, a raíz de una crisis severa, en una clínica cerca de mi casa. Lo fui a ver varias veces. Impresionado por su deterioro físico, volvía a casa tocado, nostálgico, rememorando alegrías pasadas. Justo antes de las Navidades lo trasladaron a un hospital fuera de Madrid. Le comenté a mi mujer de ir a verlo sin falta, una bonita excursión con él como excusa. Mañana, mañana…, entremedias el trajín habitual en que derivan las fiestas navideñas. Intención sincera, deseo auténtico, hasta que suena el teléfono y un hermano suyo me comunica su muerte. Intentaba controlar unas lágrimas que salían a borbotones. Pena inmensa por su marcha prematura —¡los buenos siempre se van pronto!— y tristeza de no haberle dado físicamente un último y gran abrazo. «Seré imbécil», me dije. Ya, ya, lo sé, Navidades ajetreadas, familiares, grandes, pequeños, compras, cenas, conciertos… En ese maremágnum, ¿qué cosa hay más importante que estrujar, dialogar y despedir a un amigo sufriente?
Aquellos meses tuve que aprender a hacer las paces conmigo mismo, superar el resentimiento —sentimiento feo, seca el alma—, aceptar mi lado oscuro, perdonarme de corazón, imprescindible y laborioso trabajo de limpieza personal.
Otro clásico que invita a pensar, Marco Aurelio (121-180), me saca tarjeta amarilla, roja, no sé de qué color es. Por mi torpe reincidencia probablemente merezco la segunda. «Actúa, habla y piensa como si fueras a abandonar la vida en cualquier momento. No te demores, cada instante nos acerca a la muerte y nuestra inteligencia tiene una vida aún más corta. Recuerda que solo se vive el presente, este instante fugaz, águila ágil y resbaladiza. Lo demás, o se ha vivido o es incierto.» Remolón reiterativo, despistado, me viene bien la advertencia del emperador romano. No soy el único que se distrae imprudentemente, mal de muchos, consuelo de tontos. Por ejemplo, Ernesto Sábato (1911-2011), a quien respeto y aprecio; sus libros siempre han sido una fuente de inspiración y aprendizaje. Doctor en Física, dejó la ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la literatura, cambio radical que egoístamente celebro. En 1999 publicó Antes del fin, sus memorias, el legado esencial de un gran escritor para las generaciones venideras. Hablando de su padre, hombre severo, exigente, firme, trabajador, consecuente, reconoce: «Debajo de la aspereza en el trato, mi padre ocultaba su lado más vulnerable, un corazón cándido y generoso. Poseía un asombroso sentido de la belleza […]. Jamás lo he visto faltar a la palabra empeñada, y con los años admiré su fidelidad hacia los amigos».
Trazo ecuánime, justo, hasta generoso, no siempre fue así: «Recuerdo siempre esta actitud que define su devoción por la amistad y que supe valorar varios años después de su muerte, como suele ocurrir en esta vida, que, a menudo, es un permanente desencuentro. Cuando se ha hecho tarde para decirle que lo queremos a pesar de todo y para agradecerle los esfuerzos con que intentó prevenirnos de las desdichas que son inevitables y, a la vez, aleccionadoras». ¡Qué meditación tan personal y a la vez universal, qué música tan familiar! «Desgraciadamente, él ya no está y cosas fundamentales han quedado sin decirse entre nosotros; cuando el amor es ya inexpresable, y las viejas heridas permanecen sin cuidado. Entonces descubrimos la última soledad: la del amante sin el amado, los hijos sin sus padres, el padre sin sus hijos». La del amigo sin el amigo, completo a Sabato.
En común a las dos conversaciones con mis amigos, separadas varios años en el tiempo, es que no tuvieron lugar. Vivieron sinceramente en mi cabeza, en mis planes, en mis deseos, que irresponsablemente no traduje en acción concreta, en iniciativa inmediata, en encuentros inolvidables. Ya está, a lo hecho, pecho, se suele decir. No voy a recrear diálogos que son imposibles. Ahí está parte del peaje que se cobran las conversaciones inexistentes, fantasmales. Carentes de una entidad real, imposibles de sostener, se impone una conversación idealizada, elevada a la categoría de mito. Si lo hubiera llamado, si lo hubiera escuchado, si hubiéramos compartido sueños, preocupaciones, encargos… si, si, si…, una catarata de síes nostálgicos inunda nuestra alma. La única vacuna que conozco contra el dolor es aceptar la pesadumbre de lo que no puede ser, sobreponerse a la amargura y tener en el presente las conversaciones que de verdad consideremos importantes, necesarias, así el futuro no devengará intereses por un pasado mal administrado.
Antes de llegar al tramo final del libro, a su parte más empírica, antes de compartir mi particular trabajo de campo, una muestra selecta, variada y extensa de personas que gozan de mi respeto, confianza y consideración, en los próximos capítulos intentaré acercarme, estudiar y comprender las claves teóricas —intelectuales, afectivas, emocionales, morales…— de una conversación fructífera, entendida esta, según expresa Theodore Zeldin (1933) en su hermoso libro Conversación, como «el encuentro de mentes y corazones con recuerdos y costumbres diferentes». Si vemos la vida como una partida de cartas, «la conversación no solo vuelve a mezclar las cartas, sino que crea y reparte cartas nuevas». Si se entiende y experimenta la conversación como un encuentro abierto, sin un guion preestablecido, cerrado, unidireccional, al final de la misma la persona no es igual, algo ha cambiado, algo se ha aprendido. «Estoy interesado en un tipo de conversación que se emprende con la voluntad de acabarla como una persona ligeramente diferente a la que se era al principio… La conversación cambia la manera en que vemos el mundo, e incluso, llega a cambiar el mundo».
Esta misma filosofía inspira la investigación de Rafael Echeverría. En Ontología del lenguaje, el trabajo que mejor lo define, adelanta enseguida un axioma irrenunciable. «Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él… El lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos». A destacar el dinamismo de la premisa formulada. Lejos de percibirse el lenguaje como algo estático, meramente descriptivo, «no solo nos permite hablar “sobre” las cosas: el lenguaje hace que sucedan cosas… El lenguaje es generativo, no solo nos permite describir la realidad, el lenguaje crea realidades». La sintonía entre Zeldin y Echeverría es evidente, y a este respecto, me sumo gustoso a los dos.
Si lo hubiera llamado, si lo hubiera escuchado, si hubiéramos compartido sueños, preocupaciones, encargos… si, si, si…, una catarata de síes nostálgicos inunda nuestra alma.
Se trata de una propuesta ambiciosa, noble, idealista, que suscribo íntegramente. Entiendo la conversación humana como un lugar de encuentro, donde se comparte tiempo y espacio, un mismo campo de juego. El encuentro con los demás los cambia y nos cambia. Suele acontecer en la frontera, franja de tierra donde respeto sus límites, por un lado, y, por otro, me atrevo a abandonar los míos. Consustancial a la aventura de vivir, inherente a nuestra compleja y paradójica condición, es fundar y consolidar relaciones nutritivas, crear lazos de confianza, respeto, solidaridad, donde la intimidad del otro es cultivada, reconocida. Todo ello se hace a través del lenguaje, de la palabra, del gesto, de la conversación, medio y fin en sí misma. Adrede, intencionadamente, de modo totalmente premeditado, voy a poner el listón conceptual de mi plan muy alto, casi inalcanzable, obligando a todos a estirarse hasta cotas impensables a priori, hasta que cambiamos el chip y se tornan asumibles.
El libro transcurre continuamente entre dos tipos de tensiones. La primera, entre el ideal de conversación humana que precisa de un elenco variado de virtudes y cualidades, y la conversación real que se atasca entre decibelios, prisas, excusas, juicios precipitados, injustos. Intentaré escribir con los pies en el suelo, afincado en tierra firme, pero con la cabeza en las nubes, soñando despierto otra forma de vivir y, por tanto, de conversar. Me consta que el arquetipo dibujado va a retratar a más de uno, empezando por el que suscribe estas páginas. Desdoblado, seré a la vez iluso, ingenuo, realista, prudente, niño, adulto, escéptico, confiado, incrédulo, utópico, fantaseador, casi cínico. Escribiré con distintos trajes, pero la esencia dialógica de la persona, de su identidad, es innegociable.
Entiendo la conversación humana como un lugar de encuentro, donde se comparte tiempo y espacio, un mismo campo de juego. El encuentro con los demás los cambia y nos cambia. Suele acontecer en la frontera, franja de tierra donde respeto sus límites, por un lado, y, por otro, me atrevo a abandonar los míos.
La segunda fricción o tirantez se acurruca entre la conversación pública que se tiene con los demás, sea de la calidad que sea, y la privada, la que cargamos permanentemente con nosotros o, a lo peor, contra nosotros. Una y otra se intercalan y confunden continuamente, y de cuál de las dos mande en última instancia, cuál lleve el timón, dependerá en gran medida la riqueza y profundidad de nuestras relaciones. En línea con la filosofía participativa, comunitaria, que recorre todos y cada uno de los capítulos del libro, si nos enfrentamos a una conversación de la que sabemos el final, con un guion prescrito, rígido, inalterable, estaremos ante una conferencia, un monólogo, pero no será un intercambio de ideas o experiencias, un debate a tumba abierta con los demás. Igual que Joseph Badaracco (1948) habla en su libro Defining Moments de instantes cruciales en la vida de las personas que ponen a prueba la inteligencia y carácter de los líderes, podemos hablar de defining conversations, diálogos frescos, inéditos, experiencias catárticas que nos cambian y modifican por dentro.
Un ejemplo del tipo de conversación que tengo en mente me lo presta oportuno Christopher Reeve (1952-2004), el famoso Superman. Con su padre, el poeta y profesor Franklin d’Olier Reeve (1928-2013), mantenía una relación distante, conflictiva. No obstante el cariño y pasión que sentía por él, en 1988 dejaron de verse por completo. Le sorprendió que en su boda con Dana, en 1992, apareciera entre los invitados. Hablaron poco entonces. Sin embargo, desde el trágico accidente que postró definitivamente al protagonista de Superman en una silla de ruedas, «mi padre ha hecho todo lo humanamente posible para ayudarme y estar en contacto conmigo. Hemos tenido largas, sinceras y fructíferas conversaciones mano a mano en el hospital. De este desastre hemos sacado los dos un nuevo comienzo». De la necesidad, virtud. Dos hombres, padre e hijo, alejados en la repetición de días corrientes, se reencuentran en los bordes de un acontecimiento excepcional. Desgraciadamente, a menudo los humanos necesitamos de golpes imprevistos, de despertadores sonoros, dolorosos, violentos, para cambiar de mentalidad y actitud.
En ese esquema de trabajo abierto, refrescante, dialogante, que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y estar en contacto con los demás, la investigación de Emmanuel Levinas (1906-1995) es insustituible, impagable. En Difícil libertad afirma convencido: «Hablar es, al mismo tiempo que conocer a otro, darse a conocer a él. Hablar y escuchar son solo una cosa, no se suceden». Acostumbrado a pensar y sentir separados esos dos verbos cruciales en la vida del ser humano, o hablo o escucho, Levinas me hace una proposición radical. Ambos son las dos caras de una única y misma moneda, intrínseca al ser social que somos. Ralph Waldo Emerson (1803-1882), en un ensayo precioso, retador, importante, Self-Reliance, sintoniza totalmente con Levinas. «Conversar es dar cuenta de nosotros mismos.» A través de nuestras palabras, de nuestros silencios, dejamos huellas de quienes somos, ponemos nuestra firma.
Un valioso compañero de fatigas de ambos, viajero impenitente, cómplice y cercano, Martin Buber (1878-1965), en su libro ¿Qué es el hombre?, da un paso firme en la misma dirección. «Si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo “estar dos en recíproca presencia”, se realiza y se reconoce cada vez en el encuentro del uno con el otro… Relación es reciprocidad.» Ley universal, exigente, inteligente, prudente, rige las relaciones humanas. Difícilmente te voy a caer bien si me caes fatal, complicado caber en tu universo de afectos o iniciativas si te excluyo del mío. Tengo que volver inevitablemente a Levinas para reforzar un mensaje decisivo, transformador, a fuer de delicado y sugerente: «Aceptamos al otro aunque sea diferente, y precisamente en esa diferencia, en esa alteridad, residen la riqueza, el valor y el bien. Al mismo tiempo, la diferencia no impide mi identificación con el otro: El otro soy yo». En torno a ese yo abismal, enigmático, hondo, que en sus ratos y gestos más desinteresados descubre y se acerca al otro, gravita mi ilusión y esperanza en nuestra versión más solidaria y servicial. Desde el misterio insondable de cada persona, desde el arcano individual de cada hombre o mujer, desde la hondonada profunda de cada uno de nosotros, salimos a la superficie, al encuentro de otros paridos con la misma argamasa. Desde el yo al nosotros, desde el singular al plural, viaje natural, vocación universal del individuo que se sabe miembro de la comunidad, partícipe de algo más grande.
Desgraciadamente, a menudo los humanos necesitamos de golpes imprevistos, de despertadores sonoros, dolorosos, violentos, para cambiar de mentalidad y actitud.
Si no se comienza la tarea de convivir juntos desde cada uno de nosotros, original incomparable, desde la libertad y responsabilidad individuales, el balance final se reduce a colectivo inanimado, a masa arrebañada, en su expresión más extrema, a totalitarismo. Como lúcidamente denuncia Henry David Thoreau (1817-1862), retirado en plena naturaleza: «Cuando nuestra vida deja de ser íntima y privada, nuestra conversación degenera en mero chismorreo». Un día sí y otro también lo sufrimos a diario. Imposible acercarme al otro, conocerlo, respetarlo, si no profundizo en mi propia realidad. Difícil conversar con el otro si ignoro, desatiendo, reprimo, mi conversación interior. Dentro de mí distintos seres pugnan entre sí, intentando monopolizar una identidad plural. El profesor, el hijo, el ciudadano, el padre, el amigo, el marido, el compañero de trabajo, el escritor, el abuelo, el deportista, el lector, el creyente… negocian tiempos y slots de intervención, a veces entre esperas o zancadillas desesperantes, inconsistentes. En la administración de una demanda múltiple, cada uno pide su cuota de pantalla.
Lo que pienso y siento, lo que me digo a mí mismo, el lenguaje recurrente de ese runrún diario, esa lluvia fina, casi nunca recogida por mis palabras, es de capital importancia. Buen conocedor de este territorio inexplorado, de esa tierra pantanosa, Blaise Pascal (1623-1662), filósofo, matemático, jesuita, escritor, ya nos advertía en el siglo XVII, el tiempo que le tocó vivir: «El hombre es el único animal que habla consigo mismo. El hombre entabla una conversación interior y es importante que sepa llevarla». Me temo que son los menos los que consiguen reconocerla, enriquecerla, ordenarla, dominarla. Palabras, dudas, recriminaciones, juicios, gestos, silencios, preguntas, sueños, miedos, miradas, inflexiones de voz, ilusiones, sentimientos, pensamientos, expresiones físicas… se suceden atropelladamente, siendo pocas veces conscientes de la variedad, complejidad e importancia de la misma.
Lo que pienso y siento, lo que me digo a mí mismo, el lenguaje recurrente de ese runrún diario, esa lluvia fina, casi nunca recogida por mis palabras, es de capital importancia.
Primo Levi (1919-1987) me presta una atrevida y valiosa confesión que explica hasta qué punto ese diálogo íntimo que se contiene y disimula en nuestro subsuelo personal influye de modo determinante. Nacido en el seno de una familia judía asentada en Piamonte, en 1941 se graduó en Química por la Universidad de Turín. Dos años después fue capturado y deportado a Auschwitz, donde trabajó como esclavo en una planta industrial. Transcurrido mucho tiempo de aquella tragedia, en 1986, escribe: «¿Te avergüenzas porque estás vivo en lugar de otro? ¿Y, en particular, de un hombre más generoso, más sensible, más sabio, más útil, más digno de vivir que tú? […]; no, no encuentras transgresiones manifiestas, no ocupaste el lugar de nadie, no golpeaste (pero ¿habrías tenido fuerza suficiente?); no aceptaste ningún puesto (pero no te ofrecieron ninguno), no robaste el pan a nadie; sin embargo, no puedes excluirlo». Atormentado por el sentimiento de haber sobrevivido, consumido por preguntas sin respuesta, llegó a la inexplicable conclusión de que «los peores sobrevivían, es decir, los mejor adaptados; los mejores habían muerto todos». Secuela injusta, peaje excesivo, su caso no es el único, lo cierto es que esa conversación personal le frena, resta energía vital, colorea sus encuentros y diálogos con los demás.
Con frecuencia, en clara oposición con la incomprensible severidad y honradez de Levi, esa conversación intrapersonal está trufada de engaños, de argucias dialécticas para distraer la verdad. Lo explica muy bien Daniel Goleman (1946) en su obra El punto ciego. Su tesis central es que «la mente puede protegerse de la ansiedad disminuyendo la conciencia. Este mecanismo origina un punto ciego, una zona en la que somos proclives a bloquear nuestra atención y autoengañarnos». Prisionero de estereotipos, opiniones e ideas que me he ido forjando a lo largo de mi trayecto vital, acostumbro a marginar aquellos datos, información, personas, conversaciones, que no cuadran con mi arsenal mental. Técnicamente se llama «racionalización», el uso de la inteligencia para secuestrar la verdad. Marcel Proust (1871-1922) resume brillantemente este ardid sutil, fino, peligroso: «Si no vives como piensas, acabas pensando como vives». Traducido al tema que me ocupa, si no actúo como hablo, acabo hablando como actúo. En esa trama exquisita, en esa torsión intelectual, afectiva, moral, bien pertrechados de excusas baratas, de chivos expiatorios, sorteando responsabilidades, forzando argumentos exculpatorios, «conversan» agazapados, a la defensiva, consigo mismos y con los demás, muchos hombres y mujeres. Todos pagamos un precio muy alto por ese desencuentro interior.
Cuando leí En defensa de la conversación, de Sherry Turkle (1948), me sentí muy cerca de la autora. Comparto muchas de sus inquietudes y desvelos. «Desde los primeros días vi que los ordenadores ofrecían la ilusión de la compañía sin las exigencias de la amistad, y luego, a medida que los programas eran cada vez mejores, la ilusión de la amistad sin las exigencias de la intimidad.» En el marco de una sociedad digital, mi libro no puede vivir de espaldas a las posibilidades y trampas de las nuevas tecnologías. Asumido esto, faltaría más, una convicción innegociable me guía desde el principio. Los distintos y sofisticados dispositivos puestos felizmente a nuestro alcance, poderosos e imaginativos medios de comunicación humana, no pueden ser un fin en sí mismos. Protagonista principal, el ser humano, nadie ni nada puede ocupar su lugar. No se pueden eliminar las necesidades y ventajas naturales de la comunicación humana tradicional, que transcurre entre palabras, abrazos, miradas, gestos, timbres de voz, silencios cómplices.