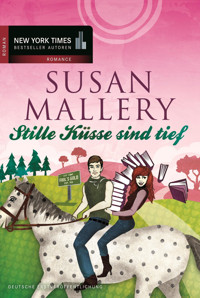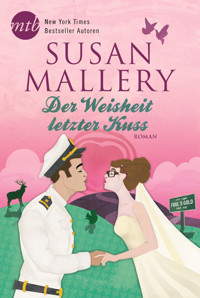5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Con alegría, afecto y alguna turbación, Courtney, Sienna y Rachel tienen el placer de invitarlos a la boda más emotiva del año: la de su madre. Courtney, la inadaptada Courtney Watson no era tan firme como sus hermanas, pero las superaba en una disciplina: guardar secretos, como la apasionada aventura que mantenía con un productor musical de lo más sexy. La organización de la boda de su madre dejó su vida oculta al descubierto, cambiando la imagen que su familia tenía de ella para siempre. Sienna, el espíritu libre Cuando su novio le propuso el matrimonio delante de su madre y sus hermanas -¿dónde se había visto eso?-, Sienna se quedó atónita. Ya había roto dos compromisos matrimoniales. ¿Debía decir «sí» aunque no estuviera segura de querer decirlo? Rachel, la escéptica Rachel pensaba que el amor era eterno hasta que se divorció; pero su ex le pidió una segunda oportunidad y, a medida que se acercaba la fecha de la boda de su madre, Rachel empezó a ser consciente de algunas verdades incómodas en lo tocante a la ruptura de su matrimonio. Ahora, tenía que elegir entre su orgullo y su felicidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Susan Mallery, Inc.
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Las hijas de la novia, n.º 143 - enero 2018
Título original: Daughters of the Bride
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-571-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Si te ha gustado este libro…
A Kaycee. Mil gracias por todo. Esta es para ti.
* * *
Siendo como soy madre de un perro tan adorable como mimado, conozco las alegrías que pueden dar las mascotas. La defensa de los animales es una causa que apoyo desde hace tiempo, a través de la organización Seattle Humane; y en el año dos mil quince, durante su campaña Tuxes and Tails de recaudación de fondos, ofrecí un premio al ganador: incluir a su mascota en una novela romántica.
En este libro, encontrarán dos perros maravillosos, Sarge and Pearl. El oficio de escribir es especial, entre otras cosas, porque te ofrece la posibilidad de relacionarte con la gente de distintas maneras: algunas son personas a las que acudí en busca de información; otras, lectores que querían hablar sobre personajes y argumentos y otras, fantásticos dueños de mascotas. Me divertí mucho con las historias de Sarge y Pearl. Sus dueños los adoran y los miman tanto como debe ser. Disfruté de la oportunidad de incluirlos en mi libro, y espero que ustedes también disfruten de sus encantadoras travesuras.
Gracias a Sarge y Pearl, a sus fabulosos dueños y a los maravillosos miembros de Seattle Humane (SeattleHumane.org), porque todas las mascotas merecen una familia que los quiera.
Capítulo 1
Una de las ventajas de ser extravagantemente alta es que se puede acceder con facilidad a los armarios superiores de la cocina. Pero la extravagancia en cuestión de altura también tiene sus desventajas.
Courtney Watson dobló sus larguísimas piernas mientras intentaba ponerse cómoda en un sillón demasiado bajo, que no se podía regular. Estaba en recepción, porque Ramona tenía que ir al servicio otra vez y le había pedido que la sustituyera un rato. Ramona estaba embarazada y, por lo visto, el bebé se había movido y se había apoyado en su vejiga.
En opinión de Courtney, los embarazos eran una pesadez que provocaba un sinfín de incomodidades. Pero, de todas formas, no habría cambiado la altura del sillón donde su compañera pasaba la mayor parte del día. Solo iban a ser cinco minutos.
El vestíbulo del hotel Los Lobos estaba tranquilo. Era martes por la noche, y la mayoría de los clientes se habían retirado a sus habitaciones, es decir, al lugar donde Courtney quería que estuvieran. No se llevaba muy bien con los que deambulaban por el edificio. Siempre causaban problemas.
Las puertas del ascensor se abrieron un momento después, y dieron paso a un hombre bien vestido que echó un vistazo a su alrededor antes de dirigirse hacia ella. Bueno, no exactamente hacia ella, sino hacia el mostrador de recepción.
Su profesional sonrisa flaqueó un poco cuando se dio cuenta de que era Milton Ford, el presidente de la California Organization of Organic Soap Manufacturing (COOSM). El señor Ford había ido a la ciudad para asistir a la junta anual de su empresa, y todos sus empleados se alojaban en el hotel que llevaba el nombre de la localidad, Los Lobos. Courtney lo sabía porque había tramitado las reservas, y también sabía que las comidas se celebrarían en el Anderson House, que se iba a llevar la mayor parte de los beneficios.
–Buenas noches, Ramona –dijo él, tras mirar el nombre que estaba en la placa de recepción–. Soy Milton Ford.
Courtney estuvo a punto de corregirle, pero se dijo que no merecía la pena. Haría su trabajo –o, más bien, el de Ramona– tan bien como fuera posible. Aunque Ford hubiera encargado el servicio de catering a la competencia. Aunque hubiera tomado la decisión de entregar sus estúpidos premios en el Anderson House en lugar de elegir el precioso y enorme salón de baile del hotel Los Lobos.
–Buenas noches, señor Ford. ¿En qué le puedo ayudar?
Su jefa le había dicho que no fuera maleducada, así que miró al cliente con la mejor de sus sonrisas y se prometió que, cuando acabara con él, iría a la cocina a tomarse un helado, en calidad de recompensa por su buen comportamiento.
–Tengo un problema –contestó él–. No se trata de sus habitaciones, que siempre han sido excelentes, sino del otro establecimiento con el que trabajamos.
–¿El Anderson House?
–En efecto –Ford carraspeó–. Me temo que tiene… abejas.
Courtney se encontró en una situación complicada; antes, se había tenido que esforzar para sonreír y ahora, estaba al borde de un ataque de risa. Pero se recordó que Joyce, su jefa, quería que se comportara como una profesional, lo cual no encajaba muy bien con reírse de un cliente. Sobre todo, tratándose del señor Ford.
–No sabía que hubieran vuelto…
–¿Es que ya habían tenido abejas?
–Cada pocos años. Se suelen quedar en el campo, pero, cuando entran en la localidad, se van al Anderson House. Parece que les gusta mucho.
Ford se secó la frente con un pañuelo blanco que se guardó a continuación en el bolsillo.
–Hay cientos, miles, enjambres enteros –afirmó–. Hay abejas por todas partes.
–No son particularmente peligrosas –dijo Courtney–. La abeja europea es trabajadora y tranquila. Y la especie está en peligro. Como presidente de una compañía que se dedica a fabricar jabones ecológicos, sabrá que hacemos todo lo que podemos por ellas. Siempre nos alegramos cuando vuelven a los Los Lobos, porque significa que su población no ha descendido.
–Sí, claro, pero no podemos celebrar la entrega de premios en un sitio lleno de abejas. Me preguntaba si la podríamos celebrar aquí.
«¿Aquí? ¿En el hotel que usted rechazó porque dijo que el Anderson House tenía mejores instalaciones?», pensó ella. Pero, naturalmente, se lo calló.
–Lo comprobaré. Puede que quede sitio libre.
Courtney respiró hondo antes de levantarse del sillón. El atildado señor Ford medía alrededor de un metro setenta. Y ella le sacaba quince centímetros. Y sabía lo que pasaría cuando se pusiera de pie.
–Dios mío –dijo él–. Es altísima.
A Courtney se le ocurrieron varias respuestas posibles, pero todas eran desagradables y del todo inapropiadas en su trabajo, así que apretó los dientes, pensó brevemente en la familia de Ford y declaró con ironía:
–¿En serio? No me había fijado.
Courtney esperó mientras Joyce Yates echaba azúcar a su café y lanzaba dos tiras de panceta a sus perros: Pearl y Sarge, alias Sargent Pepper. Pearl, una hembra, era un caniche puro y Sarge, un macho, un cruce de caniche con bichón frisé.
Eran las diez de la mañana, de modo que el comedor del hotel Los Lobos estaba prácticamente desierto. La gente ya había desayunado, y aún faltaba mucho para la hora de comer, lo cual alegró a Courtney. Sabía que su trabajo, su sueldo y el propio hotel dependían de que tuvieran clientes, pero le encantaba el silencio de los espacios vacíos.
–Muy bien, te escucho –dijo Joyce con una sonrisa.
–La nueva empresa de limpieza está haciendo un buen trabajo. Las toallas están limpias, y las sábanas ya no pican –empezó Courtney–. Ramona dice que seguirá con nosotros hasta poco antes de dar a luz, aunque me estremezco cada vez que la miro. No sé, quizá sea cosa mía. Es tan pequeña y el bebé es tan grande… Por lo demás, anoche estuve hablando con el señor Ford, el presidente de la California Organization of Organic Soap Manufacturing.
–¿Y qué quería?
–Mudarse. Por lo visto, las abejas han invadido el Anderson House –contestó–. No me burlé de él, aunque se lo habría merecido. Quedamos en que celebrarán todos sus actos en nuestro hotel, comidas incluidas. Le recomendé la ensalada de cangrejo.
Joyce probó su café y dijo:
–Una noche movida, según veo.
–No, tampoco fue para tanto.
–¿Has podido dormir?
–Por supuesto.
Courtney calculó rápidamente las horas que había dormido. Se había quedado en recepción hasta las diez de la noche y, tras echar un vistazo rápido por las distintas salas del hotel, había estado estudiando hasta la una. Como se levantaba a las seis y media, eso significaba que habrían sido alrededor de cinco.
–Además, ya dormiré cuando sea vieja –añadió.
–Lo dudo –replicó Joyce, mirándola con intensidad–. Trabajas demasiado.
Courtney pensó que era la mejor jefa del mundo. A diferencia de la mayoría, se preocupaba por el bienestar de sus empleados.
Joyce Yates había empezado a trabajar en el hotel Los Lobos en mil novecientos cincuenta y ocho. Entonces tenía diecisiete años, y entró como simple criada, pero, dos semanas más tarde, había conquistado el corazón del atractivo dueño del establecimiento, un hombre de treinta y tantos. Se casaron al mes siguiente y fueron felices durante un lustro entero, hasta que él sufrió un infarto y falleció en la flor de la vida.
Joyce, que en aquella época tenía veintidós años y un bebé al que criar, se hizo cargo del hotel. La gente pensó que fracasaría, pero triunfó. Conocía hasta el último detalle del negocio y la historia de todos los que trabajaban para ella. Era jefa y mentora de la mayor parte de la plantilla, además de una segunda madre para Courtney.
Su amabilidad era tan legendaria como su cabello blanco, sus trajes de ejecutiva, su sentido de la justicia, su fortaleza de carácter y su punto excéntrico, que la hacía más interesante.
Courtney la conocía desde su infancia. Su padre había muerto cuando ella era una niña, y su madre, Maggie Watson, se había quedado en la difícil situación de tener que cuidar de tres hijas y un negocio. Pero Joyce, que por entonces era cliente suya, se transformó súbitamente en amiga y le echó una mano; quizá, porque había pasado por circunstancias similares.
–¿Qué tal va tu clase de publicidad? –preguntó Joyce.
Courtney sonrió, porque solo le faltaban seis meses para terminar la carrera.
–Bien. El profesor me acaba de dar sus notas, y ya puedo pasar a la presentación final del proyecto.
Joyce alcanzó la cafetera y rellenó su taza.
–Quinn llega la semana que viene –anunció.
–¿Estás segura? No lo tengo muy claro, porque solo me lo dices cada mañana desde hace quince días.
–Será la edad, que no perdona. Pero tengo derecho a estar encantada con la visita de mi nieto, ¿no crees?
–Desde luego que lo tienes. Y permíteme añadir que todos los trabajadores del hotel ardemos en deseos de verlo –dijo con sorna.
Su jefa frunció el ceño.
–Hoy estás muy sarcástica, jovencita.
–Lo sé. Es por las abejas. Siempre me pongo así cuando invaden el Anderson House. Es mi personaje de mujer agradecida.
–Te recuerdo que Quinn no tiene novia –dijo Joyce de sopetón.
Courtney no supo si reír o bufar.
–Qué sutil eres, Joyce –dijo–. Mira, agradezco tu confianza, pero las dos sabemos que tendría más posibilidades de salir con el príncipe Harry que de salir con él. Y no es que tu nieto no me interese. Es un hombre impresionante. Sin embargo, también es demasiado refinado para una chica de campo como yo. Además, no tengo tiempo para esas cosas. Estoy muy ocupada con los estudios y el trabajo.
–¿Y qué vas a hacer? ¿No salir con nadie hasta que cumplas cuarenta? –se burló Joyce.
–No, ni mucho menos, pero ya sabes lo que quiero decir.
–Sí, lo sé. Y lo lamento, porque Quinn necesita una mujer.
–Pues búscale una. Yo no estoy libre.
Courtney no podía negar que Quinn le gustaba. Se habían visto un puñado de veces, siempre cuando él iba a visitar a su abuela. Trabajaba en el negocio de la música y, por lo visto, con éxito, pero no recordaba en qué. Quizá fuera productor, o quizá otra cosa. Llegaba, se quedaba unos días con su abuela y sus perros y se iba sin llamar la atención. O, por lo menos, sin intentar llamarla.
Quinn era tan increíblemente atractivo que la gente se fijaba en él por mucho que se esforzara en pasar desapercibido. Estaba en otra dimensión. De hecho, Courtney había visto a mujeres felizmente casadas que se estremecían cuando pasaba a su lado.
–¿Es cierto eso de que se va a quedar en Los Lobos?
–Es lo que dice –respondió Joyce–. Tiene intención de comprarse una casa, pero, hasta entonces, vivirá en la antigua casa del jardinero.
–Bonito sitio. Le va a encantar.
Courtney lo dijo por decirlo, porque no creía que un famoso ejecutivo de la industria musical de Malibú pudiera ser feliz en una pequeña ciudad del centro de California. Aunque cosas más raras se habían visto.
–Bueno, me encargaré de limpiar personalmente su nuevo domicilio –añadió.
–Gracias, querida. Es todo un detalle de tu parte.
–No es ningún detalle. Es mi trabajo.
Courtney venía a ser una especie de comodín del hotel, y podía desempeñar cualquier cargo. Pero, oficialmente, seguía siendo criada, y no le parecía mal. Ganaba lo suficiente para pagar las facturas.
–No lo sería si…
–Si me buscara otro empleo –la interrumpió–. Pero ¿quién quiere buscarse otro empleo cuando se puede casar con el príncipe Harry? No, Joyce. Los días solo tienen veinticuatro horas, y yo tengo mis prioridades.
–Unas prioridades equivocadas. El príncipe Harry se volvería loco por ti.
Courtney sonrió.
–Eres un encanto. Y te adoro.
–Yo también te adoro a ti –dijo Joyce–. Y ahora, hablemos de la boda.
–¿Es necesario?
–Por supuesto. Tu madre se casa dentro de unos meses. Sé que vas a organizar la fiesta de compromiso, pero alguien tiene que organizar la boda.
–Hum.
Joyce arqueó una ceja.
–¿Hay algún problema?
–No, ninguno.
A Courtney no le molestaba que su madre se fuera a casar otra vez. Bien al contrario, le alegraba que hubiera encontrado el amor tras varias décadas de soledad. Pero no le agradaba la idea de organizar la boda.
–Me quieres meter en un lío, Joyce.
–¿Quién? ¿Yo? –replicó, intentando fingir inocencia.
Courtney se levantó.
–De acuerdo, jefa. Haré lo que pueda.
–Lo sé.
Courtney se inclinó sobre ella, le dio un beso en la mejilla, se giró y se dio de bruces con Kelly Carzo, una de las camareras, quien llevaba una bandeja con tazas de café.
La bonita pelirroja de ojos verdes intentó impedir que cayeran al suelo, pero el golpe fue tan fuerte que no pudo. Tres segundos después, las tres mujeres estaban empapadas. Y, de paso, habían perdido un juego entero de tazas.
La quietud del comedor, donde solo había un par de clientes, se transformó en silencio absoluto, pero Courtney no se hizo ilusiones sobre lo que iba a pasar a continuación: aunque solo fueran dos clientes, se bastarían y sobrarían para que toda la localidad se enterara del percance.
Joyce se levantó, apartó a Sarge de los restos y ordenó a Pearl que retrocediera.
–¿Qué suele decir tu hermana en estos casos? –preguntó.
–Que me he marcado un Courtney –respondió ella–. ¿Estás bien, Kelly?
Kelly se limpió los pantalones.
–Nunca he estado mejor, pero te pasaré la factura de la tintorería.
–Eso está hecho.
–Me voy a cambiar de ropa –intervino Joyce–. Ventajas de ser la dueña.
–Lo siento mucho –se disculpó Courtney.
–Descuida. No tiene importancia.
Courtney se fue a buscar el recogedor y la fregona. No estaba tan segura como Joyce de que sus meteduras de pata carecieran de importancia. Pero ¿qué podía hacer? Ella era así.
–Quiero que mi pelo esté a juego con el vestido. Y solo será una mecha, mamá… ¿Qué tiene de malo?
Rachel Halcomb se frotó las sienes porque le empezaba a doler la cabeza. Siempre pasaba lo mismo con el baile de primavera del instituto; las adolescentes se presentaban en el salón de belleza y le pedían todo tipo de estilos. Además, iban en grupos y la volvían loca con sus chillidos y risas.
Lily, la chica a la que iba a peinar en ese momento, había ido en compañía de su madre. Rachel conocía a muchas mujeres que habrían dado lo que fuera por tener un pelo rubio tan bonito como el suyo, pero la chica se iba a poner un vestido morado y quería una mecha del mismo color.
–No sé –replicó su madre–. A tu padre le dará un infarto.
–No es su pelo, sino el mío. Y quedaré muy bien en las fotos –dijo–. Venga, mamá. Aaron me ha pedido que sea su pareja, y quiero estar fantástica. Solo llevamos tres meses en Los Lobos. Tengo que dar una buena impresión.
Rachel pensó que la táctica de Lily era tan brillante como persuasiva. Había combinado la excusa de una primera cita con la excusa de ser una recién llegada, demostrando ser una experta en el arte de la manipulación. En ese sentido, era igual que su hijo; y eso que Josh solo tenía once años.
–¿No hay tintes que se quiten al lavarlos? –le preguntó la joven.
–Sí, claro que sí, aunque tendrás que lavártelo un par de veces para que se quite del todo –contestó.
–¿Lo ves, mamá? Fin del problema.
–Bueno, tú sabrás lo que haces. A fin de cuentas, eres tú quien va a salir con Aaron.
Lily gritó, abrazó a su madre y se fue a buscar una bata. Rachel se prometió que, en cuanto tuviera un rato libre, se tomaría un ibuprofeno y un té helado.
–Seguramente, no debería haberle dado permiso. Pero cualquiera le dice que no –comentó su madre.
–Sobre todo, siendo el baile del instituto. Y teniendo en cuenta que va a salir con Aaron –ironizó Rachel.
La otra mujer soltó una carcajada.
–La comprendo muy bien. Cuando yo tenía su edad, salía con un chico que se llamaba Rusty. Me pregunto qué habrá sido de él. Era impresionante.
–El mío se llamaba Greg.
La madre de Lily volvió a reír.
–Déjame que lo adivine… ¿El capitán del equipo de fútbol?
–Por supuesto.
–¿Y dónde está ahora?
–Aquí mismo. Trabaja en el Departamento de Bomberos de los Lobos.
–¿Seguís en contacto?
–Me casé con él.
Lily volvió y se sentó en la silla antes de que su madre pudiera seguir con el interrogatorio.
–Ya estoy preparada –dijo–. Y también me vas a pintar los ojos, ¿verdad?
–Lo prometido es deuda. Además, tengo unas sombras moradas y violetas que te quedarán perfectas.
Lily le alzó el pulgar.
–Eres la mejor, Rachel. Gracias.
–Me limito a hacer mi trabajo.
Dos horas más tarde, Lily tenía una mecha de color morado oscuro y un maquillaje digno de una modelo de Victoria’s Secret. Ya no parecía una adolescente, sino una chica de veintitantos años.
Su madre le hizo un par de fotografías y pagó a Rachel.
–Está preciosa. Muchísimas gracias.
–No hay de qué –dijo–. Ah, Lily… supongo que te harás fotos con Aaron, ¿no? Pues quiero que me las enseñes la próxima vez que te vea.
–Te lo prometo.
Cuando la madre y su hija se fueron, Rachel contó la propina. Era bastante generosa, y se alegró porque significaba que se habían quedado contentas con su trabajo. Pero, ya puestos, habría preferido que se presentara una multimillonaria excéntrica y le diera unos cuantos miles de dólares; lo justo para tener algo en el banco, poder seguir pagando la hipoteca, arreglar su coche y comprar un guante nuevo de béisbol a Josh.
Rachel sabía lo que la madre de Lily habría dicho si la hubiera puesto al tanto de sus dificultades económicas; era de las que creían que los maridos estaban para pagar las facturas y, en consecuencia, la habría tomado con él. Pero se habría equivocado en cualquier caso, porque Greg y ella se habían divorciado.
Sí, se había casado con el chico más guapo del instituto, el capitán del equipo de fútbol. Y, pocas semanas antes de su décimo aniversario, Greg se lió con otra.
Desde entonces, era una mujer divorciada; una mujer que ahora, a sus treinta y tres años de edad, se había convertido en una de las criaturas más dignas de lástima que existían: la madre de un chico a punto de llegar a la pubertad.
Terminó de limpiar y se fue a la sala de descanso antes de ponerse con las últimas clientas del día, unas gemelas de dieciséis años que querían ir al baile con el mismo aspecto, pero sin parecer iguales.
Rachel abrió el armario, sacó la caja de ibuprofenos y se tomó uno con un vaso de agua. Justo entonces, sonó el teléfono. Era un mensaje de Lena:
¿Cómo te va? Toby se va a quedar con los chicos el jueves por la noche. ¿Qué te parece si salimos a divertirnos un poco, en plan fiesta de chicas? Venga, di que sí.
Rachel lo sopesó. Su parte más racional le decía que aceptara la invitación. Romper la rutina, ponerse algo bonito y pasárselo bien. Ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que había salido por ahí.
Sin embargo, su parte más obsesiva le recordó que debía poner varias lavadoras y hacer un montón de cosas que había estado postergando. Además, tampoco le hacía demasiada ilusión. Lena estaba felizmente casada, así que no quería salir con hombres. Y, en cuanto a ella, no tenía fuerzas para esas cosas. Su concepto de pasarlo bien consistía en levantarse tarde y que alguien le preparara el desayuno, pero no había nadie que se lo preparara.
Estaba sola. Y con un hijo al que criar.
Era la historia de su vida. Cuando tenía nueve años, su padre falleció repentinamente y su madre le pidió que la ayudara a cuidar de sus hermanas pequeñas, Sienna y Courtney. Ella estaba muy asustada. Solo era una niña. Pero, en lugar de hundirse bajo el peso de la responsabilidad, la asumió tan bien como pudo. Y veinticuatro años después, seguía en las mismas.
Volvió a mirar el teléfono y escribió:
Prefiero que tomemos algo en mi casa. Si tu marido puede cuidar de mi hijo, claro.
Lena dijo que no había ningún problema, y tras comprometerse a llevar una botella de vino y un surtido de quesos, le propuso que quedaran a las siete.
Rachel se despidió de su amiga, guardó el teléfono móvil y volvió al salón de belleza. Ahora tenía algo parecido a un plan: quedar con una amiga el jueves por la noche. Como si fuera una chica normal y corriente.
Capítulo 2
–La señora Trowbridge ha muerto.
Sienna Watson dejó lo que estaba haciendo y dijo:
–¿Estás segura de lo que dices? Qué horror. Su familia tiene que estar destrozada. ¿Seguro que ha muerto?
Seth, la directora de The Helping Store, se apoyó en el marco de la puerta.
–Me lo ha dicho su abogado. Por lo visto, falleció hace dos semanas. La enterraron el sábado.
Sienna frunció el ceño.
–¿Cómo es posible que no nos lo dijera nadie? Yo habría ido al entierro.
–Te tomas demasiado en serio tu trabajo –comentó su jefa, de treinta y pocos años–. La pobre no habría sabido que estabas allí.
Sienna pensó que tenía razón, pero le dio pena. Anita Trowbridge había sido una leal contribuyente de The Helping Store, que daba dinero para sus causas y colaboraba con su tienda de segunda mano. Hasta las había incluido en su testamento. Les iba a dejar toda su ropa, todos sus muebles de cocina y diez mil dólares.
Sienna lo sabía porque el abogado la había llamado meses antes para decirle que la señora Trowbridge había fallecido y que les había dejado una pequeña herencia. Poco después, quedó con él para que le diera la llave de la casa y envió a unos hombres a recoger la ropa y los muebles. Pero era un error.
Cuando los hombres llegaron, se encontraron con la bisnieta de la supuesta difunta, Erika Trowbridge, quien les informó que su bisabuela estaba viva y coleando y los echó tras llamarlos buitres.
–No fue culpa tuya –dijo Seth, consciente de que Sienna se estaba acordando de aquel suceso–. El abogado te dijo que había fallecido y te dio las llaves de la casa.
–Algo que no habría ocurrido si los Trowbridge hubieran contratado los servicios de un abogado local, que estuviera al tanto de lo que pasa en Los Lobos. Pero no, tenían que contratar a uno de Los Ángeles.
Sienna pidió disculpas a la señora Trowbridge, una pequeña y frágil anciana que se limitó a reír y a decirle que no tenía importancia. En cambio, Erika no se mostró tan comprensiva. La odiaba por dos buenos motivos: el primero, que le había quitado el papel de Sandy en la representación de Grease que hicieron cuando estaban en el instituto y el segundo, que Jimmy Dawson se había enamorado de ella en secundaria.
–Era una mujer encantadora. Si lo hubiera sabido, le habría enviado una corona de flores –prosiguió–. Me pregunto si quedará algo de su cocina.
–¿Crees que la nieta se habrá llevado sus cosas? –dijo Seth.
–No es nieta, sino bisnieta, y la creo capaz de llevarse hasta las bisagras. Pero supongo que tenemos los diez mil dólares. Me reuniré con el abogado y se lo preguntaré.
Sienna era la coordinadora del departamento de donaciones de The Helping Store, una de las pocas personas que estaban en plantilla. La organización dependía esencialmente de los voluntarios, y todos los beneficios iban a refugios de mujeres que se habían ido de sus casas por problemas de violencia doméstica.
En ese tipo de situaciones, alejarse del abusador era tan importante como tener un sitio donde vivir, justo lo que The Helping Store les ofrecía. Con el paso del tiempo, habían conseguido comprar dos dúplex que estaban en las afueras de la localidad.
–Bueno, ya veremos lo que pasa –dijo Seth–. ¿Estás preparada para el espanto de hoy?
Sienna sonrió y se levantó.
–No es tan terrible. Ya sabes que este trabajo me encanta.
–Lo sé, y eres la mejor. De hecho, tengo miedo de que alguna ONG grande te haga una oferta que no puedas rechazar y nos deje sin tus servicios.
–Descuida, no tengo intención de irme.
Sienna fue sincera con su jefa. De vez en cuando, se planteaba la posibilidad de marcharse a vivir a Los Ángeles o a San Francisco, cosa que le habría gustado. Pero toda su familia estaba en Los Lobos.
–David es del Este, ¿no?
Sienna alcanzó su bolso y salió al pasillo.
–Sí, de San Luis.
–Espero que no se quiera volver.
Sienna suspiró. Por lo visto, Seth creía que su relación iba en serio y que, si David decidía volver a San Luis, ella se iría con él y dejaría el trabajo.
–No te preocupes por eso. Es verdad que estamos saliendo desde hace meses, pero solo somos amigos con derecho a roce. No siento nada…
–¿Especial? –la interrumpió.
–En efecto –dijo–. No tengo tanta suerte como tú. No he encontrado el amor verdadero.
–Sí, Gary es un hombre maravilloso –declaró Seth–. En fin, será mejor que vayas al Anderson House y abrumes a esa gente con tu encanto. Por cierto, ¿quiénes son?
–Ejecutivos de la California Organization of Organic Soap Manufacturing. Y ya no están en el Anderson House, sino en el hotel Los Lobos. El Anderson House tiene abejas.
Seth se alegró al instante.
–Ah, han vuelto. Adoro esos bichos. ¿Sabes que la miel de las abejas europeas tiene un treinta por ciento más de antioxidantes que la miel de las abejas nativas?
–No, no lo sabía. Aunque francamente, no es un dato que me interese mucho.
–Dices eso porque tienes envidia de mí. Te molesta que sea tan lista.
–Y a ti te molesta que yo sea tan guapa –replicó Sienna–. Algo bastante más útil, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de lo más superficial.
Seth soltó una carcajada.
–Pues a ver si es cierto y encandilas a esa gente con tu increíble belleza –ironizó–. Necesitamos dinero.
–Lo sé.
Sienna condujo hasta el hotel. Conocía el camino, y no solo porque su pueblo natal estuviera cerca, sino porque casi todos los actos importantes se celebraban allí.
El hotel Los Lobos se alzaba sobre un pequeño risco que daba al Pacífico. El edificio principal, de cuatro pisos de altura, era de paredes blancas y tejas rojas. Se había construido a mediados del siglo XX, pero respetando el estilo de los edificios históricos californianos: el colonial español. Más tarde, a mediados de la década de los ochenta, habían añadido otra ala y varios chalets de lujo.
Como el clima del centro de California era muy agradable, la mayoría de los actos importantes se celebraban en la pradera que estaba entre la piscina y el mar, donde aquel día habían instalado una carpa enorme. También había una en la laguna de los botes a pedales, pero mucho más pequeña.
Sienna aparcó y recogió sus cosas. Mientras caminaba hacia la entrada trasera, vio que los cristales de las ventanas estaban tan limpios como los marcos y pensó que Joyce era una magnífica directora de hotel. Y, por si eso fuera poco, contribuía generosamente a la causa de The Helping Store. Además de darles dinero, les ofrecía habitaciones cuando ellas no tenían espacio y necesitaban alojar a alguna mujer maltratada.
De hecho, Joyce siempre había ayudado a la gente. Sienna lo sabía de sobra, porque había acudido en ayuda de su familia cuando su padre murió. De repente, Maggie se quedó con tres niñas pequeñas a su cargo y un sueldo que apenas daba para sobrevivir, así que terminó por perder la casa. Pero Joyce se las llevó al hotel Los Lobos.
Sienna sonrió al recordarlo. Tenía seis años y acababa de perder a su padre, pero también descubrió el placer de la lectura. El mismo día en que las Watson llegaron a su nuevo domicilio, uno de los chalets del hotel, Joyce le prestó un ejemplar de Eloise. Sienna se reconoció inmediatamente en la encantadora heroína del libro y, aunque el hotel Los Lobos no fuera el Plaza, se sintió como si estuviera en su hogar.
A veces, llamaba al servicio de habitaciones y pedía alguna cosa que cargaba a la cuenta, aunque sospechaba que la cuenta en cuestión no era de su madre, sino de la generosa Joyce. Y, en cierta ocasión, cuando le pidió a Maggie una tortuga porque Eloise tenía una, apareció uno de los clientes del hotel y se la compró.
Vivir en un hotel había sido muy divertido. Por lo menos para ella.
Entró por la puerta de atrás y se dirigió a la zona donde estaban las salas de reuniones. Al final del pasillo había una mujer que parecía peleada con una aspiradora. Era Courtney, que tropezó con el cable y estuvo a punto de estrellarse contra la pared.
Sienna sintió una mezcla se frustración y afecto. Su hermana pequeña tenía una tendencia asombrosa a trastabillar, tropezarse, resbalarse o caerse. Ese era el origen de la frase «marcarse un Courtney».
–Hola –dijo.
Courtney se giró y sonrió.
Sienna tuvo que hacer un esfuerzo para no estremecerse ante el uniforme de su hermana. No se podía decir que el polo y los pantalones de color caqui estuvieran mal, pero a ella le sentaban de pena. Courtney era muy alta y, como el hotel no tenía ropa de su talla, la camisa le quedaba estrecha y los pantalones, cortos. Además, no se había puesto maquillaje. Y, para empeorar las cosas, se había hecho una coleta de caballo con su preciosa melena rubia.
En resumidas cuentas, estaba tan desastrosa como siempre.
Sienna sabía que Courtney había sufrido algún tipo de trastorno de aprendizaje y, aunque no conocía los detalles, recordaba que había tenido problemas en el colegio. Su madre había hecho lo posible por animarla a aprender un oficio, pero la más joven de las Watson parecía encantada de ser una simple doncella.
–¿Vas a hablar al grupo del señor Ford?
–Sí. Voy a conseguir que los miembros de la California Organization of Organic Soap Manufacturing nos den una buena suma de dinero.
–No lo dudo. Por cierto, el equipo de imagen y sonido funciona perfectamente. Lo comprobé hace un rato.
–Gracias. Llevo todo mi material encima –dijo, dando una palmadita a su enorme bolsa–. ¿Qué tal va la fiesta de compromiso de mamá? ¿Necesitas ayuda?
–Va bien. El menú está casi terminado, y ya me he encargado de la decoración y las flores. Será una gran fiesta.
Sienna deseó que fuera cierto. Cuando Maggie y Neil anunciaron que se iban a casar, las tres hermanas decidieron dar una fiesta en su honor. Y, por supuesto, el hotel Los Lobos era el mejor sitio para celebrarla. Pero Courtney se había empeñado en organizarla, y todas sabían que, donde estaba Courtney, estaba el desastre.
–Si necesitas algo, dímelo –insistió, pensando que hablaría con Joyce para asegurarse de que todo iba bien–. Ya sabes que puedes contar conmigo.
Los ojos azules de Courtney brillaron de forma extraña.
–Lo sé, y te agradezco la oferta –dijo–. Pero será mejor que te vayas. Te están esperando.
–Tienes razón. Nos veremos más tarde.
Courtney asintió.
–Buena suerte.
Su hermana soltó una carcajada.
–Gracias, aunque no la necesito.
Sienna se despidió y se dirigió al salón Stewart, donde ya habían preparado el vino y los canapés que se iban a servir. En uno de sus extremos había una pantalla grande y un podio con un micrófono. Sienna sacó el portátil y, mientras se encendía, lo conectó al sistema de imagen y sonido. Luego, abrió el programa de vídeo y se aseguró de que las grabaciones se veían y oían bien.
–A la perfección por la planificación –se dijo en voz baja.
Dos minutos después, los miembros de la California Organization of Organic Soap Manufacturing entraron en el salón y se pusieron a beber y a comer. Sienna charló con todos los que pudo, repitiendo su rutina habitual: presentarse, hacer preguntas amistosas y mostrarse encantadora para ganarse al público antes de subir al estrado.
Se esforzaba tanto con los hombres como con las mujeres, despreciando los estudios sociológicos sobre las inclinaciones solidarias de los dos sexos. Sabía por experiencia que la generosidad se presentaba de formas inesperadas, y no estaba dispuesta a perder oportunidades por culpa de los estereotipos. Su organización necesitaba hasta el último dólar que pudiera conseguir.
Milton Ford, el presidente de la COOSM, se acercó a ella. Era tan bajo que solo le llegaba al hombro.
–Puedo empezar cuando quiera, señor Ford.
–Gracias, querida –dijo él, sacudiendo la cabeza–. Esta ciudad está llena de mujeres altas. Una de las empleadas del hotel me saca veinte centímetros… Creo que se llama Ramona.
Sienna estuvo a punto de decir que Ramona no llegaba al metro sesenta, pero se lo calló. Obviamente, Courtney le había hecho creer que era su compañera de trabajo, pero no era el momento más adecuado para sacarlo del error. Estaban en juego los donativos para The Helping Store.
–¿Empezamos? –preguntó Ford.
–Por supuesto.
Ella subió al estrado, encendió el micrófono y sonrió a los presentes.
–Buenas tardes a todos, y gracias por tomarse la molestia de asistir al acto –Sienna guiñó un ojo a un barbudo de edad avanzada que llevaba mono–. ¿Te has tomado al final otra copa de vino, Jack? Lo digo porque creo que te ayudaría a tomar la decisión correcta.
Todos rieron, empezando por Jack. Sienna sonrió al hombre, puso el vídeo en la pantalla y, poco a poco, dejó de sonreír.
–Alrededor de seis mil quinientos soldados estadounidenses fallecieron en Irak y Afganistán entre los años dos mil uno y dos mil doce. Durante ese mismo periodo, doce mil mujeres estadounidenses murieron a manos de sus novios, maridos o antiguos compañeros, a razón de tres por día.
Sienna se detuvo un momento y siguió hablando.
–Con el dinero que recibe The Helping Store, ofrecemos refugio a mujeres maltratadas y a sus hijos. Cuando llegan, les damos alojamiento y asesoría legal, además de encargarnos de su manutención y de ayudarlas con sus posibles problemas psicológicos. Una de cada cuatro mujeres sufre malos tratos en algún momento de su vida. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos mejorar la parte que nos ha tocado.
Dos horas después, Sienna empezó a recoger los formularios de ingresos. El vídeo y sus materiales de apoyo habían surtido el efecto deseado. Además de conseguir varias donaciones, había gente que quería participar de forma activa en la organización.
–¿Cómo está la chica más guapa del mundo?
Sienna dudó un momento antes de girarse hacia David, que estaba en la puerta.
–¿Qué tal te ha ido? –continuó su novio–. Aunque no sé por qué te lo pregunto. Los habrás dejado impresionados, como siempre.
David se acercó y le dio un beso en los labios, pero ella se apartó enseguida.
–Estoy trabajando –dijo Sienna, riendo.
–Aquí no hay nadie –replicó él, que se apretó contra su cuerpo y cerró las manos sobre su trasero–. Podríamos cerrar la puerta.
Si las palabras de David no hubieran sido suficientemente explícitas, su erección lo habría sido. Sienna la notó en el estómago, y pensó que le habían hecho ofertas más apetecibles. Pretendía que hicieran el amor en la mesa del bufé, entre platos con restos de canapés y copas de vino semivacías.
Pero ¿por qué le molestaba un ofrecimiento que, en otras circunstancias, le habría parecido romántico? David era un hombre inteligente, cariñoso y con éxito que adoraba a su familia y adoraba a sus mascotas. Era una buena persona, y sus intenciones no podían ser mejores.
–¿Recuerdas lo que me contaste aquella vez sobre una chica que llevaste a casa de tus padres? –le preguntó–. Se la querías presentar, pero luego te diste cuenta de que no os podíais acostar en su casa.
–Cómo lo voy a olvidar. Fue humillante.
–Pues Joyce, la dueña del hotel, se parece un poco a mi abuela.
–Oh, vaya… –dijo él, comprendiendo lo que sucedía–. Tu abuela es peor que mi madre.
–Exactamente.
Él la soltó y se puso sus gafas.
–¿Vuelves al despacho?
Sienna tenía intención de marcharse a casa y dar los formularios a Seth a la mañana siguiente. Pero, si decía eso, David querría que saliera con él.
Al darse cuenta de lo que estaba pensando, se preguntó dónde estaba el problema. ¿Prefería volver al trabajo antes que pasar una velada con su novio? ¿Qué sentido tenía eso? Aparentemente, ninguno.
Sienna lo miró. Era más o menos de su altura, de cabello castaño y ojos oscuros. No se podía decir que fuera guapo, pero tenía un cuerpo muy bonito y, por otra parte, no era nada obsesiva con esas cosas. En materia de hombres, habría aceptado a cualquiera que no pareciera un monstruo.
David Van Horn tendría que haber sido el hombre de sus sueños, el que había estado buscando durante tanto tiempo. A sus treinta y cinco años, ya era vicepresidente de una empresa aeroespacial que se había mudado a Los Lobos. Además, ella estaba rozando la treintena y sin perspectivas de encontrar nada mejor.
¿Sería culpa suya? ¿Tendría algún problema con las relaciones amorosas? Fuera como fuera, prefirió no preguntárselo.
–No, no tengo que volver –dijo al fin.
–Genial. ¿Qué te parece si cenamos aquí?
–Me encantaría.
Sienna pensó que había mentido miserablemente. Pero ¿quién se iba a enterar?
Capítulo 3
–¿Quieres que te eche un poco de vodka? –preguntó Kelly, pasándole una bandeja con vasos de limonada.
–Me gustaría mucho –contestó Courtney–, pero no puedo. Tengo una reunión.
–No me digas que vas a ver a tu madre… Bueno, hazme un gesto y empezaré a gritar. Así tendrás una excusa para marcharte –dijo Kelly, arrugando la nariz–. ¿Qué me puedo inventar esta vez? ¿Un tobillo torcido?
–Quedarías perfecta con una escayola. Pequeña y lisiada. Los hombres caerían rendidos a tus pies.
Kelly sonrió.
–Pues no me importaría.
Courtney aún se estaba riendo cuando salió del bar del hotel y circunvaló la piscina para llegar a la mesa donde se habían sentado su madre y Joyce. Una enorme sombrilla las protegía del sol de mediados de mayo. Sarge y Pearl estaban tumbadas en el césped, a pocos metros de distancia.
Joyce llevaba una camisa negra y unos pantalones de vestir del mismo color, combinados con un pañuelo gris. Maggie, que acababa de volver del despacho, lucía un vestido verde que iba a juego con sus ojos y enfatizaba su cabello rubio.
Al ver a su hija, Maggie se levantó como empujada por un muelle. Su prisa por rescatar a Courtney de un posible percance con la bandeja habría resultado cómica si no hubiera sido una metáfora de su relación. Daba por sentado que Courtney era incapaz de hacer las cosas bien. Sin embargo, hasta ella reconocía que tenía tendencia a sufrir accidentes, así que no le sorprendía demasiado.
–Deja que la lleve yo.
Su madre le quitó la bandeja y la llevó a la mesa mientras Courtney se maldecía para sus adentros. Habría preferido que Neil estuviera presente. Era un hombre encantador, con mucho sentido del humor, y sus hermanas y ella lo adoraban. Pero no estaba allí, y Joyce no le servía de aliada porque también era amiga de Maggie.
Se sentó junto a Joyce y alcanzó un vaso de limonada. Lo probó y lamentó no haber aceptado el chorrito de vodka que Kelly le había ofrecido. La habría tranquilizado un poco.
–Tu madre y yo hemos decidido que la fiesta se celebrará aquí –dijo Joyce, señalando la pradera–. Instalaremos un pabellón para servir la cena dentro, pero espero que el clima acompañe y podamos tomar las copas y los aperitivos en el exterior.
–Yo también lo espero –declaró Courtney, que abrió la tablet que llevaba encima–. Empezaremos a última hora de la tarde y, como ahora anochece alrededor de las ocho y diez, podremos disfrutar de la puesta de sol.
–Ojalá –intervino Maggie, sonriendo a su hija–. Pero ¿qué vamos a dar de comer?
Joyce se giró hacia Courtney, arqueó una ceja y dijo:
–Eso. ¿Qué vamos a comer?
Courtney localizó el archivo donde había guardado el menú.
–Dijiste que querías bufé, así que tenemos varias posibilidades. A Neil y a ti os gusta la comida con mucho sabor, así que podríamos servir pollo y gambas picantes como aperitivo.
Tras leerles el listado de los distintos platos posibles, comentó que se le había ocurrido la idea de servir mojitos de melón.
–Son de color rosa –le dijo a su madre–. Pero, si no te gustan, podemos servir cosmos.
Courtney mencionó que el cosmopolitan era un cóctel más fácil de hacer y que, en principio, daría menos trabajo a los camareros. Sin embargo, añadió que los de la empresa de catering le debían unos cuantos favores, y que estarían encantados de preparar y servir mojitos si ella se lo pedía.
–Me encanta el color rosa. Y Neil quiere que esté contenta, así que no se opondrá –dijo su madre–. Pero, pensándolo bien… no, prefiero que sirvan cosmopolitan.
Courtney lo apuntó en la tablet, segura de que los empleados del bar habrían soltado un suspiro de alivio.
Cuando su madre empezó a salir con Neil Cizmic, ninguna de sus hijas le dio importancia. Maggie había salido con muchos hombres durante sus veinticuatro años de viudez, y a veces le duraban varios meses, pero nunca eran relaciones serias. Hasta que llegó Neil.
En principio, no podían ser más distintos. Ella era alta y delgada; él, algo más bajo y tirando a gordo. Sin embargo, Neil había conquistado su corazón. Y ahora se iban a casar.
Courtney se había preguntado alguna vez si le molestaba que Neil sustituyera a su difunto padre, pero nadie lo podía sustituir y, por otro lado, había pasado tanto tiempo desde su muerte que nadie se habría podido sentir incómodo. Si Maggie era feliz, ella era feliz.
En cambio, no estaba tan convencida de que la idea de casarse fuera buena, teniendo en cuenta que casi todas las relaciones amorosas terminaban mal. Pero eso era válido en cualquier caso, con matrimonio o sin él. Y, en última instancia, era asunto de su madre. No era ella quien se iba a casar.
–El cosmopolitan es un cóctel ideal para la ocasión –dijo Joyce–. Y, si alguien quiere otra cosa, que lo pida en el bar.
Maggie se recostó en su silla.
–Estoy entusiasmada. Siempre quise una fiesta de compromiso, pero mi madre se negó –explicó a Joyce–. Solo tenía dieciocho años cuando me comprometí con Phil, así que las decisiones las tomaba ella. Fue horroroso. Discutimos todos los días durante un año, hasta que me casé. No me gustaban ni el vestido ni la tarta ni las flores que había elegido. Pero esta vez voy a hacer lo que quiero, sin preocuparme por las malditas convenciones sociales.
–No te preocupes por nada, mamá. Siempre has tenido buen gusto.
Courtney lo dijo en serio, y habría podido decir lo mismo sobre sus dos hermanas. Sienna era capaz de convertir una simple bolsa de papel en un objeto de diseño, y Rachel se ganaba la vida en un salón de belleza. Toda su familia tenía estilo. Menos ella.
Maggie sonrió.
–Yo no estaría tan segura de eso. Planeé mi boda cuando tenía catorce años, y mis ideas de entonces eran bastante descabelladas –replicó, antes de girarse hacia la piscina–. ¿El agua tiene cloro?
–Por supuesto –respondió Joyce, sorprendida con la pregunta–. ¿Por qué lo dices?
–Porque me gustaría que pusiéramos cisnes. Pero el cloro les sienta mal.
–Me temo que sí –intervino Courtney–. Además, lo llenarían todo de excrementos. Limpiarla después sería una verdadera pesadilla.
Su madre suspiró.
–Lástima. Siempre quise que hubiera cisnes.
Joyce miró a Courtney con preocupación, y Courtney abrió una foto en la tablet y se la enseñó a Maggie.
–He estado sopesando algunas ideas sacadas de Pinterest. Por ejemplo, poner una fuente de champán –dijo–. Kelly, una de las camareras del hotel, está dispuesta a ayudarme… ¿No te parece preciosa?
Maggie se inclinó, miró la imagen y asintió.
–Sí que lo es. Me gusta mucho.
–Excelente –Courtney le enseñó otra foto–. Mira, este es el mantel de la mesa donde os vais a sentar.
Su madre se emocionó tanto que los ojos se le humedecieron.
–¿Cómo has hecho eso?
–Oh, fue fácil. Subí las fotografías a mi ordenador, hice un collage y se lo envié a una empresa que imprime manteles personalizados.
El mantel era una composición de fotografías de distintas épocas; la mayoría, de la infancia de Courtney y sus dos hermanas, pero también había escenas familiares y algunas instantáneas de Maggie y Neil.
–¿De dónde las has sacado? –dijo Maggie, sin salir de su asombro.
–Esencialmente, del ordenador de Rachel. Tiene muchísimas –contestó–. Pero también saqué un par de tus álbumes.
–Es una maravilla. Muchas gracias, Courtney. Es una idea absolutamente genial.
Courtney se sintió halagada y, sobre todo, sorprendida. No estaba acostumbrada a que le hicieran cumplidos. Además, las cosas iban bien. Y ningún cisne se vería obligado a nadar en agua con cloro.
–Veo que lo tienes todo bajo control –dijo Joyce, levantándose de la silla–. Me alegro mucho, pero tengo que recibir a unos clientes que están a punto de llegar. Son nuevos, y me parecieron algo tímidos cuando hablamos por teléfono.
–¿Te encargaste tú de las reservas? –preguntó Courtney–. Te he dicho mil veces que eso es cosa nuestra.
–Pero es mi hotel, y puedo hacer lo que quiera.
–Eso es verdad –Courtney sonrió y miró a los dos perros–. Y vosotros, portaos bien con los clientes.
–Siempre se portan bien. No hace falta que se lo digas.
–Solo intentaba impedir que se asusten y se vayan.
Joyce también sonrió.
–¿Y adónde irían? El Anderson House tiene abejas.
–Eres imposible…
–Lo sé. Es parte de mi encanto.
Joyce se despidió y se fue. Courtney se giró hacia su madre y descubrió que la estaba observando atentamente.
–¿Qué ocurre?
–Nada. Pero me gusta que os llevéis tan bien, y que Joyce cuide de ti.
Courtney dejó la tablet en la mesa. En algunos sentidos, Maggie era peor que Sienna. Su hermana la consideraba una inepta que rozaba la estupidez absoluta, pero Maggie la tenía por una persona emocionalmente débil.
–Es una buena amiga y una gran jefa. Soy muy afortunada.
Maggie apretó los labios.
–Lo sé, aunque me gustaría que fueras más ambiciosa. Estoy preocupada contigo. ¿Sigues aquí porque crees que no puedes ser nada más? ¿O porque no quieres nada más?
Courtney respiró hondo, consciente de que discutir con su madre no servía de nada. Además, solo se trataba de sobrevivir a la conversación y volver a su vida.
–Me estás ayudando mucho con la fiesta, y pensé que podías estar interesada en otro trabajo –continuó su madre, quien sacó un folleto del bolso–. Sé que no quieres ser ayudante de dentista, pero ¿qué te parece la fisioterapia? La gente te gusta, y eres tan fuerte como cariñosa.
Courtney alcanzó el folleto y lo miró sin saber qué decir. Sin embargo, sabía lo que habría dicho Joyce: que la culpa era suya por haber permitido que su familia la creyera una simple criada. Y técnicamente, lo era, pero solo a tiempo parcial. Ellas no sabían que estaba estudiando.
Por supuesto, podría haber jugado limpio y habérselo dicho, pero no se lo quería decir. Prefería esperar a tener su diploma para ver la cara que ponían cuando se lo enseñara. Iba a ser digno de verse.
–Gracias –dijo con una sonrisa–. Me lo pensaré.
–¿En serio? Sería magnífico, y huelga decir que estaría encantada de pagarte el curso… La vida está llena de oportunidades. No las desperdicies.
–Lo sé, y te agradezco que te preocupes por mí.
Su madre asintió.
–Te quiero, Courtney. Y quiero lo mejor para ti.
Courtney pensó que había pronunciado las palabras correctas, palabras cálidas, afectuosas, cuya sinceridad creía cuando estaba de buenas. Pero cuando estaba de malas, la cosa era distinta. A veces, el pasado se imponía y le impedía perdonar.
–Yo también te quiero, mamá.
–El guante de béisbol es importante.
–Lo sé.
–Y necesito uno nuevo.
Rachel no lo dudaba. Josh era un buen chico, que pedía poco y se quejaba aún menos. Sus pasiones se limitaban a los videojuegos y el deporte en general, pero, cuando llegaba la primavera, la segunda faceta se reducía al béisbol.
Los Lobos no tenían liga juvenil, pero estaba la liga del condado. Josh había insistido en federarse, y ella se lo había concedido porque sabía que en dos o tres años dejaría de ser un niño y se convertiría en un adolescente, con todos los problemas que eso suponía.
–Papá me dijo que me lo compraría él, pero que antes tenía que consultarlo contigo.
Rachel se alegró de estar conduciendo, porque eso evitó que lo mirara y que Josh viera su expresión de ira. Claro que Greg le podía comprar el guante. Greg no tenía más preocupación que él mismo.
Su ex tenía un buen sueldo en el Departamento de Bomberos, y también tenía un buen seguro médico, algo que ella había perdido al divorciarse. Además, las especiales características de su trabajo hacían que trabajara un día sí y otro no, aunque en turnos de veinticuatro horas, lo cual significaba que tenía tiempo de sobra para jugar con Josh. Y, como se había marchado a vivir con sus padres, sus gastos eran mínimos.
La situación de Greg le parecía envidiable. Pero no quería pensar en él, porque siempre se enfadaba. Y, por otro lado, no tenía ninguna queja sobre su comportamiento: sus cheques llegaban siempre con puntualidad.
Por desgracia, su vida no era tan fácil. Su salario y el dinero de Greg solo daban para pagar la comida, las facturas y la hipoteca de la casa. Hacía lo posible por tener un fondo de urgencia, pero era tan pequeño que no lo podía malgastar en cosas tan irrelevantes como un guante de béisbol.
Tras tranquilizarse un poco, adoptó la mejor de sus sonrisas y dijo:
–Compra ese guante, Josh. Es cierto que necesitas uno nuevo. Y si tu padre lo puede pagar, ¿dónde está el problema? ¿Ya has visto el que quieres? ¿O aún no lo has mirado?
–Ya lo he visto –dijo, y empezó a describirlo con todo lujo de detalles.
Rachel pensó que ser joven era maravilloso. Creían en los finales felices. Creían que sus sueños se cumplirían. Y ella también lo había creído.
Cuando vio a Greg por primera vez, supo que había encontrado su sueño particular, un príncipe azul. De hecho, todo el mundo pensaba lo mismo. Era el hombre que todas las chicas deseaban. Y logró que fuera suyo, pero solo hasta que él conoció a otra y se divorciaron.
Momentos después, llegaron al vado de la casa de Lena. Josh se bajó del coche antes de que Rachel apagara el motor.
–Hasta luego, mamá.
Josh corrió hacia la casa y entró en ella sin llamar antes. Rachel aún estaba sacudiendo la cabeza cuando Lena salió al porche, dio un beso a su marido y se dirigió al vehículo, cargada con una bolsa.
–He traído queso y chocolate negro –anunció–. ¿A que soy buena?
Rachel le dio un abrazo y dijo:
–Eres la mejor. Y gracias por aceptar mi ofrecimiento. Necesito una velada de amigas.
–Y yo. Pero dime que has comprado vino tinto.
–Dos botellas –le informó.
–Perfecto.
Lena y Rachel eran amigas desde la infancia, y físicamente opuestas. La primera, pequeña y exuberante, de cabello castaño y ojos oscuros; la segunda, alta y rubia.
Habían jugado juntas y soñado juntas. Las dos se habían casado muy jóvenes, y las dos se habían quedado embarazadas pocos meses después. Pero sus vidas habían dejado de ser paralelas: Rachel se había divorciado, y Lena seguía felizmente casada.
–¿Qué te pasa? Pareces enfadada.
–No me pasa nada. Lo de siempre.
–¿Greg?
Rachel suspiró.
–Sí. Josh necesita un guante de béisbol, y mi ex se lo va a comprar.
Su amiga guardó silencio. Ella arrancó y dijo:
–Sé lo que estás pensando. Piensas que tendría que estar agradecida; que Greg se podría gastar su dinero en otras cosas y, sin embargo, se lo gasta en nuestro hijo.
–Tú misma lo has dicho.
–Y es verdad, pero me gustaría que…
–¿Que le caiga una roca en la cabeza?
Rachel sonrió.
–No tanto, pero algo parecido.
Rachel culpaba a Greg del fracaso de su matrimonio. Creía que, si él no se hubiera acostado con aquella turista o ella no se hubiera enterado, no habría pasado nada. Sin embargo, Greg era tan transparente que lo supo en cuanto lo miró y, como él no intentó negarlo, Rachel puso fin a su relación.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)