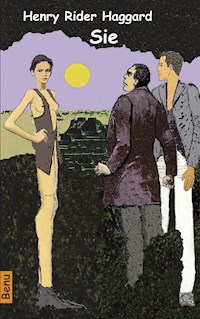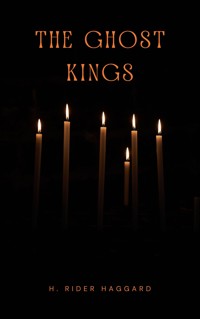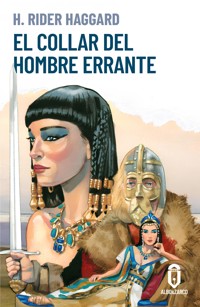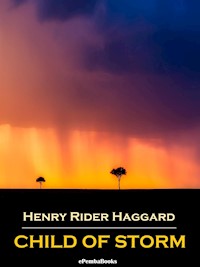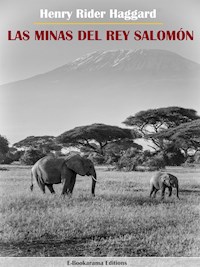
0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1885, "Las minas del rey Salomón" es una popular novela del escritor victoriano de aventuras y fábulas, Henry Rider Haggard.
A finales del siglo XIX, las tierras de África, en parte inexploradas, ofrecían un escenario ideal para situar aventuras exóticas de final impredecible. Allí colocó Haggard a
Allan Quatermain, el cazador de elefantes, enrolado en un viaje erizado de dificultades en busca de las portentosas minas del rey Salomón. Una sucesión de peligros, ocasionados por la naturaleza, las fieras y los nativos —que no entienden la idolatría de los blancos por las piedras— se interprondrá en su camino. De todo ello surge una pregunta esencial: si la «civilización» materialista y obsesionada por el dinero no será en el fondo más salvaje que esas tribus belicosas perdidas en el corazón de la selva.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Henry Rider Haggard
Las minas del rey Salomón
Tabla de contenidos
LAS MINAS DEL REY SALOMÓN
Nota del autor
Introducción
Capítulo I - Mi encuentro con sir Enrique Curtis
Capítulo II - La leyenda de las minas del rey Salomón
Capítulo III - Umbopa entra a servirnos
Capítulo IV - Una cacería de elefantes
Capítulo V - En marcha por el desierto
Capítulo VI - ¡Agua! ¡Agua!
Capítulo VII - El camino de Salomón
Capítulo VIII - En la tierra de los kukuanos
Capítulo IX - El Rey Twala
Capítulo X - La cacería de las brujas
Capítulo XI - La señal
Capítulo XII - Antes de la batalla
Capítulo XIII - El ataque
Capítulo XIV - La última parada de los Grises
Capítulo XV - Good cae enfermo
Capítulo XVI - La morada de la muerte
Capítulo XVII - El tesoro de Salomón
Capítulo XVIII - ¡Sin esperanza!
Capítulo XIX - La despedida de Ignosi
Capítulo XX - ¡En el oasis!
LAS MINAS DEL REY SALOMÓN
Henry Rider Haggard
Este registro fiel, pero sin pretensiones,
de una aventura extraordinaria,
es respetuosamente dedicado
por el narrador,
Allan Quatermain,
a todos los niños,
chicos y grandes,
que lo lean.
Nota del autor
El autor se aventura a tomar esta oportunidad para agradecer a sus lectores por el cálido acogimiento que se ha otorgado a las sucesivas ediciones de esta historia durante los últimos doce años. Él espera que en su forma presente caigan en las manos de un público aún más amplio, y que en los próximos tiempos pueda seguir proporcionando entretenimiento a los que aún mantienen el corazón lo suficientemente joven como para amar una historia sobre tesoros, sobre guerra y sobre aventuras salvajes.
Ditchingham, 11 de marzo de 1898.
Post scriptum
Ahora, en 1907, con motivo de la emisión de esta edición, sólo puedo añadir lo que me alegra que mi novela pueda seguir complaciendo a tantos lectores. La imaginación ha sido verificada por los hechos; las Minas del rey Salomón que soñé han sido descubiertas, y están produciendo oro una vez más, y, según los últimos informes, también diamantes, los kukuanas o, mejor dicho, los Matabele, han sido domados por las balas del hombre blanco, pero aún así parece que hay muchas personas que encuentran placer en estas sencillas páginas. El hecho de que pueda continuar agradándoles, inclusive a una tercera o cuarta generación, o quizás más aún, estoy seguro, será esperanzador para nuestro viejo y difunto amigo, Allan Quatermain.
H. R IDER H AGGARD.
Ditchingham, 1907.
Introducción
Ahora que este libro, ya impreso, va a darle al público, la convicción de su insuficiencia, así en estilo como en asunto, gravita pesadamente sobre mí. Respecto al segundo, debo observar, que no abarca por completo, ni tal lo pretende, una sucinta relación de todo cuanto hicimos o presenciamos durante nuestra expedición a la tierra de los kukuanos; aunque hay numerosos sucesos, con ella relacionados, que nos hubiera sido agradable tratar con alguna detención y a los cuales apenas aludimos. Entre ellos, encuéntranse las curiosas leyendas, por mí recogidas, de las cotas de malla, que evitaron nuestra destrucción en la gran batalla de Loo; como también las referentes a los «silenciosos» o colosos que guardan la entrada de la cueva de las estalactitas. Aún más: si no hubiera contenido mis propios impulsos, con gusto hiciera notar las diferencias que hay entre los dialectos de los zulúes y los kukuanos, algunos de los que, en mi concepto, son muy notables; como también hubiera dedicado, y con provecho, varias páginas a la flora y a la fauna del país de estos últimos.
Además queda uno de los más interesantes puntos, que sólo incidentalmente tocamos; nos referimos al admirable sistema de organización militar adoptado por aquel pueblo, el que opino muy superior al inaugurado por Chaka en el de los zulúes, tanto porque permite una movilización más rápida, cuanto por no exigir el empleo del pernicioso sistema de célibes forzosos. Finalmente, apenas me he referido a las costumbres domésticas y familiares de los kukuanos, muchas de las cuales son en extremo ceremoniosas, o a sus conocimientos en el arte de fundir y soldar los metales. Este último lo llevan a considerable perfección, de lo que es buen ejemplo sus tolas o pesados cuchillos arrojadizos, cuyos planos de hierro forjado acaban en bordes o filos de bellísimo acero admirablemente soldado al anterior. La verdad, en resumen, es que yo pensé (y no sólo yo, sino también sir Enrique Curtis y el Capitán Good), que el mejor plan sería relatar los sucesos de una manera sencilla y directa, dejando esas digresiones para tratarlas más tarde y como más oportuno aparezca. Mientras tanto, tendré a dicha dar cualquier informe de los que poseo a todo el que se interese en tales cosas.
Y ahora me resta sólo presentar mis excusas por el estilo rudo de mi narración. Más acostumbrado a manejar el rifle que la pluma, no puedo pretender, y mucho menos ofrecer, esos grandes giros literarios y flores retóricas que veo en las novelas —las que a veces también me agrada leer—. Acepto que ellos sean convenientes y deploro no poder brindarlos; pero al mismo tiempo pienso, sin poder evitarlo, a pesar de que tal vez carezca de autoridad para establecer una opinión sobre el particular, que las cosas impresionan más cuanto más sencillas son, y se entiende mejor un libro a medida que es más llano su lenguaje. «Una espada afilada —dicen en Kukuana— no necesita pulimento»; y de igual manera me aventuro a creer que una historia verdadera, por extraordinaria que parezca, no requiere el adorno de las frases.
A LLAN Q UATERMAIN.
Capítulo I - Mi encuentro con sir Enrique Curtis
Curioso es que a mi edad —cincuenta y cinco en mi último cumpleaños— me encuentre con la pluma en la mano tratando de escribir una historia; y maravillosamente ya de lo que ésta sea cuando la haya terminado, si es que logro llegar al término de tal empresa. Muchas cosas buenas he hecho durante mi larga vida, y digo larga, porque tal vez la he comenzado demasiado joven, ganándome la existencia en las viejas colonias, desde una edad en que los otros muchachos asisten a la escuela, ora traficando, ora entregado a la caza, ya luchando, ya ocupado en los trabajos de minería, y, sin embargo, sólo hace ocho meses que hice mi fortuna. ¡Y qué fortuna!, aún ignoro a cuánto asciende; pero puedo asegurar no volvería a pasar otra vez los últimos quince o dieciséis meses de mi vida para adquirirla, aunque supiese que al final había de salir a salvo, con mi pellejo y con ella. Además, mi carácter es tímido, me disgusta la violencia y estoy completamente cansado de aventuras. Y ¿por qué voy a escribir este libro?: esto no pertenece a mi ramo, ni yo soy un literato, por más que sea muy aficionado al Viejo Testamento y a las Leyendas de Ingoldsby. Permitidme, manifieste mis razones, precisamente para ver si tengo alguna.
1. Porque sir Enrique Curtis y el Capitán Juan Good así me lo han suplicado.
2. Porque me encuentro inutilizado, aquí, en Durbán, con los dolores y molestias de mi pierna izquierda. Desde que aquel león, que Dios confunda, hizo presa en ella, estoy expuesto a tales sufrimientos y es bien pesado que ahora haya de cojear más que nunca. Es preciso que los dientes del león tengan cierta especie de veneno, y si no, ¿cómo es posible que sus heridas, una vez cicatrizadas, vuelvan a abrirse, por lo general, en la misma época del año en que fuimos mordidos? Dura cosa es que después de haber matado sesenta y cinco leones, el sexagésimo sexto os mastique una pierna como si fuera un alfeñique. Esto rompe la rutina de los sucesos, y, dejando aparte otras consideraciones, soy hombre demasiado metódico, dicho sea de paso, para que pueda agradarme.
3. Porque deseo que mi hijo Enrique, estudiante de medicina en un hospital de Londres, tenga algo que le divierta y evite sus calaveradas por una semana lo menos. El trabajo de los hospitales debe ser monótono y cansado, pues aun el descuartizar cadáveres ha de llegar a fastidiar, y como esta historia no carecerá de interés, por más que le falten otras cualidades, tal vez despertará su atención distrayéndole mientras la lea.
4. Y última. Porque voy a contar la historia más extraña que conozco, tanto más, aunque parezca ridículo afirmarlo, cuando no figura en ella mujer alguna, excepto Foulata. ¡Detengámonos! Hay otra, Gagaula, si acaso era mujer y no demonio; pero por lo menos llegaba a un siglo, y por consiguiente no era casadera, así pues, no he de contarla. De cualquier modo, puedo afirmar que no se encuentra una sola falda en toda la historia: pero creo que lo mejor es, que comencemos la jornada. Dura cosa me parece, y en realidad me siento como si uncido a un carro hubiera de tirar de él: mas «sutjes, sutjes» como dicen los boers (lo que seguro estoy no sé como se escribe), poco a poco se llega, lejos. Una pareja fuerte hará, indudablemente, el camino, a menos que esté muy flaca, pues con un buey flaco nada es posible hacer. Ahora comencemos.
Yo, el caballero Allan Quatermain, natural de Durbán, Natal, afirmo bajo juramento que así es como encabecé mi declaración ante el magistrado, respecto a la triste muerte de los pobres Khiva, y Ventvögel, pero en cierto modo no me parece ésta la manera conveniente de empezar un libro. ¿Y, por otra parte, soy yo un caballero? ¿Qué es un caballero? Yo no lo sé claramente; y eso que he tenido que manejármelas con negros, ¡negros! No, borraré esa palabra porque me disgusta. He conocido nativos que lo son, y así lo dirás tú, Enrique, hijo mío, antes que termines la lectura de este cuento, y he tropezado con blancos miserables, repletos de dinero, y apenas salidos del hogar que no son tales caballeros. En fin, de todas maneras, nací caballero, aunque mi vida entera solo ha sido de un desgraciado viajero, traficante y cazador. ¿Lo soy aún? No lo sé, tú debes juzgarlo y bien sabe el Cielo como de ello he tratado. En mis días he matado muchos hombres, pero jamás privé a un ser innecesariamente de su vida, o manchado mis manos con sangre inocente, siempre obligado por mi propia defensa. El Todopoderoso nos dio la existencia y supongo ha querido que la defendamos, a lo menos yo he obrado de acuerdo con tal idea, y espero que esto no será contra mí cuando llegue mi hora. Allá, en aquellos países, el hombre es cruel y malvado, y para un ser tan tímido como yo, he tomado parte en demasiadas matanzas. Imposible me es decir qué derechos tenía para ello; pero buenos o no, por lo menos jamás he robado, si bien es cierto que una vez engañé a un kafir quitándole un hato de ganado, y, aunque después él me hizo una mala jugada, nunca he estado tranquilo sobre el particular.
Ahora bien, hace unos dieciocho meses que por primera vez me encontré con sir Enrique Curtis y el capitán Good lo que ocurrió, como digo a continuación. Había estado cazando elefantes más allá de Bamangwato con suerte bien desgraciada; todo me salió mal en aquella expedición, atacándome, por último, la fiebre para coronar los contratiempos que había sufrido. Tan pronto como recobré la salud, regresé como pude al Campo de los Diamantes, vendí el marfil que tenía, como también mi carro y bueyes, despedí a mis cazadores y tomé el coche correo para el Cabo. Después de gastarme una semana en la ciudad de este nombre, habiendo averiguado que me cobraban más de la cuenta en el hotel, y visto todo cuanto allí hay que ver, incluyendo el Jardín Botánico, que en mi concepto puede hacer gran beneficio al país, y las nuevas casas del Parlamento, que creo no harán cosa por el estilo, determiné volver a Natal por el Dunkeld, el cual aguardaba en el dique al Edinburgh Castle, que venía de Inglaterra y debía llegar de un momento a otro. Tomé mi pasaje, me fui a bordo, y aquella misma tarde, después que los pasajeros que para Natal traía el Edinburgh Castle verificaron su trasbordo, levamos y nos hicimos a la mar.
Entre los pasajeros que vinieron a bordo, había dos que excitaron mi curiosidad. Uno de ellos, al parecer de treinta años, era el hombre de pecho más desarrollado y brazos más robustos que he conocido. Su cabello era amarillo, amarilla también su enorme barba, perfectamente marcadas sus facciones, y sus ojos grandes y grises bastante hundidos en la cabeza. Jamás he visto un tipo tan hermoso, y en cierto modo me hacía recordar al antiguo dinamarqués, sin que quiera decir por esto, sepa mucho de los antiguos dinamarqueses, aunque bien me acuerdo de uno moderno que me arrancó cuarenta pesos; pero, en cambio, tengo presente haber visto en cierta ocasión, un cuadro que representaba algunos de estos gentiles que, no temo decirlo, eran una especie de zulúes blancos. Bebían en sendos cuernos con sus largas melenas tendidas sobre la espalda; y, a medida que observaba a mi amigo, de pie, cerca de la escalera de la cámara, pensaba que si se dejara a sus cabellos crecer un poco, se echara sobre sus hombres una cota de malla y se le armase con una de aquellas enormes hachas de combate y un vaso de cuerno, podía haber servido de modelo para dicha pintura. Y, entre paréntesis, es cosa curiosa y prueba cómo la sangre se revela; averigüé más tarde que sir Enrique Curtis, porque éste es el nombre del corpulento individuo que examinaba, era de sangre dinamarquesa. También me recordaba mucho a alguien más; pero en aquel momento no podía traer a la memoria quién era.
El otro individuo, que de pie hablaba con sir Enrique, era bajo, fornido, trigueño y de corte completamente distinto. Inmediatamente sospeché era oficial de la Armada. No podré explicar la causa, pero es muy difícil desconocer a un marino de este cuerpo. He ido a muchas expediciones de caza con varios de ellos durante mi vida, y siempre han sido, sin excepción, los mejores, más bravos y agradables compañeros que he tenido; aunque algo o bastante aficionados a un lenguaje profano.
Pregunté dos páginas atrás, ¿qué es un caballero? Ahora puedo contestar: en general, lo es un oficial de la Real Armada, y digo en general, porque no hay regla sin excepción. Imagínome que el ancho mar y el soplo de sus brisas ablandan el corazón del marino y borrando de su mente toda amargura, hacen de él lo que el hombre debe ser. Pero, volviendo a mi historia, tampoco me equivoqué esta vez, había sido oficial de la Armada, teniente, a quien, a los treinta y un años de edad y diecisiete de servicio, Su Majestad daba el retiro, sólo con los honores de comandante, por la sencilla razón de que era imposible el ascenderlo. Esto es lo que deben esperar aquellos que sirven a la Reina: verse lanzados a un mundo duro y egoísta para ganarse la existencia, cuando realmente comenzaban a conocer su profesión y entraban en la primavera de la vida. Quizás a ellos no les importe, pero por lo que a mí toca, prefiero mil veces más ganarme el pan como cazador. Acaso se andará tan escaso de centavos; pero a lo menos no se reciben tantos golpes. Su nombre, que encontré en la lista de pasajeros, era Good, capitán Juan Good. Ancho de espalda, mediano de estatura, trigueño, robusto, en fin, era un tipo que no podía menos de despertar cierta curiosidad; pulcro en exceso llevaba la barba completamente rapada y un lente en el ojo derecho, que parecía haber echado raíces allí, pues carecía de cordón y sólo se lo quitaba para limpiarlo. En un principio pensé acostumbraba a dormir con él, pero más tarde, me disuadí de tal error. Cuando se retiraba a descansar lo guardaba en el bolsillo de sus pantalones, junto con sus dientes postizos, de los que tenía dos magníficas cajas, que, no siendo la mía de las mejores, más de una vez me hicieron quebrantar el décimo mandamiento. Pero estoy anticipando los sucesos.
Pronto, a poco de comenzar a balancearnos, cerró la noche trayéndonos un tiempo infernal. Sopló desde tierra una brisa desagradable, y una neblina, aún más densa que las de Escocia, hizo que todo el mundo abandonara la cubierta. En cuanto al Dunkeld, que es un buque pequeño y de fondo aplanado, navegaba en lastre y daba enormes balanceos; a menudo parecía iba a tumbarse, lo que por fortuna nunca ocurrió. Era imposible pasearse, así es que de pie, cerca de la máquina, en donde se sentía algún calor, me distraía con el péndulo, que, colgado al lado opuesto del que yo ocupaba, oscilaba perezosamente hacia atrás y hacia adelante, a medida que el barco cabeceaba, marcando el ángulo de inclinación que hacía en cada tumbo.
—Ese péndulo está mal, no está debidamente equilibrado —dijo de repente una voz con cierto aire de enojo, por encima de mis hombros. Al volverme me encontré con el oficial de la Armada, que había llamado mi atención cuando los pasajeros vinieron a bordo.
—Y bien, ¿qué le obliga a usted a pensar eso? —le pregunté yo.
—Pensar eso. Yo no lo pienso. Afirmo que (a tiempo que el barco recuperaba su posición después de un balance) si el buque se hubiera balanceado realmente hasta el grado marcado por ese chisme, entonces no volvería a dar un balance más, eso es todo. Pero nada es de extrañar en estos pilotos mercantes, siempre son vergonzosamente descuidados.
Precisamente entonces la campanilla nos llamó a comer, lo que en nada me contrarió, pues es terrible cosa verse obligado a escuchar a un oficial de la Real Armada cuando toca este punto. Sólo conozco cosa peor, y esa es oír a un piloto mercante cuando expresa su cándida opinión respecto a los oficiales de la Armada.
El capitán Good y yo bajamos juntos al comedor y nos encontramos con sir Enrique Curtis que ocupaba allí ya su puesto. El capitán Good, se colocó a su lado y yo enfrente de ellos. Pronto el capitán entabló conmigo una conversación sobre cacería y mil cosas más, haciéndome muchas preguntas, que contestaba tan bien como me era dable el hacerlo. Rodando el diálogo, comenzó a hablar de los elefantes.
—Ah, caballero —exclamó un pasajero que estaba sentado cerca de mí— para eso ha dado usted con su hombre; el cazador Quatermain puede informarle respecto a elefantes, si es que hay alguien que lo pueda hacer.
Sir Enrique, que había estado completamente silencioso oyendo nuestra conversación, hizo un movimiento de sorpresa.
—Escúcheme, señor —me dijo, inclinándose hacia mí al través de la mesa y con una voz baja y gruesa que, según mi parecer, era la que convenía a sus grandes pulmones—. Excúseme, señor, pero ¿se llama usted Allan Quatermain?
Yo le contesté que ese era mi nombre.
El corpulento viajero no hizo otra observación, pero sí le oí murmurar, casi entre dientes: «afortunado».
En este instante llegaba la comida a su término, y como fuéramos a abandonar el salón, sir Enrique se me acercó e invitó a fumar una pipa en su camarote. Acepté y nos guió hacia la cámara de cubierta del Dunkeld, que era espaciosa y muy buena. Había antes estado dividida en dos, pero cuando sir Garnet o uno de esos grandes señorones viajaron por la costa en el Dunkeld, se quitó el tabique que las dividía y nunca más volvieron a reponerlo. Había en la cámara un sofá, y enfrente de él una mesa. Sir Enrique pidió al camarero una botella de whisky y los tres nos sentamos y encendimos nuestras pipas.
—Señor Quatermain —comenzó sir Enrique cuando el camarero hubo traído el whisky y encendido la lámpara— el año pasado, por estos días, estaba usted, según creo, en un lugar llamado Bamangwato, al Norte del Transvaal.
—En efecto —contesté sorprendido de que este caballero estuviese tan enterado de mis pasos, que ofrecían, en cuanto a mí se me alcanzaba, interés alguno en general.
—¿Estaba usted negociando allí, no es así? —añadió el capitán Good con la rapidez habitual de su lenguaje.
—Sí. Había llevado un carro lleno de mercancías e hice mi campamento fuera de aquella estación, deteniéndome hasta que las hube vendido.
Sir Enrique ocupaba una silla enfrente de mí y tenía sus brazos apoyados sobre la mesa. Al terminar mi respuesta levantó la cabeza y clavó sus ojos, con ansiosa curiosidad, en mi rostro.
—¿Por casualidad encontró usted allí a un hombre llamado Neville?
—Oh, sí, acampó por mis alrededores durante una quincena, para que sus bueyes descansaran antes de continuar su marcha hacia el interior. Meses atrás recibí una carta de un abogado preguntándome si conocía algo de su paradero, la que contesté como mejor podía hacerlo.
—Sí, su carta me fue remitida. Decía usted en ella que el caballero llamado Neville salió de Bamangwato a principios de mayo en su carro con un conductor, un explorador y un cazador kafir llamado Jim; anunciando su intención de avanzar, si le era posible, hasta Ynyati, último puerto que alcanza el tráfico en Matabele, en donde vendería su carro para proseguir a pie. Añadía usted que, en efecto, vendió el carro, porque seis meses después encontró a un traficante portugués, que lo poseía, y le dijo lo había comprado en Ynyati a un blanco, cuyo nombre no recordaba, el que, acompañado de un criado nativo, partió para el interior, según creía, a una expedición de caza.
—Eso es.
Entonces hubo un momento de pausa.
—Señor Quatermain —dijo repentinamente sir Enrique— ¿supongo que usted no sabe, ni puede imaginarse otra cosa, respecto a las razones que me… que llevaban al señor Neville hacia el Norte, o punto a donde se encaminaba?
—Algo oí sobre ello —contestó, y me detuve, pues el asunto de que nos ocupábamos no despertaba mi interés.
Sir Enrique y el capitán Good cambiaron una mirada, y este último hizo una señal con un rápido movimiento de cabeza.
—Señor Quatermain —comenzó el primero— voy a contar a usted una historia y pedirle sus consejos, o quizá su ayuda. El agente que me envió su citada carta me decía que yo podía confiar completamente en usted, pues usted era, tales son sus palabras, muy conocido y universalmente respetado en Natal distinguiéndose, sobre todo, por su discreción.
Hice un saludo y bebí un poco de whisky y agua para ocultar mi turbación, pues siempre he sido modesto, y sir Enrique, continuó:
—El señor Neville era mi hermano.
—¡Oh! —exclamé involuntariamente, porque en aquel instante acerté con la persona que me había hecho recordar, cuando por primera vez le vi. Su hermano era mucho más pequeño y de barba obscura, pero al pensar en él, recordaba que sus ojos tenían el mismo tinte gris y la misma penetrante mirada, y que sus facciones además, presentaban cierta semejanza.
—Era mi hermano más joven, el único que tenía, y hasta hace cinco años no recuerdo nos hayamos separado por un mes. Mas, hará unos cinco años que, por desgracia, y como suele ocurrir en las familias, tuvimos un grave disgusto, y en mi cólera me conduje injusto en exceso con él. Aquí el capitán Good movió, en señal de asentimiento, vigorosamente la cabeza, y el buque dio un balance tan grande que el espejo, colgado enfrente, en la pared de estribor, estuvo por un momento casi encima de nosotros; de manera que yo, que sentado y con las manos en los bolsillos, miraba con fijeza hacia el techo, pude observar sus repetidos marcados movimientos de aprobación.
—Supongo, usted sabe —continuó sir Enrique— que si un hombre en Inglaterra muere intestado, y no tiene otro capital, sino tierras o bienes raíces, todo pasa a ser propiedad de su primogénito. Precisamente esto ocurrió cuando reñimos; nuestro padre murió intestado, pues había ido difiriendo el hacer su testamento hasta que llegó a ser demasiado tarde para ello. El resultado fue que mi hermano, a quien no se había dado profesión alguna, quedó sin un centavo de qué disponer. Era mi deber, como es natural, haber atendido a todas sus necesidades, pero entonces nuestro enojo era tan grande, que yo, para vergüenza mía lo digo (y suspiró profundamente), le hice la menor oferta. No es que yo le guardara rencor, no, esperaba que él acudiera a mí, y él jamás lo hizo. Siento molestar a usted, señor Quatermain, con todos estos datos, pero debo esclarecer cuanto he pasado, ¿eh Good?
—En efecto, en efecto —contestó el capitán— y estoy seguro que el señor Quatermain no repetirá una palabra de esta historia.
Por supuesto —dije yo— pues no hay cosa que me enorgullezca más que mi discreción.
Bien —continuó sir Enrique— mi hermano poseía de su propia cuenta, en aquella época, unos escasos millares de pesos; sin decirme una palabra, reunió esta mezquina suma y, tomando el nombre de Neville, marchó para el África Austral con la loca esperanza de hacerse una fortuna: así lo supe más tarde. Pasaron como tres años sin que lograra recibir noticia alguna de él, aunque le escribí varias veces, sin duda mis cartas no llegaron a sus manos. Pero a medida que el tiempo transcurría, mi inquietud por su destino aumentaba más y más; conociendo por experiencia, señor Quatermain, que la sangre no es tan muda como el agua.
—Nada más cierto —afirmé por mi parte pensando en mi hijo Enrique.
—Comprendí, señor Quatermain, que hubiera dado gustoso la mitad de mi fortuna por saber que mi hermano Jorge, el único pariente que me resta, vivía sano y salvo, y que algún día había de volver a verle.
—¡Pero nunca lo hizo usted, Curtis! —exclamó rudamente el capitán Good, mirando a la cara de su amigo.
—En fin, señor Quatermain, con los días que pasaban iba aumentando mi ansiedad, y con ella la necesidad de saber si mi hermano vivía o había muerto, y si vivía conseguir volverle a nuestro hogar. Comencé mis investigaciones, y la carta de usted ha sido consecuencia de ellas. Hasta hoy todo va satisfactoriamente, puesto que está probado que hace poco, Jorge existía; pero esos medios no bastaban a las exigencias de mis deseos, por lo que, queriendo abreviar, me resolví a buscarlo personalmente, y el capitán Good ha tenido que acompañarme.
—¡Vaya una bondad! —exclamó el capitán— a no ser que hubiera preferido las vigilias de la media paga con que mis lores del Almirantazgo me han retirado del servicio. Y ahora, señor, espero que usted nos contará cuanto sepa o haya oído del caballero Neville.
Capítulo II - La leyenda de las minas del rey Salomón
—¿Qué oyó usted en Bamangwato con relación a la expedición de mi hermano? —preguntome sir Enrique, mientras yo hacía una pausa para cargar mi pipa, antes de contestar al capitán Good.
—Oí, y jamás he hecho mención de ello hasta hoy, que su hermano se dirigía a las minas de Salomón.
—¡Las minas de Salomón! —exclamaron a un tiempo mismo mis dos oyentes. ¿Dónde están esas minas?
—Lo ignoro, sí sé en donde se dice que están. Una vez vi los picos de las montañas que las rodean, pero un desierto de ciento treinta millas me separaba de ellas, y no sé que blanco alguno lo haya cruzado, excepto uno. Quizá lo mejor que puedo hacer, es contarle la leyenda de esas minas, tal como la conozco, dándome ustedes palabra de no revelar cosa alguna de lo que diga sin obtener mi consentimiento. ¿Aceptan ustedes? Tengo mis razones para decirlo así.
Sir Enrique hizo un signo afirmativo con la cabeza, y el capitán Good replicó:
—Ciertamente, ciertamente.
—Bien, como ustedes pueden suponer, por regla general, los cazadores de elefantes somos incultos, rudos y apenas nos inquietamos por algo, fuera de las realidades de la vida y las costumbres de los kafires. Sin embargo, a veces se encuentra a alguno, que se toma la molestia de recoger las tradiciones de los nativos, para hacer con ellas un poco de la historia de este obscuro continente. Un hombre de esta clase, fue el primero que me contó la leyenda de las minas de Salomón, hará como treinta años, cuando efectuaba yo mi primera cacería de elefantes en el país de Matabele. Se llamaba Evans: fue muerto al siguiente año ¡pobre compañero!, por un búfalo herido, y sus restos están enterrados cerca de las cascadas de Zambesi. Recuerdo que una noche le refería las magníficas obras que había descubierto, mientras cazaba antílopes y kudúes en lo que ahora es el distrito de Lydemburgo en el Transvaal. Sé que las han explorado últimamente en busca de oro, pero ya las conocía yo años atrás. Encuéntrase allí un ancho camino carretero abierto en la roca, el que conduce a la entrada de una galería, y en ella, cerca de su boca, se ven trozos de cuarzo aurífero convenientemente hacinados para la trituración, lo que prueba que los trabajadores, fueran quienes fueran, abandonaron aquel sitio en precipitada fuga; y más al interior, como a veinte pasos de la entrada, un trozo de galería edificada transversalmente, que es en realidad, un precioso trabajo de mampostería.
—¡Bueno! —dijo Evans— pero yo les contaré algo aún más curioso que eso, y pasó a referirme cómo internándose mucho en el país, dio con una ciudad arruinada, que él creía era la Ophir de la Biblia, lo que, entre paréntesis, han venido a suponer otros hombres más entendidos, largo tiempo después que el pobre Evans lo dijera. No puedo olvidar le escuchaba con gran atención, porque como joven al fin, la relación de todas esas maravillas de la antigua civilización y la de los tesoros que los aventureros hebraicos y fenicios extraían de una tierra, ha tanto tiempo sumida en la más profunda barbarie, se apoderaban por completo de mi imaginación, cuando repentinamente me preguntó:
—Muchacho, ¿has oído hablar alguna vez de las montañas de Sulimán, allá hacia el Noroeste del país de Mashukulumbwe?
—Nunca —le contesté. Pues bien, allí es en donde realmente Salomón tenía sus minas, sus minas de diamantes, quiero decir.
—¿Cómo lo sabe usted?
—¿Cómo lo sé?, ¡y qué es Sulimán sino una corrupción de Salomón!, además, una vieja, Isanusi (bruja curandera), del país de Manica, me dio todos los pormenores sobre el particular. Me dijo que al otro lado de las montañas habitaba una especie de zulúes, pero mucho más robustos, de mejor figura y que hablaban este dialecto; añadiendo vivían entre ellos grandes hechiceros, que habían aprendido su arte de los blancos, cuando el mundo entero estaba entre tinieblas, y quienes guardaban el secreto de una mina maravillosa de piedras relucientes. Reime de esta historieta a la sazón, a pesar de que me interesaba, pues aún no se habían descubierto los criaderos de diamantes; el pobre Evans se separó de mí, muriendo poco tiempo después, y pasaron veinte años sin que volviera a acordarme de tal asunto. Pero precisamente a los veinte años, y esto no es corto tiempo, caballeros, que rara vez los cuenta en su oficio un cazador de elefantes, supe algo más concreto respecto a las montañas de Sulimán y país que se extiende al otro lado de ellas. Encontrábame en el país de Manica, en un lugar denominado el Kraal de Sitanda, bien miserable por cierto, pues nada se hallaba allí de comer y la caza era escasísima. Atacome la fiebre y me sentía bien malo, cuando un día llegó un portugués, acompañado de un solo criado, un mestizo. Hoy conozco a conciencia a esos portugueses de Delagoa. No creo haya en la tierra entera malvados más dignos de la cuerda, que esos infames, que viven y engordan con las lágrimas y sangre de sus esclavos. Pero éste era hombre completamente distinto de los seres groseros que estaba acostumbrado a encontrar, y me hizo recordar todo cuanto sobre los cumplidos y corteses fidalgos había leído. Era alto de estatura, delgado, con los ojos grandes y obscuros, y bigote entrecano y rizado. Conversamos un rato, pues, aunque estropeándolo, hablaba algo el inglés y yo entendía un poco su idioma; así pude saber se llamaba José da Silvestre, y tenía una posesión cerca de la bahía de Delagoa; y al siguiente día, al proseguir su viaje, acompañado de su mestizo, me dijo, quitándose galantemente el sombrero, como en otros tiempos se usaba:
—Adiós, adiós señor, si alguna vez volvemos a encontrarnos, seré el hombre más rico del mundo y no me olvidaré de usted. Reime un instante, pues estaba demasiado débil para reírme mucho, y mientras él avanzaba, por el Oeste hacia el gran desierto, le seguí con la vista, pensando si estaría loco o qué podía imaginarse iba a encontrar allí.
Transcurrió una semana: una tarde, repuesto ya de la fiebre, estaba sentado en el suelo frente a mi tienda, comiéndome el último muslo de un ave, que había obtenido de un nativo a cambio de un pedazo de tela, que valía veinte veces más, y miraba al enrojecido y ardoroso sol que parecía hundirse en las arenas del desierto, cuando repentinamente vi a un hombre, en apariencia un europeo, pues vestía una levita, sobre el declive ascendente del terreno opuesto a mí y como a trescientas varas de distancia. Aquel hombre se arrastraba sobre sus manos y rodillas, a breve trecho se irguió, y dando traspiés ganó unas pocas varas más, para volver a caer y continuar arrastrándose. Comprendiendo que necesitaba auxilios, envió sin pérdida de tiempo a uno de mis cazadores para que se los prestara, el que le condujo hasta mí, y ¿quién suponen ustedes era aquel desgraciado?
—José da Silvestre, no hay duda —contestó el capitán Good.
—Sí, José da Silvestre, o mejor dicho, su esqueleto cubierto por una piel rugosa y tostada. El color amarillento de su cara daba a conocer la intensa fiebre biliosa que lo abrasaba. Sus ojos parecían salírseles de las órbitas, a tal punto sus carnes se habían consumido. En él, la vista descubría sólo una piel apergaminada y amarilla, cabellos encanecidos y los huesos que se marcaban en toda su desnudez.
—¡Agua, por Jesucristo, agua! —exclamó con débil y doloroso acento. Entonces observé que tenía los labios partidos y la lengua, hinchada y ennegrecida, fuera de la boca.
Le di agua mezclada con un poco de leche y bebió a grandes tragos, y sin detenerse, dos largos cuartillos. No le permití tomase más, y entonces, un acceso de fiebre le hizo rodar por el suelo, comenzando a delirar con las montañas de Sulimán, los diamantes y el desierto. Le llevé a mi tienda e hice todo cuanto en mi mano estaba por aliviarle, aunque conocía demasiado bien la inutilidad de mis esfuerzos. Hacia las doce se tranquilizó, yo me acosté en busca de reposo y me quedé dormido. Desperteme al amanecer, y a la media luz que nos envolvía, le vi sentado: parecía un espectro, tanto había enflaquecido, y miraba tenazmente hacia el desierto, en ese instante, el primer rayo del naciente sol, cruzando por encima de la inmensa llanura que ante nuestra vista se dilataba, fue a dorar la cumbre más erguida de las Montañas de Sulimán, que allá a lo lejos, a centenares de millas de ricos cotos alzábanse hasta el cielo.
—¡Allí, allí es! —gritó el moribundo en portugués, tendiendo su largo y descarnado brazo— ¡pero nunca llegaré a ella! ¡Nadie, nadie lo podrá lograr!
De repente enmudeció, y a breve rato, y como si hubiera tomado una resolución, volviose hacia mí y me dijo:
—Amigo mío, ¿está usted ahí? Mi vista, comienza a obscurecerse.
—Sí —le contesté— sí, pero acuéstese ahora y descanse.
—¡Ay! —murmuró— bien pronto descansaré… tengo sobrado tiempo para descansar… ¡toda una eternidad! Escúcheme: ¡estoy agonizando! Ha sido bondadoso para conmigo… ¡Le daré mi secreto! Tal vez usted llegará hasta ella, si el desierto no le mata como ha muerto a mi pobre criado y a mí.
Entonces tentose la camisa y a poco extrajo de ella algo que en un principio tomé por una petaca de piel de antílope, de las que usan los boers, atada con un cordón, que en vano traté de desamarrar. Entregómela diciéndome: «desátela». Así lo hice y saqué de ella un papel cuidadosamente doblado y un pedazo de tela amarillenta y raída (véase al principio), escrita con caracteres casi ininteligibles.
—Hecho esto —prosiguió con voz apagada, pues su debilidad aumentaba por momentos— ese papel es la exacta reproducción de todo lo que hay escrito en el harapo.
¡Muchos años me ha costado descifrarlo! Atiéndame: uno de mis ascendientes, refugiado político de Lisboa y uno de los primeros portugueses que desembarcaron en estas playas, lo escribió durante su agonía, en esas montañas, que nunca el pie de un europeo había hollado, ni pisó después.
Llamábase José da Silvestre y hace trescientos años que vivió. Su esclavo, quien le aguardaba a la falda de este lado de las montañas, le encontró muerto y llevó el escrito a su casa, en Delagoa. Desde entonces ha permanecido en la familia, sin que nadie se ocupara de leerlo hasta que yo lo hice. La vida me ha costado; pero quizá otro sea más afortunado que yo, y se convierta en el hombre más rico del mundo ¡en el hombre más rico del mundo! ¡No lo confíe usted a nadie, vaya usted mismo! Apenas terminó, comenzó a desvariar, y una hora más tarde, todo había concluido.
¡En paz descanse!, murió tranquilamente; yo enterré su cadáver en una fosa muy profunda y lo cubrí con grandes piedras, por lo que espero las hienas no habrán podido desenterrarlo: a poco abandoné aquel lugar.
—¡Infeliz!, ¿y el documento? —dijo sir Enrique, con acento de marcado interés.
—¡Sí, el documento!, ¿qué era lo que decía? —añadió el capitán.
—Caballeros, si así lo desean, lo diré. Jamás lo he confiado a persona alguna, exceptuando a mi inolvidable esposa, ya muerta, la que creyó era todo mera superchería, y a un viejo y beodo traficante portugués, quien me lo tradujo y había olvidado completamente a la siguiente mañana. El andrajo original está guardado en mi casa, en Durbán, unido a la traducción del pobre don José, pero tengo en mi cartera su reproducción en inglés y una copia exacta del plano, si es que se le puede dar este nombre. Véanlo aquí.
Yo, José da Silvestre, agonizando de hambre en la pequeña cueva en donde nunca hay nieve, al lado Norte del pico de la más meridional de las dos montañas, que he llamado Pechos del Sheba, escribo esto en el año 1590 con un pedazo de hueso, en un jirón de mi ropa, y usando mi propia sangre como tinta. Si mi esclavo lo encuentra cuando venga en mi busca, llévelo a Delagoa y entréguelo a mi amigo (nombre ilegible) a fin de que llegue a conocimiento del Rey y pueda enviar un ejército, que, salvando el desierto y las montañas, venza y domine a los bravos kukuanos y sus artes diabólicas, para lo que aconsejo traigan muchos sacerdotes, y será el Rey más rico desde Salomón. He visto, con mis propios ojos, los diamantes sin cuento que guarda la cámara del tesoro de Salomón, detrás de la muerte blanca; mas por la traición de Gagaula, la echadora de hechizos, nada he podido sacar a salvo, apenas la vida. Quienquiera que venga, siga las indicaciones del mapa, y ascienda por la nieve del pecho izquierdo del Sheba hasta llegar al pico y a su lado Norte encontrará la gran carretera que Salomón construyó, por la cual, en tres jornadas llegará al Palacio del Rey. Mate a Gagaula. Rece por mi alma.
Adiós.
José da Silvestre.
Cuando hube leído el anterior documento y enseñado la copia del mapa, trazado por la mano y con la sangre del moribundo fidalgo, siguió un momento de silencio, producido por el asombro.
—¡Por mi nombre! —exclamó el capitán Good— que me ahorquen si en las dos vueltas que he dado al mundo, desembarcando en casi todo puerto, he oído o leído cosa parecida a ésta.
—La anécdota es muy curiosa, señor Quatermain —añadió sir Enrique— ¿y supongo que usted no se estará burlando de nosotros? Bien sé que a veces se cree estar autorizado para tratar de reír a costa de un recién venido.