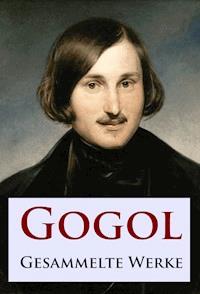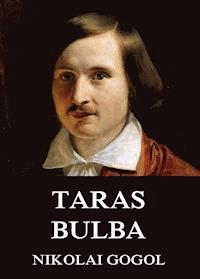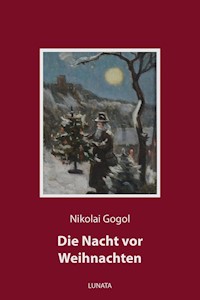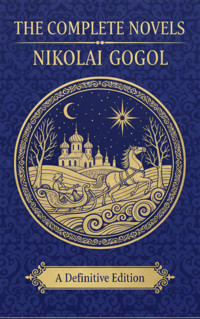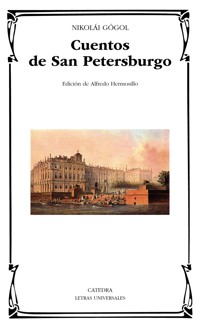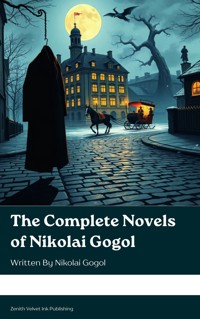18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Creador junto con Aleksandr Pushkin de la gran prosa rusa del siglo XIX que habría de prolongarse en Dostoyevski, Tolstoi y Chéjov, Nikolái Gógol (1809-1852) inició su brillante andadura literaria con los relatos que agrupó bajo el título genérico de "Las Veladas de Dikanka" y que publicó en 1831.
En este primer libro, el más desenfadado y alegre de toda su producción, el autor, valiéndose de temas y personajes de la literatura popular y del folclore e influido por las corrientes románticas entonces en boga, ofrece una visión risueña, poética y fabulosa de su Ucrania natal. En esta obra predominan los relatos humorísticos, las narraciones de terror, las historias de encantamiento, los sucedidos fantásticos, siempre condimentados con detalles de época, descripciones fidedignas de costumbres y atavíos y un cierto sabor exótico. Reconocido unánimemente como el mayor estilista de la lengua rusa, en esta primera obra ya da prueba Gógol de su extraordinario talento narrativo y de su capacidad para la descripción poética de entornos naturales, paisajes, luces y ambientes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nikolái Gógol
Las Veladas de Dikanka
Tabla de contenidos
LAS VELADAS DE DIKANKA
PRIMERA PARTE
I. LA FERIA DE SORÓCHINTSI
II. LA NOCHE DE SAN JUAN
III. NOCHE DE MAYO O LA AHOGADA
IV. EL MENSAJE DESAPARECIDO
SEGUNDA PARTE
Introducción
I. LA NOCHEBUENA
II. TERRIBLE VENGANZA
III. IVÁN FIÓDOROVICH SHPONKA Y SU TÍA
IV. UN LUGAR EMBRUJADO
Notas
LAS VELADAS DE DIKANKA
PRIMERA PARTE
I. LA FERIA DE SORÓCHINTSI
I
Me aburro en la choza solo,
llévame fuera de casa,
donde reine el alboroto,
donde dancen las muchachas
y se diviertan los mozos.
(De una vieja leyenda).
¡Qué embriagador y esplendoroso es un día estival en Ucrania! Qué sofocantes y calurosas sus horas, cuando reinan el silencio y el bochorno del mediodía, y el inmenso océano azul, inclinando sobre la tierra su cúpula voluptuosa, parece haberse adormecido y, sumergido en toda suerte de delicias, ciñe y estrecha a su amada con inmaterial abrazo. En el campo no se oye ni un ruido. Parece como si todo hubiese muerto; sólo en las alturas, en el abismo celeste, tiembla una alondra, cuya plateada canción desciende por los peldaños etéreos hasta la tierra enamorada; de vez en cuando el grito de una gaviota o la aguda llamada de la codorniz también resuenan en la estepa. Indolentes y distraídos, como paseantes sin rumbo, se alzan los robles hasta las nubes, y los golpes deslumbrantes de los rayos del sol incendian parte de su follaje con grandes manchas de pintura, extendiendo sobre el resto de la fronda una sombra oscura como la noche que sólo alguna fuerte ráfaga de viento impregna de oro. Las esmeraldas, topacios y rubíes de los livianos insectos se derraman sobre los abigarrados huertos, sombreados por los gallardos girasoles. Los grises almiares de heno y las doradas gavillas de trigo se disponen en grandes hileras y se extienden por la inmensidad de la llanura. Las ramas extensas de los cerezos, los ciruelos, los manzanos y los perales se curvan bajo el peso sus frutos, y el cielo se refleja en el límpido espejo del río, circundado por un marco verde y altivo… ¡Qué lleno de plenitud y voluptuosidad se muestra el verano en Ucrania!
Una magnificencia semejante reinaba un caluroso día de agosto de mil ochocientos… ochocientos… Sí, hará unos treinta años que sucedió aquello. El camino, a unos diez kilómetros de la pequeña aldea de Soróchintsi, era un hervidero de gentes venidas de todos los caseríos próximos y lejanos para participar en la feria. Desde el amanecer carros con sal y pescado habían formado una hilera interminable. Montañas de pucheros envueltos en paja avanzaban lentamente y parecían hastiados de su reclusión en la oscuridad; sólo en algún que otro punto una escudilla o un tarro vivamente coloreado emergía con aire jactancioso por encima de la paja trenzada y apilada sobre la carreta y atraía las miradas conmovidas de los adoradores del lujo. Muchos paseantes contemplaban con envidia al propietario de tales maravillas, un alfarero de elevada talla que con pasos lentos seguía su mercancía, cubriendo solícitamente con el odiado heno a sus petimetres y sus coquetas de arcilla.
Un carro atestado de sacos, cáñamo, telas y toda suerte de cacharros, tirado por una pareja de fatigados bueyes, avanzaba a una cierta distancia de los otros; tras él iba su propietario, un hombre vestido con una camisa impecable de lienzo y unos pantalones bombachos del mismo material, llenos de manchas. Con mano perezosa, se secaba el sudor que perlaba su atezado rostro y goteaba incluso de sus largos bigotes, empolvados por ese implacable barbero que, sin que nadie lo llame, se ocupa de todo el mundo, tanto de la bella como de la bestia, y empolva desde hace miles de años, por las buenas o por las malas, a todo el género humano. A su lado caminaba una mula atada al carro, cuyo aspecto pacífico delataba su avanzada edad. Muchos de los que se cruzaban con ese carruaje, especialmente los muchachos jóvenes, se quitaban el sombrero al llegar a la altura de nuestro campesino. No obstante, no eran su bigote gris ni su severo porte los que suscitaban esos saludos; bastaba con levantar un poco los ojos para comprender la razón de esa deferencia: en el carro iba sentada su hija, una bella muchacha de rostro redondeado, cejas oscuras y arqueadas sobre los ojos castaños, labios rosados y descuidada sonrisa, cabellos adornados con cintas rojas y azules que, junto a las largas trenzas y un manojo de flores silvestres, formaban una rica corona sobre su maravillosa cara. Todo parecía interesarle; todo le resultaba nuevo y sorprendente… y sus hermosos ojos pasaban con premura de un objeto a otro. ¡Cómo no maravillarse! ¡Era la primera vez que iba a la feria! ¡Una muchacha de dieciocho años que va a la feria por primera vez en su vida!… Pero ninguno de los paseantes y transeúntes sabía lo que le había costado convencer a su padre, que de buena gana la habría llevado antes, de no haberse opuesto la malvada madrastra, tan hábil para manejar a su marido como éste para llevar las riendas de la vieja mula que, en recompensa a los muchos años de trabajo, era llevada a la feria para ser vendida. La infatigable esposa… Pero hemos olvidado decir que también ella iba sentada en lo alto del carro, vestida con una elegante chaqueta verde de lana sobre la cual había cosidas pequeñas colas de color rojo como si fueran de armiño; llevaba también una suntuosa falda con dibujo ajedrezado y una cofia de percal coloreada, que confería una prestancia singular a su rostro rojo y lleno, atravesado a veces por una expresión tan desagradable y hosca que todos se apresuraban a apartar la mirada sobresaltada para dirigirla sobre el alegre rostro de la hija.
Los ojos de nuestros viajeros comenzaban ya a vislumbrar el Psiol; desde la lejanía llegaba una brisa fresca, especialmente agradable después del agobiante y tórrido calor. A través de las hojas verde oscuro y verde claro de los chopos, los abedules y los álamos, dispersos con descuido por la pradera, se percibían ardientes destellos vestidos de frío, mientras la doncella-río, con magnífico gesto descubría su pecho de plata, sobre el que caían suntuosos los verdes rizos de los árboles. Caprichoso como una mujer en esas horas embriagadoras en que el espejo fiel refleja envidioso su frente llena de orgullo y brillo cegador, sus hombros níveos y su cuello de mármol, sombreado por una onda caída de su cabellera de color castaño, en esas horas en que rechaza con desprecio un adorno, trocándolo por otro, y sus caprichos se suceden sin fin, el río cambiaba casi todos los años de cauce, eligiendo un nuevo itinerario y rodeándose de novedosos y singulares paisajes. Hileras de molinos alzaban con sus pesadas ruedas amplias olas, que caían con violencia y se quebraban en nubes de espuma, salpicando con su polvo y bañando con su ruido los alrededores. El carro de nuestros conocidos entró en ese momento en un puente, y el río, como un espejo de una sola pieza, se extendió ante ellos con toda su belleza y magnificencia. El cielo, los bosques verdes y azules, los hombres, los carros cargados de pucheros y los molinos: todo se dio la vuelta y se puso a caminar patas arriba, sin caer en el hermoso abismo azul. Nuestra bella muchacha miraba con aire pensativo la fastuosidad del paisaje, olvidada incluso de mordisquear las pepitas de girasol, como había hecho con fruición durante todo el camino, cuando de pronto la sorprendieron las siguientes palabras: «¡Hermosa muchacha!». Se dio la vuelta y vio un grupo de jóvenes parados en el puente; uno de ellos iba vestido con mayor atildamiento que los otros: casaca blanca y gorra gris de piel de cordero. Con los brazos en jarra, miraba desafiante a los transeúntes. La bella muchacha no pudo dejar de reparar en su rostro bronceado, pero lleno de encanto, y en sus ardientes ojos, que parecían traspasarla con la mirada, y bajó los suyos, pensando que tal vez había sido él quien había pronunciado aquellas palabras.
—¡Una muchacha encantadora! —continuó el joven de la casaca blanca, sin apartar los ojos de ella—. ¡Daría todo lo que poseo por besarla! ¡Mirad, a su lado viaja el diablo en persona!
Se oyeron carcajadas por todas partes; el campesino siguió caminando con pasos lentos junto al carro, pero a su emperifollada compañera no pareció agradarle mucho ese saludo: sus rojas mejillas se volvieron de fuego, y un torrente de palabras escogidas llovió sobre la cabeza del descarado muchacho.
—¡Ojalá te atragantes, granuja! ¡Ojalá a tu padre le caiga una olla en la cabeza! ¡Ojalá resbale en el hielo ese maldito anticristo! ¡Ojalá el diablo le chamusque la barba en el otro mundo!
—¡Mirad cómo insulta! —dijo el muchacho, con los ojos casi fuera de sus órbitas, como aturdido ante esa irresistible andanada de improperios inesperados—. ¡Y pensar que a esa bruja centenaria ni siquiera le duele la lengua al pronunciar esas palabras!
—¡Centenaria! —exclamó la beldad madura—. ¡Grosero! ¡Empieza por lavarte! ¡Granuja! ¡Miserable! ¡No conozco a tu madre, pero debe ser una puerca! ¡Y tu padre otro! ¡Y tu tía también! ¡Centenaria! Y todavía no se le ha secado la leche en los labios…
En ese momento el carro empezó a descender por el puente, por lo que las últimas palabras resultaron inaudibles; pero el muchacho, por lo visto, no quería que las cosas quedaran así: sin pensárselo dos veces, cogió un puñado de barro y lo lanzó sobre la mujer. El golpe fue más certero de lo que pudiera esperarse: la cofia nueva de percal quedó toda manchada, y las risas de los bromistas se dejaron oír aún con mayor fuerza. La corpulenta coqueta rebosaba de ira; pero el carro se había alejado ya bastante, por lo que su venganza se vertió sobre su inocente hijastra y su indolente esposo que, acostumbrado ya a esa clase de escenas, guardaba un obstinado silencio y soportaba con resignación las turbulentas palabras de su airada esposa. No obstante, la mujer siguió moviendo y agitando su infatigable lengua hasta que llegaron al arrabal donde vivía su viejo amigo y compadre, el cosaco Tsibulia. El encuentro entre los compadres, que hacía tiempo que no se veían, permitió que los recién llegados se olvidaran por un momento del desagradable incidente, y despertó en ellos el deseo de hablar de la feria y disfrutar de un breve descanso después del largo camino.
II
¡Dios mío, la de cosas que había
en esa feria! Ruedas,
cristales, correas, brea, tabaco,
cebollas, toda clase de vendedores… Ni aun teniendo
treinta rublos en el bolsillo se podría comprar toda la feria.
(De una comedia ucraniana).
Seguramente habéis tenido ocasión de oír alguna vez el estruendo de una cascada lejana, cuando los alarmados alrededores se llenan de un rumor sordo y un caos de extraños y confusos sonidos pasa como un torbellino ante vosotros. ¿No son los mismos sentimientos que se apoderan por un instante de vosotros en el remolino de una feria campesina, cuando la multitud forma un único organismo, enorme y monstruoso, cuyo cuerpo se agita en las plazas y en las angostas calles, gritando, riéndose, vociferando? El ruido, los juramentos, los mugidos, los balidos, el estruendo: todo se funde en un rumor desacorde. Los bueyes, los sacos, el heno, los gitanos, los cacharros, las mujeres, las tortas, los gorros conforman cuadros brillantes, abigarrados y desordenados que se agitan delante de los ojos. Las distintas voces se ahogan unas a otras: ni una sola prevalece o se salva de ese torrente; ningún grito se percibe con claridad. Lo único que se oye por todos los rincones de la feria son las palmadas de los comerciantes. Se rompe un carro, resuena el acero, truenan las planchas arrojadas al suelo; la cabeza da vueltas y uno no sabe a qué prestar atención. Hacía ya un buen rato que nuestro campesino, acompañado de su hija de negras cejas, se abría paso a codazos entre la multitud. Se acercaba a un carro, tanteaba en otro, regateaba; y entre tanto, sus pensamientos no dejaban de ocuparse de los diez sacos de trigo y de la vieja mula que había traído para vender. En cuanto a su hija, la expresión de su rostro delataba que no le resultaba muy agradable rozarse con carros cargados de harina y de trigo. Le hubiera gustado dirigirse a los puestos que, bajo toldos de lona, exponían cintas rojas, pendientes de estaño, cruces de bronce y ducados. No obstante, también allí había muchas cosas dignas de atención; algunas le hacían reír hasta las lágrimas: un gitano y un campesino se golpeaban las manos con tanta fuerza que gritaban de dolor; un judío borracho zurraba a su mujer; algunos comerciantes discutían lanzándose insultos y cangrejos; un moskal[1] se acariciaba su barba de chivo con una mano, mientras con la otra… De pronto sintió que alguien le tiraba de la manga bordada de la camisa. Se dio la vuelta y vio ante ella al muchacho de la casaca blanca y los ojos ardientes. Un estremecimiento recorrió sus venas y su corazón empezó a latir con una fuerza inusitada: ninguna alegría ni ninguna pena la habían conmovido nunca tanto. Una sensación extraña y dulce la dominaba, sin que ella misma alcanzara a explicarse qué le pasaba.
—¡No temas, corazón mío, no temas! —le dijo en voz baja el joven, cogiéndole la mano—. No voy a decirte nada malo.
«Puede que no vayas a decirme nada malo», pensó para sí la bella muchacha, «pero siento algo muy extraño… ¡Debe ser alguna treta del diablo! Sé que no está bien, pero no tengo fuerzas para retirar la mano».
El campesino se dio la vuelta con intención de hablar con su hija, pero en ese momento, no lejos de donde él estaba, alguien se refirió al trigo. Nada más escuchar esa palabra mágica, el campesino se acercó a dos comerciantes que conversaban en voz alta y quedó tan absorbido por sus razones que se olvidó de todo cuanto le rodeaba. Veamos qué decían esos comerciantes.
III
¡Mira que muchacho!
Pocos como él hay en el mundo.
¡Bebe aguardiente como si fuera cerveza!
(Kotliarevski, La Eneida).
—De modo, paisano, que, según tu opinión, no venderemos a buen precio nuestro trigo —decía un hombre con aspecto de mercader venido de algún lugarejo, vestido con pantalones bombachos de dril manchados de alquitrán y de grasa, a otro que llevaba una casaca azul con remiendos y lucía un enorme chichón en la frente.
—No tengo la menor duda; estoy dispuesto a ponerme una cuerda al cuello y colgarme de ese árbol como una salchicha en la jata antes de Navidad si vendemos una sola medida.
—Pero ¿qué dices, paisano? Ya ves que sólo nosotros hemos traído trigo al mercado —replicó el hombre de los bombachos de dril.
«Sí, hablad cuanto queráis», pensaba el padre de la hermosa muchacha, sin perder una palabra de lo que decían los dos comerciantes, «pero yo tengo guardados diez sacos».
—No obstante, cuando el diablo se mete por medio, puede esperarse tan poco provecho como cuando se trata con un moshal hambriento —exclamó con aire de entendido el hombre del chichón.
—¿A qué diablo te refieres? —preguntó el de los bombachos de dril.
—¿No has oído lo que dice la gente? —continuó el del chichón, mirando de soslayo a su compañero con sus huraños ojos.
—¿Qué?
—¡Pues eso! Que el asesor —ojalá nunca pueda secarse la boca después de un trago de aguardiente de ciruela— ha organizado la feria en un lugar maldito en el que no venderás un grano de trigo aunque revientes. ¿Ves aquel viejo y destartalado cobertizo que está al pie de la montaña? (En ese momento el curioso padre de la hermosa muchacha se acercó aún más y se volvió todo oídos). En ese cobertizo no dejan de producirse maquinaciones diabólicas; jamás se ha celebrado una feria en ese lugar sin que acaeciera alguna desgracia. Ayer, el secretario provincial pasó por allí al atardecer y vio que un hocico de cerdo se asomaba al tragaluz y lanzaba un gruñido tan espantoso que sintió un escalofrío en todo el cuerpo; no tardará en aparecer de nuevo la casaca roja.
—¿Qué casaca roja?
Al oír esas palabras, a nuestro atento oyente se le erizaron los cabellos; se dio la vuelta asustado y vio a su hija y al muchacho fundidos en un sereno abrazo, canturreando alguna historia de amor, olvidados de todas las casacas del mundo. Esa escena disipó su miedo y le devolvió su anterior despreocupación.
—¡Eh, eh, eh, paisano! ¡A lo que parece eres un maestro en abrazar muchachas! Yo no aprendí hasta tres días después de casarme con la difunta Jveska, y eso gracias a mi compadre, que actuó como testigo de boda y se encargó de instruirme.
El muchacho se dio cuenta de que el padre de su amada no era hombre de muchas luces y trató de idear un plan para ganarse su voluntad.
—Seguramente, buen hombre, no te acuerdas de mí, pero yo te he reconocido al instante.
—Es posible.
—Si quieres, voy a decirte tu nombre, tu apodo y alguna otra cosa: te llamas Solopi Cherevik.
—En efecto, Solopi Cherevik.
—Ahora mírame bien: ¿no me reconoces?
—No, no me acuerdo. No te enfades, pero he visto tantas caras a lo largo mi vida que sólo el diablo podría acordarse de todas.
—¡Es una pena que no recuerdes al hijo de Golopupenko!
—¿Eres el hijo de Ojrímov?
—¿Y quién si no? A menos que sea el diablo en persona.
En ese instante los dos amigos se quitaron las gorras y empezaron a besarse. Sin embargo, el hijo de Golopupenko, sin perder el tiempo, decidió asediar a su nuevo conocido.
—Bueno, Solopi. Como ves, tu hija y yo nos hemos enamorado y estamos dispuestos a vivir juntos para siempre.
—¿Qué dices tú, Paraska? —le dijo Cherevik, volviéndose hacia su hija con una sonrisa en los labios—. Tal vez podríais, como se dice, pacer los dos juntos… en el mismo prado. ¿Qué? ¿Chocamos las manos? ¡Ahora, futuro yerno, tienes que convidarme!
Los tres se dirigieron a un conocido restaurante de la feria, un tenderete regentado por una judía, repleto de una innumerable flotilla de botellas, frascos y recipientes de todas las clases y edades.
—¡Ah, muchacho! ¡Esto sí que me gusta! —decía Cherevik, algo achispado, al ver cómo su futuro yerno llenaba una jarra con medio cuartillo de aguardiente, la vaciaba sin pestañear y la rompía después en mil pedazos—. ¿Qué dices tú, Paraska? ¿Has visto qué marido he encontrado para ti? ¡Mira con qué gallardía sorbe la espuma!
Después, riendo y tambaleándose, se dirigió con ella a su carro, mientras el muchacho se encaminaba a los tenderetes que vendían mercancías de calidad, entre los que había incluso comerciantes venidos de Gadiach y de Mírgorod, dos famosas ciudades de la provincia de Poltava. Quería comprar una buena pipa de madera con elegante montura de cobre, un pañuelo de flores sobre fondo rojo y una gorra, presentes de boda para su suegro y todos aquéllos a quienes correspondiera regalar.
IV
Aunque el hombre quiera una cosa,
como la mujer quiera otra,
no hay más remedio que complacerla…
(Kotliarevski).
—¡Escucha, mujer! ¡He encontrado un novio para la pequeña!
—¡Buen momento es éste para buscar novios! ¡Idiota, idiota! ¡No dejarás nunca de ser un estúpido! ¿Dónde has visto u oído que un hombre de bien corra en busca de novios para su hija en un momento como éste? Más valdría que pensaras en vender tu trigo. ¡Bueno debe ser el novio que has encontrado! Seguramente el más harapiento de los mendigos.
—¡Nada de eso! ¡Si hubieras visto qué muchacho! Sólo su casaca cuesta más que tu chaqueta verde y tus botas encarnadas juntas. ¡Y cómo bebe el aguardiente!… ¡Que el diablo nos lleve a los dos juntos si alguna vez he visto a un muchacho beberse así medio cuartillo de un solo trago y sin pestañear!
—Ya veo: como se trata de un borracho y un vagabundo, es de tu agrado. No me extrañaría que fuera el mismo granuja que nos abordó en el puente. Es una pena que no haya caído en mis manos: le habría dado una buena lección.
—¿Y qué pasaría si fuera él, Jivria? ¿Por qué es un granuja?
—¡Ah! ¡Que por qué es un granuja! ¡Ah, cabeza de chorlito! ¡Que por qué es un granuja! ¡Entérate bien! ¿Dónde tenías los ojos, imbécil, cuando pasamos junto a los molinos? ¡Pueden ofender a tu mujer delante de tus mismas narices manchadas de tabaco que a ti te da lo mismo!
—Pues yo no veo que haya hecho nada malo. ¡Es un muchacho estupendo! ¡Todo lo que puede decirse es que te manchó un poco la cara con estiércol!
—¡A lo que veo no me vas a dejar decir palabra! ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se ha visto cosa igual? Seguramente ya has tenido tiempo de tomar un trago, antes incluso de haber vendido nada.
En ese momento nuestro Cherevik, advirtiendo que había hablado demasiado, se cubrió la cabeza con las manos, pensando que su irritada compañera no tardaría en tirarle de los pelos con sus conyugales garras.
«¡Que se vaya todo al diablo! ¡Se acabó la boda!», se dijo, esquivando a su amenazante esposa. «Habrá que darle una negativa a ese buen muchacho sin ningún motivo. ¡Señor, qué te hemos hecho para merecer este castigo! ¡Como si no hubiera ya suficiente suciedad en este mundo, se te ocurre llenar la tierra de mujeres!».
V
No te dobles, arce,
tu rama aún es verde;
no te apenes, cosaco,
aún eres joven.
(Canción ucraniana).
Sentado junto a su carro, el joven de la casaca blanca contemplaba distraído la muchedumbre que con rumor sordo pasaba a su lado. Después de haber irradiado sus plácidos rayos durante el mediodía y la mañana, el fatigado sol se alejaba del mundo; antes de apagarse, el día se coloreaba de un vivo y fascinante rubor. Las techumbres de las blancas tiendas y de los tenderetes, sombreadas por una tenue luz de un rosa resplandeciente, destellaban con un brillo cegador. Algunos vidrios de ventana apilados en el suelo parecían arder; los verdes frascos y jarras sobre las mesas de las tabernas se habían vuelto de fuego y las montañas de melones, sandías y calabazas parecían bañados en oro y oscuro cobre. Poco a poco, el ruido de las voces se hacía menos denso y más sordo, y las lenguas fatigadas de revendedores, campesinos y gitanos se movían con mayor lentitud y pereza. Aquí y allá empezaba a brillar alguna luz y el aromático olor de las galushkas[2] se expandía por las sosegadas calles.
—¿Por qué estás triste, Gritsko? —gritó un gitano alto y atezado, dando un golpe en el hombro de nuestro muchacho—. ¡Venga, te doy veinte rublos por tus bueyes!
—A ti sólo te interesan los bueyes. Vosotros los gitanos sólo pensáis en ganar dinero, en enredar y engañar a los hombres honrados.
—¡Diablos! Veo que te lo has tomado en serio. ¿No se deberá tu enfado a la obligación de cargar con una novia?
—No, eso no va con mi carácter. Yo soy fiel a mi palabra. Cuando decido una cosa, nunca me vuelvo atrás. Pero ese vejestorio de Cherevik no tiene ni medio kopek de conciencia: primero dice que sí y luego que no… Bueno, a fin de cuentas, no tiene él la culpa: es un pobre diablo. Todo son maniobras de esa vieja bruja a la que insulté esta mañana en el puente, en compañía de los muchachos. Ah, si fuera un zar o un gran señor, sería el primero en colgar a todos esos idiotas que se dejan dominar por sus mujeres…
—¿Me venderás los bueyes por veinte rublos si consigo que Cherevik te entregue a Paraska?
Gritsko lo miró con perplejidad. En las facciones morenas del gitano había un matiz maligno, mordaz, ruin y al mismo tiempo altanero. Bastaba una simple mirada para darse cuenta de que en esa alma extraña bullían grandes cualidades, pero de esa clase que en la tierra sólo reciben como recompensa la horca. La boca, que desaparecía casi por entero entre la nariz y la afilada barbilla, siempre sombreada por una sonrisa sarcástica; los ojos pequeños y vivos como fuego, y su rostro atravesado por relámpagos en los que se leía la sucesión incesante de intenciones y proyectos: todo ello parecía exigir las singulares y extrañas ropas que en esos momentos llevaba. Aquel caftán marrón oscuro, dispuesto a deshacerse en polvo al menor roce; sus largos cabellos negros, cayendo en mechones sobre sus hombros; las babuchas que cubrían sus pies desnudos y atezados: todo parecía haberse adherido a él y formar parte de su propia persona.
—Si cumples lo que dices, te los daré no por veinte, sino por quince —contestó, sin apartar de él sus ojos escrutadores.
—¿Por quince? ¡De acuerdo! Pero no te olvides: has dicho por quince. ¡Toma cinco rublos por adelantado!
—¿Y si me engañas?
—Si te engaño, te quedas con el anticipo.
—¡De acuerdo! ¡Chócala!
—¡Venga!
VI
¡Qué desgracia! ¡Ahí viene Roman!
Menuda paliza me va a dar.
Y a usted, señor Fomá,
no le espera nada mejor.
(De una comedia ucraniana).
—¡Por aquí, Afanasi Ivánovich! En este punto la valla es más baja. Levante la pierna y no se asuste: el imbécil de mi marido se ha ido a pasar la noche bajo el carro con su compadre para evitar que un moskal aproveche la ocasión y se lleve alguna cosa.
Ésos eran los ánimos que la terrible compañera de Cherevik prodigaba con voz amable al hijo del pope, que examinaba temeroso la cerca; al cabo de un rato trepó a lo alto de la valla y permaneció un buen rato allá arriba, con aire perplejo, como un largo y terrible fantasma, mientras buscaba con la mirada un buen lugar para saltar; finalmente cayó ruidosamente entre la maleza.
—¡Qué desgracia! ¿No se habrá hecho usted daño? ¿No se habrá roto el cuello? ¡Dios mío! —balbuceaba la diligente Jivria.
—¡Silencio! No es nada, no es nada, querida Javronia Nikíforovna —exclamó el hijo del pope con voz susurrante y lastimera, poniéndose en pie—, a no ser el sarpullido causado por las ortigas, esa planta viperina, como decía el difunto arcipreste.
—Entremos. En la jata no hay nadie. Había empezado ya a pensar, Afanasi Ivánovich, que había cogido usted lamparones o un cólico. Pasaba el tiempo y no venía usted. ¿Cómo se encuentra? He oído decir que su señor padre ha recibido estos días toda clase de regalos.
—Bagatelas, Javronia Nikíforovna; durante toda la cuaresma mi padre sólo ha recibido unos quince sacos de trigo de primavera, cuatro de mijo y un centenar de empanadas; en cuanto a las gallinas, si las contáramos, no llegarían a cincuenta, y la mayor parte de los huevos estaban podridos. Las únicas ofrendas realmente deleitosas, si me permite decirlo, son las que espero recibir de usted, Javronia Nikíforovna —continuó el hijo del pope, mirándola con ternura y aproximándose más a ella.
—¡Éstos son mis regalos, Afanasi Ivánovich! —exclamó la mujer, poniendo unas escudillas sobre la mesa y abrochándose con remilgos la blusa, que había quedado abierta como por descuido— ¡Buñuelos, panecillos de trigo, empanadas, pastelillos!
—¡Apostaría lo que fuera a que todos esos manjares los han preparado las manos más expertas de la raza de Eva! —exclamó el hijo del pope, atacando con una mano los pastelillos, mientras con la otra cogía un buñuelo—. No obstante, Javronia Nikíforovna, mi corazón espera recibir de usted bocados más dulces que todas las empanadas y panecillos del mundo.
—¡No sé de qué bocados me habla, Afanasi Ivánovich! —respondió nuestra corpulenta beldad, haciendo como si no comprendiera.
—¡Me refiero a su amor, incomparable Javronia Nikíforovna! —pronunció en un susurro el hijo del pope, cogiendo un buñuelo con una mano y ciñendo el ancho talle de la mujer con la otra.
—¡Por Dios! ¿En qué está pensando usted, Afanasi Ivánovich? —exclamó Jivria, bajando pudorosamente los ojos—. ¡Tal vez pretenda usted besarme!
—Sobre ese particular le diré algo que me concierne —continuó el hijo del pope—. En mis tiempos de seminarista, lo recuerdo como si fuera ayer…
En ese momento se oyeron ladridos en el patio y golpes en el portón. Jivria salió corriendo y regresó poco después completamente pálida.
—¡Ay, Afanasi Ivánovich! ¡Estamos perdidos! Hay mucha gente ante la puerta y me ha parecido oír la voz del compadre…
Al hijo del pope se le atragantó el buñuelo… Sus ojos parecieron salirse de sus órbitas, como si acabara de recibir la visita de un habitante del otro mundo.
—¡Métase aquí! —gritó asustada Jivria, mostrándole unas tablas levantadas sobre dos travesaños, a pocos centímetros del techo, en las que se amontonaban toda clase de enseres domésticos.
La proximidad del peligro dio ánimos a nuestro héroe. Una vez recuperada la serenidad, saltó sobre el poyo de la estufa y desde allí trepó con precaución hasta las planchas. Mientras tanto, Jivria corría como una loca hasta la puerta, pues los golpes resonaban cada vez con mayor fuerza e impaciencia.
VII
¡Pero Señor, qué milagros suceden aquí!
(De una comedia ucraniana).
En la feria se había producido un suceso muy extraño: por boca de todos corría el rumor de que en alguna parte, entre la mercancía, había aparecido la casaca roja. A una vieja que vendía rosquillas le pareció ver al diablo, que bajo la forma de un cerdo se metía en cada uno de los carros como buscando algo. La nueva se extendió rápidamente por cualquier rincón del campamento, ya silencioso; todos consideraron pecaminoso no concederle crédito, a pesar de que la vendedora de rosquillas, cuyo puesto ambulante estaba situado junto al tenderete de la taberna, se había pasado el día entero haciendo reverencias sin ninguna necesidad y trazando con los pies figuras que guardaban una gran semejanza con su apetitosa mercancía. A esos rumores se añadieron los testimonios amplificados del prodigio que había contemplado el secretario provincial en el destartalado cobertizo, de modo que al atardecer todos los habitantes se apretaban unos contra otros; la quietud había desaparecido y el temor impedía a todos cerrar los ojos; aquellos que no se distinguían por su valentía y disponían de alojamiento en las isbas, se dirigieron a sus casas. Entre esos últimos se encontraban Cherevik, su hija y el compadre; fueron ellos, acompañados de otros amigos que se habían hecho invitar, los que llamaron con insistencia a la puerta, asustando a nuestra Jivria. El compadre estaba ya algo achispado, como demuestra el hecho de que tuviera que dar dos vueltas al patio con el carro antes de encontrar la puerta de la casa. Los invitados, que también estaban de buen humor, entraron sin ceremonias por delante del dueño. A la esposa de nuestro Cherevik le dio un vuelco el corazón cuando les vio registrar todos los rincones de la jata.
—¿Y qué, comadre, sigues teniendo fiebre? —preguntó el compadre, que acababa de entrar.
—Sí, no me encuentro bien —contestó Jivria, mirando con inquietud las tablas dispuestas bajo el techo.
—¡Anda, mujer, vete a por la garrafa que ha quedado en el carro! —le dijo el compadre a su esposa, que había entrado con él—. Tomaremos un trago con esta buena gente; esas malditas mujeres nos han asustado de tal modo que da vergüenza hasta decirlo. ¡Hemos venido aquí, hermanos, por una tontería! —continuó, bebiendo un sorbo de una jarra de barro—. Apuesto una gorra nueva a que esas mujeres se han burlado de nosotros. ¡Y aunque hubiera sido el mismo diablo! ¡Pues vaya una cosa! ¡Al diablo hay que escupirle en la cabeza! Como se le ocurriera aparecer aquí en este mismo momento, sería yo un hijo de perra si no le hiciera la higa delante de sus propias narices.
—¿Por qué te has puesto tan pálido? —gritó uno de los huéspedes, que sacaba a todos una cabeza y siempre estaba tratando de hacerse el valiente.
—¿Yo?… ¿Pero qué dices? Estás soñando.
Los huéspedes se echaron a reír. Una sonrisa de satisfacción se pintó en el rostro del lenguaraz valentón.
—¡Cómo va a ponerse pálido a estas horas! —comentó otro—. Sus mejillas están tan encarnadas como amapolas; ya no es Tsibulin [3], sino una remolacha; o mejor, esa casaca roja que tanto asusta a la gente.
La garrafa había dado la vuelta a la mesa, alegrando aún más al personal. Nuestro Cherevik, obsesionado desde hacía rato por la casaca roja, que no daba un instante de paz a su inquieto espíritu, abordó a su compadre:
—¡Hazme el favor, compadre! Por más que lo he pedido, nadie ha querido contarme la historia de esa maldita casaca.
—¡Ay, compadre! No conviene contar esas cosas por la noche; pero lo haré para complacerte a ti y a estas buenas gentes (en ese momento se volvió hacia los huéspedes), que parecen tan ansiosas como tú por conocer ese peregrino suceso. ¡Prestad atención!
Tras pronunciar esas palabras, se rascó los hombros, se secó la boca con un faldón de la casaca, puso ambas manos sobre la mesa y comenzó:
—Un día —no sé con motivo de qué falta— un diablo fue expulsado del infierno.
—¿Y cómo es eso, compadre? —le interrumpió Cherevik—. ¿Cómo es posible que a un diablo lo expulsen del infierno?
—¿Qué quieres que te diga, compadre? Lo expulsaron: eso es todo. Lo mismo que un campesino echa a un perro de su casa. Tal vez le entró el capricho de realizar una buena acción. El caso es que le mostraron la puerta. El pobre diablo echaba tanto de menos el infierno que le entraron ganas de ahorcarse. ¿Qué hacer? El diablo se dio a la bebida para olvidar su pena. Se instaló en ese cobertizo destartalado que has visto al pie de la montaña. Desde entonces, ningún hombre honrado pasa por su lado sin haber hecho antes la señal de la cruz para protegerse. El diablo acabó convirtiéndose en un juerguista como no se encontraría otro entre los muchachos. Se pasaba todo el día, de la mañana a la noche, en la taberna…
Llegados a este punto, el severo Cherevik interrumpió a nuestro narrador:
—Pero ¿qué es lo que estás diciendo, compadre? ¿Cómo es posible que alguien deje entrar al diablo en una taberna? ¡Si tiene pezuñas en los pies y cuernos en la cabeza!
—Pues ésa es la cuestión, que llevaba gorro y manoplas. ¿Quién podría reconocerlo? Al cabo de muchas juergas y francachelas, terminó por gastarse en bebida todo cuanto tenía. Al principio el tabernero le fió, pero poco después perdió la paciencia. Llegó un momento en que el diablo tuvo que empeñar su casaca roja casi por la tercera parte de su valor a un judío que regentaba entonces una taberna en la feria de Soróchintsi. Se la llevó y le dijo: «Te lo advierto, judío, vendré a buscarla dentro de un año. ¡Cuida de ella!». Y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. El judío examinó atentamente la casaca: ¡un paño como ése no se encontraría ni siquiera en Mírgorod! Y su color rojo llameaba como fuego, de modo que uno no se cansaba de mirarla. Al judío le pareció demasiado larga aquella espera. Se rascó las patillas y terminó por vender la casaca a un señor que estaba de paso, al que le sacó no menos de cinco monedas de oro. Ya se había olvidado por completo del plazo, cuando un día, al atardecer, apareció un hombre: «¡Bueno, judío, dame mi casaca!». En un principio el judío no lo reconoció; luego, tras examinarlo con mayor atención, hizo como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Qué casaca? ¡Yo no tengo ninguna casaca! ¡No sé nada de tu casaca!». Entonces el otro se fue. Al llegar la noche el judío, tras cerrar su cuchitril y contar todo el dinero de sus cofres, se cubrió con la sábana y empezó a rezar sus plegarias hebreas; pero de pronto oyó un susurro… miró y vio que en todas las ventanas silbaban hocicos de cerdo…
En ese momento se oyó una especie de ruido confuso, muy semejante al gruñido de un marrano; todo el mundo se puso pálido… En el rostro del narrador aparecieron gotas de sudor.
—¿Qué es eso? —exclamó con espanto Cherevik.
—¡Nada! —respondió el compadre, temblando con todo su cuerpo.
—¡Ay! —dijo uno de los huéspedes.
—¿Qué has dicho?…
—Nada.
—Entonces, ¿quién ha gruñido?
—¡Sabe Dios de qué nos hemos asustado! ¡No hay nadie!
Todos miraron a su alrededor con aire temeroso y empezaron a rebuscar por cualquier rincón. Jivria estaba más muerta que viva.
—¡Ah, parecéis mujeres! —exclamó con voz tronante—. ¡Y luego se las dan de cosacos y de hombres! ¡Deberían poneros a hilar delante de una rueca! ¡Basta que el banco haya crujido bajo alguno de vosotros, que Dios me perdone, para que todos empecéis a temblar como posesos!
Esas palabras avergonzaron a nuestros valientes y les proporcionaron un poco de coraje; el compadre bebió un trago de la jarra y continuó con su narración.
—El judío estaba muerto de miedo; pero los cerdos, con unas patas tan largas como zancos, entraron por la ventana y en un instante lo reanimaron, azotándolo con un látigo trenzado, y le obligaron a bailar y a dar unos brincos más altos que este travesaño. El judío acabó poniéndose de rodillas y confesándolo todo… pero ya no era posible recuperar en poco tiempo la casaca. El señor había sido robado en el camino por un gitano que vendió la casaca a una ropavejera; la mujer volvió con la prenda a la feria de Soróchintsi, pero desde ese día nadie le compró nada. En un principio la ropavejera se sorprendió mucho, pero al cabo del tiempo terminó por comprender: seguramente la casaca roja tenía la culpa de todo. No en vano, nada más ponérsela sentía como si algo la oprimiera. Sin pensárselo dos veces, la arrojó al fuego, ¡pero la diabólica prenda no ardía! «¡Ay, éste es un regalo del diablo!», se dijo. Poco después se las ingenió para ocultarla en el carro de un campesino que venía a vender aceite. El muy imbécil se alegró del hallazgo, pero a partir de entonces nadie le preguntó siquiera por el precio de su mercancía. «¡Ah, unas manos impuras han puesto en mi carro esta casaca!», exclamó. Cogió un hacha y cortó la prenda en pedazos; pero de pronto éstos empezaron a juntarse y al poco tiempo la casaca quedó intacta. Después de santiguarse, el hombre volvió a coger el hacha, rompió la casaca en varios trozos, los dispersó por el lugar y se fue. Desde ese día, todos los años, durante la feria, el diablo, en forma de cerdo, recorre el paraje y, gruñendo, busca los pedazos de la casaca. Según se dice, ya sólo le queda por recomponer la manga izquierda. Desde entonces, las gentes hacen la señal de la cruz al pasar por ese lugar. Hace ya diez años que no se celebra allí la feria, pero el asesor ha tenido la desdichada idea de or…
La segunda mitad de la palabra no llegó a salir de labios del narrador.
En la ventana resonó un fuerte golpe; los cristales, tintineando, cayeron al suelo y en el marco apareció un horrible hocico de cerdo, que movía los ojos a un lado y a otro como preguntando: «¿Qué hacéis aquí, buenas gentes?».
VIII
… Con el rabo entre las piernas,
como un perro, temblaba
con todo su cuerpo, como Caín;
de su nariz cayó una brizna de tabaco.
(Kotliarevski, La Eneida)