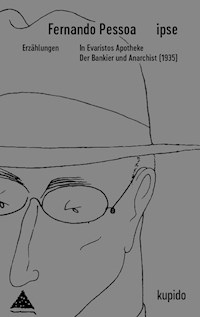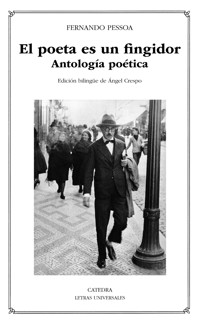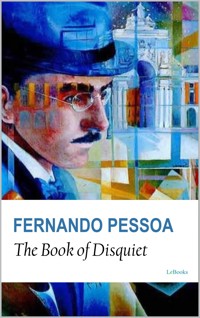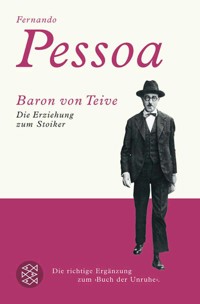3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sin duda una de las obras más personales, abiertas, inclasificables e imprescindibles de toda la literatura contemporánea, está compuesto por más de medio millar de fragmentos que operan de una manera caleidoscópica, abriéndonos a un mundo en el que la sensibilidad y la lucidez se hermanan para mostrarnos un universo de una extraordinaria complejidad humana, todo bajo la sombra tutelar de una ciudad, Lisboa, que lejos de ser un simple escenario, parece prestarle su alma a este libro magistral y extraordinario. La presente edición, preparada, traducida y ordenada por Manuel Moya, recoge la visión completa de un libro que figura sin discusión entre los clásicos del siglo XX.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Libro del desasosiego
Fernando Pessoa
Traducción y edición
Manuel Moya
Prólogo
Ni siquiera ha transcurrido un cuarto de siglo desde la aparición editorial de Libro del desasosiego, uno de los proyectos más persistentes y complejos de Fernando Pessoa, poeta que constituye en sí mismo toda una literatura. Ha bastado esta breve pero intensa andadura para convertir la obra en una referencia ineludible en la literatura del siglo XX. Desde su aparición, el libro ha ido creciendo, fortaleciéndose, e incluso sacralizándose con cada nueva edición, con cada nueva lectura. Esto podría tener su explicación en el hecho de que Libro del desasosiego es un texto inagotable, sobre el que no cabe la indiferencia. La concepción inacabada y abierta de sus fragmentos en la que todo parece vivo, recién alumbrado, su fuerte sentido confesional que nos muestra en toda su desnudez a un hombre radicado en su propia soledad y abismado en su propia realidad interior, pero también en su indemne integridad humana, la mirada lúcida y a menudo amarga que se posa como una niebla intensa por entre sus páginas, esa curiosa pero perfecta imbricación entre sueño y realidad que da sustancia a un territorio emocional que surge de una experiencia vital y verdadera, pero, sobre todas las cosas, el canto de un individuo radicalmente consciente de su propia e intransferible existencia, hacen que la lectura de este libro constituya una experiencia única para el lector de hoy, que asiste fascinado a la aventura personal de un hombre emboscado en sí mismo, un hombre corriente empeñado en hacer sentir al pensamiento, y que a través de su mirada de atónita transparencia, con la precisión de un contable, nos introduce en el fascinante universo de Rua dos Douradores, un universo a la vez concreto y abstracto, real y simbólico, pero con un inequívoco sabor humano. Umana commedia esta, donde cielo, infierno y purgatorio se entrelazan, entran en conflicto, se neutralizan, iluminando un espacio en el que convive la miseria y la grandeza de la experiencia humana, a través de individuos y vivencias las más de las veces infelices y corrientes, pero a quien Pessoa aplica toda su infinita comprensión, creando uno de los testimonios más lúcidos, honestos y fieramente humanos del convulso siglo XX.
Fernando Pessoa, autor in pectore de esta colección de fragmentos, es un hombre tímido y solitario que pasea por una Lisboa laberíntica y decadente que acabará siendo como su otra piel. En ella fundará su propio territorio de luces raídas y sombras temblorosas, un territorio que irá fraguando en cada uno de los fragmentos de su Libro del desasosiego. Dubitativo, inestable, lúcido hasta la extenuación (¿hasta la inmolación?), rabiosamente anclado en su propio y laberíntico mundo, Pessoa es una de las personalidades realmente inquietantes, luminosas y complejas de una época a su vez inquietante, luminosa y compleja, cual es el arranque del siglo que se ha ido. Su obra, poligráfica —cultivó la poesía en distintas voces y lenguas, el ensayo político, el artístico, el empresarial y el esotérico, la polémica, el relato policiaco y el humorístico, el periodismo, la traducción... y sobre todas las cosas, el sueño y la heteronimia—, de una sinceridad y honestidad extrema, si bien frecuentemente anclada en el pensamiento paradojal, nos conduce a un hombre atrapado en su propio cepo, incapaz de entenderse con el universo exterior al que asiste con una mezcla de hastío y pánico.
El tiempo que le tocó vivir (1888-1935) es sin duda convulso, cuajado de incertidumbres políticas, revelaciones artísticas, científicas y técnicas... y desasosiego, mucho desasosiego humano. Entre la imposible marcha atrás que se atisba en Hölderlin, Baudelaire o Rimbaud... (y que tan bien interpreta Caeiro) y la consecuente muerte simbólica de Dios diagnosticada por Nietszche, al hombre contemporáneo, libre de supersticiones metafísicas pero inmerso en nuevas supersticiones sociales, responsable de su propia existencia, no le quedan más opciones que o comprometerse consigo mismo, abdicando de toda componenda social, o buscar el amparo de la alienación, haciendo dejación de su propio individualismo, camuflándose en el entramado colectivo. Fernando Pessoa, el extraño extranjero como lo denomina Bréchon, opta radicalmente por la primera salida, exacerbando su individualismo, aislándose, enajenándose del devenir común y, lo que es mucho más original y sorprendente, formalizando su propia «sociedad», en la que las voces (su propia voz escindida) se superponen, dialogan entre sí, se transforman, sembrando y habitando su propio laberinto, su personalísimo bosque de la enajenación. Pocos autores del siglo XX se han sentido tan visceralmente refractarios a los movimientos sociales como este lisboeta solitario y anónimo que, si bien trató en su juventud de tener su propio papel en el reparto social, acabó convirtiéndose en una sombra, desligado del afecto y apenas acompañado por la admiración de algunos pocos contemporáneos. Ni la violencia radical de Celine, ni los nihilismos de Beckett o Cioran, llegan más lejos en cuanto a desgarro y escepticismo que los de este casi invisible traductor de cartas comerciales, este paseante ensimismado, este contemplador convulso de un microcosmos hermoso y decadente como Lisboa. Los personajes que jalonan Libro del desasosiego, convictos de su vacío radical, afirmados en su anónima dignidad, conscientes de su desmesurada intrascendencia, habitan un mundo en descomposición, zozobrante, crepuscular, anclado en el vacío y en la desesperanza. Visto así, el libro es «un breviario del decadentismo», como lo definiera su traductor y crítico alemán Georg Rudolf Lind. Aún así, todos estos personajes —el contable Moreira, el patrono Vasques, el lotero, el barbero, las modistillas, el mozo de almacén, el propio Bernardo Soares, convertido en personaje central, cada uno de los tipos anónimos que aparecen fugazmente por el libro...— se imponen como parapetos ante la adversidad, formando una especie de tejido humano que lo defiende del frío y de la angustia que, como una niebla persistente, le empapa los huesos.
Pero si Pessoa / Soares se conforta en sus figuras anónimas y deshabitadas, si alivia su propia soledad en sus gestos o en sus pequeñas grandezas o mezquindades, si se duele o se admira de ellos, retablo vivo de la desazón del mundo, es porque cada uno de estos testigos de su propio ser y existir, no se ocupa nada más —y nada menos— que de sí mismo, extraviados en su propio vivir, pero dueños de su propia individualidad por más raquítica y banal que pueda resultarnos. El propio Bernardo Soares, la voz en off de este universal reducto pessoano, se nos presenta como un hombre solitario, un invitado familiar al que se le concede todo excepto la familiaridad. Incapacitado para el amor y para el verdadero afecto, Pessoa / Soares trata de expresar su propia incertidumbre asomado a una ventana interior, como ocurre con el grandioso y vehemente heterónimo de Tabaqueria, Álvaro de Campos. Tan poco solícito se siente con respecto a la masa social, que tiende a ver en ella una monstruosa degradación de la condición humana, y así, cuando describe a un grupo de huelguistas, apenas si puede disimular su asco, rebelándose contra su gregarismo, contra la uniformidad, contra cualquier tipo de capitulación con respecto a la conciencia individual; todo previene a este Pessoa / Soares contra la alienación, contra el escapismo social, contra el poder, contra la esperanza, observando el mundo como si lo viese por vez primera, construyéndolo y deconstruyéndolo, creándolo cada vez a la medida de su soledad y de su angustia, sabiéndolo a punto de derrumbarse.
Pero lo que caracteriza su discurso, no es tanto la relación íntima que establece con la realidad, cuanto la mirada que habilita esa realidad. Anteponer mirada a realidad es la opción elegida por el auxiliar de contable, pues como recoge del maestro Caeiro, «soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura», es decir, que cada hombre es responsable y, en consecuencia, dueño último de su visión, quedando irremediablemente comprometido con su mirada, preso en su extrema individualidad. Pessoa, autoincapacitado para (con)vivir, se convierte en un observador minucioso e implacable que descree de todo, descreyendo incluso de sí mismo, inhabilitado no sólo para el amor, sino también para el afecto y la camaradería, pero no para la piedad, que es quizás uno de los rasgos más frecuentados por este hombre que recorre una y otra vez las calles y las paredes de la Baixa lisboeta, buscando un punto de inflexión en su desesperanza y en el sinsentido.
Llegados a este punto, es razonable preguntarse por qué Pessoa tomó esta postura de alejamiento, decididamente de no-actor, convirtiéndose en una especie de personaje autoexcluido, marginal, dedicado a garabatear compulsivamente su propio dolor, su continuo desasosiego. Acaso la temprana muerte de su padre («la original ausencia del padre», que dijera el crítico Eduardo Lourenço), la relación edípica que establece con la madre, la «traición» de ésta casándose de nuevo, el pronto abandono de su ciudad natal, las sucesivas muertes de sus hermanos, que lo sumen en una especie de situación de extrema inestabilidad (circunstancia que lo emparenta con su admirado Cesário Verde), así como su temprana vida exilar, que lo obligan a re-construir su propio mundo de continuo, al margen del mundo circundante, podrían tener algo que ver con el desconcierto y el radical desasosiego pessoano, acrecentado por un tiempo convulso en lo social y en lo artístico, que asiste a la irrupción de las vanguardias, a los movimientos sociales, al horror de una guerra mundial y al nacimiento de los totalitarismos fascistas y socialistas. Es notorio que desde muy pequeño el joven Fernando Pessoa hubo de vérselas con un mundo de cambios radicales, en el que sucesivamente se vio extrañado de la tierra, de la madre, de sus hermanos, de su cultura... Pero aun así, no hay duda de que en sus años surafricanos el joven ensimismado se consagró al esfuerzo de integrarse (más intelectual que socialmente) en la cultura británica a la que había sido trasplantado a la fuerza, y en cierto sentido lo consiguió, si bien, no logró superar toda esa inestabilidad emocional que la expulsión de su territorio placentario le había causado, irreversiblemente, de manera que cuando, en 1905, ya adolescente abandona Durban y retorna a su natal Lisboa con la intención de comenzar estudios universitarios, Pessoa, lejos de reencontrar ese mundo paradisíaco del que había sido expulsado, lo que encuentra es un mundo mucho más vacío y hostil, mezquino y ruinoso, del que tratará de huir, instalándose en el sueño, en la soledad, en el hastío y a veces en la contestación y en la polémica. Sus continuos cambios de residencia, sus pequeños pero inevitables fracasos sociales y literarios, su progresivo alejamiento del ámbito burgués en el que había nacido (y del que nunca renunció de forma total), acabaron por enajenarlo, por distanciarlo de sus contemporáneos, y fue así, desde este distanciamiento, desde esta falta de comprensión, que trató de reconstruir el resto —los restos— de su vida, radicada en el individualismo más asombroso y tajante de todo el siglo XX, de tal manera, que cuando con tanta vehemencia como desesperación trate de buscar unas señas de identidad y una raíz en la patria portuguesa, lo hará desde el espíritu o desde el sueño. Su patria, ese Quinto Imperio, que tanto interesó a Crespo, no es más (ni menos) que el sueño de su individualidad, las Indias Imposibles de su enajenación, una manera de conciliarse en la tradición lusiada, un sueño al alcance de su inteligencia y de su imaginario.
No parece arriesgado admitir que Libro del desasosiego es la obra pessoana más comprometida con su conflicto personal y social. A lo largo y ancho de sus trancos encontramos a Pessoa en toda su desnudez que, como una persistente corriente eléctrica, atraviesa la escritura. El libro, texto a texto, fragmento a fragmento (léase en el orden que se quiera), nos va introduciendo en la vida extraordinariamente plana de un hombre abisalmente complejo, que va anotando en el libro de registros de su alma con la minucia propia del auxiliar contable que es, las mínimas variaciones y oscilaciones del espíritu, y todo ello con una transparencia, con una tensión interior prodigiosas e inéditas; la obra, pues, sometida a los vaivenes, a las paradojas y a los contrapuntos de la vida, tiene la felicísima vocación de entretejerse formando, no ya un libro (de humanos registros), sino un mundo vastísimo que se basta a sí mismo. «Lo que tenemos aquí —señala Richard Zenith, en su prólogo de la edición de Assírio & Alvim— no es un libro, sino la subversión y negación, el libro en potencia, el libro en plena ruina, el libro-sueño, el libro-desesperación, el anti-libro, más allá de cualquier literatura. Lo que tenemos en estas páginas —concluye— es el genio de Pessoa en todo su apogeo».
Los primeros trechos del libro, entre ellos «El bosque de la enajenación», los escribió Pessoa en torno a 1913, poco antes de su día triunfal (8-3-1914), en el que, según su autor, se revelaron turbulentamente sus heterónimos, imbuido plenamente en el proceso paulista que lo conduciría junto a otros jóvenes lusitanos como Sá-Carneiro a la aventura de Orpheu, la revista lisboeta que supondría una verdadera conmoción literaria y cultural en la estancada sociedad lusa. Los primeros trechos del futuro libro, de títulos aristocráticos y con una evidente estructura de relato poético, aparecen inequívocamente bajo la personalidad y la firma de Fernando Pessoa, en un momento axial en su vida, hay que reparar en ello, en que el autor pasa por una fase de disociación profunda, creando sucesivas y especulares personalidades literarias, en las que va reflejando su complejo universo personal. «Me siento múltiple —escribe Pessoa a este respecto—. Soy como una habitación con innumerables espejos fantásticos que se deforman en reflexiones falsas para formar una única anterior realidad que no está en ninguna y está en todas». Pero ni aún en la compañía de esa inquieta y variopinta comunidad, se percata Pessoa de la existencia de un heterónimo que pueda asumir aquellos primeros y largos textos en prosa. Sólo más tarde, a partir de 1915, cuando su visión inicial del libro va girando y despojándose de las volutas modernistas, escorándose hacia texturas más introspectivas, cercanas al apunte filosófico, a la descripción cotidiana, o a la página claramente diarística o confesional, intentará Pessoa atribuir el libro a un tal Vicente Guedes, pero tal atribución no queda del todo resuelta en el ánimo y en el pensamiento de Pessoa, de manera que incluso en sus fases finales, duda, como ha dejado escrito Crespo en su edición española de 1984, firmando con su nombre trechos del libro para revistas de la época. En todo caso, no está de más volver a subrayar que nos parece sintomático la coincidencia de la etapa más ficcional del libro (la de los grandes trechos), con la atribución pessoana, y, al contrario, la etapa menos ficcional y diarística con la atribución heteronímica, de manera que en la medida que el proyecto va tomando derroteros más personales, más inequívoca y comprometedoramente pessoanos, más ahínco pone el poeta en buscar una distancia autoral, endosándoselo sucesivamente a Guedes y a Soares, que es quien, finalmente, asume su autoría.
En torno a 1920 el poeta se aleja del proyecto inicial y no será hasta casi una década más adelante (1929) cuando, solitario y escéptico, retome con nuevos bríos el libro, ya desde una concepción mucho más diarística, en evidente contraste con la fase inaugural, donde los textos tenían un carácter más esteticista, artificioso, errático y vago. Cuando esto ocurre, ya Pessoa atribuye los fragmentos que va componiendo a Bernardo Soares, auxiliar de contable en una firma de la Baixa lisboeta. En todo caso, la disociación sicológica entre Pessoa y Soares nunca queda del todo clara. Coincide la crítica, siguiendo a Pessoa, en que Bernardo Soares no es un heterónimo propiamente dicho, sino un semiheterónimo o, yendo aún más lejos, un personaje literario, una persona interpuesta que el poeta utiliza para enmascararse de su propia identidad, algo así como un filtro entre la realidad y él mismo. A propósito de esto, escribe Jacinto do Prado Coelho en su prólogo a la edición de Ática: «En la incipiente individualidad de Bernardo Soares «semiheterónimo» o «personaje literario» entra en juego la dialéctica del yo y del otro, Pessoa al mismo tiempo se oculta y se revela. Uno y otro son casi hermanos siameses». A mi juicio —y al de tantos otros— nuestro ajudante de guarda-livros, el auxiliar de contable, no es otro que el propio Fernando Pessoa, desnudo, sin veladuras y tras el barniz de este insignificante —genialmente insignificante— asalariado, se ve la sombra tutelar del escritor de cartas comerciales, Fernando Pessoa, el esquivo, el peregrino de sí mismo, el despiadadamente lúcido y honesto escritor confesional, el ungido paseante de Lisboa, el personaje que al quitarse la máscara, descubre atónito, que era la máscara su único rostro. Es Pessoa quien tunde su herida y su desasosiego, el individualista feroz que ama y se apiada del hombre, pero que desconfía cervalmente de los hombres.
Como queda apuntado, desde que en 1913 Pessoa concibe los primeros grandes trechos del libro hasta noviembre de 1935, fecha de la muerte del poeta, son innumerables los virajes y dudas que le surgen al autor con respecto a la concepción, autoría y fijación textual del libro. No se produce en Pessoa un proceso claro de decantación, sino de acopio de fragmentos, de constantes cambios de idea con respecto a la ordenación y composición del extenso corpus, sin que ninguno de ellos parezca tener un sentido definitivo. Más bien parece que Pessoa nunca se sintió con ánimos o con fuerzas de entrar en lo que podríamos llamar la estrategia formal y definitiva de la obra. De haber vivido unos años más, acaso hubiera llegado a una decisión concluyente pero, como muy bien señala Richard Zenith, ésta hubiera diferido muy mucho del conjunto que hoy conocemos, lo que afectaría no sólo al número de fragmentos y a su literalidad, sino, y sobre todo, a la organización. Ante la ausencia de cualquier organización debida a su propia mano, el compilador, cualquier compilador, se encuentra ante la responsabilidad de trazar su propio recorrido ajustándose a criterios que acaso nadie más que él comparta. Felizmente, ante esta obra poco importa tal circunstancia.
Las maneras de afrontar la ordenación han sido muy distintas, según los criterios de cada compilador. A este respecto intentemos una visión muy panorámica de las anteriores ediciones. La editorial Ática y los primeros editores del libro, con Jacinto do Prado Coelho a la cabeza, siguieron un muy interesante esquema de manchas temáticas, tomando una vaga sugerencia que partía del propio Pessoa. Estas manchas trataban de crear corpúsculos temáticos que evitaran una cierta sensación caótica de la obra. El poeta y traductor Ángel Crespo, siguió este mismo esquema para la primera versión española, con pocos pero significativos cambios que convidaban más a una lectura ficcional del libro. Antonio Quadros, en su edición popular de Europa-América, trató de seguir un esquema puramente cronológico, pero situando los textos iniciales en un segundo volumen. Richard Zenith, en Assírio & Alvim, trató de combinar el método de Jacinto do Prado Coelho, insertando, eso sí, las manchas temáticas en un esquema cronológico marcado por los textos datados y situando los grandes trechos en una especie de capítulo aparte que él tituló «Los grandes fragmentos». El español Perfecto Cuadrado (Ed. El Acantilado) siguió fielmente el esquema de Zenith.
Anteriormente me he referido a Libro del desasosiego como un bosque inmenso que el caminante, cualquier caminante, ha de recorrer por sus propios medios. Esto, lejos de ser un defecto, es uno de los aspectos más interesantes y modernos de la obra, pero si el lector queda eximido ante sí mismo y ante los demás de dar explicaciones sobre su «paseo», quien se compromete a fijar su propia secuenciación en un volumen, debe ofrecer algunas explicaciones sobre sus criterios. Y es lo que trataré de hacer en las siguientes líneas. Habida cuenta de que el libro se escribe en dos etapas distintas, separadas entre sí por casi diez años de inactividad, así como desde dos concepciones estéticas muy distintas (la post-simbolista, de 1913 a 1919, y otra más sobria y ajena a los devaneos vanguardistas, de 1929 a 1935), que afectó, como se ha visto, a la autoría de la obra, he pretendido que tal proceso fuese mínimamente perceptible, separando en la medida de mis posibilidades ambas épocas y estilos. El aspecto más reseñable de esta decisión es que, así, los grandes textos, como «El bosque de la enajenación», «Peristilo», «Marcha fúnebre para el rey Luis Segundo de Babiera»... que formaban parte del primer proyecto, determinando su evolución, quedan plenamente integrados en el corpus de la manera más natural posible, y no formando parte de ninguna addenda o sublibro que si bien Pessoa llegó a insinuar, no parece que fuese su decisión definitiva. Soy de la opinión que esos grandes trechos, aún pudiendo perjudicar el arranque del libro, informan tanto sobre su génesis como sobre la evolución humana y artística de su autor. Soy perfectamente consciente de que la propia dificultad en la interpretación de los trechos y la escasa datación de los fragmentos, convierten la tarea de separar ambas épocas en difícil, cuando no en imposible, pero me parece que el esfuerzo (y los inevitables errores) merecerán la pena si el lector puede percibir la lenta decantación de ese camino sinuoso, esa lucha a brazo partido del autor consigo mismo, desde un estilo artificioso, onírico, muy cercano al modernismo hispánico, a otro mucho más confesional, lúcido y amargo, en el que lo ficcional, como se dijo, se despoja de lo literario para operar desde la personalidad-otra del autor. La presente disposición tiende, es cierto, a ralentizar el arranque del libro, pero esto, que pudiera ser un handicap en las primeras ediciones, tal vez no lo sea ya, una vez popularizada y sacralizada la obra. Fijado ya este primer criterio, que es el que define, grosso modo, la organización del corpus en dos bloques (desde el fragmento [0] hasta el [120], y desde el [121] hasta el final) no separados por ningún elemento tipográfico, procuré ir siguiendo una secuencia cronológica, mucho menos rígida y sinuosa en el primer bloque que en el segundo. Lo hice a la manera de Richard Zenith, es decir, siguiendo los jalones marcados por los textos con datación e incorporando en su entorno otros con parecida textura formal o temática. Finalmente, después de algunas dudas, he dejado para el final los textos que rodean al libro sin formar parte propiamente de él, y ahí sí me he sentido seducido por el criterio de Zenith.
El resultado final tiene pocas semejanzas con el propuesto por la edición de Assírio, lo cual da una idea de la extraordinaria salud combinatoria de este libro que se rebela (y revela) contra todo aquél que trate de recluir sus páginas en un esquema cualquiera. También los fragmentos parecen imbuidos de ese celoso individualismo que afecta tantísimo al carácter atmosférico y conceptual de la obra. De alguna manera, hasta el propio Pessoa fue «víctima» del libro, revelándose incapaz de fijar su forma («Este livro é a minha cobardia» [152]). En todo caso, la decisión de tomar por una trocha inédita viene de considerar que cualquier aspecto tendente a canonizar los elementos no directamente debidos a la responsabilidad única de Pessoa se aleja, a mi parecer, del propio carácter insumiso del libro, que debiera quedar abierto, expuesto a todo tipo de combinaciones, de manera que sea el lector, cada lector, el que tome su propio camino, quien empeñe su propia decisión, quien busque y recorra libremente su complicidad, quien ahonde en su entrañamiento.
En cuanto a la fijación del texto, he tenido en cuenta entre otras, la 4ª edición de Richard Zenith (Assírio & Alvim, Lisboa 2003), que continuó y corrigió el grandísimo trabajo de María Aliete Galhoz y Teresa Sobral Cunha, quienes durante años se las vieron en la dificilísima fijación de textos para la edición de Ática, pero con frecuencia he adoptado decisiones textuales distintas. Los textos pessoanos, como se sabe, están sembrados de tachaduras, notas al margen, anotaciones, variantes textuales, todo ello enmarcado en una caligrafía de una complejidad extraordinaria, lo que convierte su transcripción en un trabajo ímprobo y en muchas ocasiones discutible. Ante ello, en cada momento he tomado las variantes que me parecían literariamente más plausibles, o que mejor se ajustaban a la literalidad del texto. A este respecto, sólo puedo esperar no haberme equivocado más de lo pertinente.
Sobre la traducción, mi comentario será necesariamente breve. El peculiar estilo de Pessoa, que en esta obra se vuelve más «peculiar» si cabe, debido a que la mayoría de los fragmentos están simplemente abocetados, se resiste una y otra vez a la traducción, incluso a una lengua hermana como es el español. Dicho lo cual, tengo que confesar que pocas veces la traducción de un libro se presenta tan gratificante y llena de titubeos como en este caso. He procurado, como es obvio, poner toda mi atención en la letra pessoana, pero con el cuidado de verterla —de pervertirla— a un español creíble, pues es al fin y a la postre desde su credibilidad idiomática donde el texto se relacionará con el lector que es, no lo olvidemos, el último y acaso definitivo eslabón de la cadena interpretativa.
No quisiera desaprovechar estás páginas para mostrar mi gratitud a Manolo López, que me puso en el horizonte y la emoción de Pessoa; a Ángel Crespo, por dar este libro al español y porque fue en la mítica edición de Seix Barral donde quedé completamente seducido por estas páginas que rodaron conmigo por los caminos y las pensiones baratas de mi post adolescencia; a la ciudad de Lisboa, por todo, pero también por haber sabido conservar la atmósfera visual y espiritual del libro; a cada uno de los lectores pretéritos del libro, pues ha sido a través de ellos que la obra ha cobrado su actual dimensión, y a los futuros, a quienes les reitero que no duden en forjarse su propio itinerario, pues no se han editado todavía guías para el alma y cada cual ha de asumir y disfrutar de su propio camino; a José Antonio, Pepe, Luis Felipe, Enrique, Uberto, José María, Rafael... a Julio, Helena, Pilar, Ana y Jose, que me han seguido en esta peregrinación... en fin, como sospechábamos también hay universo más allá de Rua dos Douradores.
Manuel Moya
Fuenteheridos, 10 de noviembre de 2006
Prefacio del presentador del libro, Fernando Pessoa
Existen en Lisboa un reducido número de restaurantes o casas de comidas [en las] que, sobre un establecimiento con pinta de taberna decente, se sitúa una casa de almuerzos con el aspecto pesado y casero de un restaurante de ciudad sin estación. En esos negocios, salvo los domingos, en que son poco frecuentados, es habitual encontrarse con tipos curiosos, caras sin interés, una serie de marginados de la vida.
El deseo de tranquilidad y la conveniencia de los precios, me condujeron durante un periodo de mi vida a frecuentar una de estas casas de almuerzos. Sucedía que al acercarme a cenar a eso de las siete de la tarde, casi siempre me encontraba con un individuo cuya pinta no me interesó al principio, pero que muy poco a poco comenzó a llamarme la atención.
Se trataba de un hombre de unos treinta años, delgado, más bien alto que bajo, encorvado exageradamente mientras permanecía sentado, pero no tanto cuando se hallaba de pie, vestido con un cierto desaliño no del todo desaliñado. En su rostro, macilento y de facciones carentes de interés, se percibía un aire de pesadumbre que no le añadía mayor enjundia, y era difícil precisar a qué podría deberse tal desconsuelo, aunque no resultaba complicado indicar varios: privaciones, angustias, o aquel sufrimiento que nace de la indiferencia que nutre al que ha sufrido en demasía.
Cenaba siempre poco, y al acabar fumaba tabaco de hebra. Reparaba extraordinariamente en quienes allí se hallaban, pero no de manera indiscreta, sino con un especial interés; no observaba a las personas tratando de sondearlas, sino más bien interesándose por ellas sin profundizar en sus facciones o sin entrar en los pormenores de su carácter. Fue ese curioso rasgo lo que hizo que, finalmente, me interesara por él.
Pasé a observarlo mejor. Verifiqué que un cierto aire de inteligencia parecía animar de cierta forma incierta su rostro, pero el abatimiento, el bloqueo de una angustia fría, ocultaban tan regularmente su estampa, que era difícil apreciar otro rasgo distinto de aquél.
Supe accidentalmente por un camarero del restaurante, que era empleado de comercio en un negocio cercano.
Un día ocurrió algo en la calle, justo bajo las ventanas: una escena pugilística entre dos individuos. Los que estaban en la casa de almuerzos se apresuraron a las ventanas. También yo me asomé, al igual que el hombre del que hablo. Cambié con él una frase casual y él me respondió en el mismo tono. Su voz sonaba confusa y trémula, como la de los críos que nada esperan, porque es perfectamente inútil esperar. Pero era absurdo otorgar tal relevancia a mi vespertino colega de restaurante.
No sé cómo, pero pasamos a saludarnos desde ese mismo día. Cualquier otro día en que se dio la coincidencia absurda de entrar juntos a comer en el restaurante a las nueve y media, nos enfrascamos en una charla casual. En determinado momento me preguntó si yo escribía. Le respondí que sí. Le hablé de la revista Orpheu, que había salido hacía poco. Él la elogió, la elogió bastante y eso me sorprendió de veras. Me permití hacerle saber que aquello me llenaba de asombro, pues el arte de quienes escriben en Orpheu suele ser para muy pocos, a lo que me respondió que acaso él fuese de esos pocos y que un arte como aquel no guardaba novedades para él y tímidamente observó que no teniendo dónde ir ni qué hacer, amigos que visitar o interés en leer libros, solía pasar las noches en su cuarto alquilado, escribiendo también.
*
Amuebló —es imposible que no lo hiciera a costa de algunas cosas esenciales— con un cierto y relativo lujo sus dos cuartos. Puso especial cuidado con las sillas —de brazos, mullidas y profundas—, con los cortinajes y las alfombras. Decía que así se creaba un interior «que mantenía la dignidad del tedio». En el cuarto moderno, el tedio se vuelve incomodidad, tribulación física.
Nada lo obligó jamás a hacer nada. De niño, fue siempre un niño aislado. Jamás formó parte de ninguna pandilla. Nunca frecuentó los cursos ni participó en una muchedumbre. Con él se ha dado el curioso fenómeno que con tantos se da —quién sabe, mirándolo bien, si con todos—, de que las ocasionales circunstancias de su vida se labraron a imagen y semejanza de la dirección de sus instintos, todos sometidos a la inercia, y de su aislamiento.
Nunca hubo de enfrentarse a las obligaciones del estado o de la sociedad. Se alejó incluso de las propias exigencias de sus instintos. Nada lo aproximó jamás a amigos o a amantes. Yo he sido el único que, de alguna manera, tuvo intimidad con él. Pero —al tiempo de haber vivido siempre con su falsa personalidad y de sospechar que jamás me contó por su verdadero amigo— comprendí que a alguien habría de llamar junto a él para confiarle el libro que dejaba. Me es grato pensar que cuando lo supe, aun doliéndome, viéndolo a través del único criterio digno de un sicólogo, seguí siendo de igual modo su amigo, dedicándome al motivo por el que se me había acercado: la publicación de este libro.
Hasta en esto —es curioso descubrirlo— las circunstancias le fueron favorables, poniendo ante sí a alguien como yo, que por carácter, pudiera serle útil.
[1]
Nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón por la que sus mayores la habían tenido —sin saber por qué—. Entonces, como el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piense, la mayoría de esos jóvenes escogió la Humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa clase de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen, y no ven sólo la multitud de la que forman parte, sino también los grandes espacios de alrededor. Por eso, ni abandoné a Dios tan abiertamente como ellos, ni he aceptado jamás a la Humanidad. Consideré que Dios, siendo improbable, podría existir; pudiendo, por tanto, ser fruto de adoración. La Humanidad, en cambio, siendo una mera idea biológica, y no significando más que la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto a la Humanidad, con sus ritos de Libertad e Igualdad, me pareció siempre una forma de revivir los cultos antiguos, cuando los animales eran considerados como dioses o los dioses tenían cabezas de animal.
Así las cosas, no sabiendo creer en Dios y no pudiendo creer en una suma de animales, me encontré, como otros hombres, en esa distancia de todo lo que solemos llamar Decadencia. La Decadencia es la pérdida total de la inconsciencia, pues la inconsciencia es el fundamento de la vida. Si el corazón pudiera pensar, se detendría.
A quien, como yo, que vive sin saber tener vida, ¿qué le resta más que la renuncia como forma y la contemplación por destino, como ocurre con mis pocos semejantes? No sabiendo qué es la vida religiosa, ni pudiendo saberlo ya, pues no se puede tener fe con la razón, no pudiendo tener fe en la abstracción del hombre, ni sabiendo qué hacer con ella frente a nosotros, nos resta como consecuencia del alma, la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de los mundos, indiferentes a lo divino y despreciadores de lo humano, nos entregamos con futilidad a las sensaciones sin propósito, cultivadas en un epicureísmo sutil, como conviene a nuestros nervios.
Reteniendo de la ciencia solamente su precepto central, según el cual todo está sujeto a leyes fatales, contra las que no se puede reaccionar con independencia, puesto que reaccionar vendría a significar que son ellas las que nos hacen reaccionar, y verificando cómo ese precepto se ajusta a otro más antiguo, el de la divina fatalidad de las cosas, nos rendimos ante un esfuerzo tal, como los débiles ante el entretenimiento de los atletas, inclinándonos sobre el libro de las sensaciones con gran escrúpulo de erudición sentida.
Al no tomar nada en serio, al no considerar que nos fuese dada como cierta otra realidad distinta que la de nuestras sensaciones, en ellas buscamos abrigo, y las exploramos como a grandes países desconocidos. Y si nos ocupamos asiduamente, no sólo en la contemplación estética, sino también en la expresión de sus formas y resultados, es porque en la prosa o en el verso que escribimos, ya desilusionados de querer convencer al ajeno entendimiento o mover la voluntad ajena, es como el hablar en voz alta de quien lee, dando así plena objetividad al placer subjetivo de la lectura.
Bien sabemos que toda obra ha de ser imperfecta, y que la menos segura de nuestras contemplaciones estéticas será la de aquello que escribimos. Pero imperfecto es todo, y no hay ocaso tan bello que no pudiera serlo un poco más, ni suave brisa adormecedora que no pudiese producirnos un sueño más calmo todavía. Y así, contempladores tanto de las montañas como de las estatuas, complaciéndonos tanto de los días como de los libros, soñándolo todo para luego convertirlo en nuestra íntima sustancia, haremos también descripciones y análisis que, una vez hechos, pasarán a ser ajenos a nosotros, pudiéndolos disfrutar como si llegasen hasta nosotros con la tarde.
No es este el concepto de los pesimistas, para quienes, como Vigny, la vida era una cadena, en la que él trenzaba esparto para distraerse. Ser pesimista es tomarse las cosas a lo trágico, y esa actitud es tan exagerada como incómoda. No tenemos, es cierto, un concepto de valor de aplicación a la obra que realizamos. La realizamos, es verdad, para distraernos, pero no como el preso que teje el esparto tratando de distraer al Destino, sino como la niña que borda almohadas para distraerse sin más.
Considero la vida un apeadero donde tengo que esperar hasta que llegue la diligencia del abismo. No tengo ni idea hacia dónde me ha de llevar, pues no tengo idea de nada. Podría entender este apeadero como una prisión, puesto que tengo que esperar en él; podría considerarlo un lugar social, puesto que es aquí donde me encuentro con los demás. No soy, sin embargo, ni un vehemente ni un tipo vulgar. Me olvido de quienes se encierran en sus cuartos, tumbados confortablemente en la cama mientras esperan sin sueño; me olvido de quienes conversan en las salas, desde donde las voces y la música llegan cómodas hasta mí. Me siento en la puerta y empapo mis ojos y mis oídos de los colores y los sonidos del paisaje y canto bajito, sólo para mí, vagas canciones que compongo mientras espero.
A todos nos llegará la noche y aparecerá la diligencia. Disfruto de la brisa que me da todo esto y del alma que me dieron para poder disfrutarlo y ni interrogo ni busco. Si lo que dejé escrito en el libro de los viajeros, releído algún día por otros, pudiera servir de entretenimiento a los nuevos viajeros mientras esperan, lo daré por bueno, pero si no lo leyeran ni se entretuvieran con ello, también lo daría por bueno.
[2]
Peristilo
En las horas en que el paisaje es una aureola de Vida y el sueño es sólo soñarse, levanto, oh mi amor, en el silencio de mi desasosiego, este libro extraño como portalones abiertos de una casa abandonada.
He tomado para escribirlo el alma de todas las flores y de los efímeros momentos de todos los cantos de todas las aves, he tejido eternidad y quietud. Como una tejedora [...] me he sentado en la ventana de mi vida y olvidé quien la habitaba y era, hilando mortajas para amortajar mi tedio en los manteles de casto lino para los altares de mi silencio [...].
Y te ofrezco este libro porque sé que es bello e inútil. Nada enseña, nada hace creer, nada hace sentir. Regato que corre hacia un abismo-ceniza que el viento esparce y ni fecunda ni es dañino [...] —puse todo el alma en hacerlo, pero no he pensado en ello mientras lo hacía, si acaso en mí, que soy triste, y en ti, que no eres nadie.
Y porque este libro es absurdo, lo amo, y porque es inútil, lo quiero dar, y porque de nada sirve, quiero ofrecértelo y te lo ofrezco...
Reza por mí al leerlo, bendícelo y ámalo u olvídalo como el Sol de hoy al Sol de ayer (como yo olvido las mujeres de los sueños que no supe cómo soñar).
Torre de Silencio de mis ansias, que este libro sea el reflejo lunar que te hizo otra en la noche del Misterio Antiguo.
Río de la Imperfección dolorida, que sea este el barco abandonado por tus aguas abajo para acabar mar que se sueñe.
Paisaje del Enajenamiento y del Abandono, que este libro sea tuyo como lo es tu Hora y que se ilimite de ti tanto como de la Hora de la púrpura aciaga.
*
Corren ríos, ríos eternos bajo la ventana de mi silencio. Miro hacia la otra orilla y no sé por qué no consigo soñar con estar del otro lado, ajeno a mí y feliz. Quizás porque sólo tú consuelas y solo tú entretienes y sólo tú unges y oficias.
¿Qué misa blanca interrumpes para lanzarme la bendición de mostrarte siendo? ¿En qué punto de la danza te detienes, y el Tiempo contigo, para que de tu detenerte hagas un puente hacia mi alma y de tu sonrisa, púrpura de mi fasto?
Cisne del desasosiego rítmico, lira de las inmortales horas, arpa incierta de pesadumbres míticas —tú eres la Esperada y la Ida, la que apaga e hiere, la que dora de dolor las alegrías y de rosas corona las tristezas.
¿Qué Dios te creó, qué Dios odiado por el Dios que hizo el mundo?
Tú no lo sabes, no sabes lo que no sabes, no quieres saber o no saber. Desnudaste de propósitos tu vida, nimbaste de irrealidad tu propio mostrarte, te vestiste de perfección y de intangibilidad, para que ni las horas te besasen ni los Días te sonrieran, y ni en las Noches te viesen tomar la Luna entre las manos para que se pareciese a un lirio.
Deshoja, oh mi amor, sobre mí los pétalos de las mejores rosas, de los más perfectos lirios, de crisantemos [...] que huelen a la melodía de su nombre.
Y yo haré morir en mí tu vida, oh Virgen que ningún abrazo espera, que no busca ningún beso, que ningún pensamiento desflora.
Atrio, sólo atrio de todas las esperanzas, Umbral de todos los deseos, Ventana de todos los sueños, [...]
Mirador hacia todos los paisajes que son bosque nocturno y río lejano tembloroso por el reflejo constante de la luna...
Versos, prosas que no pueden escribirse, sino sólo soñarse.
*
Tú no existes, bien lo sé, pero ¿sé yo que existo de verdad? Yo, que te hago existir en mí, ¿tendré más vida real que tú, que la propia vida que te vive?
Llama que se vuelve aureola, presencia ausente, silencio rítmico y femenino, crepúsculo de tibia carne, copa olvidada del festín, vitral pintado por un pintor-sueño en una edad media de otra Tierra.
Cáliz y hostia de casto refinamiento, altar abandonado de la santa aún viva, corola del lirio soñado del jardín donde nadie ha entrado jamás...
Eres la única forma que no produce hastío porque eres tornadiza con nuestro sentimiento, porque, como besas nuestra alegría, entretienes nuestro dolor y nuestro tedio y eres el opio que conforta y el sueño que nos hace descansar, y la muerte que cruza y junta las manos.
Ángel [...] ¿de qué materia está hecha tu materia alada?, ¿qué vida te ata a qué tierra, a ti que eres vuelo jamás echado a volar, estancada ascensión, gesto de elevación y descanso?
*
Haré del soñarte un ser fuerte, y mi prosa, cuando hable a tu Belleza, tendrá melodías en la forma, curvas en las estrofas, esplendores súbitos como los de los versos inmortales.
Creemos, oh Apenas-Mía, tú por existir y yo por verte existir, un arte diferente al arte conocido.
Que de tu cuerpo de ánfora inútil sepa yo extraer el alma de los nuevos versos y de tu ritmo lento de ola efímera, sepan mis dedos temblorosos buscar las líneas pérfidas de una prosa virgen de ser oída.
Tu sonrisa melodiosa al irse, sea para mí símbolo y emblema visible del sollozo callado del innúmero mundo que se sabe errado e imperfecto.
Tus manos de tocadora de arpa ciérrenme los párpados cuando yo muera al haberte dado el construir mi vida. Y tú, que no eres nadie, serás para siempre, oh Supremo, el arte querido de los dioses que nunca fueron y la madre virgen y estéril de los dioses que nunca serán.
*
Tú eres todo lo que no es la vida; lo que de bueno y de hermoso los sueños dejan y no existe.
[3]
En vista de que tal vez no todo sea falso, que nada, oh mi amor, nos cure del placer casi espasmódico de mentir.
¡Refinamiento último! ¡Perversión máxima! La mentira absurda tiene todo el encanto de lo perverso con el último y mayor encanto de ser inocente. ¿La perversión del propósito inocente quién superará, oh [...] el refinamiento máximo de esto? ¡La perversión que no aspira ni a darnos placer, que no tiene el coraje de causarnos dolor, que cae al suelo entre el placer y el dolor, inútil y absurda como un juguete mal hecho con el que un adulto quisiera divertirse!
Y cuando la mentira comience por darnos placer, hablemos de veras para así mentirle. Y cuando nos cause angustia, detengámonos, para que el sufrimiento no signifique ni siquiera perversamente placer.
¿No conoces, oh Deliciosa, el placer de comprar cosas que no te son precisas? ¿Sabes del sabor de los caminos que, al tomarlos equivocados, sería un error haberlos tomado? ¿Qué acto humano tiene una pinta tan buena como los actos espúreos [...] mintiendo a su propia naturaleza y desmintiendo lo que en ellos es la intención?
¡Lo sublime de desperdiciar una vida que podría ser útil, de no ejecutar nunca una obra que fuese forzosamente bella, de abandonar a la mitad el camino cierto de la victoria!
Ah, mi amor, la gloria de las obras que se perdieron y nunca se hallarán, de los tratados que hoy apenas conocemos por los títulos, de las bibliotecas que ardieron, de las estatuas que fueron destruidas.
¡Cuán santificados en el Absurdo los artistas que quemaron obras maestras, aquéllos que pudiendo hacer una obra bella, hicieron obras imperfectas a propósito, de aquellos poetas máximos del Silencio que, reconociendo que pudieron ejecutar obras perfectas, prefirieron coronarlas en el no hacerlas. (Si acaso fuera imperfecta, bueno).
¡Cuánto más bella sería la Gioconda si no pudiésemos verla! Y quien al robarla la quemase, ¡qué gran artista sería, superior incluso a aquél que la pintó!
¿Por qué es bello el arte? Porque es inútil ¿Por qué es tan fea la vida? Porque en ella todo son fines y propósitos. Todos sus caminos conducen de un punto hasta otro punto. ¡ojalá hubiera un camino hecho en un lugar donde nadie parta hacia otro lugar al que nadie va! Quién dejase su vida en la construcción de una carretera comenzada en mitad de un campo, acabando en mitad otro campo, que, de prolongarse, sería útil, pero que se ha cortado de forma sublime, en medio de esa carretera?
¿La belleza de las ruinas? El no servir ya para nada.
¿La dulzura del pasado? El recordarlo, puesto que recordarlo es hacerlo presente y no lo es ni ya lo puede ser —el absurdo, mi amor, el absurdo.
Y yo, que digo esto ¿por qué razón escribo este libro? Porque lo sé imperfecto. Soñado sería la perfección; escrito se hace imperfecto; justo por eso lo escribo.
Y sobre todo porque yo defiendo la inutilidad, el absurdo [...] —escribo este libro para mentirme a mí propio, para traicionar mis propias teorías.
La suprema gloria de todo esto, mi amor, estriba en pensar que tal vez nada de esto sea verdad, ni en yo creerlo verdadero.
Y cuando la mentira comience a sernos placentera, digamos la verdad para mentirnos. Y si nos causa angustia, detengámonos, para que el sufrimiento no nos represente un placer ni siquiera de forma perversa...
[4]
Con un puro carísimo y los ojos cerrados es ser rico.
Como quien vuelve al lugar donde pasó su juventud, consigo, con un cigarro barato, regresar entero al lugar de mi vida en que los fumaba. A través del sabor leve del humo revivo todo el pasado.
Otras veces será un cierto dulce. Un simple bombón de chocolate me descompone los nervios por un exceso de recuerdos que los estremece. ¡La infancia! En cuanto se clava entre mis dientes la masa oscura y blanda, tomo y paladeo mis humildes felicidades de compañero alegre del soldado de plomo, del caballero coherente con la caña casual de mi caballo. Me vienen las lágrimas a los ojos y junto al sabor del chocolate, se mezcla a su sabor la felicidad pasada, mi infancia perdida, y pertenezco con voluptuosidad a la suavidad de mi dolor.
No por simple es menos solemne esta liturgia mía del paladar.
Pero es el humo de un cigarro el que más espiritualmente reconstruye mis momentos pasados. Apenas roza mi consciencia de paladar. Por eso más en grupo y como transferencia me evoca las horas donde he muerto, y cuanto más lejanas se presentan, cuanto más neblinosas, más me envuelven, cuanto más etéreas, más las hago cuerpo. Un cigarro mentolado o un puro barato nublan de suavidad algunos de mis mejores momentos. Con qué sutil posibilidad de sabor-aroma reconstruyo los escenarios muertos y presto otra vez los colores de un pasado, tan siglo XVIII por alejamiento malicioso y cansado, tan medieval por lo inevitablemente perdido.
[5]
Paisaje de lluvia (I)
En cada gota de lluvia mi errada vida llora en la naturaleza. Hay algo en mi desasosiego en ese gota a gota, en ese llover y llover con que la tristeza del día se descompone inútilmente sobre la tierra.
Llueve tanto, tanto. Mi alma se empapa al oírlo. Tanto... Mi carne es líquida y acuosa en torno a mi sensación de ella.
Un frío desasosegado abraza con manos gélidas mi pobre corazón. Las grises horas y [...] se alargan y se aplanan en el tiempo; los momentos se suceden.
¡Cómo llueve!
Los canalones dejan caer torrentes mínimos de aguas súbitas. Desciende por mi saber que tiene canalones, un ruido perturbador al caer el agua. Golpea contra el cristal, indolente, gemidoramente la lluvia; [...]
Una fría mano me aprieta la garganta y no me deja respirar la vida.
Todo muere en mí, incluso el saber que puedo soñar. De ningún modo físico estoy bien. No hay blandura donde me apoye que no tenga aristas para mi alma. Todas las suavidades en que me reclino tienen aristas para mi alma. Todas las miradas hacia donde miro están tan oscuras de tanto ser golpeadas por esta luz empobrecida del día, que parecen dejarse morir sin dolor.
[6]
La cascada
Cualquier cría sabe que la muñeca no es real, pero la trata como real hasta llorarla e incluso se enfada cuando se rompe. El arte del niño es el de irrealizar. ¡Bendita esa edad equivocada de la vida, cuando se niega el amor al no haber todavía sexo, cuando se niega la realidad por un juego, tomando por reales cosas que no lo son! Que yo me vuelva niño y así me quede para siempre, sin que me importen el valor que los hombres dan a las cosas ni las relaciones que los hombres establecen entre ellas. Cuando era pequeño, ponía muchas veces los soldados de plomo con las piernas hacia arriba... ¿Existe algún argumento, con forma lógica de convencerme que me demuestre que los soldados reales no debieran andar cabeza abajo?
El niño no da más valor al oro que al vidrio y en verdad ¿acaso el oro vale más? El niño encuentra oscuramente absurdas las pasiones, las rabias, los recelos que ve estampados en el gesto de los adultos, pero ¿acaso no son vanos y absurdos todos nuestros recelos y todos nuestros odios y todos nuestros amores?
¡Oh divina y absurda intuición infantil! ¡Visión verdadera de las cosas que nosotros vestimos de convencionalismos en toda su desnudez, y nos abrumamos por nuestras ideas de mirarlas directamente!
¿Será Dios un niño grande? ¿No parece el Universo entero un juego, una travesura de un niño inquieto? Tan irreal [...], tan [...]
Os lancé, riendo, esta idea al aire y ved cómo al verla distante de mí, de repente, veo lo horrorosa que es (quién sabe si no encerrará la verdad). Y cae y se rompe a mis pies con un polvo de horror y astillas de misterio.
Despierto para saber que existo...
Un gran e incierto hastío gorgotea equivocadamente frío en el oído, por las cascadas, colmenar abajo, allá en el fondo estúpido del jardín.
[7]
Paisaje de lluvia (II)
Durante toda la noche, hora tras hora, el rasgueo de la lluvia bajó. Durante toda la noche, conmigo medio despierto, su fría monotonía ha insistido en los cristales. Ahora, un arañazo del viento, un aire más fuerte, azotábalos y el agua ondeaba con tristeza y pasaba sus veloces alas por la cristalera; ahora un ruido sordo que sólo producía sueño en el exterior muerto. Mi alma era la misma de siempre, entre sábanas o entre personas, dolorosamente consciente del mundo. Tardaba el día como tarda la felicidad y aquella hora parecía retrasarse indefinidamente.
¡Si el día y la felicidad no se presentasen nunca! Si esperar, al menos, no consistiera en la desilusión de hacerlo posible.
El ruido casual de un coche que ásperamente traqueteaba entre las piedras, crecía desde el fondo de la calle, crujía por debajo de los cristales y apagábase al final de la calle, hacia el fondo de la vaguedad de un sueño en el que no conseguía entrar. De cuando en cuando una puerta golpeaba en la escalera. A veces se escuchaba un chapotear de pasos líquidos, un rozar de ropa mojada. Una y otra vez cuando crecían los pasos, sonaban alto y molestaban. Después volvía el silencio, con los pasos que ya se apagaban y la lluvia proseguía, innumerablemente.
En las paredes oscuramente visibles de mi cuarto, al entreabrir los ojos desde el falso sueño, volaban trozos de sueños a medio soñar, luces difusas, trazos negros, cosas sin importancia que trepaban y descendían. Los muebles, mayores que durante la jornada, manchaban vagamente el absurdo de la oscuridad. La puerta quedaba indicada por algo ni más blanco ni más oscuro que la noche, aunque diferente. En cuanto a la ventana, tan sólo yo la oía.
Nueva, fluida, incierta, la lluvia sonaba. Con ese ruido, los momentos tardaban. La soledad de mi alma se alargaba, se arrastraba, ocupaba todo lo que sentía o quería, o lo que me disponía a soñar. Los objetos, vagos participantes en la sombra de mi insomnio, pasaban a ocupar su sitio y su dolor en mi desolación.
[8]
El propio sueño me castiga. He adquirido en él tal lucidez, que veo como real cada cosa que sueño. Se ha perdido, por tanto, todo cuanto valoraba como soñado.
¿Me sueño famoso? Siento todo ese desprendimiento que hay en la gloria, toda la pérdida de intimidad y anonimato con que se vuelve dolorosa para nosotros.
[9]
El placer de elogiarnos a nosotros mismos...
———————————————————————
Paisaje de lluvia
Me huele a frío, la amargura, el resultarme impracticables todos los caminos, la idea de todos los ideales.
———————————————————————
Las mujeres contemporáneas pulen de tal manera los retoques de su porte y de su volumen que dan una dolorosa sensación de efímeras e insustituibles...
Sus [...] y aderezos las pintan y colorean de tal manera que se convierten más en objetos decorativos que en carnalmente vivientes. Frisos, paneles, cuadros, no son en la realidad de la vista, sino de lo que tanto...
El simple vuelo de un chal sobre los hombros precisa hoy de más consciencia gestual en quien lo realiza que antiguamente. Antes el chal era parte del atuendo, hoy es el detalle resultante de intuiciones puramente estéticas.
Tal es así, que en nuestros días, tan obsesionados por querer convertir todo en arte, todo arranca pétalos a la conciencia y se integra [...] en volubilidades estáticas.
Tránsfugas de cuadros no pintados, todas esas figuras femeninas... A veces hay detalles en ellas... Ciertos perfiles existen con exagerada nitidez. Juegan a la irrealidad por el exceso con que se separan, líneas puras del ambiente de fondo.
[10]
Estética del desaliento
Publicarse —autosocialización—. ¡Qué infame necesidad! Pero aún así, qué apartada de un acto —el editor gana, el tipógrafo produce. El mérito es de la incoherencia al menos.
Una de las mayores inquietudes del hombre es hacerse, llegada la edad de la lucidez, agente y pensante, a imagen y semejanza de su ideal. Puesto que ningún ideal encarna tanto como el de la inercia toda la lógica de nuestra aristocracia de alma ante los ruidos y [...] exteriores modernos, lo Inerte, lo Inactivo debe ser nuestro Ideal. ¿Pueril? Tal vez. Pero eso sólo preocupará como una enfermedad a aquéllos para quienes la futilidad es ya un atractivo.
[11]
El sueño es la peor de las cocaínas, por ser la más natural de todas. Así se insinúa en los hábitos con una felicidad que no tienen las otras, probándose sin querer, como un veneno. No duele, no destiñe, no abate —pero el alma que hace uso de él resta sin curación posible, puesto que no hay manera de separarla de su veneno, que es la propia alma.
Como un espectáculo en la bruma [...]
He aprendido en los sueños a coronar de imágenes las frentes [...] de lo cotidiano, a decir lo normal con extrañeza, lo simple con circunloquios, a dorar, con un sol de artificio, los rincones y los muebles muertos y [a] poner música, como para mecerme mientras escribo, con las frases fluidas de mi fijación.
[12]
La leve embriaguez de la fiebre ligera, cuando la incomodidad muelle y penetrante y fría corre por los doloridos huesos y calienta en los ojos bajo sienes que palpitan —quiero esa incomodidad como un esclavo a un tirano amado. Dame aquella quebrada pasividad temblorosa en la que veo visiones, vuelvo esquinas de ideas y entre pensamientos intercalados me desconcierto.
Pensar, sentir, querer, se vuelven una única sola cosa confusa. Las creencias, las sensaciones, las cosas imaginadas y las actuales aparecen como desperdigadas y son como el contenido mezclado en el suelo de varios cajones desparramados.
[13]
Incluso pensar así es actuar. Sólo en el devaneo absoluto, donde nada de lo activo interviene, donde al fin hasta nuestra consciencia de nosotros mismos se atasca en el lodo —sólo así, en ese húmedo y blando no-ser, se consigue competentemente renunciar a la acción.
No querer comprender, no analizar... Verse a uno mismo como a la Naturaleza; observar sus propias impresiones como quien observa un campo —esto es la sabiduría.
[14]
Toda acción, ya sea guerra o raciocinio, es falsa; y toda rendición es falsa también. ¡Si yo supiera cómo no actuar y cómo no renunciar a hacerlo! Esa sería la Corona-de-sueño de mi gloria, el Cetro-desilencio de mi grandeza.
No sufro. Mi desdén por todo es tan grande, que me desdeño a mí mismo; y así como desprecio los sufrimientos ajenos, desprecio también los míos, descargando bajo mi desdén mi propio sufrimiento.
Pero así sufro más... Porque dar valor al propio sufrimiento confiere el oro de un sol de orgullo. El mucho sufrir puede dar la ilusión de ser el Elegido para el Dolor. De esta manera [...]
[15]
Pero, tanto la exclusión que me impuse de los fines y movimientos de la vida, como la ruptura que busqué en mi contacto con las cosas, me llevaron precisamente hacia aquello de lo que procuraba huir. No quería sentir la vida, ni tocar las cosas, sabiendo por la experiencia de mi temperamento contagiado por las cosas del mundo, que la sensación de vida fue siempre dolorosa para mí. Al evitar ese contacto, me he aislado, y al aislarme exacerbé mi sensibilidad ya excesiva. Si fuera posible cortar todo contacto con las cosas, mi sensibilidad marcharía mejor. Pero ese aislamiento total no es posible. Aunque no haga nada por respirar, respiro, aunque no haga nada por moverme, me muevo. Y así, una vez que he conseguido exacerbar mi sensibilidad a través del aislamiento, he conseguido que los hechos mínimos, que antes de mí nada hacían, me hiriesen como catástrofes. Me equivoqué en el método de fuga. Huí dando un incómodo rodeo hasta el mismo lugar donde ya estaba, uniendo el cansancio del viaje al horror de vivir allí.
Nunca he encarado el suicidio como una solución, porque si yo odio la vida es precisamente por amor a ella. Me ha llevado tiempo convencerme del lamentable equívoco en que vivo conmigo. Convencido de ello, quedé descorazonado, que es lo que siempre me ocurre cuando me convenzo de algo, porque el convencimiento es para mí la pérdida de una ilusión.
He matado la voluntad de tanto analizarla. ¿Quién me devolverá la infancia antes del análisis, antes incluso de la voluntad?
En mis parques, sueño muerto, la somnolencia de los estanques cuando el sol está alto, cuando los ruiditos de los insectos se oyen por todos lados y me cuesta vivir, no como una pesadumbre, sino como un dolor físico que no se va.
Palacios lejanos, parques absortos, la estrechura de las filas de árboles hacia el fondo, la gracia muerta de los banquitos de piedra para los que fueron —burbujas inertes, gracia deshecha, oropel perdido. Mi ansia olvidada, quién podrá devolverme la amargura con que te soñé.
[16]
Me agradaría construir un código de inercia para los seres superiores en las sociedades modernas.
La sociedad se gobernaría espontáneamente a sí misma, si en ella no hubiese gente con sensibilidad e inteligencia. Crean que es lo único que la perjudica. Las sociedades primitivas tenían una feliz existencia más o menos así.
Es una pena que la expulsión de los superiores de la sociedad resultara para ellos la muerte, pues no saben trabajar. Y tal vez muriesen de aburrimiento, por no haber espacios de estupidez entre ellos. Pero yo hablo desde el punto de vista de la felicidad humana.
Cada ser superior que se manifestara en la sociedad, sería expulsado a una Isla de los superiores. Los superiores serían alimentados por la sociedad normal como si fueran animales enjaulados.