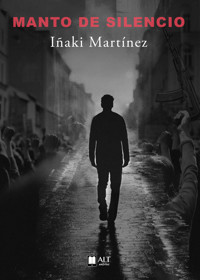Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ALT autores
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Nunca La Habana fue tan fascinante…Ni tan peligrosa. Una intriga con el sabor de las novelas clásicas de espías. Un caleidoscopio de personajes que se mueven por intereses no siempre lícitos. "Lo que dejan ver las sombras" retrata una ciudad en la que las relaciones de poder se mantienen en un frágil equilibrio. En 1953 Stanley Mortimer, un analista de la CIA se debate entre la vida y la muerte en un hospital mientras su jefe trata de averiguar quién le ha disparado. El tiempo corre, el asesino puede volver a intentarlo y entre las sombras el dictador Batista, los mafiosos neoyorkinos instalados en La Habana y los rebeldes opositores juegan sus cartas. En el círculo íntimo de Stanley una pareja que compartió días de complicidad y peligros años atrás en Tánger vuelve a encontrarse. El amor entre el exsacerdote Martín Ugarte y la famosa escritora Joan Alison, guionista de Casablanca, que parecía haberse extinguido, prende de nuevo la chispa. El autor recupera el encanto y la nostalgia de una ciudad y los iconos de una época: desde los coloridos descapotables hasta los atardeceres románticos en el Malecón. Bailes, casinos y sofisticados cócteles; hombres elegantes que ocultan pistolas bajo sus trajes bien cortados y mujeres seductoras que tal vez utilicen su encanto para observar y espiar. Pero, sobre todo, "Lo que dejan ver las sombras" es la historia de una amistad profunda y una pasión que trasciende el tiempo y los desencuentros entre sus protagonistas. ¿Podrá sobrevivir Stanley a la red que se ha tejido a su alrededor? ¿Cuántas reglas estás dispuesto a quebrantar para recuperar tu vida o el amor perdido? Tal vez no seas tan distinto a los protagonistas de esta historia… Iñaki Martínez, un hombre polifacético con una trayectoria vital tan atractiva como la de sus propios personajes, utiliza en esta novela toda su experiencia de viajero y aventurero y su oficio como escritor y articulista para sumergirnos en una inteligente trama de espías y mafiosos en el marco de la legendaria perla del Caribe, la ciudad que no dormía. Y por encima de todo nos brinda unos protagonistas inolvidables, astutos y tiernos, pasionales y soñadores, osados y pragmáticos. En definitiva, muy humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lo que dejan ver las sombras
Iñaki Martínez
Lo que dejan ver las sombras
© Iñaki Martínez, 2023
© Sobre la presente edición: Editorial Alt autores
Diseño y maquetación ePub: © Sergio Verde (www.sergioverde.com)
Foto composición portada: © Bolaberunt
Corrección de texto: Esther Carretero
ISBN: 978-84-19880-04-8
Para más información sobre la presente edición, contactar a:
Editorial Alt autores
Henao, 60. 48009 Bilbao (España)
CIF: B95888996
www.altautores.com
A los que ya partieron, quise tanto y recuerdo cada día, mis hermanos Juan Ramón, Valen; Mari Carmen Fernández (La Ferefa).
Agradecimientos:
Buena parte de las referencias médicas y científicas me han sido proporcinadas por los doctores Juan Carlos Rumbero y Marta Fernando, del Hospital de Cruces.
Llegué a ellos de la mano de José Mari Antoñana Larrieta, también doctor y erudito en tantas disciplinas que sería imposible reseñarlas en un texto breve.
A los tres mi gratitud, con las esperanza de que su ayuda no haya sido deteriorada en exceso a causa de mi impericia.
LO QUE DEJAN VER LAS SOMBRAS
Todo lo interesante ocurre en la sombra, no cabe duda. No se sabe nada de la historia auténtica de los hombres.
Louis-Ferdinand Céline (Viaje al fin de la noche)
Capítulo 1
Ray Colmore encendió la lámpara de su mesilla de noche. Era la segunda vez que lo hacía en treinta minutos. Quería asegurarse de que el teléfono estaba bien colgado.
Una corazonada lo inquietaba, algo había sucedido o estaba sucediendo, o iba a suceder en las siguientes horas, quizá en minutos.
Con las primeras luces del día se levantó mareado, apenas había dormido dos o tres horas. Pensó en tomar una taza de café, dio unos pasos hasta la cocina, prendió la radio, conectó la cafetera y, al cabo de unos minutos, se hallaba sentado en su butaca favorita, saboreándolo.
Por alguna razón pensó en Stanley Mortimer, uno de los diez agentes que dependían de él y que en esos momentos se hallaban en terreno, en diferentes países. Con la taza en la mano se dirigió a su habitación. Una reproducción de un Picasso colgaba de una de las paredes. Lo descolgó para depositarlo encima de la cama. Marcó los cuatro dígitos de la pequeña caja fuerte encastrada en la pared y la abrió. De su interior extrajo un pequeño cuaderno. Estaba en lo cierto. A esa misma hora su agente preferido habría de hallarse en la cubierta de un barco en las aguas del mar Caribe, rumbo a la costa norteamericana.
Media hora después, Ray Colmore entró en el café de Lucarelli al que saludó, como tenía por costumbre, con un buenos días apenas audible. Este trajinaba en la cafetera preparando un café tras otro. Le devolvió el saludo con un simple movimiento de cabeza.
En el kiosco de la esquina adquirió el Washington Post y el New York Times. Echó un vistazo a la primera plana de ambos. Sus amaestrados dedos buscaron las páginas 14 a 18 del Post que informaban de las noticias de política internacional. Luego hizo lo mismo en el New York Times, entre las páginas 20 y 28. No halló ninguna referencia a Cuba.
Era abril y habían dado las siete de la mañana, la hora en que solía salir de su apartamento. El frío apretaba.
También era la hora en que su vecino ucraniano, el señor Budny, daba un corto paseo a Rudolf, su pequeño perro macho de raza Teckel. Se cruzaron un saludo de compromiso. Rudolf era un perro al que le agradaban los vecinos. Cada mañana salía de su casa bien dispuesto a entablar amistad con Ray. Este se limitaba a mirarlo y dedicarle un escueto buenos días, Rudolf. El perrito movía la cola y lo miraba, decepcionado.
A Ray le gustaban las mascotas, pero las reglas de la Central Inteligence Service, en la que trabajaba desde hacía años, prohibían las familiaridades con los vecinos, incluyendo palmaditas a los perros y gatos por adorables que fuesen.
Como cada una de las instrucciones que recibían los agentes, esta contaba con una explicación. Un exceso de cariño a las mascotas de los vecinos podía tener continuidad en una petición inocente: Ray, ¿sería posible que cuidases a Rudolf en tu apartamento mientras me acerco al dentista? De ahí a un agradecimiento en forma de botella de vino solo hay un pequeño paso. El siguiente sería: ¿Ray, quieres cenar con nosotros?
No, de ninguna manera, los agentes lo sabían desde el primer día en que fueron reclutados: su labor exigía distancia con los vecinos, arrogancia incluso, no importaba demasiado si eran considerados huraños o incluso algo estúpidos.
Ray Colmore solía ser uno de los primeros en cruzar el amplio vestíbulo del edificio principal de Langley. Como todas las mañanas advirtió rostros preocupados debajo de sombreros borsalinos de doce dólares. Una nube de funcionarios, de secretarias y agentes de la Central Inteligence Service se dirigía en silencio a sus respectivas oficinas.
En el cuarto piso se hallaba el departamento de Europa, dividida en dos grandes áreas: Oriental y Occidental. En la quinta planta, al fondo de un largo pasillo, estaban las dependencias del gran enemigo, la URSS, Rusia, los bolcheviques, los camaradas, en el lenguaje habitual.
Colmore se encontró en el vestíbulo con el agente vasco Jesús Galíndez, viejo amigo de Stanley Mortimer. En el edificio de Langley pocos eran los que conocían su estatuto. Visitaba con frecuencia el departamento de Europa que se ocupaba de los asuntos de España.Corría el rumor de que asesoraba también al FBI. No era un espía en el sentido de que trabajase a las órdenes de la agencia, sino un asesor, un consejero, o eso era lo que pensaban buena parte de los que tenían relación con él.
Galíndez despertaba mucha simpatía en Langley. La guerra de España era un asunto que había suscitado un interés extraordinario en las principales capitales del mundo y entre los servicios de inteligencia. Galíndez era miembro importante del Partido Nacionalista Vasco en el exterior. Tenía buenos contactos en Washington. Esta circunstancia representaba estar del lado de los buenos no solo por definirse como democristiano y liberal, amante de la democracia norteamericana. Su líder José Antonio Aguirre había visitado Washington y Nueva York y los grandes periódicos le avalaban por su discurso en defensa de la democracia occidental y su crítica del comunismo.
Ray tenía un gran respeto por Galíndez, se lo había presentado Stanley Mortimer.
Galíndez fue un activista en la guerra de España, finalizada solo unos años atrás. Perteneció al bando perdedor y después de establecerse en la República Dominicana durante unos años escapó. El Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo le seguía los pasos con la peor de las intenciones por una razón: Galíndez había descubierto algunos de sus trapos sucios y se disponía a publicarlos en una universidad de Nueva York.
Colmore y Galíndez se dieron la mano y subieron en el mismo ascensor. Quedaron en tomar un café a media mañana.
En ese momento Ray Colmore, jefe de análisis del área Caribe, ignoraba que le esperaba una jornada de sobresaltos y malas noticias por lo que el café con Jesús Galíndez tendría que esperar. Era el 30 de abril de 1953.
Según los planes, Stanley Mortimer debía partir de La Habana a las diez de la mañana en un barco de nombre Alejandría. Este habría de atracar en el puerto de Key West. El agente subiría a un avión que habría de llegar a Washington a las tres de la tarde. En la salida del aeródromo lo estaría esperando su jefe, Ray Colmore.
Dieron las once de la mañana, transcurrieron quince minutos, el tiempo suficiente para que un boy office le hubiera entregado un cable remitido por Stanley desde el barco. Cuatro palabras entre signos de interrogación: ¿Jimmy, pagas las cervezas?
A las once y media de la mañana el cable no había llegado. Colmore ordenó una investigación.
Al cabo de unos minutos uno de sus ayudantes le indicó que el Alejandría se hallaba amarrado en el puerto de La Habana a causa de una avería. Había partido del puerto y regresado al cabo de unos minutos de navegación.
La noticia le sobresaltó, algo extraño estaba sucediendo.
Stanley conocía el reglamento al dedillo. La comunicación estaba acordada. En caso de producirse un cambio de planes debía reemplazarse por otra en el menor tiempo posible.
Ray, con los pies encima de la mesa, fumaba un cigarrillo tras otro con la mirada perdida en un punto del techo. Si Stanley no hubiera podido enviar un cable desde alta mar a la hora establecida, debía haberlo hecho al desembarcar en La Habana.
Su secretaria le confirmó que las comunicaciones telegráficas con esta ciudad funcionaban con normalidad. La corazonada que le apuró durante la noche empezaba a tomar cuerpo. Pensó en un código 77. No obstante, decidió esperar hasta las doce del mediodía.
A las doce y un minuto subió a la planta de arriba con el expediente de Stanley Mortimer en la mano e informó a Philip, uno de sus jefes con el que mantenía una relación más bien mediocre. Jamás habían tomado una cerveza en un bar. Ambos se miraban con distancia. En realidad, lo que les sucedía a Ray y a Philip era lo mismo que a la gran mayoría de jefes y subjefes de departamento: se prestaban ayuda, pero solo la necesaria; se cuidaban bien de no trasmitirse afecto, no podía esperarse otro comportamiento de quienes seguían con esmero los pasos de sus compañeros a la espera de que uno de ellos cayese en desgracia a causa de un gran error en el manejo de un caso, con la consabida consecuencia de perder su puesto y acabar siendo destinado a una ciudad remota, sin posibilidad alguna de ascender por el resto de su vida.
Cuando se hallaba en un ambiente de confianza y con una copa de más, Ray se refería a Philip como ese pequeño e intrigante burócrata. No se explicaba cómo había llegado a la mesa que ocupaba en la agencia sin haber pisado terreno ni en una ocasión y sin embargo ahí estaba, con mando sobre un buen número de agentes que se había jugado la vida en múltiples destinos.
Philip odiaba a Stanley Mortimer, a pesar de que solo se habían cruzado en tres o cuatro ocasiones. ¿Cuál era la razón? Ninguna, sobre el tapete. ¿Quizá que ambos permanecían solteros?
El código 77 significaba que un agente en terreno no se había reportado según el plan previsto. En este caso, se trataba de un agente experimentado. Un hombre de cincuenta y tantos años que llevaba trabajando para la agencia más de treinta. Un agente que se caracterizaba por el cumplimiento de sus deberes sin ninguna mancha importante en su historial. Quizá algo extravagante en sus costumbres sexuales para una institución como la CIA en los años cincuenta, pero sus numerosos méritos en el desempeño de sus funciones conseguían eclipsar aquellas.
Capítulo 2
Grandote Bazuko bajó a la puerta principal del hotel Nacional. Doce minutos antes había apretado el gatillo de la ametralladora Sten, desde un Duisemberg 1940 de color negro. Uno de sus hombres le susurró al oído unas palabras. A zancadas subió a la planta donde se hallaban sus jefes.
—Jefe, parece que el periodista Chris Fanon no ha muerto. Alguien lo está auxiliando y lo llevan a un hospital. Está sangrando. ¿Quiere que lo rematemos?
Meyer Lansky se asomó al balcón. No avistaba lo que estaba ocurriendo en la esquina de la calle 23 y O.
—¿Cómo puede ser?
—No sé, descargué la Sten y acerté, lo vi con mis propios ojos.
Jacob Lansky intervino.
—¿Le disparaste con las balas mosca?
—Sí, con esas.
Antes de ser usados, estos proyectiles eran enterrados durante unos días en un recinto cubierto por estiércol de caballo. Lo inventó uno de sus amigos sicilianos. En caso de que la víctima no muriese por los impactos en sus órganos vitales, lo haría a causa de una infección generalizada en el organismo. Una sepsis, en lenguaje médico. Era la primera vez que lo ponían en práctica en Cuba.
Meyer se dio la vuelta.
—¿Quién ordenó que se usaran balas mosca? —dijo, enfurecido.
—Fui yo —respondió Jacob.
—Eres un estúpido, un hombre como él no merece morir de esa manera —gritó su hermano.
Jacob bajó la cabeza. Los tres hombres permanecieron en silencio durante unos segundos.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Jacob.
Meyer se dio la vuelta y regresó al balcón. Un minuto después miró a su hermano y le dijo:
—Ojalá se salve.
—Pero Meyer, tú lo ordenaste —dijo Jacob.
—He dicho que ojalá se salve.
Jacob conocía bien a su hermano Meyer. Este le había tomado aprecio a Stanley y Jacob lo sabía. Sin embargo, los casi dos millones de dólares en billetes usados de diferente numeración que hallaron en casa del profesor León Valente, y que en ese momento estaban en su poder, representaban una buena razón para dejar a un lado su simpatía por el agente.
Demasiado dinero como para no actuar de la misma manera que hasta entonces, desde que apenas eran adolescentes en el Lower East Side, en las proximidades del río Hudson, el barrio donde crecieron, donde aún se hablaba un mal inglés, contaminado por otras voces entre las que predominaban el italiano, el yidish, el polaco y el armenio.
Meyer y Jacob eran los mismos muchachos judíos que de niños no sabían si al día siguiente habrían de conformarse con un pedazo de pan duro mojado en un vaso de leche aguada. Faltaba mucho tiempo para que Meyer se convirtiera en el chico más listo de la combinación.
Miró a Jacob, aún con rabia.
—Averigua el nombre del hospital al que lo llevaron, su estado, el nombre de los médicos que lo atienden. Quiero saber lo que le ocurre.
Meyer abandonó el hotel Nacional y se dirigió al apartamento del Paseo del Prado que había alquilado para su amante, La Bella Carmen. Era una mujer de veinte años, voz suave y cabellos negros hasta la cintura. Para él, la criatura más hermosa que la naturaleza podía haber creado. Todo en ella era perfecto, su piel canela, sus curvas, sus pechos, su sonrisa, incluso su inocente rechazo a los fajos de billetes de cien dólares que Meyer le ofrecía de vez en cuando para que comprase vestidos y joyas.
Capítulo 3
Un buen número de habaneros se congregó en torno al cuerpo de Stanley Mortimer en la esquina de la calle 23 y A. El traje de buen corte que vestía y los zapatos que calzaba indicaban que aquel hombre ensangrentado y que respiraba con dificultad era un extranjero con dinero.
La ambulancia no tardó en llegar. Lo trasladaron a la Clínica Cardona, muy prestigiosa en la ciudad donde ningún cubano era admitido sin depositar en recepción una buena cantidad de dinero para cubrir los primeros gastos.
El médico de guardia ordenó a los camilleros que lo llevaran al quirófano.
Mientras esto sucedía, la noticia de que una balacera había tenido lugar en una calle céntrica, al lado del hotel Nacional, llegó a la comisaría de policía que dirigía el inspector Juan Sorrillo. Tardó unos minutos en trasladarse al lugar de los hechos. Dispuso que dos de sus hombres levantasen acta de lo ocurrido y tomasen declaración a cuantos testigos lo presenciaron.
Ninguno proporcionó una información valiosa. Uno de ellos habló de una máquina de color negro que circuló veloz. Los hombres de Juan Sorrillo estaban acostumbrados a este comportamiento hermético. Desde el golpe de estado de Fulgencio Batista las cosas se habían enrarecido y eran contados los habaneros que abrían la boca e informaban a la policía.
El inspector Juan Sorrillo subió al vehículo y tomó la dirección de la Clínica Cardona. Una vez identificado, su corazón se encogió al recibir la documentación que portaba el herido: Chris Fanon, periodista. La fotografía del pasaporte despejaba cualquier duda. Era él, su amigo norteamericano. El agente de inteligencia con el que investigó el secuestro de la joven millonaria Carolina Bacardí.
Preguntó a varios médicos. Le dijeron que estaba en el quirófano. Había ingresado en estado de suma gravedad. Solo cabía esperar. Quizá rezar, dijo uno de ellos.
Supo lo que debía hacer. Siempre portaba en su cartera el teléfono de George, su amigo del FBI en Nueva York. En recepción del hospital le cedieron un teléfono y llamó. Era una buena hora para localizar a su amigo. Este tardó escasos segundos en comprender lo que le estaban transmitiendo desde La Habana. Colgó y llamó a su contacto en la CIA.
Ray Colmore recibió la noticia, maldijo unas cuantas veces y subió al piso de arriba por la escalera todo lo rápido que podía permitirse un cincuentón que no estaba en buena forma y fumaba una cajetilla de Camel al día.
Había transcurrido menos de una hora desde que alguien había tiroteado a su hombre en La Habana. Discutió con sus jefes los planes. Estos aprobaron lo que Colmore les propuso y emprendió el camino del aeropuerto en un vehículo de la compañía.
Como casi todos los cargos de la CIA guardaba en su oficina varias prendas de vestir. Las introdujo en una maleta de pequeño tamaño. En el viaje de apenas treinta minutos hasta el aeropuerto pensó en Stanley. Desconocía su estado, suponía que era grave.
Hasta ese momento Cuba no representaba para la CIA mayor interés salvo por la presencia de los hermanos Lansky, y eso era trabajo de los federales. No tenía agentes en terreno, de esos que se dedican a acciones de vigilancia, de reconocimiento, de recoger mensajes en buzones clandestinos. Nada de eso.
Su misión era averiguar quién había disparado a Stanley y sobre todo la razón.
En el mundo del espionaje existían dos momentos críticos, el de la traición era uno de ellos, raro era el agente que a lo largo de su carrera no era tentado por un país enemigo con el fin de convertirse en agente doble. El otro, auxiliar a un compañero que se hallaba en peligro grave.
Dos horas más tarde una avioneta del gobierno estadounidense aterrizaba en el aeropuerto de Rancho Boyeros. Pasaban unos minutos de las dos de la tarde.
Ray Colmore mostró a los funcionarios del aeropuerto un pasaporte a nombre de Joseph Kowalsky, nacido en Nueva York de padres polacos. A partir de ese instante tendría que acostumbrarse a caminar bajo la falsa piel de esa identidad.
Kowalsky tomó un taxi.
No se le iba de la cabeza el recorrido profesional de Stanley Mortimer desde que empezó, muy joven, veinticinco años. Para este momento no había cumplido los sesenta y dos. No fue sencillo para él ganarse el respeto de la CIA. Esta seguía con devoción la tradición del servicio de inteligencia británico de fisgar en la intimidad de los agentes a fin de evitar que los homosexuales asumiesen funciones de espionaje.
Cuanto más en primera línea, menor idoneidad se les confería. ¿Justificación? La había. Estaban en los primeros años de la década de los cincuenta, un buen número de agentes que ocultaban su homosexualidad habían sido víctimas de chantaje por los servicios de un país enemigo. En ocasiones, los obligaban a trabajar como agentes dobles.
«¿Qué prefieres, que tu barrio y tu pueblo, tus vecinos de siempre, tus compañeros de estudios, tus padres, hermanos, primos, tus abuelos, conozcan que disfrutas retozando con un joven de tu mismo sexo?, le indicaba una voz a quién veía por primera vez a la salida de una estación de metro. Te aconsejo que tomes este periódico que mi mano derecha va a entregarte en este momento, en su interior verás un pequeño papel con una dirección, una fecha y una hora; acude y hablaremos con calma. Tranquilo, quiero que seamos amigos».
De esa manera empezaban. La conversación continuaba.
Siempre con unas amables e insinceras palabras a modo de preámbulo: «nada tenemos contra los homosexuales, son agradables y finos de maneras, nos gustaría llegar a un acuerdo contigo».
Los enemigos de Mortimer en la agencia enseñaban sus cartas.
«La experiencia demuestra que los resultados de contratar homosexuales son catastróficos, tarde o temprano; chantaje, peligro de detenciones, redes de agentes con soporte diplomático o simples agentes dormidos que se derrumban. Y todo a causa de una relación sexual entre hombres, la mayor parte de las veces en un hotelucho o en un cine de segunda clase, en una esquina de un parque o en la parte trasera de un vehículo alquilado.¿Merece la pena correr ese riesgo?», se pregunta al cabo del tiempo el ex agente, primero víctima y luego delator. Fueron diez minutos de placer fugaz, o veinte, ni siquiera fue un amor con nombre y apellido, un acto clandestino, un final estúpido.
Pese a que la orientación sexual de Stanley Mortimer era conocida por sus jefes desde que empezó a trabajar para el espionaje de su país, la excelente labor que rindió en la guerra de España y en Tánger, en la Segunda Guerra Mundial, consiguió acallar a numerosos oficiales de la CIA durante una buena temporada.
Ray Colmore y algunos otros lo defendieron en Washington. Un agente con la hoja de servicios de Stanley estaba llamado a ser jefe de inteligencia en una capital europea de primera línea. Las reticencias de los jefes en Washington lo impidieron. Les caía mal por ser homosexual.
Estos pensamientos venían a quien ahora se llamaba Kowalsky, cuando se trasladaba a la Clínica Cardona y aún ignoraba el estado real de su subordinado. Temía que a su llegada le diesen la peor de las noticias: que había fallecido. Había en aquellos pensamientos una mezcla de orgullo y tristeza. De lo primero por haberle defendido en condiciones de inferioridad, ante un buen número de jefes para quienes lo cómodo era despachar a Stanley con un par de anualidades y olvidarse de él para siempre. Ante Philip, sobre todo. A pesar de su brillante carrera, Stanley no había dejado de ser nuestro hombre en Tánger.
Y tristeza porque en el interior de un agente profesional, y Mortimer lo era de los pies a la cabeza (¿por qué reflexionaba en pasado?), siempre está presente la ambición de dirigir tres o cuatro docenas de agentes en un país estratégico para los intereses de su país. Y a Stanley se le había negado.
Volvió a pensar en Philip, su superior. Este había autorizado su viaje a La Habana sin limitación de gastos, como establecía el reglamento para el caso de que uno de los agentes en terreno hubiera resultado herido. Pero no olvidaba sus últimas palabras al despedirle en la puerta de su despacho y tras desearle buen viaje: suerte con Stanley, averigua bien por qué le han disparado, ¿nuestro mariquita habrá bajado la guardia?
Pero en aquel momento, iba a bordo de un taxi y era víctima del monólogo del conductor que no paraba de elogiar las curvas y pechos de las mujeres que ofrecía a cualquier hora del día o de la noche, en el hotel donde se hospedara el cliente o en una cabaña con aire acondicionado, entre boleros o tangos que sonaban en la emisora.
El corazón de Colmore no cesaba de protestar ante preguntas de las que no lograba deshacerse: ¿cometió Stanley un fallo de seguridad y ello provocó que le disparasen en las cercanías del hotel Nacional? ¿No tenía que haber estado en el momento del tiroteo a bordo del Alejandría, rumbo a las costas de Florida como habían planeado? Le molestaba encarar de una forma u otra tales reproches, pues eso eran, y sin embargo no lo podía evitar.
Una vez en la Clínica Cardona, Kowalsky firmó un cheque por importe de mil dólares. Era una buena cantidad en 1953.
Kowalsky entró en el hospital y empezó a realizar las primeras gestiones. El inspector Sorrillo lo observó. Estaba sentado en la esquina de un banco situado al lado del mostrador de atención al público, de modo que le escuchó preguntando por Chris Fanon. Explicó que era su amigo. Añadió que se haría cargo de los gastos, fueran los que fueran.
Sorrillo concluyó que el hombre que se desenvolvía con seguridad ante los empleados del hospital era un jefe. Descartó que Washington hubiera enviado a un subalterno con el fin de preguntar por el herido y pagar la factura. Se levantó para saludarlo.
—Soy Juan Sorrillo, inspector de policía. Yo llamé a Washington.
Se estrecharon la mano.
Kowalsky se tocó la cabeza con la mano derecha.
—Sí, lo recuerdo, su nombre figura en varios informes que me envío Stanley, parece que son buenos amigos —dijo, sonriendo.
—¿Pero ha mencionado a un tal Stanley?
Kowalsky lo entendió.
—Fanon, Chris Fanon, quería decir.
Ambos sonrieron de nuevo.
La Clínica Cardona del Vedado había sido fundada en 1935. En la ciudad pasaba por ser la clínica con los mejores profesionales, los de más prestigio. La mayor parte de estos habían estudiado en el continente.
Al cabo de unos minutos uno de los cirujanos que había intervenido a Stanley les informó.
—Al llegar al quirófano, Fanon perdía sangre de forma abundante. Su rostro estaba pálido, su cuerpo taquicárdico sudaba y la presión era muy baja.
Añadió:
—Tenía una herida por arma de fuego en el costado derecho. Mientras el paciente era anestesiado temimos un hemoneumotórax provocado por múltiples laceraciones pulmonares y lesión cardíaca. El pronóstico era fatal y podía morir en cualquier momento. Le practicamos una transfusión de sangre. Abrimos el pericardio y descomprimimos el corazón. Observamos sangre en diferentes coágulos por lo que le practicamos dos drenajes torácicos. El pulmón volvió a respirar con cierta normalidad. Su estado es muy grave. Estará intubado un tiempo, no puedo precisar cuánto. En apariencia es un hombre de buena salud y fuerte, en la mesa ha respondido bien, pero en cualquier momento puede sufrir una parada cardíaca lo que le llevaría a una muerte súbita.
—¿Si no muere, cuánto tiempo puede permanecer inconsciente? —preguntó Kowalsky.
—Es imposible saberlo.
Colmore estaba dispuesto a cumplir con su trabajo.
—Escúcheme bien, doctor, pese a estar sedado e intubado ¿Es capaz de oír?
Él vaciló. Decidió colaborar.
—No puedo responder con rotundidad. Sí, en algunos casos el herido es capaz de oír los ruidos que hay a su alrededor, incluso a los médicos cuando le llaman por su nombre, pero solo en algunos casos. Deben saber que no está permitido que una persona ajena al hospital le hable. Eso debe quedarle claro.
El cirujano se alejó.
Para ese momento la embajada había enviado a cuatro hombres. Eran jóvenes y estaban armados.
—Vigilaréis esta planta, muchachos. Ese hombre que está ahí dentro es uno de los nuestros. Nadie puede entrar en la habitación sin ser cacheado de arriba abajo e identificado. Algún cabrón ha intentado asesinarle y es probable que lo vuelva a intentar —les ordenó Kowalsky.
Los cuatro hombres asintieron.
Kowalsky encargó a uno de ellos que le buscara un apartamento cercano al hospital. Necesitaba descansar, al menos un par de horas. Entró con su maleta en una pequeña casita situada a cien metros del hospital. La vivienda no le agradó, vulneraba el protocolo de seguridad, sus ventanas estaban a un metro del suelo y la puerta no resistiría la patada de un hombre corpulento. Aun así, para él era importante descansar a escasos metros de Stanley.
Capítulo 4
El inspector Juan Sorrillo decidió avisar a Martín Ugarte y contarle lo sucedido. Estaba obligado a hacerlo. Stanley no tenía muchos amigos en La Habana. Martín era uno de ellos. Conocía su domicilio y envió a uno de sus hombres a buscarlo.
Ugarte no solía abandonar su apartamento sin un pequeño crucifijo que guardaba en el bolsillo derecho. Era de tamaño pequeño, tres centímetros, de madera. En la parte de atrás se podía leer una pequeña inscripción: maranatha.
Lo agarró con fuerza mientras viajaba con el policía en su vehículo particular en dirección al hospital. Ugarte trató de sonsacarle información. El policía se limitó a decirle que no la tenía.
Al llegar al hospital vio al inspector Sorrillo que fumaba un cigarrillo a escasos metros de la puerta de entrada.
Sorrillo estaba al corriente de que Martín Ugarte y Stanley Mortimer fueron buenos amigos en los tiempos en que el primero se desempeñaba como sacerdote diocesano en la ciudad norteafricana de Tánger.
—Ugarte, lo siento, pero tengo una mala noticia. Alguien ha disparado a Stanley al lado del hotel Nacional —le dijo Sorrillo, tomándolo del brazo.
—¡Santo Dios! ¿Está vivo?
—Muy grave, pero sí, lo está.
—¿Puedo verlo?
—Imposible, quizá desde el pasillo.
Ugarte introdujo su mano derecha en el bolsillo del pantalón y rozó de nuevo su pequeño crucifijo.
—¿Pero quién lo ha hecho?
—No lo sabemos, hemos empezado a investigar, aún no tenemos pistas.
—¿Te vas a encargar del caso? —preguntó Martín.
—Creo que sí, salvo que mis jefes consideren que se trata de un asunto político y pase a los del SIM. Y ahora tengo que dejarte y volver a la comisaría. Tengo asuntos por resolver. Siento mucho lo sucedido, sé que eres un buen amigo de Stanley, por eso quería que lo supieses.
—Me quedaré en el hospital el tiempo necesario —dijo Ugarte.
—Volveré en una o dos horas. Ha llegado a la ciudad uno de los jefes de Stanley, se hace llamar Joe Kowalsky, parece apreciar a Stanley. Me ha gustado. En cualquier momento aparece por aquí.
—¿Cómo lo identificaré?
—Él te identificará, se trata de un agente de espionaje. Es probable que nuestro Stanley le haya enviado fotografías nuestras, tuyas, mías, de Joan. ¿Has visto películas de Edward G. Robinson?
—Sí, todas las que he podido.
—Tiene un gran parecido con Kowalsky. Y ahora me voy, luego te veo. Te dejo un teléfono, si sucede algo ahí dentro me llamas, hay un teléfono en recepción y he hablado con ellos para que podamos utilizarlo.
Antes del tiroteo, Martín Ugarte había paseado por el Malecón y El Vedado sin ninguna prisa, cavilando sobre las decisiones que debía adoptar en los días siguientes. La academia La Internacional había cerrado y él estaba sin trabajo.
Tenía la posibilidad de regresar a Marruecos donde sus amigos y socios, Cruceta y Lopategi, continuaban con su negocio de pesca en aguas del Atlántico. De vez en cuando recibía una carta de ellos. Le daban cuenta de la marcha del negocio y le hacían saber la parte del beneficio que le correspondía.
Pero deseaba quedarse. Los meses que llevaba en esta ciudad le susurraban al oído que existían otras en el interior de La Habana, otras atmósferas más allá de los cabarés internacionales y los hoteles, incluso del bullicio del Malecón por la tarde. El mar Caribe en el horizonte, lo contemplaba con sus ojos acuosos y tristes, una ciudad de placeres desmesurados de la que, aún no lo sospechaba, sería difícil escapar.
Disponía de algunos ahorros de manera que no tenía prisa.
La noticia transmitida por el inspector Sorrillo lo sacudió. Recordó a Stanley en Tánger. Este, con una excusa u otra, siempre procuraba que se uniese a sus celebraciones. Stanley intuía que su vida habría de encaminarse fuera del sacerdocio y trataba de facilitarle el paso. Y cuando lo dio, fue el primero en asegurarse de que viese el futuro con optimismo, en transmitirle que le esperaban muchos años de buenas noticias:
—Con Joan o sin ella, tienes mucha vida por delante, aprende a disfrutar —le decía.
Stanley le llevaba a Martín cerca de veinticinco años…
Calló al oír sus palabras.
—Pero te daré un buen consejo, en la nueva vida que has elegido, necesitarás paciencia —prosiguió Stanley.
Martín Ugarte permaneció un par de horas en el hospital hasta que Juan Sorrillo apareció con otro inspector. Ugarte se retiró a su apartamento.
Desde un pasillo, pudo ver el cuerpo inmóvil de Stanley. Se hallaba consternado.
La semana anterior había conocido a unos paisanos. La Habana era una ciudad donde permanecer entre cuatro paredes resultaba difícil. Hizo lo que suelen hacer los vascos cuando se hallan en tierras remotas: buscar otros vascos. Se aproximó al Jai Alai, en la confluencia entre Lucena y Concordia, adquirió una entrada y se sentó en un taburete esquinero en la barra del bar.
No tardó en ver un grupo de hombres que seguían con atención el desarrollo del partido. Por alguna razón sospechó que eran vascos.
Se levantó y acercó a ellos. Sus sospechas se confirmaron. Hablaban en lengua vasca aunque en un dialecto que le sonó extraño. Pese a que llevaba años sin practicarlo, el vasco había sido su primera lengua. Luego llegaron el francés y el árabe.
Eran tres jóvenes de unos veintitantos años y complexión de deportistas. Entre ellos se comportaban con confianza, dándose palmadas en los hombros y tocándose los brazos a menudo. Ugarte se presentó como lo que era, un profesor de francés que residía en La Habana desde hacía poco tiempo.
Habían pasado apenas unos minutos. Eran jugadores de cesta punta y procedían de aldeas cercanas a Markina. No solo eran compañeros de profesión. Habían nacido en caseríos vecinos, eran amigos desde la infancia. Cuando no hablaban de pelota o del frontón lo hacían de temas desconocidos para él, recordaban los tiempos en que tenían quince años. Reían una y otra vez. Le llamó la atención a Martín Ugarte. Era un terreno sobre el que carecía de recuerdos. Sus nuevos amigos compartían paisajes, lugares, sabores, ese tipo de cosas que cuando se dan en personas que acaban de estrecharse la mano ofrecen la sensación de hallarse en familia. Y él no, pese a que los tres habían nacido en el mismo país.
La sesión del Jai Alai finalizó y lo invitaron a terminar la noche con ellos de la forma que tenían por costumbre. Fue la primera de muchas. Unas cervezas en alguno de los Aires Libres del Paseo del Prado y dar cuenta de una cena en el restaurante Miami, en la famosa esquina de Prado y Neptuno.
Le hicieron una buena cantidad de preguntas: ¿Por qué había venido a La Habana? ¿Tenía novia? ¿Cuáles eran sus planes?
Al cabo de un rato empezaron a llamarle Kiputza y uno de ellos, no sin asombro al detectar su desconocimiento de las particularidades de los dialectos vascos, le explicó la razón: hablaba como lo hacen los Kiputzak.
Dos de los jugadores vascos de pelota se convirtieron en sus mejores amigos. Sus nombres de jugadores eran Eskauriaza y Basterra. Al primero le llamaban Kizkur. Ugarte acudía cada tarde acudía al Jai Alai de la calle Concordia y compartía con ellos unas cervezas y la cena.
Sus nuevos amigos hablaban del pueblo del que procedían, de sus padres y hermanos, de los amigos que allí dejaron, del primer amor que conocieron o de la novia que los esperaba. Él los escuchaba y callaba.
Sus ojos escondían una tristeza infinita. Sus paisanos lo observaron y estaban convencidos de que había algo extraño en el pasado de Martín. Lo hablaban entre ellos cuando Martín emprendía el camino hacia su apartamento.
Martín vive atormentado, Martín esconde algo, se decían. Por más que le habían tomado afecto y deseaban conocer lo que le sucedía no se atrevían a preguntárselo, ni siquiera en las noches que tomaban más tragos de la cuenta.
Así vivía. Era un hombre desterrado que no recordaba el caserío donde había aprendido a caminar. Sus nuevos amigos insistían y le preguntaban sobre su familia. ¿Vivían sus padres? ¿Tenía hermanos? Él evadía responder.
Sus maneras indicaban que había recibido estudios. No era un joven de caserío como ellos, que habían encontrado en el Jai Alai de La Habana una buena manera de ganarse la vida.
Pero Ugarte se mantenía hermético, ofreciendo una respuesta breve y simple: Soy profesor de francés y me gano la vida dando clases.
Los acababa de conocer. No era fácil para él. ¿Cómo explicar a sus paisanos que cuando cumplió ocho años sus familiares lo habían acomodado en un tren en San Sebastián para viajar veinticuatro horas y ser recogido por el presbítero Solaguren, en Tánger donde desarrollaba sus funciones eclesiásticas? ¿Cómo revelar que nunca había regresado a su lugar de nacimiento y que desconocía el rostro de sus dos hermanos, Jose Mari y Dimas? ¿Cómo decirles que había sido ordenado sacerdote diocesano? ¿Cómo expresar lo feliz que había sido en seis años de vida religiosa? ¿Cómo declarar a sus nuevos amigos que había dejado atrás el hábito por el amor de una mujer norteamericana llamada Joan Alison? ¿Cómo contarles que fue la misma Joan la que no quiso comprometerse con él y partió hacía su país para convertirse en la célebre Joan Alison, coautora de la obra de teatro que sirvió para el guion de la película Casablanca? ¿Cómo explicar que la halló de nuevo en La Habana, apenas unos meses atrás y que habían reanudado su amor con la misma pasión que les unió once años atrás? ¿Cómo hacerles saber que Joan Alison había partido a su país sin otra explicación, salvo que lo quería, pero no lo suficiente como para comprometerse con él y renunciar a su gran sueño: escribir una novela con la que retornar a la gloria que vivió con Casablanca?
¿Cómo decirles que no dejaba de pensar en Joan Alison, la mujer que le había enseñado a besar, con quien había hecho el amor por vez primera, y había sentido esa sensación de intimidad y placer hasta consumar el acto, sudorosos, jadeantes, con el corazón acelerado ambos?
En aquellos días en que conoció a los cestapuntistas vascos, ella le escribió una carta desde Connecticut, el lugar donde se había refugiado.
El tono de la carta era amable aunque no íntimo. Leída y releída, Joan no expresaba frase alguna que le permitiera suponer que sus sentimientos se habían aclarado, como le prometió en su amarga despedida. Le informaba que proseguía su trabajo en la novela para la que aún no tenía título.
Joan daba cuenta en la carta que trabajaba cinco o seis horas al día. El resto del tiempo lo dedicaba a pasear por las playas, a leer y dormir.
Joan y sus dos personalidades tan diferentes: llena de amor y promesas en una; distante y paralizada en su capacidad de amar en otra, pensaba Martín una y otra vez. Aún resonaba en la mente de Ugarte la frase que él le reprochó en la última discusión: No quiero una mujer que me ame por las noches y odie en las mañanas. Esa no soy yo, respondió ella, colérica.
Una frase en la posdata de la carta le llenó de extrañeza: sé que vendrá de nuevo la primavera.
Capítulo 5
Joe Kowalsky consiguió dormir dos horas. Se duchó y regresó al hospital. No había noticia alguna sobre la mejoría de Stanley. Permanecía en el mismo estado: en coma.
Sus hombres le dijeron que un joven español se había interesado por el paciente. Le pidieron el pasaporte, no parecía falsificado y respondía al nombre de Martín Ugarte, de treinta y seis años. Acababa de abandonar el hospital con la promesa de regresar en unas horas.
Kowalsky recordó ese nombre. Lo había leído en los informes que enviaba su agente a Washington.
—Así que tenemos a Sorrillo y a Ugarte, los amigos de Stanley —pensó.
Continuó en sus cavilaciones. Se hallaba sentado en un banco de piedra situado en el exterior del establecimiento. Cada cuatro o cinco minutos un vehículo paraba en la puerta y de él descendían una o dos personas con gesto de preocupación. Algunas lo hacían con un pañuelo en el rostro.
Kowalsky trató de hurgar en su memoria: ¿falta alguno de los amigos de Stanley?
El primero que le vino a la cabeza fue el canadiense Fréderic Miner, su amante. Poco sabía de él, apenas que trabajaba en la recepción del hotel Presidente. Pensó en la posibilidad de que, en alguna de sus noches de intimidad y sexo, hubiera recibido alguna confidencia de Stanley.
Lo descartó. Stanley era de esa clase de personas que jamás confiaría a un amante información sobre un caso que tuviera entre manos. Ello representaba una de las reglas sagradas de su profesión. Lo habían comentado a menudo. Sonrió, recordando esas largas conversaciones, una vez terminado el trabajo, en alguna cervecería de Washington poco frecuentada por colegas, sentados frente a frente y después de revisar debajo de la mesa a fin de comprobar que no estaban siendo escuchados por los chicos del contraespionaje.
Joe Kowalsky era un hombre ortodoxo en sus ideas, defendía que estaban en el lado correcto. Quizá con el paso de los años los agentes de la CIA se tomen el trabajo como algo rutinario, como si trabajasen en una agencia de seguros, admitía. Pero estaban en 1953, los rusos y ellos se peleaban por la hegemonía en el mundo. Nueve o diez años atrás unos y otros habían enterrado a sus mejores chicos. Fueron aliados en Europa, pero ese tiempo acabó, como buena parte de los episodios en que los hombres se parten el alma por causas dignas, sea cuál sea la lengua en que se expresen.
Los soviéticos habían perfeccionado su servicio de inteligencia en el exterior. Disponían de dinero, no tanto como ellos desde luego, pero les sobraba ideología. Eran rocosos, algo vulgares en la forma de vestir, se sabían de memoria los títulos de las obras de Dostoyevski, Gogol, Chejov, Puskhin, Tolstoi. Amaban la ópera y el ballet, bebían sin llegar a emborracharse y no perdían el control. Jamás jugaban en el casino. Decían aborrecer Occidente, pero caminaban ensimismados por la Quinta Avenida de Nueva York entre luces de neón que no se apagan. Contaban con un factor que les proporcionaba una gran ventaja. En la guerra de España, terminada solo unos pocos años antes, participaron las Brigadas Internacionales, un cuerpo de miles de voluntarios de casi todas las nacionalidades. Habían viajado a los frentes españoles para luchar contra el fascismo. Se sentían unidos por la fe en el comunismo y un deseo poco menos que inquebrantable de dar su vida por esta causa. Eran miles de personas jóvenes desperdigadas por el mundo dispuestas a convertirse en espías activos o agentes durmientes, que no esperaban una recompensa económica y se consideraban honrados en el caso de que Moscú se fijase en ellos. La Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) y su sucesora, la Central Inteligence Agency (CIA), no contaban con un arma tan poderosa, y en Langley lo tenían muy presente.
¡Maldita sea! Stanley era uno de los mejores. De eso estaba seguro Ray. Lo había demostrado en el polvorín de Tánger y en la guerra de España. ¿Lo engañaron? Tuvo que bajar la guardia para que lo acribillasen en una calle céntrica de La Habana. La orden tuvo que partir de alguien poderoso. Descartaba una confusión de personalidad o un incidente casual. ¿Quién era ese alguien?
En la agencia habían desarrollado un juego con el fin de desentrañar un crimen complejo. Lo denominaban el Hexágono perfecto y estaba basado en el antiguo aforismo jurídico de que no hay crimen sin un buen móvil. Un hexágono, seis vértices.
Juan Sorrillo le había dado toda clase de detalles sobre quienes habían sido los autores materiales del secuestro de Carolina Bacardí: Francesco Cavalcanti y sus tres jóvenes sobrinos. Se le ocurrió visitar al primero.
Fueron detenidos junto a una parte del dinero que la familia pagó por su rescate. Trescientos mil dólares. Los jóvenes, con la misma convicción que confesaron su participación, negaron conocer la identidad del autor intelectual del secuestro.
El inspector Juan Sorrillo disponía de un nuevo dato. Un banquero cubano, a cambio de un par de favores, había asegurado que el dinero pagado por la liberación de Carolina era una cantidad mucho mayor que los trecientos mil encontrados en las maletas de los Cavalcanti. El confidente afirmaba que eran dos millones de dólares.
No podía probarlo. Tampoco interrogar a la familia Bacardí y menos aún a la joven Carolina.
Kowalsky y Sorrillo tuvieron el mismo presentimiento. En el apartamento donde fue detenida la familia Cavalcanti se hallaron trescientos mil dólares. Faltaban un millón setecientos mil dólares americanos: ¿Y si Stanley descubrió quién o quienes habían sido los autores intelectuales del secuestro? ¿Y si había descubierto quién se había quedado con esa buena cantidad de plata? Era una buena razón para agujerearle el cuerpo.
Joe volvió al Hexágono Perfecto.
El presidente Fulgencio Batista era el primer vértice. En la CIA habían verificado una y otra vez su carencia de escrúpulos y ansiedad por el dinero.
Vértice 2: los hermanitos, Meyer y Jacob Lansky. Residían en La Habana, en el interior de los grandes hoteles. La extorsión y el secuestro representaban dos de sus inclinaciones. Poseían experiencia, armas, dinero. Y la familia Cavalcanti era italiana. Un cóctel de elementos que los situaba en la primera línea de sospechosos.
Vértice 3: los estudiantes de la Universidad Nacional que luchaban contra Fulgencio Batista. Se los conocía en la ciudad como LosRebeldes. Se hacían presentes cada vez con más fuerza. No era ninguna estupidez pensar en ellos, las revoluciones necesitan dinero, cash, no solo poesía y discursos.
¿Algún empresario rival de la familia Bacardí? ¿Por qué no? Se conocían entre ellos. No en vano residían en los mismos barrios: El Vedado y Miramar. Frecuentaban los mismos clubes recreativos, El Yacht, El Country. Para ellos sería sencillo averiguar las costumbres de la joven Carolina.
Kowalsky comentó a Sorrillo que en México existían bandas de delincuentes cuya especialidad eran los secuestros. La escasa distancia entre este país y La Habana facilitaba esa posibilidad.
Faltaba un vértice para completar el hexágono. A Kowalsky no le preocupó. Casi siempre falta uno en las primeras indagaciones, caviló. Era una de las características fascinantes de su profesión, averiguar cuál es y dónde está la punta del hilo que le llevará a tirar del ovillo.
No podía permanecer veinticuatro horas en el vestíbulo del hospital de modo que se puso a trabajar. Decidió visitar a Francesco Cavalcanti en la prisión del Castillo del Príncipe. Sorrillo le había entregado una autorización para hacerlo.
Un funcionario avisó a Cavalcanti.
—Tienes una visita y parece un yuma —le dijo.
Llevaba dos meses en prisión y era la primera vez que alguien que no fuera su abogado de oficio le visitaba. Caminaba con lentitud en dirección al locutorio. Le asaltó la posibilidad de que el visitante fuera un enviado del profesor León Valente. En ningún caso se le pasó por la cabeza que este hubiera fallecido. Su rostro resplandeció. Disminuyó la longitud de sus pasos con el fin de ganar tiempo. Su cabeza bullía de ideas y posibilidades. Al fin se vio sentado en un pequeño cuarto de paredes desnudas. Los separaba un vidrio agujereado.
Se cruzaron un saludo convencional. Tras las primeras palabras del visitante se convenció. Sí, desde luego era norteamericano, de edad mediana y buenas maneras. Tenía mirada de hombre vivo, se dijo Cavalcanti.
Lo que expresó a continuación Joe Kowalsky le decepcionó.
—Mire, soy periodista y quiero escribir sobre el secuestro de Carolina Bacardí.
El preso calló durante unos segundos.
—¿Para quién trabaja usted?
—Me pagan diferentes periódicos y una emisora de radio.
—Hablemos con claridad. ¿Qué ganaríamos mis sobrinos y yo? —le dijo.
—Si me cuenta usted lo que sucedió es probable que mis patronos se muestren generosos con usted.
—¿De cuantos miles de dólares está hablando?
Kowalsky conocía bien las reglas de la agencia de la cual era un jefe de rango intermedio. De ninguna manera sus superiores autorizarían el pago de dinero a Cavalcanti. Para ellos, el secuestro de Carolina Bacardí era un asunto de interés menor, interno de Cuba, y había terminado con su liberación. Si él estaba en esa investigación era porque habían intentado asesinar a uno de sus hombres. Se proponía atar los cabos sueltos.
Cavalcanti parecía un tipo difícil.
—¿Cantidades?, no sé. Tendría que hablar con los que me pagan.
—Vuelva cuando lo sepa —zanjó el preso.
—Espere, amigo, tengo amigos en La Habana.
—¿Qué clase de amigos?
—De esos que suelen arreglar expedientes judiciales.
Por alguna razón, Cavalcanti desconfió de aquel hombre. Si le habían facilitado un pase para visitarlo habría de tener una buena conexión con la policía. Especuló con la posibilidad de que el inspector Sorrillo le estuviese tendiendo una trampa. Le pareció burda y tomó la decisión de acabar con la entrevista. En la cárcel no tenía muchos privilegios, ese era uno de ellos. Se levantó, avisó al guardia y se largó, no sin antes lanzarle una amenaza al periodista.
—Cuando tenga una buena cantidad de dinero me avisa, y no me haga perder el tiempo, que le quede claro. Tengo la información que usted busca, pero me la llevaré a la tumba si no hay dinero. ¡Ah!, y mis sobrinos no saben nada así que no pierda el tiempo con ellos —dijo Cavalcanti con seguridad.
En su rostro había algo de resplandor, como si se sintiese ganador de aquel breve encuentro.
Kowalsky abandonó satisfecho el Castillo del Príncipe. Subió a una guagua, le agradaba hacerlo, se abrió paso en su interior a empujones hasta llegar al Vedado.
No cabía ninguna duda de que Francesco Cavalcanti y sus sobrinos eran los autores materiales del secuestro de Carolina Bacardí lo que reforzaba la posibilidad de que Stanley hubiera descubierto quién lo había ordenado. ¿Una buena razón para que lo asesinasen? Joe comprobaba que, mientras su agente permanecía en estado de coma, él se aproximaba a una conclusión esperanzadora.
Pertenecía a la vieja escuela de agentes, de esos capaces de aplicar una suerte de Ley del Talión si tocaban a uno de sus hombres. Se acordó de Levi, un buen amigo hebreo, uno de los creadores del Mosad en el Estado de Israel. Levi defendía que quien mataba a un agente de inteligencia propio debía sufrir el mismo trato.
Pero no era la forma de hacer las cosas en Langley desde que los abogados y burócratas se hicieron con los mandos, muy a pesar suyo y de numerosos compañeros
Volvió al Hexágono Perfecto. La reunión con Cavalcanti le obligaba a descartar al presidente Batista o a uno de sus allegados. Si fuera así, ese italiano no estaría en la cárcel, lo habrían liberado con cualquier excusa o asesinado. No importaba. Quedaban unos cuantos sospechosos. Sacó una pequeña libreta y un lapicero que siempre llevaba consigo y escribió: ¿Los Rebeldes? Resultaba extraño que contratasen mafiosos. ¿Los hermanos Lansky?, ¿los mejicanos?, ¿algún empresario rival? ¿Quién había ordenado el secuestro de Carolina Bacardí? ¿Quién tenía en sus manos un millón setecientos mil dólares que había pagado la familia Bacardí?
Las pocas noticias que enviaba Carolina Bacardí desde Europa daban cuenta de una recuperación lenta. Permanecía en Europa en compañía de una buena amiga llamada Susana Gómez, en un viaje para el que no había fecha de regreso.
Estuvo secuestrada dieciocho días y cuatro horas.
Durante el día mantenía un buen ánimo: ambas callejeaban, fisgaban en tiendas, tomaban cafés, comían. Las horas pasaban y parecía ser la joven Carolina llena de vida anterior al secuestro. Pero al llegar la noche retornaban los ataques de pánico que sufrió en los días siguientes a su liberación. Dormía con la luz encendida y había pedido a su compañera de viaje que compartiera la habitación.
Seguía ingeriendo un hipnótico antes de acostarse, a pesar de los meses transcurridos. Había tratado en vano de deshacerse de la pastilla. Pese a esta, solía despertarse dos o tres veces y le costaba recuperar el sueño. Por fortuna para ella no le esperaba tarea alguna por lo que se desperezaba sobre las diez de la mañana y ordenaba al room service del hotel donde se hospedaba dos cafés bien cargados y un buen desayuno con el que comenzaban la jornada.
Pepín Bosch se encargaba de sus gastos, sin ninguna clase de límite. Cada quince días ella se acercaba a la oficina de American Express de la ciudad donde estuviese y recogía un talonario de cheques de viaje.
Sus padres habían fallecido y sus hermanos eran aún adolescentes. Ella había cumplido veintitres años.
La ronera Bacardí continuaba siendo la industria del licor más importante de la isla, exportaba a numerosos países.
Carolina sabía que, a su regreso, debía asumir la dirección de la empresa, ayudada por Bosch, desde luego, en quien confiaba de forma plena. Este se había encargado de los pormenores del pago exigido por los secuestradores y no había considerado necesario informar a la joven de cuánto había pagado y tampoco a quiénes y cómo. Tiempo habría, pensaba para sí. Carolina no había hecho preguntas.
Tampoco había querido conocer Carolina los detalles que los diarios publicaban sobre los autores del secuestro. Por indiscreción de una de sus amigas supo que habían sido detenidos y estaban en el Castillo del Príncipe a la espera de juicio, pero no quiso conocer más. La joven indiscreta añadió que eran italianos.
Desde las ciudades europeas que visitaba procuraba dejar atrás los acontecimientos vividos. Londres le pareció funcional si bien los ingleses con los que trató se le antojaron distantes. Visitó la campiña inglesa y le agradó.
En Madrid apreció el carácter abierto de sus habitantes, siempre bien dispuestos a entablar una conversación con quienes procedían de Cuba, pero la ciudad la encontró pobre y triste.
París le fascinó y pasó un buen número de horas en sus museos.
En Roma se sintió protegida por su historia, narrada por un atractivo guía de treinta años que vestía sotana. Era natural de un pequeño pueblo de la Toscana y mejoraba su magra economía como estudiante de teología con algunas horas en las que acompañaba a turistas adinerados.
Pese a su férrea decisión de olvidar el episodio del secuestro y los tiempos cercanos a este, uno de ellos se le resistía: el rostro de Martín Ugarte. Pensaba en él con frecuencia y su rostro se iluminaba.
Se atrevía a pensar lo que hubiera ocurrido de no haber existido el secuestro. No eran novios, desde luego, ni se habían cruzado palabras de compromiso alguno, pero la joven estaba segura de que una chispa existía entre ambos, aunque fuera tenue.
Era cierto que les separaban catorce años, una circunstancia desalentadora para lo que eran las costumbres en La Habana en 1953 cuando se trataba de una rica heredera, como era su caso.
Martín Ugarte trabajaba por horas como profesor de francés y ninguna noticia daba cuenta de su pasado o de las razones que le habían llevado a Cuba.
Pese a ello, Carolina Bacardí, desde la lejana Europa, distraída en visitas a museos e iglesias y frecuentando los restaurantes de moda en cada ciudad, pensaba una y otra vez en el vasco y sonreía.
Carolina Bacardí empezaba a pensar en regresar a La Habana. Tarde o temprano tendría que hacerlo. No podía esperar a una recuperación plena, quizá ese momento no llegaría y el peso de la firma Bacardí la abrumaba.
Capítulo 6
Joe Kowalsky decidió caminar por las calles de La Habana. La ciudad le pareció animada. Se cruzó con charlatanes que le proponían remedios médicos importados del continente, lustrabotas que limpiaban los Florsheim que calzaba y fotógrafos callejeros que querían inmortalizarlo mientras caminaba.
Habían pasado unos minutos de las cuatro de la tarde. Los abriles en Cuba suelen ser calurosos, y esa tarde era uno de ellos. Recorrió el Parque Central donde varios fotógrafos de trípode le ofrecieron sus servicios y mostraron instantáneas de niños vestidos de Primera Comunión y parejas de novios provincianos con corbata, rígidos como palos y mirada intranquila.
Tuvo enfrente la mole silenciosa del Capitolio, el lugar al que se dirigía.