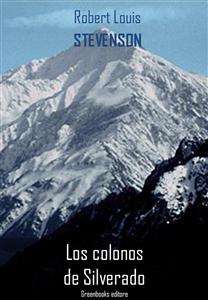
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los colonos de Silverado describe las andanzas y peripecias acaecidas durante la nada convencional «luna de miel» de Stevenson y su mujer -Fanny Osbourne- por las montañas de California, donde se alojaron en una mina de plata abandonada de la legendaria Silverado, rodeada de escoria y herrumbre, aunque en un marco natural de belleza incomparable, contando como única compañía con un extravagante grupo de vecinos -entre los cuales destacan los Hanson, pertenecientes a la «Escoria Blanca Pobre»-, las agazapadas serpientes de cascabel y el fantasma melancólico de algún viejo minero. La edición va precedida por un relato biográfico de Stevenson realizado por su hijastro Lloyd Osbourne, que fue su compañero inseparable y colaborador -escribieron varias obras juntos, entre ellas Bajamar y El Muerto Vivo- hasta el momento de su muerte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Robert Louis Stevenson
Robert Louis Stevenson
LOS COLONOS DE SILVERADO
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-368-8
Greenbooks editore
Edición digital
Junio 2019
www.greenbooks-editore.com
Indice
LOS COLONOS DE SILVERADO
EN EL VALLE
I - CALISTOGA
II.— EL BOSQUE PETRIFICADO
III.— VINO DE NAPA
IV.— EL ESCOCÉS FUERA DE CASA
CON LOS HIJOS DE ISRAEL
I.— PARA PRESENTAR AL SEÑOR KELMAR
II.— PRIMERAS IMPRESIONES DE SILVERADO
III— EL REGRESO
EL ACTO DE LA COLONIZACIÓN
LA FAMILIA DEL CAZADOR
LAS BRUMAS DEL MAR
LA CASA DE PEAJE
UN PASEO ESTRELLADO
EPISODIOS EN LA HISTORIA DE UNA MINA
ESFUERZOS Y PLACERES
LOS COLONOS DE SILVERADO
Robert Louis Stevenson
El escenario de este librito es una montaña alta. Por supuesto, hay muchas más altas; hay muchas con un perfil más grandioso. No es lugar de peregrinaje para el trotamundos de bolsillo, pero para uno que vive en sus laderas, el Monte Santa Helena pronto se convierte en un centro de interés. Es el Mont Blanc de una sección de la Cadena Costera californiana, sin que ninguno de sus vecinos próximos alcance la mitad de su altitud. Domina un país muy verde y escarpado. En primavera alimenta muchos arroyos de aguas bravas. Desde su cima se puede tomar una lección de geografía excelente: se ve, al sur, la bahía de San Francisco, con Tamalpais a un lado y Monte Diablo al otro; al oeste, y a treinta millas, el océano abierto; hacia el este, a través de los maizales y los espesos juncos de los pantanos del valle de Sacramento, donde el ferrocarril Central Pacific comienza a escalar las laderas de las Sierras; y hacia el norte, por lo que sé, la blanca cabeza de Shasta dominando Oregon. Tres condados, el Condado de Napa, el Condado de Lake y el Condado de Sonoma, recorren sus abruptas estribaciones. Su pico desnudo está casi a cuatro mil quinientos pies sobre el mar; sus laderas están bordeadas de bosques; y el suelo, pelado, brilla tibio de cinabrio.
La vida a su sombra transcurre plácidamente. Ciervos, osos, serpientes de cascabel y antiguas operaciones mineras son las charlas básicas de los hombres. La agricultura apenas había comenzado a extenderse desde el valle. Y aunque en unos pocos años todo el distrito pueda estar sonriendo con granjas, trenes que al pasar sacudan la montaña hasta el corazón, hoteles con muchas ventanas iluminando la noche como fábricas y una próspera ciudad ocupando el lugar de la somnolienta Calistoga, no obstante, mientras tanto, alrededor de la montaña, el silencio de la naturaleza reina en gran medida intacto, y la gente de la colina y del valle se pasea dedicándose a sus asuntos como en los tiempos de antes del diluvio.
Para llegar al Monte Santa Helena desde San Francisco, el viajero tiene que cruzar dos veces la bahía: una por el ajetreado transbordador de Oakland, y otra vez, después de aproximadamente una hora de tren, desde el trasbordo del empalme de Vallejo a Vallejo. Desde allí se toma una vez más el tren para subir la gran cuenca verde del Valle de Napa.
En todas las contracciones y expansiones de ese mar interior, la Bahía de San Francisco, puede haber pocos escenarios más monótonos que el transbordador de Vallejo. Orillas yermas y un bajo islote baldío rodean el mar, y a través del estrecho la marea borbotea lodosa como un río. Cuando hicimos la travesía (con destino, aunque todavía no lo sabíamos, a Silverado) el vapor saltaba y las negras boyas bailaban en el agitado mar; la brisa del océano llevaba un frío mortal, y aunque el cielo en lo alto todavía no tenía rastros de vapor, las brumas marinas entraban a raudales desde mar adentro, sobre las cimas de las colinas del Condado de Marin, formando una gran nube plateada e informe.
Vallejo del Sur es el prototipo de muchas ciudades californianas. Fue una metedura de pata; el lugar había resultado insoportable, y aunque todavía es joven en una escala europea, ya ha empezado a ser abandonado a favor de su vecino y homónimo Vallejo del Norte. Un largo malecón, cantidad de tabernas, un hotel de gran tamaño, estanques pantanosos donde las ranas entonan su croar, e incluso a pleno mediodía la total ausencia de un rostro o una voz humana: éstos son los rasgos de Vallejo del Sur. Sin embargo, había un edificio alto junto al malecón llamado el Star Flour Mills y, camino del mar, barcos completamente enjarciados se alineaban paralelos y muy cerca de la orilla, esperando su cargamento. Pronto se lanzarían a rodear el Cabo de Hornos, pronto la harina del Star Flour Mills desembarcaría en los muelles de Liverpool. Por eso, también constituye uno de los puestos avanzados de Inglaterra. Desde allá, hasta este lúgubre molino, a través de las profundidades del Atlántico y del Pacífico, y rodeando el glacial Cabo de Hornos, esta multitud de barcos grandes, de tres mástiles, de alta mar, vienen de vacío y regresan con pan.
The Frisby House, porque así se llamaba el hotel, era un lugar en decadencia, como la ciudad. Ahora había sido cedido a los trabajadores y en parte estaba en ruinas. A la hora de la cena se producía el despliegue habitual de lo que en el oeste se llama una pensión de veinticinco centavos: el mantel de cuadros rojos y blancos, la plaga de moscas, las jaulas de alambre de las gallinas sobre los platos, la gran diversidad e invariable vileza de la comida y los desarrapados devorándola en silencio. En nuestro dormitorio, la estufa se negaba a arder, aunque solía echar humo; y mientras una ventana no se abría, la otra no se cerraba. Había una vista sobre un trozo de carretera vacía, unas cuantas casas oscuras, un burro vagando con su sombra por una cuesta, y un mínimo de mar, con un barco alto anclado a la luz de la luna. A todo alrededor de aquella triste posada las ranas cantaban su torpe coro.
A la mañana siguiente, temprano, subimos la colina a lo largo de una senda llena de palos, atravesando un lugar pantanoso tras otro. Aquí y allá, según ascendíamos, pasábamos por delante de una casa camuflada por rosas blancas. La mayor parte de la bahía se hizo visible y enseguida la cumbre del Tamalpais surgió sobre el nivel verde de la isla de enfrente. Nos decía que sólo nos quedaba un pequeño trecho hasta la ciudad de las Puertas de Oro [1], que por entonces ya empezaba a aparecer entre las colinas arenosas. Nos llamaba por encima de las aguas con la voz de un pájaro. Su majestuosa cabeza, azul como un zafiro sobre el más pálido azul del cielo, nos hablaba de horizontes más amplios y del brillante Pacífico. Pues Tamalpais hace guardia, como un faro, sobre las Puertas de Oro, entre la bahía y el océano abierto, y recorre con la mirada a ambos con indiferencia. Incluso cuando lo vimos y saludamos desde Vallejo, los marineros, allá lejos en el mar, lo estaban observando con ojos entornados y, como en respuesta al pensamiento, uno de los grandes barcos de allá abajo comenzó a vestirse en silencio con blancas velas, de regreso a casa, hacia Inglaterra.
Durante una parte del camino más allá de Vallejo, el ferrocarril nos conducía a través de verdes pastos pelados. Hacia el oeste, las accidentadas tierras altas de Marin cortaban el océano; en medio, en brazos largos, dispersos, refulgentes, la bahía desaparecía entre la hierba; había unos cuantos árboles y unos cuantos cercados; el sol lucía a todo lo ancho sobre las mesetas abiertas, las colinas desmochadas se perfilaban claras contra el cielo. Pero más tarde, estas colinas empezaban a acercarse a ambos lados y, primero matorral y luego bosque, comenzaban a vestir sus laderas. Enseguida nos alejamos de todas las señales de la vecindad del mar, ascendiendo por un valle interior y regado. Se nos presentaba una gran variedad de robles, ora de forma dispersa, ora en un incipiente bosquecillo, entre los campos y los viñedos. Las ciudades eran compactas, en proporciones casi iguales, de casas nuevas brillantes, de madera y árboles enormes, y la campana de la capilla de la fábrica, que sonaba de la forma más festiva aquel domingo soleado mientras subíamos una ciudad verde tras otra, y los ciudadanos endomingados se apelotonaban para ver a los forasteros, con el sol lanzando sus destellos sobre las limpias casas y las grandes cúpulas del follaje que murmuraban por encima de las cabezas en la brisa.
Este amable Valle de Napa está cerrado por nuestra montaña en su extremo norte. Allí, en Calistoga, la vía férrea se detiene y el viajero que intenta adentrarse más allá, hacia los geiseres o los manantiales del Condado de Lake, debe atravesar las estribaciones de la montaña en diligencia. De esta forma, el Monte Santa Helena no sólo es una cumbre, sino una frontera, y en el momento de escribir estas páginas había impedido el progreso del caballo de hierro.
EN EL VALLE
I - CALISTOGA
Es difícil para un europeo imaginarse Calistoga, ya que todo el lugar es tan nuevo y de un modelo tan occidental... El propio nombre, según he oído, lo inventó durante una cena el hombre que encontró los manantiales.





























