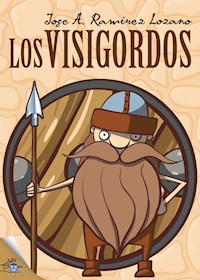
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Los visigordos: Aquellos Reyes Godos de la Hispania pos-romana y pre-musulmana, cuya lista memorizada constituyó una pesadilla escolar para varias generaciones de españoles - sometidos al principio didáctico "Retener y reproducir", aún en boga para algunos -, se convierten en referencia de la dinastía de personajes imaginarios creada por José A. Ramírez Lozano para este conjunto de veinte relatos un tanto ubunianos - del "Ubú Rey" de Alfred Jarry -, entre el humor nonsense y el surrealismo, pero con el aire de las fuentes de las leyendas de tradición oral. Para lectores de 10 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© José A. Ramírez Lozano
ISBN: 9788416873210
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Soy Tolentino, el juglar de los reyes visigordos Tatulfo y Atanacleto de la infanta doña Enzía y el infante Batanedo y la princesa Galar.
No te los pierdas, verás cómo según te los cuento vas notando, sin saberlo, que la verdad de sus vidas
1. ATANACLETO II, El Calvo.
Lo peor de Atanacleto no fue el asunto de su calva, pelón hasta el cogote como era. Lo peor del rey Atanacleto fue que se tragó un pez vivo que le nadaba en el estómago y no le paraba quieto.
Los visigordos eran unos reyes de tierra adentro que jamás vieron el mar. Nada de pescado fresco, a la corte de Toledo sólo llegaba del mar un pescado tieso y seco, como el bacalao.
Un día, el moro Benimerín tuvo el detalle de enviarle un boquerón en una pecera de cristal y el rey Atanacleto se la echó a la boca igual que si se tratara de un consomé de marisco.
-¡Traidor! -se agarró el estómago con sus manazas- ¡Ése maldito moro ha querido matarme!
No hubo modo de que durmiera. Atanacleto estaba siempre en vilo con aquel pez que le centrifugaba en el estómago.
-¡Vomita, Ata! -le insistía doña Galar, la reina, sin parar de darle tortas en la espalda.
-¡Qué vomitar ni vomitar! -desesperaba el rey- ¡Que sepas que todo fue por tu culpa! -la señalaba terrible- ¡Sí!¡Por esa dichosa manía tuya de ver el mar!
Y entonces la reina se echaba a llorar desesperadamente.
La reina doña Galar había soñado desde pequeñita con ver la inmensidad celeste de los mares y siempre andaba asomada a las almenas oteando la linea azulina del horizonte. Benimerín, que lo supo, trató de ser galante con ella y le envió aquel boquerón de la mar de Málaga, un boquerón de los que llaman victorianos, plateado y vivo como el alma remota de las profundidades.
El rey se propuso hacer pis en una pecera por si con eso le daba por salir. Y eructó y eructó sin que al cabo consiguiera otra cosa que aquella de que el boquerón se le subiera hasta el gaznate sin salírsele, dando sólo un relumbro plateado de escamas que le encendía la boca un momento en la noche, como si el del rey fuera un aliento de luna, blanquecino del fósforo.
-¡Que venga Merlino! -gritó- ¡No puedo más!
Cuando Merlino, el mago, llegó y le contaron que habían probado de todo, él pidió una cañita de bambú y le ató un hilo de seda. Luego, con un alfiler de plata de la reina armó un anzuelito y se fue para Atanacleto.
-Ábrame bien la boca, Majestad- le dijo.
-¿Qué pretendéis, Merlino?
-Probar a ver si pica. No hay otro modo.
El rey se prestó no sin recelo y abrió una bocaza enorme, como la de un rano.
Y así una hora y otra hora, hasta que por fin picó. Entonces Merlino tiró fuerte de la caña y en vez del boquerón se trajo la lengua del rey con el anzuelo.
-¡Qué horror! -clamaron los presentes todos.
El rey no podía contener su sangre, rabioso más que nunca por no poder hablar siquiera.
-Señor -se excusó Merlino- descuide que mi magia suplirá con creces mi torpeza.
Y así fue, porque Atanacleto pudo hablar de nuevo. Sólo que el suyo, cuentan, era un idioma marino y remoto que sólo la reina entendía entusiasmada. Y dicen también que su lengua era plateada y escamosa, pequeña como la cola luminosa de un victoriano malagueño.
2. UN PELO EN LA SOPA.
Y lo del boquerón bueno está, que al fin y al cabo le resultó de provecho. Lo malo fue aquel complejo suyo de calvo, porque ése sí que lo llevó a la muerte.
Odiaba los espejos y no soportaba que lo mirasen más arriba de los ojos.
-¡Solubla sela plasa! -vociferaba en su lengua boquerona.
Y entonces la reina Galar, que era quien lo entendía, le quitaba de delante los espejos para que no se se deprimiera al verse.
Tanto que los moros adivinaron su debilidad e intentaron aprovecharse los muy sarracenos tratando de asaltar su fortaleza con espejos. Cientos de moros al ataque, cada cual con su espejo por escudo, sin más espadas ni armas que su terrible reflejo.
-¡Mírate aquí, Atanacleto! -le gritaban en su lengua de morería.
Pero el rey Atanacleto, que no tenía un pelo de tonto, supo sacar partido de aquella ofensa. Y, en vez de convocar a sus guerreros, mandó llamar a filas a todos los peluqueros del reino.
La corte de Toledo era un hervidero de barberos, peluqueros y esquiladores que llaman. Todos armados con cuchillas y tijeras, dispuestos a cuanto les propusiera el rey.
-¡Palema pla la plasa! -se dirigió a ellos aupándose sobre la tarima del trono- ¡Saplansos!
-¡Vosotros sois mis guerreros! -tradujo la reina haciéndole de intérprete- ¡Peladlos al cero!
Aquella de Trujillanos fue batalla triunfal, porque al moro que cogían lo dejaban pelón como una nalga. Y era luego mirarse en sus espejos y salir corriendo de ellos mismos espantados de su figura.
Pero como la desgracia no distingue entre las derrotas y las victorias, esa noche misma, en la cena con que celebraban su triunfo, el rey Atanacleto se murió el pobre de asco. Del asco de un pelo sarraceno que, sin querer, se había tragado con la sopa. Sí, eso fue.
3. LA REINA DOÑA GALAR.
Atanacleto dejó viuda y tres hijos pequeños: El príncipe Tatulfo y los infantes Batanedo y Enzía.
La reina doña Galar apenas si gobernaba, todo el día pendiente de aquel horizonte azulino de los mares. Pero el mar estaba lejos. Su padre, el rey Chindasvinto, le había dicho de niña que sus fronteras eran todas de tierra firme y no de arena y que el mar era cosa de moros, un tesoro que tendrían que reconquistar.
Ahora que era reina y Atanacleto había muerto se le presentaba, sin duda, la mejor ocasión. Así que abandonó la almena y se puso a planear la mejor de las estrategias.
-Majestad -le proponía Tatilo, su capitano-, cámbiele usted la ciudad de Toro por la playa de Torrox. Benimerín es un admirador suyo. Lo aceptará.
Pero a la reina, que no era tonta del bote ni estaba loca de atar, se le ocurrió otro plan muy distinto.
-Lo enamoraré y me traerá el mar a Toledo. Ya lo veréis.
-¿Un mar en Toledo?
-¿La fe no mueve montañas? -dijo ella con resolución- ¡Ea! Pues mucho más el amor, y más aún tratándose del mar, que es líquido dicen.
Cuando el moro Benimerín supo que había enviudado, comenzó a enviarle peceras con agua de mar y peces de todos los colores y especies. Entre Toledo y Andalucía se abrió entonces una vereda nueva que atravesaba Despeñaperros, hecha sólo del paso diario de los cientos de mensajeros árabes que portaban siempre el mismo presente: una pecera de cristal con sardinas unas veces; otras con caballas; otras con coquinas y cangrejos que emocionaban siempre a la reina y que ella siempre agradecía a su pretendiente con las mismas palabras.
-Decidle a Benimerín que me traiga el mar y mi corazón será suyo.
Galar mandó construir una piscina en forma de lago abierto y allí fue arrojando el agua de mar y sus especies. Hasta que creció y creció. Y no sólo aquel mar; que también creció junto a él una montaña de cristal, cada vez más alta, hecha del montón de vidrios rotos de tantísimas peceras.
Su mar llegó a ser un lago enorme que al reflejarse en el vidrio de la montaña se aparecía ante los ojos como un mar sin límites, inmenso, que en nada tenía qué envidiar al de verdad. Allí acudían a tomar el sol los nobles de Toledo y allí veraneaban los infantes, locos por hacer castillos con sus arenas.
La reina envejeció mirándose en él y nunca quiso traicionar la palabra con que correspondía al presente de Benimerín. Y así lo dejó escrito en su testamento. De manera que el día que murió los cirujanos le arrancaron el corazón y se lo enviaron a Benimerín en una de sus peceras.
Cuentan que el moro Benimerín lo tuvo en esa misma pecera hasta su muerte y que el corazón nunca dejó de latir.
Y cuentan también que después mandó arrojarlo al mar y que aún vive en sus profundidades el corazón de la reina, transparente como una medusa.
4. EL INFANTE BATANEDO.
Batanedo era un infante débil y solitario que no sabía hacer otra cosa que pasear y quedarse pasmado frente a los escaparates de las confiterías.
Cuando murió su madre, doña Galar, a Batanedo le dio por cosas raras que hacían la risa de los cortesanos visigordos y aún de los toledanos todos, como prueban las coplillas que por entonces circulaban.
El infante Batanedocamina siempre de espaldaspor no pisarse los dedos.
Y dice verdad la copla, porque fue morir la reina y dar en andar de espaldas, nadie sabe si de tanto observar los cangrejos de aquel mar castellano que poco a poco se secaba y que había sido regalo de Benimerín a su madre.
-¿Y eso, Batanedo?¿por qué andas así?
-Es que me piso las uñas si no -contestaba el infante sin detener su marcha atrás.

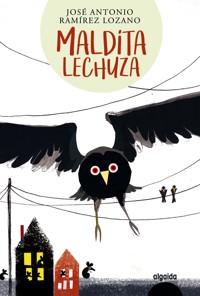

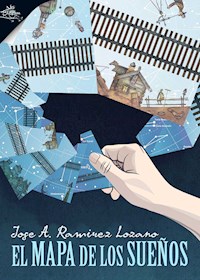













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











