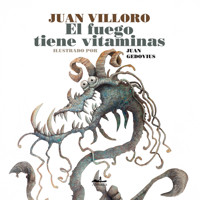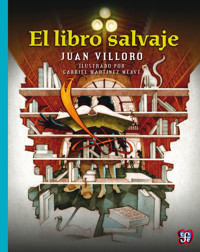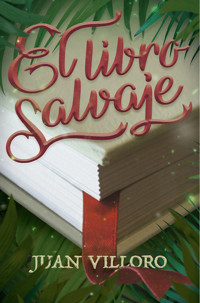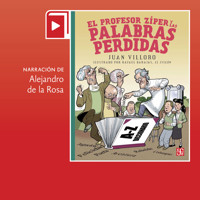Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Luego de que el terremoto de 1957 expulsara a su familia del cosmopolita centro de la Ciudad de México, Mauricio Guardiola vive su infancia y adolescencia en las calles de Terminal Progreso, un vecindario incrustado en el paisaje semirrural de Xochimilco que parece haber cristalizado las promesas de un futuro brillante en simple nostalgia por el porvenir. A la sombra de su padre –un arquitecto vehemente y mujeriego, obsesionado por plasmar la identidad mexicana en sus construcciones– y acechado por las frases edificantes que su madre pega en la puerta del refrigerador, Mauricio se inicia en la sexualidad, la amistad, el enamoramiento y la búsqueda de vocación de la mano de una serie de personajes cifrados por sus manías. Pero, ¿es acaso posible adquirir convicciones férreas en un suelo movedizo? En un territorio tan vacilante como la Ciudad de México, cualquier certidumbre puede parecer absurda. Con una prosa atlética y gran sentido del humor, Juan Villoro construye un irónico reverso de la novela de aprendizaje en el que la adultez se muestra como una condición de insuficiencia. A más de veinte años de su primera publicación, Almadía reedita con orgullo Materia dispuesta, crisol de las obsesiones y el genio literario de uno de los escritores más reconocidos y queridos de la lengua castellana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DERECHOS RESERVADOS
© 1996 y 2022Juan Villoro
© 2022Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
RFC: AED140909BPA
www.almadiaeditorial.com
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Primera edición: Alfaguara, 1997
Segunda edición corregida: Almadía, 2023
Edición digital: 2023
eISBN: 978-607-8851-35-5
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
A Pablo FriedmannA la memoria de Xavier Cara
ÍNDICE
Prólogo
LA EXCENTRICIDAD DE LA COSTUMBRE
1. TOALLAS EJEMPLARES
2. HISTORIA DE LA EQUIS
3. EL BELLO DURMIENTE
4. ÚLTIMO SAFARI
5. EL MATERIALISTA FANTASMA
6. EL JARDÍN REGULADO
7. LAS PIELES INFRARROJAS
El juego de los siete errores lo reservaba para más tarde, en la casa; lo sacaba con Franco sentado en las rodillas, mostrándole cada error; el niño se entusiasmaba, pero no había encontrado por sí mismo un solo error. Debía de haber una ceguera propia de ese juego, que se curaba con la edad.
Martín no estaba seguro de haberse curado de verdad. Le daba la impresión de que lo resolvía haciendo trampas.
CÉSAR AIRA
LA EXCENTRICIDAD DE LA COSTUMBRE
A 25 AÑOS DEMATERIA DISPUESTA
A medida que un autor acumula libros una pregunta se vuelve inevitable: ¿cuál de sus títulos prefiere? Con frecuencia, recurrimos a la comparación con los hijos: no todos son estupendos, pero no se puede querer a unos más que a otros. Y, sin embargo, hay parcialidades. Por un lado, están las obras que conectan plenamente con los lectores y se parecen, al menos por un tiempo, a los hijos que redimen a sus padres. En mi caso, ese chico ejemplar es El libro salvaje, pensado para lectores de trece años. Por otro lado, están los libros que, como tantos hijos consentidos, se han vuelto desobedientes y sorprenden al autor por la forma en que se independizan de él. En este sentido, Materia dispuesta es mi preferida hija rebelde.
Dicho esto, agrego que debemos desconfiar de la forma en que un escritor se juzga a sí mismo. En mi experiencia, la única prueba de que un texto se salva ocurre cuando me parece escrito por otro. Esa sensación de autonomía lo dota de rara elocuencia; al mismo tiempo, me impide sentirme orgulloso de él, pues su mayor virtud es la de resultarme ajeno.
Desde el punto de vista estilístico, Materia dispuesta es el libro más cercano a mis obsesiones; los adverbios y los adjetivos revelan tanto de mí como una prueba de sangre, pero el conjunto me sorprende más que cualquier otro libro mío.
La novela narra veintiocho años en la vida del protagonista, Mauricio Guardiola. La astrología y diversas variantes de la antroposofía se han referido a la importancia de los septenios para clasificar la vida de una persona. De manera más intuitiva que sistemática, Materia dispuesta se inscribe en dicha tradición y explora una biografía en siete plazos de siete años.
Empecé escribiendo cuentos y al concebir mi primera novela, El disparo de argón, me propuse que no pareciera la novela de un cuentista. Para evitar que diversas historias independientes conservaran la forma del relato, prescindí de capítulos y estructuré la novela a base de fragmentos. Una vez sorteado ese desafío, no me preocupó que mi siguiente novela, Materia dispuesta, se ordenara en siete historias que recorren las edades del protagonista.
Quise hacer una novela de educación en un país que no tiene nada que enseñar o no sabe cómo hacerlo. El nacimiento de Mauricio Guardiola coincide con el terremoto de 1957 y sus ritos de iniciación concluyen con el sismo de 1985 que devastó la Ciudad de México. La tierra tiene una conducta tan incierta como el personaje.
Hay poco de autobiografía en las tramas de este libro, pero el contexto social y cultural es inseparable de mi experiencia. Crecí en una época dominada por la idea de futuro, que anunciaba un horizonte muy superior a nuestra estancada realidad. Durante setenta y un años el mismo partido ganó las elecciones; nada cambiaba y eso permitía reiterar las incumplidas promesas de la Revolución de 1910. Desde su nombre, el Partido Revolucionario Institucional se disponía a transformar la lucha en burocracia y a sustituir los logros por ilusiones: todo sería magnífico, pero no ahora. Habitábamos una nación potencial, orientada hacia un porvenir siempre aplazado, una meta intangible y deseada: “el México moderno”.
Mauricio Guardiola se educa en un territorio donde el presente es un borrador que no llegará a la versión definitiva. En catalán, su apellido significa “hucha” o “alcancía”. Mauricio es una hoja en blanco que espera llenarse de sentido, una alcancía dispuesta a ahorrar algo. Vacilante, improvisada, la realidad lo dota de palabras inseguras y monedas falsas. Esa paradoja define las siete historias del libro, marcadas por una pedagogía al revés, donde aprender confunde.
En forma irónica, Materia dispuesta aborda una de las obsesiones de la cultura mexicana en la segunda mitad del siglo XX: la identidad. La mascota de Mauricio es el ajolote, animal endémico de Xochimilco que lleva una existencia anfibia, a medio camino entre el agua y la tierra, y que eventualmente puede mutar en salamandra. Como ha observado el antropólogo Roger Bartra, el ajolote se presta para ser el símbolo de un país donde la transformación es una posibilidad latente que no siempre sucede.
Durante décadas, la cultura mexicana mostró una especial ansiedad por definirse de manera unívoca, por encontrar su “rostro verdadero”, oculto tras las sucesivas máscaras del pasado indígena, el mundo colonial, la independencia y la nueva dependencia (esta vez de Estados Unidos). La paradoja es que, a fuerza de usarse, las máscaras dejan de ser disfraz y se convierten en identidad; bajo su manto, no hay facciones perennes sino texturas híbridas, modificables, que cambian como un rostro trabajado por el tiempo.
Mi generación fue educada para reconocer arquetipos. En las estampas de la lotería de feria, el Valiente empuñaba un cuchillo ensangrentado para demostrar que el arrojo mata. En los libros de civismo, las palabras “México”, “hombre”, “mujer” y “familia” aspiraban a decir algo incontrovertible. Lo asombroso e interesante es que ninguno de esos iconos existía en la vida diaria. En el Libro de Texto Gratuito, el país aparecía como una fotografía retocada que no dejaba dudas sobre el azul del cielo; sin embargo, al salir a la calle, encontrábamos un país desenfocado, sin contornos definidos, donde todo se fundía y mezclaba.
En su ensayo “Los (dos) lados de la toalla: masculinidad, sexualidad y nación en Materia dispuesta”, Tamara Williams se ha referido a las diversas fisuras que atraviesan una novela sobre la crisis de la masculinidad que también pone en entredicho la noción de identidad nacional.
El padre de Mauricio, Jesús Guardiola, es un arquitecto de la “escuela mexicana” que se beneficia de la retórica nacionalista y cree en la condición patriótica de los colores. El hijo ama a un padre con el que no puede identificarse, del mismo modo en que no entiende los códigos para pertenecer a su patria. Cuando se entera de que Yugoslavia es un país hecho de pueblos diferentes (eslovenos, serbios, macedonios, croatas) que de manera arbitraria comparten identidad, se asume como “yugoslavo psicológico”. Incapaz de encontrar un sentido de pertenencia en un entorno inestable, pasa de una interrogante a otra.
Las escenas más estrafalarias de este libro provienen de la realidad (el concurso de El Bello Durmiente ocurrió en la mueblería Viana, el culto al Niñopa se celebra en Xochimilco, el burlesque erótico abarrotó durante años el Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad, la sociedad teosófica Quinto Sol tiene más de un correlato en la vida cotidiana, el tema de las “pieles infrarrojas” era una simple conjetura pero cobró actualidad en la Compañía Nacional de Teatro en 2022 con el reclamo de diversos colectivos que protestaron por la falta de actores morenos en un país de mestizaje). Nada es tan exótico como lo común visto de otro modo.
Cuando empezaba a escribir esta novela, Sergio Pitol me recomendó la lectura de César Aira. Fue un consejo esencial. Las tramas desopilantes de Aira, donde la norma cambia de signo, me ayudaron a entender las posibilidades excéntricas de la costumbre.
Como esta novela trata del desarrollo de un personaje, me pareció sugerente darle un sesgo gramatical al cambio de voz que define la maduración de los varones. Los tres primeros capítulos están narrados en primera persona (el tono genuino e íntimo que concede la infancia y que se desdibuja a medida que se hacen las paces con las convenciones de la vida adulta). Los últimos tres capítulos se narran en tercera persona (el protagonista ya tiene conducta cívica; pasa del nombre de pila al apellido, del impulso a la apariencia, de los dibujos a los documentos foliados). Entre ambos bloques, un capítulo bisagra representa las vacilaciones del cambio de voz. En ese cuarto episodio, Mauricio anhela y teme dejar la infancia, y aguarda la gravedad que modifique su garganta. A veces niño, a veces adulto, habla de sí mismo en primera y en tercera persona, como los protagonistas de El tambor de hojalata o Palinuro de México.
Toda novela admite una lectura esotérica y esta propone un juego para los aficionados a buscar signos más allá de la trama. Sin llegar a una concepción ocultista de la literatura, incluí en ella algunas adivinanzas, semejantes al “juego de los siete errores” mencionado en el epígrafe.
Además de la correspondencia astral con los ciclos de siete años, Materia dispuesta alude a diversas simbologías, del marxismo al catolicismo sincrético y la reivindicación de las raíces vernáculas. Pero lo más hermético son los nombres de los coches. Siempre me ha sorprendido que la industria automotriz bautice a sus modelos como objetos de poder: Mustang, Shadow, Vectra, Demon, Phantom, Testarossa. En su novela Dinero, Martin Amis inventa marcas para dotar de cierta irrealidad a la atmósfera. Me pareció interesante hacer lo mismo, pero sirviéndome de nombres que aportaran algo más a la trama. El hermetismo se basa en descifrar claves ocultas; para practicarlo, las claves deben estar ahí. Los coches de Materia dispuesta circulan como un reto esotérico que agrega posibilidades interpretativas, pero se trata de un efecto secundario; en su conjunto, la novela no depende de resolver esos enigmas. El lector puede ser indiferente al significado de un Kybalión del mismo modo en que puede ser indiferente al nombre del Prius que aborda en la realidad.
A veinticinco años de distancia, no podía dejar de hacer ciertas enmiendas. Una de las cosas que más cambian en la vida de un autor es el sistema de puntuación. Como los pasos de baile, las comas, los puntos y el esquivo punto y coma, otorgan ritmo a las palabras. Pero nadie baila del mismo modo veinticinco años después. Ajusté un poco el tono general del libro y aclaré pasajes donde las metáforas y los adjetivos dificultaban la lectura.
También suprimí un par de escenas que pretendían reflejar con transparente inocencia la “perversión polimorfa” de la infancia, como la llamó Freud, y que en la relectura me molestaron por su innecesaria crudeza. Mauricio Guardiola no aprende mucho, pero su autor debe hacerlo. Ha pasado suficiente tiempo para que esos pasajes me parezcan demasiado próximos al mundo primitivo en el que crecí, donde el abuso infantil era común.
Transcurren veinticinco años y encaras a un hijo que tiene tu boca, tus ojos y tu nariz y, sin embargo, no se parece a ti. Aportaste los detalles, pero él aportó la manera de vivir con ellos.
Quien lee vuelve propio lo ajeno; quien escribe vuelve ajeno lo propio. Literatura: un modo de cambiar: materia dispuesta.
CIUDAD DE MÉXICO, a 5 de julio de 2022
MATERIA DISPUESTA
1. TOALLAS EJEMPLARES
Mi padre siempre usó el lado rasposo de la toalla. Si algo definía su carácter era la furia para frotar y admirar su carne enrojecida; el vapor se disolvía en el espejo, mostrando a un hombre joven (en mi primer recuerdo debe de haber tenido veintiocho años), con la toalla firmemente atada a la cintura, satisfecho de los músculos que en su particular código de valores significaban “estar vivo”. Había que mantener el cuerpo en guardia, rascarse las sienes, darse un golpe estratégico en el pecho, usar agua fría.
En la casa las toallas se planchaban hasta lograr un efecto de prensado. Al desdoblarse hacían ruido, y con ese rumor empezó mi historia general del mundo. Ignoraba casi todo, pero no que hubo una civilización con las manías paternas: Esparta.
A los seis años recibí un inútil globo terráqueo y mi índice asalchichado trató de posarse en Esparta. En vano. La nación de las molestias edificantes, donde las manzanas se comían verdes, fue derrotada por tribus confortables.
–¿Y eso qué? –preguntó mi padre.
No me atreví a responder “eso demuestra que se equivocaron”. Para él los rigores eran un fin en sí mismos.
Supongo que me seguí bañando porque mamá suavizaba toallas secretas para ella y para mí. Crecí del lado opuesto, algo que en la esotérica valoración de las telas familiares significaba dejarse llevar por la vida fácil, ceder a las presiones y a los gustos plácidos. Mucha miel de abeja, mucha televisión, muchos cojines en el sofá.
Ante el espejo, mi padre se adoraba con una pasión casi mística. Me cuesta trabajo encontrarle esa mirada en otras circunstancias; persigo el recuerdo de sus ojos en éxtasis y sé que corro el riesgo de inventarlo.
Las formas de la memoria me recuerdan, de manera inevitable, a una esfera de dulces en la farmacia cercana a la casa. El aparato contenía caramelos redondos, de distintos colores. Con una moneda de veinte centavos se podían obtener tres o cuatro. Me gustaba localizar una bola roja en la pecera de cristal y verla descender rumbo a la boca del aparato, oprimida por las demás. En ocasiones, el dulce avistado llegaba a la cuenca de mi mano; sin embargo, ¿podía estar seguro de que se trataba del mismo que había escogido antes? Lo único cierto es que para obtener un dulce había que sacar otros. Algo semejante sucede con los instantes perdidos; a veces no llega el momento solicitado, o llega en compañía de otros; regresa en densidad, y al final resulta imposible saber si se trata del recuerdo auténtico o de su copia, trabajada por las manías del tiempo, las presiones de los demás instantes que pugnan por salir.
Como es de suponerse, mientras engordaba con los dulces de la farmacia no sabía que mi memoria se adiestraba en sus imposibilidades, en la azarosa contigüidad de los recuerdos.
Escojo la mirada de mi padre ante el espejo, y al girar la manivela, con los dedos pegajosos de otra hora, recibo algo que no solicité y sin embargo forma parte de ese orden.
Digo “toalla” y recupero los ojos encendidos de mi padre, pero en el lugar equivocado. El barroco desorden de ese instante no puede ser pospuesto.
Estoy en el jardín de una casa ajena. Soy un bulto que “juega” a ver hormigas. De pronto algo blando se desgaja en el pasto, un desmembramiento, un hormigueo de tierra. Alzo la vista y los columpios se mecen solos. Me vuelvo hacia la casa y sé que va a venirse abajo. Lo único que me importa es morir adentro.
Subo las escaleras, abro una puerta de golpe y lo que veo coincide penosamente con algo que ya sospechaba y en esencia quería comprobar. Es difícil acomodar el exceso visual de la escena. Hay un traje de charro en una silla, un corbatín tricolor se extiende sobre un tapete de peluche, junto a unas sandalias cherokees; el aire huele a cuero crudo, a vagas monturas. Las nalgas de mi padre son perfectas, redondas, rojizas. Con furia, con minuciosa exactitud, se hunde en la adorable Rita, a 6.3 en la escala de Mercalli. Sus ojos tienen un brillo acerado, ciego.
No advirtieron mi presencia, ni se enteraron del temblor. Cerré la puerta con cuidado. En el barandal de las escaleras descubrí el rastro de pulpa de tamarindo que dejé al subir.
La escena se me impone al barajar los años como la dura impronta de la que todo deriva. Sin embargo, fueron necesarias muchas cosas para llegar allí. Un enredo de suplantaciones, silencios, valores entendidos, me llevó a contemplar la intimidad ajena (la mayor cercanía no fue visual; más que los cuerpos, me asombraron sus impensables ruidos). En ese umbral, sin saber por qué, me sentí en total desventaja: gordo, sucio, incapaz de dejar de comer el hule con que forraba mis cuadernos, carne para las hormigas.
Pero tampoco quiero exagerar la fuerza del momento; aquella imagen no daba para un trauma profundo. ¿Entonces por qué me sentí tan mal? En principio porque el hombre que jadeaba era mi padre, pero más seguramente porque ciertas combinaciones exceden la mirada. Vi las plantas callosas de los pies, los dedos torcidos en la almohada, una flor de papel lila en el buró, los aditamentos de la mala hora. Eran pocos pero todos sobraban.
Hasta ese día nada me parecía mejor que acompañar a mi padre. Dos veces por semana íbamos al “cine”. Mamá detestaba las películas; le tenían sin cuidado los naufragios y los tigres de Bengala que los productores pudieran llevar a la pantalla, se desprendió de la pasión de la época como de un desierto incultivable. Por entonces Estados Unidos acababa de devolvernos un pedazo de país: El Chamizal, una franja seca, que a pesar de los discursos no valía gran cosa. Mamá nos legaba algo semejante, con el fastidio de quien concede poco: la vida exterior que llamábamos “cine”.
Su reino tiránico era la cocina y el refrigerador su Tabla de la Ley. La puerta blanca siempre tenía algún mandamiento bajo una fruta imantada. Por ejemplo: LA PUNTUALIDAD ES LA CORTESÍA DEL REY.
Aunque mamá quería educarnos con sus mensajes, la verdadera pedagogía estaba dentro del refrigerador: recipientes envueltos en celofanes, papeles encerados, aluminios de diversos grosores. Alzar una tapa equivalía a profanar su disciplinado edén.
Me asombra que en ese clima yo comiera tantas grasas. Guardo una borrosa memoria de las mantequillas y los licuados, pero siempre estuve gordo, siempre fui el último en las carreras y el más visible en los escondites.
Como toda cabeza de seis años la mía era demasiado grande para el cuerpo. Pero además tenía una costra de goma. Bajo aquella coraza que en verano atraía a las abejas, supuestamente había un cerebro lleno de episodios cinematográficos. Sin embargo, mi mente estaba en blanco. Jamás íbamos al cine.
–¿Cómo estuvo la película? –preguntaba mamá, por decir algo.
Yo inventaba una historia y ella picaba cebolla al primer muerto. Mi padre me acariciaba la nuca, en un gesto adicional de complicidad.
Pocas cosas se comparaban a la recompensa de sus dedos fuertes en mi pelo engomado. Con los años empecé a asociar el gesto con el del cazador que reconforta a su lebrel. De cualquier forma, mentir en forma convincente aún me trae esa delicia elemental, los dedos de mi padre, la confirmación de que somos aliados.
Nunca llevó a mi hermano Carlos en sus correrías porque temía que lo delatara. Carlos tiene un carácter impositivo, muy parecido al de mi padre; hasta la fecha, cree que se debilita al cumplir una voluntad ajena.
Aunque Rita fue la mejor, todas las amantes de mi padre hicieron conmigo su mejor esfuerzo. A saber qué extraña y convincente historia contaba él para incluirme en la relación. Yo era su pretexto para salir de casa pero ellas me besaban como si supieran algo más. Si íbamos a sus casas me preparaban sándwiches extradulces y si íbamos a un motel me dejaban en el coche con una batería de juegos de mesa.
En esos años estaban de moda las pelucas: mi padre tuvo una larga sucesión de rubias y pelirrojas que pudieron ser una misma castaña. Antes de Rita no amó a ninguna, o se amó de un modo parejo en todas ellas.
Mi amigo Pancho, con el que solía compartir muchas horas de suave olor a podredumbre en los lotes baldíos de la colonia, me dijo un aforismo improbable para sus siete u ocho años: “lo que te gusta te da nervios”. Lo escuché con la aguda y agria sensación de entender un misterio.
Mi padre tocaba sin nerviosismo a sus mujeres; en cambio, yo veía con pánico a Verónica; en la clasificación de Pancho, yo estaba más cerca de los agravios del amor.
Ante Verónica carecía de palabras. Sus tobillos flacos y sus calcetines vencidos me llenaban de apuros. Yo era una planicie. Una hoja en blanco. Una boca perdida. El que comía hule y estaba lleno de hormigas. En cambio, las pasiones paternas avanzaban con una intensidad sin sobresaltos, y esto me hacía quererlo más. Era firme, no le llegaban traidoras lágrimas a los ojos; estaba tan cerca de él que su egoísmo me parecía una forma de la protección. Cuando pronunciaba mi nombre al salir de casa sabía que cambiaríamos de mujer. “Mauricio” era el protocolo de una conquista. En las primeras citas repetía mucho el apodo que me puso en la cuna y que resultó una profecía: Panza. Lo decía como para que me acostumbrara a estar ahí, con la nueva pelirroja; luego me convertía en un testigo algo anónimo y llegaba el momento en que ellos eran tan naturales como si yo no existiera.
Apenas abandonaba a una mujer (nunca me constó que ocurriera lo contrario), mi padre podía olvidar su nombre (en cambio, yo llevaba un inventario en el que ya figuraban tres Susanas).
En una de las raras ocasiones en que sí fuimos al cine descubrí una de las fuentes de su conducta. Le dio cinco pesos al encargado de romper los boletos y pude ver una escena magnífica en la que una mujer desnuda muere por asfixia dérmica, el cuerpo cubierto de pintura dorada.
También recuerdo la función que el teléfono desempeñaba para el héroe de la película. Después de resolver un caso de espionaje, dormía con una mujer, pero lo decisivo era que una llamada de Londres lo sacaba de la cama: su Majestad estaba en peligro y él tenía un motivo histórico para dejar a la rubia que empezaba a fastidiarlo. Tal vez yo cumplía un papel similar para mi padre. Era su llamada de Londres; el niño en la sala o en el estacionamiento servía como boleto de salida. En todo caso, la película me reveló el horror de que las mujeres siguieran existiendo más allá de cierto punto: extensas, húmedas, meritorias de la pintura de oro.
Nunca conocí la técnica con que mi padre rompía en forma definitiva con ellas. No vi llantos ni espasmos. Todas lucían contentas hasta el final y llegué a pensar, con helada objetividad, que las cortaba en el más literal de los sentidos. La imagen de mi padre como decapitador múltiple no me estorbaba gran cosa; correspondía a su hercúleo poderío, al círculo de fuerza que sería bueno mientras yo estuviese dentro.
Era yo quien extrañaba las uñas rosas de Katia o los perfumados sándwiches de Lizbeth.
Mi padre se recibió de arquitecto en 1957, el año de mi nacimiento. Entró a la década de los sesenta sin construir una sola casa; pasaba horas consiguiendo amigas en cafés que llamaba “existencialistas”, y usaba un suéter de cuello de tortuga negro que le daba el atractivo aire de un cura recién decepcionado.
Decir que sus amigas se vestían en forma “vistosa” es decir muy poco. Tal vez algunas de las muchachas que me acariciaban el pelo fueran putas; en todo caso, la moda obligaba a mostrar los muslos y el maquillaje admitía anémonas en los párpados (por lo demás, al menos en mi familia, el maquillaje excesivo nunca estuvo reñido con la virtud: la beata tía Amelia se pintaba como para salir en un mural de Orozco). Las mujeres “existencialistas” fumaban mucho, decían “pendejo”, no para insultar, sino para darle ritmo a la conversación, y repetían obsesivamente la palabra “neurosis”. Eran de una edad movediza entre los veintidós y los treinta y cinco, aunque ninguna se veía mayor que mamá (sus veintiocho años parecían responder a otro reloj).
Mi padre tuvo a su primer hijo a los veinte, cuando estudiaba arquitectura y servía de contable en un almacén. Cuatro años después, fui concebido en una recámara llena de reglas T, planos de papel albanene y bolsas rosas con electrodomésticos a mitad de precio. En sus ratos libres, Jesús Guardiola revendía las licuadoras que le fiaban en el almacén. También le pedía prestado a personas que le siguieron cobrando cuando yo ya tenía uso de razón. Después de recibirse entró a un bufet en el que le confiaron remodelaciones de poca monta: cocheras para casas anteriores a la expansión automotriz. Me alimentó gracias a sus sueldos de contable, la reventa no siempre legal de aparatos y los préstamos que lo desprestigiaron durante una generación. Pero todo este esfuerzo servía de poco; en primer lugar porque el dinero llegaba a la casa menguado por los gastos de su vida paralela y en segundo porque mientras no edificara al menos una casa nada tendría sentido. Mamá estaba a su lado en espera de los muros que la protegieran y en cierto sentido la ubicaran en la vida; lo demás tenía un valor secundario. Hay que decir que su insistencia en la casa propia carecía de veleidades escenográficas, su mente era ajena a los lujos, el cultivado confort de las revistas de diseño, los colores del papel tapiz; amaba a su marido con una confianza de pionera: él alzaría la trabe, haría la chimenea, la puerta para salir al mundo.
Sin embargo, el arquitecto Jesús Guardiola tenía otros ideales; se irritaba con la toalla en las mañanas para buscar mujeres en la tarde. Todo en él tendía a la fricción. Jamás mereció el extraño elogio que la tía Amelia brindaba a los hombres: “es una dama”. Nunca entendí por qué nuestra pariente de párpados morados otorgaba género femenino a la caballerosidad extrema; lo cierto es que mi padre, más perfumado que mamá, no alcanzó aquella urbanidad de dama que la tía buscaba en sus favoritos.
Amelia fumaba sin tregua y sus colillas ribeteadas de carmín me daban asco. Al oír sus tacones de aguja en el vestíbulo huía a otros sitios, de preferencia con mi padre.
Me divertían las alternancias que complicaban mi vida sin mayor esfuerzo. Comparaba con cuidado a las amantes de mi padre pero no sentía atracción por ellas. Mi idea de la belleza femenina tenía que ver con el sufrimiento. Los ojos de Verónica eran maravillosamente tristes, como si estuviera presa ante un espectáculo que no deseaba atestiguar. Vivía a dos calles de mi casa y en un lapso breve –tres años a lo sumo– se fracturó dos veces la misma pierna y cayó de boca en el asfalto; el filo de la banqueta le limó los incisivos en un arco extraordinario que se acostumbró a acariciar con la lengua. Por ella supe que pocas cosas superan al defecto dental de una mujer hermosa. Verónica respondía a la incontrovertible verdad de ponerme nervioso. Estaba hecha para relumbrar entre filos y amenazas. Nunca supe dónde le cortaban el pelo; un tajo cruel, humillante, un casquete en desorden, como si estuviera loca. Con la segunda fractura le pusieron un tornillo en el pie y por cinco centavos nos dejaba acariciarlo. Bastaba ver su rostro pálido, sus ojos negros, su vestido azul marino, de tela barata y gruesa, para saber que la iban a operar, que se rompería otro hueso, que perdería sangre, que amarla sería sufrir mucho.
Una tarde en que ella miraba la calle como si fuera lo más gris y húmedo del mundo, un pie anónimo pateó un balón con inclemencia. La pelota fue a dar al parabrisas de un coche que avanzaba sin prisa –lo recuerdo perfectamente, un Lyngam color betabel, con defensa cromada–; el conductor no supo lo que se le venía encima, trató de esquivar aquella sombra y se desvió violentamente hacia la izquierda. Vi la escena con la lentitud de las crueldades imborrables. El faro izquierdo del Lyngam, rematado por una fina aleta de metal, se acercó a Verónica. Un segundo después escuchamos un golpe, muy suave. A pesar de la lentitud con que el accidente se produjo ante mis ojos, tardé en armar la triangulación: para salvarse de un balonazo en esa calle sin autos el Lyngam golpeó apenas a Verónica (un milagro que la aleta de cromo no le entrara al rostro). Veo los detalles en su precisa confusión: la pelota que rueda y se moja en el charco dejado por el vendedor de jícamas y Verónica tendida en el asfalto. No gritó. Se quedó ahí, con los ojos cerrados.
Lo que siguió después fue como la vuelta a una película sonora (solo entonces advertí que el pánico no tiene ruido), el aire atravesado por pasos, llantos, la petición de una ambulancia.
El hombre que la atropelló tenía un rostro destruido; con gesto automático se llevó la mano al bolsillo y sacó una cartera con documentos y billetes, en un gesto de rendición que nadie atendió.
Luego apoyó la cabeza sobre el techo color betabel y masculló: “hijo de puta”. Sabíamos que si de repartir culpas se trataba, el que pateó el balón saldría peor parado que el conductor, pero el hombre asumió con firmeza su conducta degradada, como si desde un principio supiera que entraba a esa calle a torcer su vida. La amenaza de un linchamiento lo hubiera aliviado más que la ignorancia que lo rodeó. Al cabo de unas horas tuvieron que convencerlo de que se fuera. Dejó unos billetes en una mano equivocada y arrancó el Lyngam con pulso torpe. Lo vimos doblar en una curva donde crecía el maíz, a punto de embestir un caballo que pastaba hierbas largas. Necesitaba una desgracia mayor, algún desastre que lo hiciera detenerse y merecer su castigo, librarse de la maldita inocencia que dejó en nuestra colonia.
El padre de Verónica era un hombre de pelo pajizo y piel reseca, con un eterno traje café, de vendedor fracasado. Tenía la expresión fija de alguien hecho para trabajos fuertes y tragedias largas. Levantó a Verónica en vilo, sin derramar lágrimas ni preguntar por el dueño del balón. Se la llevó, como si cumpliera una condena premeditada. Minutos más tarde oímos un alarido de mujer en su casa y platos que se rompían en el piso.
Unas semanas después me atreví a acercarme al coche de su padre, un modesto Eureka. Le pregunté por su hija. Me vio de un modo extraño, como si la culpa hablara por mi boca. Tal vez me vio igual que siempre pero sus pestañas amarillas me desconcertaron.
–Respira, pero no despierta –dijo.
No supe qué decir. Hubo una pausa lenta, llena de ruidos de moscas. Luego agregó:
–Sigue creciendo. Ayer la medí. Medio centímetro más. Estoy seguro.
Tal vez hubiera preferido que al perder el conocimiento, su hija dejara de crecer. Los dedos cada vez más largos, los zapatos que ya no le quedaban medían la vida que se iba.
Pasé horas imaginando sus cosas, sus muebles, sus ropas desmayadas, con indecible torpeza, pues conocía mal sus pertenencias y apenas captaba las variaciones entre una decoración y otra. En mi mente, su cuarto se llenaba de triques con los que pretendía darle relieve; sillas y juguetes imperfectos que aguardaban el momento de volver a lastimarla.
Me sentaba en la banqueta frente a su casa, chupando un caramelo con curiosa intensidad, como si chupar me apartara del delirio.
Verónica me gustaba como tragedia. Ella afianzó mi aprecio por la belleza desmejorada. En los comerciales de remedios contra la gripe disfrutaba la parte negativa, cuando las modelos estornudaban con ojos hinchados, labios resecos, narices afligidas, voces rotas, infinitamente superiores a la banal alegría con que se aliviaban.
Amaba a Verónica como se ama un estilo, una abstracción dolorosa que se extendía en la cama. En esa época solo me gustaba el cuerpo de los hombres.
Sería un facilismo psicológico atribuir esta tendencia al lado suave de la toalla; ningún cambio en mi formación hubiera impedido que me enamorara del dueño de la vulcanizadora, un hombre musculoso, con el cuerpo cubierto de hulla. Usaba pantalón corto en un lugar donde nadie usaba pantalón corto. En las paredes renegridas de su local había un centenar de mujeres desnudas, de pechos rosados y nalgas enormes, muy distintas a las flaquitas que le gustaban a mi padre.
Podía pasar horas viéndolo martillear el aro donde colocaba los neumáticos, hundir cámaras de hule en cubetas de agua para probar si echaban burbujas, lamer con su lengua roja los sitios donde luego ponía un cemento espeso y brillante que parecía una condensación de su saliva. Sudaba mucho pero su piel seguía cubierta de tizne; el carbón se filtraba en su cuerpo como un tatuaje definitivo. De vez en cuando lo visitaban amigos y ejercía con ellos una camaradería perturbadora; les pasaba las manos por la cintura, les picaba el fundillo, les apretaba el pene. Ellos se reían mucho.
Una vez a la semana ponchaba adrede las llantas de mi bicicleta y entraba en ese cuarto que olía a sudor, a trabajo duro.
Por desgracia, la fascinación era relevada por el momento en que me preguntaba por “Francisco”. Todos le decíamos Pancho pero él le decía Francisco.
Un acontecimiento central de mi infancia fue crecer junto a un amigo que vivía para excitar al prójimo. No he conocido a nadie que ejerza una atracción tan unánime. A nuestro Vulcano le gustaban las mujeres expansivas que al entrar a un almacén escogían los vestidos con más flores (los sábados en la noche regresaba del brazo de una morena de vestido color piña, con hojas estampadas en las nalgas y los pechos). Pero también le gustaba Pancho.
Mi amigo no decía gran cosa al respecto. Idolatraba al vulcanizador por su recubrimiento de carbón, su aspecto fabuloso, escapado de un cómic, de los planetas donde los guerreros usaban mallas.
Vivíamos en las afueras de la ciudad, donde el Anillo Periférico traicionaba su nombre y moría en un campo de pastos amarillos. Al fondo, los cerros mostraban enormes letras de cal, las iniciales que un presidente mandó rubricar durante su campaña.
Nada resultaba tan fácil como ponchar las llantas en los campos que rodeaban la colonia (uno de los muchos misterios en la ronda de las civilizaciones eran aquellos pastizales llenos de clavos, como si nuestro fraccionamiento sucediera a una tribu de carpinteros nómadas). En las ruedas de mi bicicleta giraban cámaras llenas de parches rosas y azules. Vulcano se burlaba de mi torpeza y me pasaba su extraordinaria mano por la nuca (¡si hubiera sabido con qué astucia robaba el dinero para pagar sus preciadas y demasiado rápidas reparaciones!).
Ciertos lugares prometen cambios, sitios cargados de misteriosa inminencia; de un modo confuso, sabía que en la vulcanizadora iba a ocurrir algo que no tendría que ver con las llantas ni la lanza de hierro que desprendía los rines. Aunque anhelaba la camaradería con que el hombre de carbón jugaba con las nalgas de sus amigos, secretamente me resignaba a que la revelación no tuviera que ver conmigo.
Un viernes en la tarde Pancho me acompañó a reparar la bicicleta. El vulcanizador se lavaba las manos con cuidado, en una lata grande que había contenido leche en polvo. Se volvió hacia nosotros y nos pidió que bajáramos la cortina de metal. En vez de encender el foco desnudo que pendía del techo, prendió la hornilla que le servía para cauterizar hules. El cuarto era muy pequeño pero las sombras se alzaron como en una gruta infinita. En nuestras narices infantiles, afectas a los héroes entallados, el aire olió a carbones magníficos, a la oscura sustancia de los gigantes. Un calor saturado de fierros y acideces. Sin decir palabra, el vulcanizador se bajó el pantalón. Nos mostró el sexo, un sexo enorme y enrojecido de tanto acercarse a los fuegos.
Salimos de ahí movidos por el miedo, sin saber si huíamos de algo que nos gustaba. Mi única certeza fue que Vulcano actuó de ese modo porque Pancho estaba presente.
La colonia se llamaba como la última parada del tranvía: Terminal Progreso. Los canales de Xochimilco quedaban cerca pero la zona carecía de encanto rural. Un planeta abandonado a la suerte de cápsulas inferiores.
De frente teníamos el campo y los cerros con las iniciales del dignatario; a nuestras espaldas vibraba, eléctrica, la ciudad.
Vivir en las afueras equivalía a crecer contra la naturaleza; anhelaba el día en que las milpas donde verdeaba el maíz fueran sustituidas por cines y centros comerciales. Estábamos en la incierta frontera de las familias recién perjudicadas o que mejoraron apenas lo suficiente para salir de una decrépita vecindad en el centro. Terminal Progreso era una sucesión de casas hechas en serie, con paredes de tablarroca y candiles dorados en las puertas que solo servían para enfatizar que no eran mansiones.
Los pasatiempos locales consistían en desenterrar flechas de obsidiana en los lotes baldíos o pescar ajolotes en los arroyos y meandros cercanos a Xochimilco. Larvarios, fríos, gelatinosos, los ajolotes recordaban una era de volcanes activos y saurios fabulosos; por desgracia, su hábitat se reducía al agua castigada de Xochimilco, lo único que quedaba del lago de los aztecas. Aquel paraje era un híbrido sin gloria; la ciudad sitiaba al campo sin derrotarlo y llegaba a nosotros en forma precaria: en los riachuelos, los celofanes de golosinas devoradas desde hacía varios meses flotaban junto a los lirios.
Soñábamos con el bosque de neón que cancelaría los pastos, pero no podíamos celebrar las escasas señales urbanas. ¿De qué servía encontrar clavos y tornillos en los sembradíos? Hubiera sido mejor un campo intacto, la roca, la víbora y el fresco ajolote. Estábamos de parte de la urbe pero sufríamos su lentitud; éramos el borde nunca rebasado, el lote sin nadie donde las tuzas construían sus túneles nocturnos.
El hombre de la basura contrastaba con la negra limpieza de Vulcano. Lo que en mi héroe era disfraz, en él parecía un agravio. Llegaba como si hubiera hecho su camino por las alcantarillas y se quejaba de que Terminal Progreso solo brindara desechos orgánicos; él quería cristales, varillas, aceros inoxidables:
–¡Basura buena! –protestaba ante el ordenado tambo que le tendía mamá.
Ella gozaba el momento de salir con la basura; escuchaba la campana del camión como una iglesia en movimiento. Tenía una fijación tan fuerte por limpiar la casa que seguramente tiraba de más, como el cocinero que no resiste la pizca adicional.
El camión olía a putrefacción pobre; éramos pocos y nuestras cosas demasiado recientes para lograr un deterioro de interés.
Aunque mi padre hablaba sin parar de casas y edificios, yo intuía que la fuerza de una ciudad se calculaba de otro modo: por lo que podía tirar, por su desfogue, su capacidad de soltar lastre, el resto espumoso de lo que ocurre con intensidad.
Recogía los botones, los peines, los cerillos que perdía mi padre, y no los devolvía; los atesoraba en una caja plateada que había contenido galletas. Lo curioso es que él no se ocupaba de sus pérdidas. Nunca lo vi extrañar un objeto; se diría que perder algo era una prueba del impulso que lo guiaba; desprenderse del paraguas plegadizo o la tapa de una pluma era el resultado, el resto necesario, de su fricción con el ambiente.
Los consejos de mamá aspiraban al sentido común, a la conciencia compartida; los descubrimientos, el avance de lo nuevo, eran propiedad paterna. Él tenía un Diccionario enciclopédico, color vino, del que sacaba bastante información. En las comidas solía hablar de icebergs, jeroglíficos, las siete maravillas del mundo. Exponía con sencillez los argumentos y los encaramaba en orden; sus ideas se articulaban en forma espaciosa: “esta es la recámara, por aquí se sube a la azotea”. Hablaba de Esparta como quien se mueve en una casa. Luego venían las albóndigas y el silencio en el que nadie pedía la sal porque sabíamos que lo desabrido era positivo.
Cuando llevé la primera obsidiana al comedor, mi padre abrió su libro color vino y habló de los cristales que se forman en las zonas volcánicas. Mamá nos vio como si la piedra se transformara en un blando ajolote. Su mente siguió una cadena más o menos de este estilo:
1.La Ciudad de México se fundó en una cuenca volcánica.
2.En las regiones rodeadas de volcanes hay terremotos.
3.El temblor de 1957 era la causa de nuestra desgracia.
Esta secuencia significaba que el auténtico aguafiestas de la familia era yo. Nací el año en que las placas telúricas se desplazaron unos centímetros y el corazón de la ciudad padeció un cataclismo que, aunque no fue fatal, tuvo su carga simbólica: en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia perdió la orientación y voló en picada, como un anticipo de la inversión celeste que ocurriría en los próximos años (en las noches de esmog, el Ángel entendería que las estrellas estaban abajo).
Entonces vivíamos en la colonia Roma y durante el sismo un edificio se recargó en nuestra casa. Mamá, que por mi culpa padecía depresión posparto, cayó en un delirio de fin del mundo.
Obviamente no recuerdo los días en que mis padres buscaban alternativas para esa casa semidestruida. Según me enteré por reproches posteriores, ella quería mudarse a toda costa y él insistía en reforzar la casa. Prevaleció la tenacidad materna y la capacidad de engaño paterna: nos fuimos, pero no a la zona residencial que ella quería, sino a Terminal Progreso, la orilla de la nada. Puedo imaginar las semanas que siguieron al terremoto. No había pañales desechables y mis trapos cagados hervían en peroles medievales; mamá tomaba tranquilizantes para mitigar el mal olor de mi llegada y hablaba horas con sus familiares de Sinaloa. Mi padre, con su insólita energía para referirse a lo que nunca va a ocurrir, prometía una terraza para asolearse, una alberca en forma de riñón, un garaje doble.
No me culparon en forma directa pero cada vez que apagaba las velas en mi pastel, alguien recordaba el 57, las grietas en el suelo, el miedo, la expulsión al arrabal que mi padre llamaba “campestre” y donde juraba haber visto un águila.
Al llegar a la casa junto al campo mamá se convirtió en la mujer desesperada y sin chiste que conocí. Tal vez desde antes tenía la habilidad de odiar la vida sin que eso fuera interesante, pero en todo caso necesitaba precisar su caída y aludía al “Ángel del 57” como el momento en que su gráfica personal se vino abajo.
Tal vez por un afán compensatorio, o por sentir una secreta complicidad con las placas subterráneas, disfruté cada temblor que sacudió la casa de Terminal Progreso. Mamá se colocaba en el quicio de una puerta, con un rostro de martirio que no aceptaba mejorías.
En las comidas edificantes, mi padre evitaba hablar de Roma para impedir que la antigua colonia volviera a nosotros como un edén abandonado. En cambio, mamá recitaba las cuatro letras al derecho y al revés, con sostenida pasión. Su tristeza, su futuro roto, otorgó a aquel barrio una condición de dorada antigüedad. Se diría que en otro tiempo vivimos junto a la columna de Trajano, a orillas del Tíber, rodeados de las siete colinas de fábula. “Roma” era el nombre, eterno y convulso, del sitio que perdimos. Las depresiones de mamá lograron que una zona que en el mejor de los casos aspiraba a ciertos triunfos art nouveau, se transformara en tierra clásica.
Para desviar la atención, mi padre colgó en la sala un mapa de París a vuelo de pájaro. Así, la Ciudad Ideal se confundió en mi mente: el Coliseo emergía entre los recios bulevares del barón Haussmann y los canales navegables del esplendor azteca. Lo único cierto es que estábamos lejos, muy lejos de las ciudades verdaderas.
A mi padre le gustaba repetir que al terminar el siglo México sería “la urbe más grande del mundo”. Esto reforzaba nuestro malestar. Si la capital era tan vasta, ¿por qué teníamos que ser los últimos? Las casas numeradas a partir de Correo Mayor hacían cola para llegar al centro; lo extraño, lo humillante, era que nadie se formara detrás de nosotros.
En la colonia incluso los brotes de modernidad adquirían un aspecto agrario. A doscientos metros de nuestra casa se iniciaba una hilera de torres de alta tensión. Cada torre estaba rodeada por una reja con letreros que no habíamos leído (bastaba ver la calavera con los huesos). Instalaciones hechas para los desiertos, las cañadas, los paisajes rápidos que pasan junto al tren. Las armazones sugerían en forma temible que las calles no iban a avanzar hasta ahí; resultaba improbable que la vida se ordenara entre las torres de metal que soltaban gruesas chispas azules.
Si las torres de alta tensión eran nuestro signo moderno, el contacto con el pasado era Xochimilco. De vez en cuando pedaleábamos hacia un canal donde un lanchero insistía en cambiarnos su cayuco por una bicicleta. Los domingos las trajineras se llenaban de mariachis y gringos insolados. Ocultos tras un pirul aguardábamos el momento de lanzarles una lluvia de piedras.
Las desgracias de México tenían que ver con la muerte del agua; lo sabíamos por los maestros que comparaban a Tenochtitlan con Venecia (otra confusión en la Ciudad Ideal) y por las anécdotas de mi padre sobre las pirámides hundidas en el subsuelo. Xochimilco era otra prueba del fracaso; en unos años solo quedaría un ojo de agua que adoraríamos como un altar.
Dos veces por semana mi padre y yo subíamos al Nausicaa –techo verde clorofila, cuerpo blanco– para enfilar a los variables rumbos de su pasión. De los sitios que conocí ninguno igualó a la casa del arquitecto Felipe Jurado.
Jurado estudió con mi padre pero él sí construía. Su especialidad eran los edificios cúbicos que contrastaban con el perfil urbano. En México no había límites de altura, y él lo sabía.
–Fíjate bien –mi padre señalaba un nuevo rascacielos en Insurgentes, junto a una cafetería, La Vaca Negra, que en su nombre bucólico y en su pequeñez anunciaba que sería arrasada por las hordas de Jurado.
Mi padre no admiraba las construcciones sino el éxito de su condiscípulo. Como el Monumento a la Revolución, las inmensidades de Jurado eran derrotas estéticas que triunfaban de otro modo.
Jurado era soltero y se había construido una mansión en el Pedregal, con un jardín interior de roca volcánica, alberca techada y una sala para fiestas épicas (que en los momentos apacibles albergaba tres juegos de sofás). La decoración respondía a los imperativos del “hombre de mundo”, un modelo de conducta que en aquella época incluía coctelera para martinis, camas circulares y teléfono blanco. Todo en la casa había sido calculado para que el dueño se viera natural con gazné y bata china.
De niño me impresionaron los lujos decorativos y pasé por alto la psicología del dueño. Sin embargo, lo peculiar de Jurado no era la escenografía sino que fuese el último en disfrutarla; pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho y muchas veces dormía allí; casi le suplicaba a sus amigos que usaran su casa. En la entrada había un clóset con “blancos” para los visitantes, y en la lavandería un cesto para las toallas y las sábanas usadas. Su verdadera excitación provenía de ser el locatario del placer ajeno.
Aunque esta es una especulación tardía, algo me hizo pensar desde entonces en los extraños pliegues de Jurado. Tenía un cuarto consagrado a sus trenes eléctricos. Una mesa de cuatro por cuatro soportaba a una nación en miniatura; los árboles, los vigías con sus linternas, los puentes levadizos, el molino de agua, la cabaña del guardabosques, el castillo en la colina, las puntuales locomotoras eran de una perfección que invitaba a ser destruida.
Por desgracia, el hijo de otro padre infiel tuvo la misma idea: un vagón comedor recibió un delicioso martillazo y Jurado dejó de renovarle las sábanas a amantes con hijos.
La casa, que conocí en sus excesivos detalles (el restirador con once lápices afilados como un perverso equipo, la larga foto de generación donde mi padre era el único entre setenta y cinco que podía ser reconocido como “el de las patillas”) me hizo odiar para siempre la arquitectura cúbica. La ciudad ha sido aniquilada por los idólatras del rectángulo y en cada edificio que se alza para agraviar a la casa de junto veo a Felipe el Desmedido, lo imagino con sus trenes de juguetería, comiendo pan con una jalea inclasificable, oliendo las sábanas de sus amigos.
Sin el apoyo de Jurado, mi padre volvió a llevar a sus amigas a los moteles. Los que más me gustaban eran los de la carretera a Toluca; estaban casi en la montaña, hacía frío y me imaginaba en otro país; además, allí vendían las tortas de chorizo verde de Toluca que primero me dieron náuseas y a las que me aficioné tanto que le di náuseas a mi padre.
La más “existencialista” de sus amigas fue una flaca que se cortaba el pelo en forma de nuez, fumaba cigarros sin filtro, desviaba la vista cuando yo comía y tenía voz de hombre. Por suerte fue sustituida por una entusiasta con un suéter de angora idéntico a un algodón de azúcar.
Como es de suponerse, en la casa todo iba mal. Mi padre contraía deudas, trabajaba poco, gastaba mucho en gasolina, cafeterías, moteles, los increíbles koalas de peluche que regalaba a sus amantes y una loción de rara etiqueta: Aqua ardens, essentia exaltada.