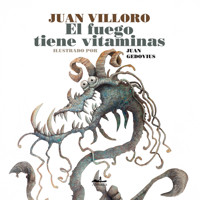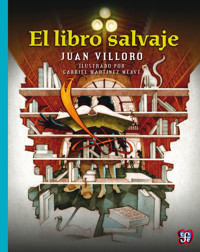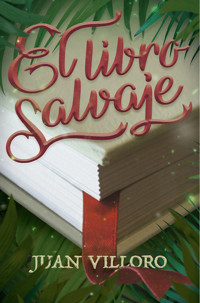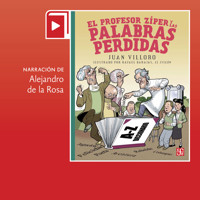Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En el décimo aniversario de su edición original, Mejor que ficción. Crónicas ejemplares regresa a las librerías con un nuevo prólogo y con nuevos textos. Refuerza así su condición de antología de referencia del periodismo narrativo en nuestra lengua, al tiempo que se puede leer como una vuelta al mundo y como un catálogo de estrategias y estilos para contar la difícil realidad de este cambio de siglo. El libro contiene crónicas de Juan Villoro, Leila Guerriero, Sabrina Duque, Jordi Costa, Alberto Fuguet, Alberto Salcedo Ramos, Eileen Truax, Juan Pablo Meneses, Juanita León, Cristian Alarcón, Marcela Turati, Edgardo Cozarinsky, Maye Primera, María Moreno, Julio Villanueva Chang, Juan Gabriel Vásquez, Fabrizio Mejía Madrid, Cristina Rivera Garza, Jaime Bedoya, Rodrigo Fresán, Mónica Baró, Guillem Martínez, Gabriela Wiener, Edgardo Rodríguez Juliá y Martín Caparrós. Incluye además un extenso diccionario de cronistas iberoamericanos, con centenares de invitaciones a seguir leyendo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 856
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DERECHOS RESERVADOS
© 2009
Juan Villoro, por “Arenas de Japón”
© 2007
Leila Guerriero, por “El rastro de los huesos”
© 2014
Sabrina Duque, por “Vasco Pimentel. Todo lo que sigue sonando alrededor de un gorrión que se muere”
© 2002
Jordi Costa, por “Fitzcarraldo en la meseta”
© 2010
Alberto Fuguet, por “El díler digital”
© 2010
Alberto Salcedo Ramos, por “El bufón de los velorios”
© 2018
Eileen Truax, por “Desaparecer”
© 2003
Juan Pablo Meneses, por “La guerra en Estambul”
© 2009
Juanita León, por “Como perros”
© 2003
Cristian Alarcón, por “Cuando me muera quiero que me toquen cumbia” Reproducido con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial
© 2015
Marcela Turati, por “Santiago Meza López, el pozolero. Cuerpos sin sepultura”
© 2001
Edgardo Cozarinsky, por “Fantasmas de Tánger”
© 2011
Maye Primera, por “Un año en la vida de Haití”
© 2007
María Moreno, por “En familia (Plaza Djemá el F’ná)”
© 2008
Julio Villanueva Chang, por “El cineasta invisible. ¿Es tan callado un director de cine que amenaza de muerte a su actor favorito?”
© 2005
Juan Gabriel Vásquez, por “Entrevista con la nueva especie humana”
© 2007
Fabrizio Mejía Madrid, por “El teatro del crimen”
© 2021
Cristina Rivera Garza, por “Fantasmas terribles de un extraño lugar” Reproducido con autorización de The Wylie Agency (UK) Limited
© 2001
Rodrigo Fresán, por “Kafkalandia”
© 2016
Mónica Baró, por “La mudanza”
© 1999
Guillem Martínez, por “Grandes hits”
© 2008
Gabriela Wiener, por “Consejos de un ama inflexible a una discípula turbada”
© 2009
Edgardo Rodríguez Juliá, por “Cenando con Nietzsche y Fidel el 12 de enero de 2000”
© 2001
Martín Caparrós, por “Pole pole. De Zanzíbar a Tanganica”
© 2012 y 2022
Jorge Carrión por la edición, el prólogo y la “Nota a la edición original”
© 2022
Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
RFC: AED140909BPA
www.almadiaeditorial.com
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: 2022
ISBN: 978-607-8851-04-1
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
ÍNDICE
Nota a la edición
Una década crónica [Prólogo a la edición ampliada de 2022]
Introducción: Mejor que real, de Jorge Carrión
Bibliografía consultada
ARENAS DE JAPÓN, de Juan Villoro [Letras Libres, 2009]
EL RASTRO DE LOS HUESOS, de Leila Guerriero, [El País Semanal, 2007]
VASCO PIMENTEL. TODO LO QUE SIGUE SONANDO ALREDEDOR DE UN GORRIÓN QUE SE MUERE, de Sabrina Duque [Etiqueta Negra, 2014]
FITZCARRALDO EN LA MESETA, de Jordi Costa [Vida mostrenca, 2002]
EL DÍLER DIGITAL, de Alberto Fuguet [Qué pasa, 2010]
EL BUFÓN DE LOS VELORIOS, de Alberto Salcedo Ramos [Etiqueta Negra, 2010]
DESAPARECER, de Eileen Truax [Altair Magazine, 2018]
LA GUERRA EN ESTAMBUL, de Juan Pablo Meneses [Equipaje de mano, 2003]
COMO PERROS, de Juanita León [Country of Bullets, 2009]
CUANDO ME MUERA QUIERO QUE ME TOQUEN CUMBIA, de Cristian Alarcón [Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Norma Argentina, 2003]
SANTIAGO MEZA LÓPEZ, EL POZOLERO. CUERPOS SIN SEPULTURA, de Marcela Turati [Los malos, 2015]
FANTASMAS DE TÁNGER, de Edgardo Cozarinsky [El pase del testigo, 2001]
UN AÑO EN LA VIDA DE HAITÍ, de Maye Primera [Gatopardo, 2011]
EN FAMILIA (PLAZA DJEMÁ EL F’NÁ), de María Moreno [Sudamericana, 2007]
EL CINEASTA INVISIBLE. ¿ES TAN CALLADO UN DIRECTOR DE CINE QUE AMENAZA DE MUERTE A SU ACTOR FAVORITO?, de Julio Villanueva Chang [Elogios criminales, 2008]
ENTREVISTA CON LA NUEVA ESPECIE HUMANA, de Juan Gabriel Vásquez [Granta, 2005]
EL TEATRO DEL CRIMEN, de Fabrizio Mejía Madrid [Salida de emergencia, Mondadori México, 2007]
FANTASMAS TERRIBLES DE UN EXTRAÑO LUGAR, de Cristina Rivera Garza [El invencible verano de Liliana, 2021]
PUNTA DE SAL, de Jaime Bedoya [Kilómetro cero, 1995]
KAFKALANDIA, de Rodrigo Fresán [Un mundo muy raro y otras crónicas de Gatopardo, 2001]
LA MUDANZA, de Mónica Baró [Periodismo de barrio, 2016]
GRANDES HITS, de Guillem Martínez [Grandes hits, 1999]
CONSEJOS DE UN AMA INFLEXIBLE A UNA DISCÍPULA TURBADA, de Gabriela Wiener [Sexografías, 2008]
CENANDO CON NIETZSCHE Y FIDEL EL 12 DE ENERO DE 2000, de Edgardo Rodríguez Juliá [La nave del olvido, 2009]
POLE POLE. DE ZANZÍBAR A TANGANICA, de Martín Caparrós [Ego, 2001]
DICCIONARIO ABREVIADO DE CRONISTAS HISPANOAMERICANOS, de María Angulo, Jorge Carrión, Marco A. Cervantes, Gustavo Cruz, Diajanida Hernández
Fuentes
NOTA A LA EDICIÓN ORIGINAL
Mejor que ficción. Crónicas ejemplares, pese a la selección de veinticinco crónicas escritas en español por algunos de los autores más importantes de nuestra época, no pretende ser una antología de carácter canónico, sino un catálogo de la multiplicidad de propuestas de no ficción de la literatura hispanoamericana contemporánea. Es decir, apuesta por la inclusión y no por la exclusión. Por ese motivo, en el prólogo se habla de un gran número de periodistas narrativos cuyos textos no se reproducen en este volumen, en el contexto de la producción documental internacional; y en las páginas finales se adjunta un “Diccionario abreviado de cronistas hispanoamericanos” que permitirá al lector explorar por su cuenta un sinfín de propuestas. Ese diccionario, acompañado por la lista de las antologías que se han consultado para su realización, actúa como bibliografía general de este volumen. Al final del prólogo se encuentran los títulos consultados para su redacción que no figuran en esas páginas finales. Agradezco a María Angulo, Marco A. Cervantes y Diajanida Hernández la dedicación y el entusiasmo en la confección de esa guía alfabética de los últimos sesenta años de crónica en nuestra lengua. Y a Leila Guerriero, Toño Angulo Daneri, Marta Aponte Alsina, Julio Villanueva Chang, Sergio Vila-Sanjuán, Cristian Alarcón y Julio Ortega sus sugerencias y comentarios.
J. C.
UNA DÉCADA CRÓNICA[PRÓLOGO A LA EDICIÓN AMPLIADA DE 2022]
Han pasado diez años desde la primera edición de Mejor que ficción. Crónicas ejemplares. Un libro que nació de mis viajes por América Latina; de mi descubrimiento en Buenos Aires de las poéticas de María Moreno o de Edgardo Cozarinsky; de los dos meses que viví en Ciudad de México; de aquellos días que pasé en Lima conversando con Julio Villanueva Chang, entendiendo el proyecto Etiqueta Negra o leyendo admirado a Jaime Bedoya; y de todas las antologías y libros de periodismo narrativo que me traje de las librerías de Santiago de Chile, Bogotá y Caracas. Un libro que, por supuesto, enseguida se emancipó de mis lecturas y hasta de mí: tras su publicación en Anagrama en marzo de 2012, cobró vida propia, se convirtió en parte de la bibliografía de las facultades de periodismo de las dos orillas, fue leído como una vuelta al mundo por miles de lectores, alimentó viajes y vocaciones y –tal vez sobre todo– fue la puerta de entrada de muchas personas tanto a la crónica como a la obra de los autores seleccionados o mencionados en el prólogo o en el diccionario final, una invitación a seguir leyendo más allá de todas las listas posibles, de todo posible canon. Al fin y al cabo, ese ha sido el fin del viaje y de la lectura desde siempre: generar más viaje y más lectura.
Si tuviera que escoger solo una de todas las noticias que sobre el universo de la crónica se han producido durante la década que separa aquella primera edición de esta –actualizada y espero que pospandémica–, sería sin duda el Premio Nobel de Literatura que ganó en 2015 la escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich. Su obra se ubica en el centro de un triángulo cuyos vértices son el periodismo, la historia oral y la tragedia. Nunca antes había merecido el máximo galardón literario un proyecto exclusivamente consagrado a la literatura documental. No por azar ese reconocimiento se ha dado durante la segunda década del siglo XXI, que ha sido eminentemente testimonial y crónica. Como si mientras se normalizaba la posverdad, se multiplicaban las tecnologías de la representación y se volvía central el Big Data, el ser humano hubiera necesitado más que nunca agarrarse a los datos y a los hechos, narrarse a sí mismo como individuo real y creer en los cuerpos y las historias particulares, concretos.
La década comenzó con el lanzamiento del iPad por parte de Apple, tres años después de que el iPhone y el Kindle llegaran a nuestras vidas: el auge de la movilidad provocó que los principales diarios del mundo se adaptaran rápidamente a la nueva forma de leer. Ese mismo año se fundó en Londres la agencia Forensic Architecture, que para la investigación de todo tipo de crímenes uniría a partir de entonces el periodismo con la antropología forense, la arquitectura, el diseño gráfico, la programación y el arte contemporáneo. Entre 2009 y 2011, Karl Ove Knausgård provocó con su pormenorizada y performativa autobiografía, por momentos pornográfica y siempre al límite del respeto por las vidas ajenas, un fenómeno editorial en Noruega que pronto se convirtió en global. Ese mismo año de 2011, Emmanuel Carrère publicó su obra maestra, Limónov, la biografía del escritor ruso (y resumen de todos sus libros); el New York Times lanzó su suscripción digital; y MTV decidió quitar de su logotipo el lema “Music Television”, pues ya se había convertido en un canal caracterizado tanto por la música como por la telerrealidad. Al año siguiente, nació Radio Ambulante, que pronto se volvería el podcast por excelencia del periodismo narrativo en español; y se estrenó The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer, que le dio una vuelta de tuerca magistral a lo que entendemos por película documental. En 2013 la extraordinaria narradora y maestra de periodistas mexicana Elena Poniatowska ganó el Premio Cervantes. Sarah Koenig estrenó Serial al año siguiente, que en pocos meses se convirtió en el gran fenómeno de las series documentales para escuchar en inglés, con su apuesta por la investigación periodística de ambiguos casos criminales. En el ecuador de la década, además de la concesión del Nobel a Aleksiévich, se reeditó con un éxito inesperado Manual para mujeres de la limpieza, los cuentos autobiográficos de Lucia Berlin; y el New York Times llegó al millón de suscriptores. 2018 fue el año de Wild Wild Country, la serie documental de Netflix que vimos todos y todas, ya insertos en el nuevo capitalismo de plataformas. La década terminó con el derrame del virus SARS-CoV-2 a finales de 2019: el primer libro que documentó la pandemia fue Diario de Wuhan, de Fang Fang, que se publicó en todo el mundo al año siguiente. Una crónica. En estos momentos el New York Times suma más de ocho millones de suscriptores, de los que siete son digitales.
Dos libros importantes escritos en nuestra lengua se pueden leer en los extremos de la cronología que trazan los libros de Aleksiévich (desde La guerra no tiene rostro de mujer, de 1985, hasta Tiempo de segunda mano, publicado en 2013). En un polo encontramos La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral (1971), de Poniatowska, un volumen que no solo recoge las voces y los hechos que explican el movimiento estudiantil mexicano de los años 60 y la masacre de la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre de 1968. También es un termómetro de sentimientos y emociones. El giro emocional de nuestra época es inseparable del autobiográfico y afecta tanto a las memorias como al periodismo, tanto al yo como al tú, al ellos, al nosotras. “A la historia solo parecen preocuparle los hechos, las emociones quedan siempre marginadas”, escribe Aleksiévich en el prólogo de El fin del “Homo sovieticus” (2019): “Pero yo observo con ojos de escritora, no de historiadora”. Exactamente cincuenta años después del libro de Poniatowska, El invencible verano de Liliana (2021), de Cristina Rivera Garza –donde se constata la lectura de la autora de Voces de Chernóbil– parte de la primera persona para reconstruir la juventud y el asesinato de la hermana. Y desde ese feminicidio en particular se eleva, a través de círculos concéntricos, hacia la familia, los amigos, el asesino en el seno del machismo estructural y de la sociedad que no lo juzgó, la violencia sistemática contra las mujeres, tanto en México como más allá de sus fronteras.
El proyecto literario de Martín Caparrós es absolutamente coetáneo del de Aleksiévich. Además de la novela y el periodismo narrativo, abordó también la historia oral en La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina (que escribió con Julio Anguita). El escritor argentino era uno de los tres grandes referentes de la crónica latinoamericana en 2012 y lo sigue siendo en 2022, junto con Leila Guerriero y Juan Villoro. Los tres han publicado, además, durante esta década sus libros de crónica más ambiciosos: respectivamente, El hambre (2014) y Ñamérica (2021); Opus Gelber: retrato de un pianista (2019); y El vértigo horizontal (2018). No es casual que conformen el jurado del Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez.
Si hace diez años sólo algunos de los autores nacidos en los años 70 se habían vuelto de referencia en el conjunto de la crónica escrita en español, como Cristian Alarcón, Gabriela Wiener, Juanita León o Maye Primera; en 2022 sin duda son muchos los periodistas nacidos en esa década y en la siguiente cuyas crónicas, libros y proyectos documentales han recibido la atención y el reconocimiento de lectores e instituciones, convirtiéndose en modelos para cronistas más jóvenes. Javier Sinay, Mónica Baró, Agus Morales, Ander Izaguirre, Joseph Zárate, Sabrina Duque, Manuel Jabois, Óscar Martínez, Eileen Truax, Carlos Manuel Álvarez o Josefina Licitra son algunos de los nombres propios que más brillan en el ámbito de la crónica iberoamericana actual. Los herederos naturales de Pedro Lemebel, Juan Goytisolo, Alma Guillermoprieto y otros maestros del género. Pero en un nuevo contexto histórico y, por tanto, en una nueva atmósfera de enfoques y temas: el feminismo, el nuevo orden climático y la ecología, los neopopulismos, la necropolítica, las migraciones masivas, los transgéneros.
La nómina, en los últimos años, de los finalistas y vencedores de los premios Gabo y Ortega y Gasset –los más prestigiosos de la lengua– revela no obstante que empiezan a predominar los trabajos en parejas o en equipo, los proyectos colectivos, por encima de la autoría individual. Por eso son tan importantes figuras como las de Marcela Turati, que no solo es una extraordinaria cronista, sino que también es una catalizadora de iniciativas de investigación, testimonio y difusión en red. Recuerdo la ceremonia de entrega del premio Gabo 2019 en Medellín al proyecto El país de las 2000 fosas: con ella subieron al escenario todos los profesionales que ella había coordinado junto a Alejandra Guillén y Mago Torres. Más de veinte personas investigaron juntas para establecer una topografía de la muerte, crear su mapa interactivo y narrar las tremendas historias que existen detrás de cada uno de sus puntos. Y todas ellas, si no perdí la cuenta, recibieron en persona su premio.
Ha sido en México, precisamente, en el contexto del horror que lo ha sacudido como descargas de electroshock durante este cambio de siglo, donde más se ha reflexionado sobre la representación de la realidad con estrategias no convencionales. Y donde más se ha practicado la literatura documental que trasciende los límites del periodismo canónico. Dice Magali Tercero en Cuando llegaron los bárbaros, un libro que investiga en las posibilidades del fragmento, la cita y el collage para narrar la penetración de la violencia en Sinaloa: “A una realidad casi esquizofrénica corresponde, quizá, el retrato fragmentario de una sociedad en disolución”. Y Sara Uribe define Antígona González como “una pieza conceptual basada en la apropiación, intervención y reescritura”, que fue creada en 2012 para ser interpretada sobre el escenario. En forma de poema, acoge en su textualidad tanto citas y pasajes de obras sobre la figura de Antígona, a partir de la tragedia de Sófocles, como palabras y líneas provenientes de informes, noticias, crónicas y otros textos sin ficción. Todas las fuentes son referenciadas en la nota final.
El teatro documental está generando también piezas extraordinarias en manos de las argentinas Vivi Tellas (y sus biodramas) y Lola Arias (con obras impresionantes, como Campo minado, que sube al escenario a excombatientes británicos y argentinos de la guerra de Malvinas) o del catalán Jordi Casanovas (que en Jauría construye el guion a partir de la transcripción de las declaraciones de los acusados y de la denunciante en un juicio por violación múltiple). La crónica se ha expandido radialmente en este telerreal inicio de siglo hacia todos los lenguajes artísticos y académicos. Cuando internet y la globalización nos han recordado nuestra insignificancia, más énfasis hemos puesto en la expresión realista de nuestros yoes. Ninguna parcela del discurso ha permanecido ajena a nuestra hambre de realidad, a nuestra necesidad de contar a los otros y de narrarnos a nosotros mismos: la danza, la música, el cómic, la antropología, las ciencias, el arte contemporáneo, el podcast, los formatos de redes sociales, la visualización de datos o la realidad virtual.
El máximo ejemplo de experiencia inmersiva hasta la fecha tal vez sea Carne y Arena, de Alejandro Iñárritu, que permite sentir en la propia piel la condición del inmigrante que atraviesa la frontera entre México y los Estados Unidos guiado por un coyote. En el documental interactivo Los desiertos de Sonora, Paty Godoy y Pere Ortin exploraron también esa línea imaginaria. Su coyote fueron Roberto Bolaño, El atlas de Sonora, de don Julio Montané, y la poesía. Al fin y al cabo, las primeras crónicas probablemente fueron las que les narraron al resto de sus respectivas tribus, alrededor de una hoguera, los viajeros que se atrevieron a ir más allá de los límites y regresaron para contarlo. Y aquellos relatos reales pronto se convirtieron en canto, en ficción, en verso. Tantos milenios después, seguimos rastreando los ecos de aquellos trazos de la canción.
JORGE CARRIÓNBarcelonaDiciembre de 2021
INTRODUCCIÓN: MEJOR QUE REAL
Jorge Carrión
Y la crónica está allí, desde el principio, amenazando la claridad de esas fronteras.
SUSANA ROTKER,La invención de la crónica
Casi todo lo que he escrito deriva de mi sentido del valor de la ficción. Poco hay en este libro, aun cuando se presente bajo la categoría formal de no ficción o ensayo, que no derive de mi manera de entender la escritura de ficción. Siempre me ha parecido que la mejor ocasión que tenemos de mejorar el conocimiento privado de nuestras vidas más complicadas, de trazar nuestros mapas inconfesos de la realidad o, si se prefiere, de establecer nuestra comprensión de la manera en que opera la existencia, resultará más provechosa si somos capaces de tener al menos una vaga idea de la distorsión que el observador impone a la experiencia.
NORMAN MAILER,América
Un género híbrido, formado mediante la aleación de otros géneros anteriores o coétaneos a cada momento de su evolución.
ALBERT CHILLÓN,Literatura y periodismo
CRÓNICA PERSISTENCIA DE LA CRÓNICA
“Escribir sobre Venecia, insistir sobre Venecia… ¿todavía?”, se preguntaba Rubén Darío a principios del siglo XX. Ya hacía mucho tiempo que la ciudad italiana se había convertido en un lugar común y el poeta decidía iniciar su texto con esa pregunta retórica, que constataba su ironía y distancia modernas respecto a un espacio sumamente romántico y, por tanto, decimonónico. Una pregunta cuya respuesta es la crónica que leemos. Darío había estado en Venecia tan solo cuatro años antes, de modo que aquel viaje reescribía la experiencia anterior. Eso hace cada viaje: reescribir viajes propios (vividos) y ajenos (leídos). En el prólogo de la edición de 2002 de Venecia, la gran cronista Jan Morris habla de las ediciones anteriores de su propio libro y, sobre todo, de las múltiples ocasiones en que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, visitó aquel laberinto de canales. Cien años después de las palabras del autor de Azul, Morris escribía, insistía. Como eslabón de una cadena, no ha sido ni será la última en practicar esa insistencia que construye la historia del viaje, que es la historia de la crónica, que es la historia de la memoria.
Escribir sobre la crónica, insistir sobre la crónica… ¿Después de Darío y Morris? ¿Después de José Martí, Victor Segalen, Joseph Roth, José Gutiérrez Solana, Josep Pla, Rodolfo Walsh, George Weller, Truman Capote, Gabriel García Márquez, Hunter S. Thompson, Nicolas Bouvier, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Ryszard Kapuscinski, Juan Goytisolo, Oriana Fallaci o Gay Talese? ¿Después de casi cien años de premios Pulitzer? ¿De revistas como The New Yorker que publican reportajes de investigación y ensayos literarios desde 1925? ¿De libros teóricos como La invención de la crónica, de Susana Rotker, o Literatura y periodismo, de Albert Chillón? ¿Después de los grandes fotoperiodistas y documentalistas cinematográficos y televisivos? ¿Todavía?
Más que nunca. No solo porque es esa la dinámica de la tradición artística: la constante relectura, la reescritura constante (cada cronista vuelve a visitar y a reformular los temas, los espacios, las estrategias narrativas de sus predecesores, sumándoles su propio pacto ético y su propia vuelta de tuerca estética); sobre todo porque la Historia avanza como un tanque y cada presente reclama sus testigos, sus intérpretes, sus cronistas. Los de este cambio de siglo han sabido educar sus miradas y adaptar sus herramientas y sus métodos de trabajo para construir artefactos narrativos de una complejidad a la altura de la múltiple y acelerada realidad. La realidad de la guerra de los Balcanes y del alzamiento en Chiapas y de internet y de Chechenia y del narcotráfico y del 11-S y del 11-M y del neopopulismo latinoamericano y de las guerras de Irak y Afganistán y del capitalismo chino y de Obama y de Twitter y de Fukushima y de la crisis económica global y de las revueltas espontáneas en el mundo árabe y en el sur de Europa. La realidad que ha sido retratada (en movimiento) por documentalistas neoclásicos, como Jon Lee Anderson, Charles Ferguson o Alma Guillermoprieto, que siguen contándonos historias nuevas con las herramientas de siempre; por cronistas como Martín Caparrós, Suketu Mehta o Pedro Lemebel, que han adaptado las palabras a la nueva realidad del género inestable y a las megalópolis y a la pantalla omnipresente; o por dibujantes periodistas como Joe Sacco o Igort, que han encontrado en la madurez de la novela gráfica un repertorio de formas para escribir y dibujar relatos de no ficción. Artefactos narrativos sofisticados y certeros, que comuniquen el sentido –o al menos la sensación de sentido– que es por lo común ajeno a lo real.
Porque una crónica (un documental) debe ser mejor que la realidad. Su orden o su aparente caos, su estructura, su técnica, sus citas, la presencia del autor tienen que comunicar el sosiego que la realidad no sabe transmitir: lo he entendido por ti, lector, que ahora, a tu vez, lo entiendes. Te paso el testigo. Podemos seguir viviendo. Me imagino a los cronistas como a seres dotados de una antena integrada y con sistema de emisión de datos: humanos capaces de sintonizar con la música de su presente, leerla y transcribirla para que también los demás la podamos leer. Y reescribir. Crearla para que la podamos recrear.
LAS FACETAS DEL OTRO
“El Observador es oportunista”, escribe Monsiváis en una crónica de 1970 titulada “Dios nunca muere”. El texto es, al mismo tiempo, el relato de un viaje a la zaga de un eclipse, un ensayo sobre la lengua mexicana de ese momento histórico, un retrato pop de hábitos sociales y un texto polimorfo y literario que convive perfectamente con los de ficción en el marco de Antología de la narrativa mexicana del siglo XX, de Christopher Domínguez Michael. También hay poesía en sus líneas: “Y la invasión ejercida por la luna se acrece, se extiende, sojuzga.” Toda crónica fija literariamente la relación que existió entre la mirada de quien escribe y la oportunidad que le dio el mundo al revelarle una de sus infinitas facetas. Los cronistas son observadores que no dejan pasar su oportunidad y la transcriben.
Una obra documental no puede existir sin una corriente de empatía. Es imposible ponerse en el lugar del otro: pero sí hay que acercarse lo más posible. El observador tiene que realizar un gran esfuerzo intelectual para comprender la psicología, las motivaciones, los miedos y los deseos de quien está entrevistando, de su guía por ese contexto ajeno y, por tanto, en gran parte incomprensible si no es gracias a su intermediación. A su rol de cicerone, de traductor. Por eso la literatura de viajes es el gran modelo narrativo del periodismo y del resto de disciplinas modernas que, como la antropología y la psicología, hacen de la escritura del diálogo con el otro su piedra de toque. La misma tensión que encontramos entre el viajero y el nativo caracteriza la relación entre el cronista y su entrevistado o su informante. Es similar la voluntad de penetración en las capas de la realidad ajena. El periodista trata de ganarse la confianza de los probables protagonistas de su obra documental, conseguir las llaves que le abran las puertas. Por eso el periodista tiene que ser paciente y constante. Las cerraduras se abren cuando uno menos se lo espera. “Un perfil es una carrera de resistencia, en la que no tiene chances el que llega primero sino el que más tiempo permanece”, ha escrito Leila Guerriero en uno de los ensayos de Frutos extraños, “solo cuando empezamos a ser superficies bruñidas en las que los otros ya no nos ven a nosotros, sino a su propia imagen reflejada, algunas cosas empiezan a pasar”.
El observador, a copia de presencia, se normaliza, se mimetiza, se vuelve casi invisible. Se infiltra. Un caso extremo es el de infiltraciones reales, similares a las que llevan a cabo los policías o los espías, como las que han marcado la trayectoria de Günter Wallraff, quien afirma en el prólogo a Cabeza de turco: “Yo no era un turco auténtico, eso es cierto; pero hay que enmascararse para desenmascarar la sociedad, hay que engañar y fingir para averiguar la verdad. La realidad no se ofrece al observador con transparencia: en primera instancia es opaca, hay que forzarla a revelarse”. A renglón seguido, el periodista incómodo admite que no ha llegado “a saber cómo asimila un extranjero las humillaciones cotidianas, los actos de hostilidad y odio”, pero que sí sabe “lo que tiene que soportar y hasta qué extremos puede llegar en este país el desprecio humano”. Por tanto, el cronista es consciente de que la operación no puede llevar a un conocimiento empático total del otro, pero en cambio puede conducir a una comprensión intelectual y vital de su sufrimiento y, sobre todo, a una denuncia. El libro de los dos años que Wallraff vivió como Alí, un inmigrante turco, vendió dos millones de ejemplares, provocó un importante debate en Alemania y lo convirtió en el periodista indeseable.
La justicia hacia el otro solo es posible si se es justo también con el espacio en que el otro se inscribe. A medida que el observador externo se va convirtiendo en testigo interno, el contexto se va haciendo inteligible y se va expandiendo. Escribe Cristian Alarcón en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, un retrato próximo de la delincuencia juvenil de Buenos Aires: “Muy de a poco el campo de acción en el lugar se fue ampliando para mí, abriéndose hasta dejarme entrar a los expendios de droga, a las casas de los ladrones más viejos y retirados, a los aguantaderos”. Para que la palabra sea precisa y justa, debe sintonizar con los personajes y con el espacio. Es decir, las voces y los lugares que convergen en las páginas de una crónica tienen que ser transmitidos según la forma que mejor se adecúe a sus particularidades. No es posible describir con la misma sintaxis ni con el mismo ritmo y metáforas los desiertos patagónicos que la ciudad de Nueva York. José Martí explicaba que en tiempos pasados se producían “grandes obras culminantes, sostenidas, majestuosas, concentradas” y que en cambio entonces solo eran posibles “pequeñas obras fúlgidas”: poemas y crónicas empeñados en dar cuenta o contar el cuento de lo contemporáneo.
Para lograr esa justicia, tal vez inalcanzable pero a la que es de recibo aspirar, el observador debe mantener en todo momento cierta distancia respecto al otro. La identificación, que siempre es parcial, debe ser conscientemente parcial. Es en la obra documental que resulte de los acercamientos y entrevistas donde se podrá observar el grado de empatía o de distancia que acercaba o separaba al narrador de sus entrevistados. Jean Hatzfeld organiza temáticamente los capítulos de Una temporada de machetes, su libro de entrevistas a algunos de los verdugos hutus de cerca de 800,000 víctimas tutsis, dándoles la palabra; pero intercala pasajes narrativos en que se refiere a ellos, invariablemente, como a “los asesinos”. En el capítulo “Los regateos del perdón” el narrador se formula más de veinte preguntas en dos páginas. Duda. Es decir, tiene claro en todo momento quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios; pero no pierde nunca de vista que él no es un juez, sino un investigador cuya obligación es plantearse cuestiones si quiere ensayar posibles respuestas. Contra la asertividad del periodismo tradicional, el de autor revindica siempre su derecho a una mirada personal y, si se tercia, dubitativa. Son célebres los momentos de Shoah, la extensa película documental de Claude Lanzmann en que se entrevista con cámara oculta a antiguos oficiales nazis. Las imágenes de la cámara oculta son contrapunteadas con imágenes del interior de la furgoneta del equipo técnico, donde se muestran los monitores en el momento de registrar aquellas grabaciones (que al director francés, por cierto, le costaron una paliza). De ese modo se hace evidente la distancia que separa a las víctimas de los verdugos. Las víctimas tienen un protagonismo total, primeros planos, imagen en color. Los verdugos son mostrados en imágenes de baja calidad, a través de cámaras secretas o de planos que muestran pantallas, como si sus rostros no merecieran la imagen directa. Tanto en Hatzfeld como en Lanzmann la clave está en el montaje. La complicidad, la empatía o el rechazo con los hombres y mujeres entrevistados para la realización de una obra documental, junto con el resto de información, son sometidos a un largo proceso de selección y de diseño. Tanto el orden en que los datos se presentan como las elipsis son fundamentales. La obra documental es un artefacto en que cada mecanismo está dispuesto para ser, al mismo tiempo, narrativamente efectivo y éticamente justo.
En la distancia del cronista se cifra también la posibilidad de su independencia. El testimonio personal es siempre una alternativa al relato corporativo o político. Todas las grandes empresas y todas las instituciones públicas poseen un gabinete de comunicación que trata de fijar un discurso sobre los hechos en que están involucrados. El cronista trabaja en contra de la versión oficial, contra el comunicado de prensa, contra la simplicidad de cualquier marca. Genera complejidad porque sabe que, aunque la realidad es múltiple, sus cronistas oficiales pretenden que parezca sencilla. Mientras los periodistas George Weller y Wilfred Burchett fueron los primeros en llegar a Nagasaki e Hiroshima, respectivamente, por sus propios medios, recurriendo a todo tipo de tretas para perseguir la verdad, a bordo de dos lujosos B-17 subvencionados y controlados por el Pentágono viajaban redactores, fotógrafos y camarógrafos de Associated Press, United Press, NBC, CBS, ABC, The New York Times y The New York Herald Tribune. El gobierno de los Estados Unidos les había prometido la exclusiva que finalmente no obtuvieron, con la intención de que informaran tanto sobre el poder devastador de aquellas bombas destructoras de ciudades como de su inofensiva radiación ulterior. Nagasaki. Las crónicas destruidas por MacArthur recoge las crónicas que Anthony Weller, el hijo de George, publicó tras la muerte de su padre. El premio Pulitzer 1943 murió en 2002 convencido de que aquel material había sido completamente destruido por el general censor. Pero su hijo encontró una caja con las copias en papel carbón. Al leer libros como ese, donde también se habla de los poco conocidos “buques del infierno” japoneses y, por tanto, se retrata el horror de ambos bandos, uno tiene la tentación de pensar que la independencia y la verdad acaban por vencer, aunque llegue tarde la justicia.
Toda crónica es un contrato con la realidad y con la historia. Un doble pacto: un compromiso doble. Con el otro (el testigo, el entrevistado, el retratado y sus contextos, el lector) y con el texto que tras un complejo proceso de escritura (y montaje) lo representa en su multiplicidad, utópicamente irreducible.
BREVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL DE LA NO FICCIÓN
La palabra crónica contiene el tiempo en sus sílabas. Por eso conviene recordar su cronología, que nos remite –una vez más– al griego y al latín: la narración de la historia en el orden de los hechos. La biografía, la genealogía o la historia del poder, porque sus protagonistas son los guerreros, los reyes, la heráldica, los condados y los ducados y los países y los imperios. Mucho se ha repetido que la Crónica de Indias es el gran precedente de la crónica contemporánea de América Latina, pero lo cierto es que esos híbridos de los libros de viajes a lugares maravillosos, las crónicas de las cruzadas y los textos del humanismo italiano, fueron escritos por sujetos imperiales que relataban la conquista y la colonia con la voluntad de justificar sus intereses y sus atropellos. Muchos cronistas de Indias, de hecho, lo eran oficialmente –como sus contemporáneos de Castilla. Y todavía hoy existe la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, que alienta la escritura de discurso histórico, ajena a la deriva del periodismo narrativo. Por supuesto, muchos de aquellos textos de los siglos XVI y XVII poseen un alto nivel literario y, sobre todo, evidencian el conflicto entre la retórica del Barroco y la humanidad, la geografía, la flora, la fauna o la arquitectura del Nuevo Mundo (Hernán Cortés llama “mezquitas” a los templos aztecas). Es decir, son crónicas porque utilizan el lenguaje literario para describir el presente conflictivo, pero todavía están más cerca de la historia antigua que del futuro periodismo.
Durante el siglo XVII se expande por Europa la primera generación de periódicos y durante el siglo siguiente ocurre lo mismo en América. Entre ambos se sitúa la figura de Daniel Defoe, el cronista del Diario del año de la peste, el novelista de Robinson Crusoe y Moll Flanders y el viajero de Viaje por toda la isla de Gran Bretaña. Los géneros no avanzan o retroceden por caminos diferenciados, sino que se solapan por los mismos caminos estratificados, llenos de encrucijadas horizontales y verticales. Percy G. Adams explicó en Travel Literature and the Evolution of the Novel cómo en los siglos XVII y XVIII, que son los de la emergencia de la novela europea que sigue el patrón del viaje picaresco (y más tarde de formación), se multiplican exponencialmente los discursos en movimiento producidos por misioneros, embajadores, exploradores, colonizadores y soldados que, al igual que los narradores de la ficción, proclaman la verdad de sus relatos. No es de extrañar, por tanto, que los primeros periodistas modernos en lengua española se caractericen por un desplazamiento: la prosa irónica de no ficción eclipsa su producción poética (y convencional). El potencial crítico de los artículos fundacionales de Larra y de Ricardo Palma, en un lento contexto internacional de libertad de opinión, se dirige hacia dos direcciones complementarias: el relato de lo colectivo y lo público es contrapesado con el retrato de lo particular y privado, de modo que el cronista deviene moralista nacional y analista de lo individual. En paralelo, Domingo Faustino Sarmiento escribía la novela ensayística Facundo y remodelaba, como defendió Adolfo Prieto en Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, los modelos de aquellos exploradores y comerciantes europeos que seguían viajando y textualizando todo aquello que encontraban a su paso.
Eran plumas inglesas, francesas, alemanas, italianas, españolas que, por lo general, trabajaban para órdenes religiosas, empresas o estados. Algo no muy distinto de lo que ocurría con los periodistas, que a menudo eran también políticos, aunque la profesión se legitime justamente cuando se normaliza como práctica burguesa y el texto es finalmente remunerado. El nacionalismo (lo local) pronto se enfrentó con el cosmopolitismo (el mundo vivido en libertad) de los escritores modernistas: con la llegada del siglo XX es la ciudad –y no el país– la patria de los cronistas. Dios muere y el hombre se convierte en un anfibio que, cuando al fin podría encarnar la duda metódica de Descartes, es embargado en realidad por una duda angustiosa, la sospecha marxista hacia el mundo circundante y la sospecha freudiana hacia la psique propia, pronto fundida en una única y violenta sospecha con la proliferación del comunismo y del fascismo. Los escritores modernistas, con su doble condición –simultánea y complementaria– de poetas y de cronistas, van a tratar de llenar ese vacío divino con la utopía de la belleza y con la obsesión por lo real. Para sintonizar con la belleza recurrirán, por la vía francesa y simbolista, a la imitación de los procedimientos de la pintura y de la música: la palabra deviene analogía, imagen, sílaba, letra, sonoridad, se emancipa de la obligación de significar. También Baudelaire fue al mismo tiempo poeta y crítico y cronista de arte. Para sintonizar con la realidad, por la vía norteamericana y emersoniana, harán propias la cosmovisión democrática del poeta y periodista Walt Whitman y las ideas de Joseph Pulitzer: solo el periodista “tiene el privilegio de moldear las opiniones, llegar a los corazones y apelar a la razón de cientos de miles de personas diariamente. Esta es la profesión más fascinante de todas”. Pero el cerebro humano es uno solo, de modo que ambos caminos confluyeron en los textos que escribieron. En los poemas de Darío la mujer bebe y fuma: lo hace mediante sinestesias y alejandrinos, pero su figuración es democrática, fascinante, moderna.
Darío, José Martí, José Enrique Rodó, Amado Nervo o Enrique Gómez Carrillo, es decir, los cronistas literarios del cambio del siglo XIX al XX en nuestra lengua, no invocaron a los cronistas de Indias como sus antepasados. Es importante recordarlo, porque la historia de la crónica es la historia de la memoria. La incorporación de ese ilustre precedente es posterior y, sobre todo, novelesca. Alejo Carpentier, que en “De lo real maravilloso americano” (prólogo a El reino de este mundo escrito en el ecuador exacto del siglo pasado) mencionó a Marco Polo, Tirant lo Blanc, el Quijote y las anacrónicas búsquedas de El Dorado que llevaron a cabo españoles del siglo XVIII, en una conferencia de 1979, titulada “La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo”, afirmó que el novelista latinoamericano, “para cumplir esa función de nuevo cronista de Indias”, tenía que trabajar con el melodrama, el maniqueísmo y el compromiso político. Antes había sido el Barroco y la Fantasía lo que el escritor cubano había observado en la literatura de la conquista. En las crónicas que Carpentier publicó en los años veinte y treinta se observa la misma influencia surrealista que en aquel momento estaba interiorizando Miguel Ángel Asturias (sus crónicas parisinas de entonces las llamaría más tarde “fantasías”). Para Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Lezama Lima, Asturias o Carpentier la novela de caballerías y la Crónica de Indias sí fueron parte de su genealogía como creadores. De modo que esa idea llegó después al discurso sobre la literatura hispanoamericana y se proyectó retrospectivamente, porque las crónicas modernistas están más cerca de Montaigne que de Bernal Díaz del Castillo.
No es casual que Cien años de soledad sea la primera gran novela latinoamericana que tiene forma de crónica (histórica). Es precisamente García Márquez, junto con Rodolfo Walsh, quienes dan a la crónica (periodística) la ambición y la estructura de la novela: de 1955 es la publicación por entregas de Relato de un náufrago y solo tres años más tarde se edita Operación masacre. En 1959, ambos, con Jorge Masetti y Rogelio García Lupo, fundaron en La Habana la agencia Prensa Latina. Hay que leer, por tanto, la llegada del periodismo narrativo latinoamericano como la vanguardia silenciosa o el prólogo discreto a lo que después se llamará New Journalism. Porque la mayoría de las grandes crónicas de Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese o Tom Wolfe comienzan a ser publicadas en los años sesenta. Lo que diferencia a estos de sus colegas sudamericanos es la conciencia de autoría y un programa estético respaldado por la industria. De hecho, en Relato de un náufrago ni siquiera existe la voz explícita de García Márquez y no apareció en libro, y firmado por él, sino hasta muchos años más tarde (cuando la marca Nuevo Periodismo ya era global). Si en el fin de siècle diarios como La Nación de Buenos Aires, La Vanguardia de Barcelona o La Opinión Nacional de Caracas podían competir simbólicamente con The New York Times, Herald o The Sun, a mediados del siglo XX no existe ninguna revista en lengua española equiparable a Esquire, The New Yorker o Rolling Stone (que se fundó en 1967, justo después de la publicación de Los ángeles del infierno, y pronto se convirtió en el refugio de su autor, Hunter S. Thompson). Para entonces el fenómeno del boom había apostado su carta ganadora a la novela de ficción como género de prestigio y la non fiction novel se había convertido en un producto genuinamente norteamericano.
Si los poetas simbolistas y modernistas convirtieron las crónicas en pequeños poemas en prosa de contundente actualidad, los novelistas del medio siglo las dotaron de estructura, de personajes, de flashbacks, de monólogos interiores y de capítulos. A las tradicionales colecciones de crónicas breves, como La España negra de Gutiérrez Solana o las aguafuertes de Roberto Arlt, se les suman crónicas únicas que ocupan libros enteros. Comprometido con la verdad política, a finales de los sesenta Walsh publicó ¿Quién mató a Rosendo?, y poco después apareció La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, una larga crónica de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas (en la década siguiente les seguiría en la misma línea política, entre otros títulos importantes, Las tribulaciones de Jonás, de Edgardo Rodríguez Juliá). En paralelo, con la voluntad de vincular la historia negra de Europa con la del Cono Sur, Edgardo Cozarinsky configuró en los setenta y difundió en las décadas siguientes su poética documental, que daría lugar a ensayos o crónicas cinematográficos, rodados en francés, como La guerra de un solo hombre o Fantasmas de Tánger, y a libros anfibios como Vudú urbano o El pase del testigo. Parte importante de la genealogía de la hibridación documental contemporánea, que no puede ser reducida a una cronología y que es internacional. Parte de una red con otros muchos nodos rotundos, como el polaco Ryszard Kapuscinski, los italianos Oriana Fallaci y Alberto Cavallari y Leonardo Scascia, el español Juan Goytisolo, la rusa Anna Politkóvskaya, el japonés Honda Katsuichi, la palestina Amira Hass o el norteamericano Michael Herr. Una red que conecta los textos con las fotografías, los guiones con las películas documentales: Chris Marker, Sebastião Salgado, Martin Scorsese, José Luis Guerín, Isaki Lacuesta… En fin: el testimonio como parte del arte contemporáneo.
Tal vez los ejemplos paradigmáticos en lengua española del cruce de las lecturas de esas dos décadas de grandes reportajes del norte y del sur de América (digamos: desde Relato de un náufrago hasta Honrarás a tu padre, de Talese), por su gran repercusión tanto en la crítica como en el mercado, sean las tres grandes novelas que Tomás Eloy Martínez publicó desde los setenta hasta los noventa: La pasión según Trelew, La novela de Perón y Santa Evita. Su biografía entre tres países –Argentina, Venezuela y los Estados Unidos– y su dedicación tanto a la creación literaria como a la docencia impulsaron la difusión de esas grandes crónicas en que la ficción es puesta al servicio de la posible verdad histórica. No es casual que la misma cita de París era una fiesta figure como epígrafe en La novela de Perón y en Missing (una investigación), de Alberto Fuguet. Es decir, en un libro de 1985 y en otro de 2009. “Si el lector lo prefiere, puede considerar este libro como una obra de ficción”, escribe Hemingway. “Siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción deje caer alguna luz sobre las cosas que antes fueron narradas como hechos.” En esa consciente ambivalencia, en las fisuras de lo real y de los géneros que tratan de representarlo, trabaja buena parte de la no ficción de este cambio de siglo. La narrativa de Cozarinsky, Claudio Magris, Predrag Matvejevic, J. M. Le Clézio, Cees Nooteboom, W. G. Sebald, Dubravka Ugrešić o Sergio Chejfec, entre la crónica de viajes, el ensayo cultural y la estructura novelesca, serían ejemplo de ello. En el prólogo a su crónica histórica o ensayo político Anatomía de un instante, Javier Cercas escribe que es “el humilde testimonio de un fracaso: incapaz de inventar lo que sé sobre el 23 de febrero, iluminando con una ficción su realidad, me he resignado a contarlo”.
NO ES UN GÉNERO, ES UN DEBATE
Porque la fabulación es uno de nuestros mecanismos psicológicos, hay ficción en la incipiente geografía descriptiva de Heródoto, en el viaje de Marco Polo, en la crónica medieval y renacentista, en la Enciclopedia de la Ilustración: hasta –al menos– el siglo XIX, en la gran mayoría de los textos de no ficción. El periodismo y la ficción moderna se gestan simultáneamente. En los parámetros sociales y políticos del Antiguo Régimen, Cervantes y Shakespeare convivieron con los primeros diarios. Los escritores del XVIII transitaron continuamente entre la ficción y la no ficción, como la mayoría de quienes los siguieron. El conflicto entre Ficción e Historia, con sus mil metamorfosis (Religión y Ciencia, Utopía y Realidad, Sueño y Vigilia, Mentira y Verdad, Especulación y Demostración), es el más apasionante de todos los que constituyen, como una tensión vibrátil y dinámica, al ser humano. La no ficción es incapaz de resolver ese problema irresoluble, pero lo congela provisionalmente, lo pone en cuarentena. Le da la vuelta. Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer, tiene dos partes: la primera se titula “La Historia como una Novela” y la segunda, “La Novela como Historia”.
Balzac, Dickens o Zola salen a la calle de la democracia incipiente con un cuaderno en el bolsillo, para anotar lo que ven y lo que escuchan en el mercado o en los bajos fondos. La retórica de la investigación, en la época del positivismo científico, es explícita en los textos reflexivos del realismo y del naturalismo. Las grandes novelas sobre la realidad van a seguir métodos de composición parecidos a los de la investigación periodística. Lo real es un laboratorio tanto para la literatura de ficción como para el periodismo. Desde finales del siglo XIX, en ningún ámbito de representación encontramos certezas incuestionables sobre qué es la realidad ni sobre cómo hay que representarla. Se podría decir que en cada poética se definen las claves de esa representación. Tanto James Joyce como Pablo Picasso o Paul Celan fueron realistas a su manera. En periodismo, el caso extremo es Die Fackel, un diario o revista que, después de una década publicando a algunos de los mejores intelectuales alemanes, se dedicó a partir de 1911 a dar a conocer exclusivamente los textos de su director e ideólogo, Karl Kraus. La publicación entera se convirtió en su poética satírica y realista.
Pese a su formulación europea, el periodismo moderno tuvo siempre vocación americana. La cooperativa sin ánimo de lucro Associated Press se fundó en 1846, pero no fue sino hasta finales de siglo cuando Melville Stone vinculó la agencia con los ideales de imparcialidad y de integridad que, en la práctica, supusieron la defensa del concepto de objetividad (solo la ausencia de una voz subjetiva aseguraba que la noticia fuera comprendida por un lector de cualquier punto de los Estados Unidos). Para entonces, Charles Danah, el director de The Sun, y Joseph Pulitzer, fundador de World, sentaron desde sus redacciones respectivas las bases de un periodismo de investigación con conciencia de autoría y con voluntad de seducción. Las crónicas de Nellie Bly, que después se reunirían en Diez días en un manicomio o en La vuelta al mundo en 72 días, son escritas en ese nuevo panorama. También Darío, Martí o Manuel Gutiérrez Nájera participan de esa nueva forma de narrar la realidad. La misma que años después, adaptada a cada contexto particular y según las convicciones éticas y estéticas de cada cual, practicarán Corpus Varga, George Orwell, Joseph Roth, Ernest Hemingway o Josep Pla: las ciudades, los países, los viajes, el pasado, las guerras pueden ser narrados mediante el retrato de lo mínimo, de lo cotidiano, con un estilo literario absolutamente personal. Se puede ser, a un mismo tiempo, extremadamente literario y extremadamente popular.
La poética propia –las herramientas con que uno plasma su mirada– tiene que esforzarse para mantener a raya la tentación ficcional. La mayoría de los grandes cronistas son también grandes novelistas. Todas las novelas son –de un modo u otro– autobiográficas y están basadas en hechos reales. Lo natural es el trasvase entre vasos comunicantes. Por poner un ejemplo entre mil, el realismo mágico se entromete en una de las crónicas que firmó García Márquez sobre Fidel Castro. Sus llegadas son “improbables como la lluvia”; posee una “visión totalizadora”; “el mismo poder estaba sometido a los azares de su errancia”; su coche era un Oldsmobile “prehistórico”; el embargo estadounidense es “una tormenta incesante”; un viaje en avión se convierte en una “circunstancia extrema”; sus cóleras eran “homéricas”; y merendaba “dieciocho bolas de helado”. La hipérbole, por supuesto, tiene tanto que ver con lo realmaravilloso como con la admiración que despierta el mandatario en su cronista. Ese problema no se inscribe solo en la discusión entre Ficción y No Ficción, sino también en el debate sobre la objetividad, el compromiso político y, más lejos en el tiempo, el de la relación del Intelectual con el Poder. Es cuento viejo, pero no por eso hay que ignorarlo, sino todo lo contrario: hay que volverlo a pensar, una vez más. Insistir, todavía. Por ejemplo, contraponiendo el texto de García Márquez con “Cenando con Nietzsche y Fidel el 12 de enero de 2000”, de Edgardo Rodríguez Juliá, escrito varias décadas más tarde: “De pronto apareció Fidel. Francamente, lo encontré menos alto de lo que pensaba y un poco encorvado; es el tío que uno dejó de ver por mucho tiempo”. Como escribió Tomás Eloy Martínez: “De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas”.
A juzgar por la confusión de las palabras que se vinculan con el documental, el testimonio, la crónica, no estamos ante un género, sino ante un debate. Las palabras nos confunden. En España, un reportaje es una crónica, mientras que en algunos lugares de América Latina es una entrevista. Perfil. Retrato. Semblanza. Estampa. Cuadro de costumbres. Aguafuerte. Las palabras nos hacen un poco más libres, por eso tantos cronistas han inventado las suyas para definir su trabajo: “Según una de las acepciones que el diccionario otorga al término, el mostrenco es ‘aquel sujeto que no tiene casa, ni hogar, ni señor, ni amo conocido’”, escribe Jordi Costa. “Ser un mostrenco, por tanto, se parece bastante a ser un hombre libre”. Impresiones. Apuntes. Instantáneas. Polaroids. Los artistas bolcheviques de vanguardia concibieron el concepto factografía para denominar a ciertas estrategias artísticas que, con un claro objetivo revolucionario, recurrían al collage, al fotomontaje o al cine para construir artefactos narrativos vinculados con lo real. La información siempre ha sido contrarrestada por la contrainformación. Consciente de ello, hace décadas que Guillem Martínez escribe textos que son al mismo tiempo relatos de los hechos, opiniones irónicas y construcciones de una teoría sobre la Barcelona rebelde y sobre la Cultura de la Transición (española). La crónica como antídoto. Alternativa a los relatos sociales y políticos. Experimento en libertad. Ensayo narrativo. Faction. Periodismo narrativo o literario. Ficción verdadera. Relato real. Llamémosle: crónica.
La crónica, afirma Monsiváis, es “literatura bajo la prisa”. Juan Villoro versiona la definición de su maestro: “es literatura bajo presión”. Y añade: es el ornitorrinco de la prosa, porque “de la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate: la ‘voz de proscenio’, como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona”. El mejor ejemplo de ese carácter polimorfo de la crónica nos lo brinda el propio Villoro: en “El rey duerme. Crónica hacia Hamlet” (incluida en De eso se trata) encontramos autobiografía (el semestre de 1993 que pasó como profesor en Yale), perfil (de Harold Bloom), dramaturgia (los monólogos del autor de El canon occidental), crítica literaria (la obra de Shakespeare, sus traducciones al español, su rastro en Borges) y transcripciones de los cuadernos de notas que utilizó durante aquellos meses y que perdió después. El texto es brillante y concluye así: “Como el rey Hamlet, el cuaderno durmió una larga siesta. Volvió a mis manos justo cuando encontré el cuaderno de apuntes. Uno había servido a las leyes del oído. El segundo, como el célebre fantasma, reclamaba otras palabras”.
Cada crónica es, por tanto, un debate que solo transcribe datos inmodificables y que reclama otras palabras. Un debate inclusivo con los géneros y las formas textuales de cada momento histórico. Un debate que comienza en la propia palabra “crónica”. Un debate largo, habitual, inveterado, que viene de tiempo atrás: crónico.
EL MUNDO NUEVO
En su célebre discurso “El mejor oficio del mundo”, García Márquez comienza evocando los grupos de periodistas que andaban siempre juntos, de café en café, y que solo conversaban sobre el oficio que los unía. Ese tipo de comunidades puede rastrearse en la literatura desde su esplendor a finales del siglo XIX (digamos: los cuentos de Mark Twain) hasta su decadencia en nuestros días (digamos: la quinta temporada de The Wire). La mística de las entrevistas a los testigos, de los encuentros con los informantes en garajes desalmados, del reporterismo bajo la lluvia, de la neblinosa redacción del diario, del cronista con el cigarrillo en los labios y la botella de whisky sobre la mesa recorre la historia del cine, a medio camino entre las figuraciones de la bohemia artística y las representaciones de los detectives privados.
Los nuevos patrones económicos mundiales y la irrupción de internet en los circuitos de la información global han puesto en crisis ese tipo de comunidades. Si muchos cronistas clásicos se formaron en las redacciones de los diarios de su época, la gran mayoría de los actuales han sido freelance desde sus inicios. La proliferación de talleres de periodismo narrativo y de facultades de comunicación ha convertido la docencia en una opción laboral (y en una buena oportunidad para reflexionar sobre el oficio). Instituciones como la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano han promovido los cursos y los encuentros, porque la disolución de ciertas comunidades siempre implica la creación de otras, y la tendencia global es de multiplicación de programas de estudio, presenciales y virtuales, de ciencias de la información.
Si las crónicas íntimas y esenciales de Jaime Bedoya, Eduardo Jordá, Manuel Vicent o Antonio Cisneros no pueden entenderse sin el número de caracteres que les otorgan las revistas o diarios donde las publican, las obras documentales de nuestra época tampoco van a poder desligarse fácilmente de sus nuevos medios de difusión: revistas digitales, blogs, páginas de descargas. El espacio que la crónica hispanoamericana perdió en los diarios ha pervivido, parcialmente, en revistas de periodismo narrativo y de información y crítica cultural. La revista barcelonesa Lateral, desde su nacimiento en 1994 hasta su desaparición en 2006, dedicó las páginas de “Sin ficción” y algunos números especiales a la publicación de crónicas. También hay lugar para ellas en otras revistas culturales de carácter misceláneo, como la colombiana El Malpensante, fundada en 1996, y la mexicana Letras Libres, creada tres años más tarde. En ambas existe todavía cierto anclaje hacia una redacción que se inserta en un contexto de debate nacional. Poco después, el lugar simbólico que ocupaban las redacciones de diarios, como espacios de diálogo y de creación de comunidad, empezó a ser representado por redes inmateriales. La importancia, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI, de dos revistas prácticamente consagradas al periodismo narrativo, como la colombiana (y mexicana y argentina) Gatopardo y la peruana Etiqueta Negra, radica justamente en la deslocalización de su círculo de colaboradores. Es decir: la sede física es mucho menos importante que la trama cosmopolita y nómada de sus cómplices.
En las cinco publicaciones mencionadas en el párrafo anterior la página web ha ido deviniendo con el tiempo fundamental en su vocación de discutir la realidad hispanoamericana. A diferencia de la edición en papel, la digital no conoce límite de caracteres. Por eso al panorama de esas revistas, y de otras como la venezolana Marcapasos, la boliviana Pie Izquierdo, la chilena Qué Tal o la hispanoargentina Orsai, se han sumado con fuerza otras publicaciones que solo existen en la red. Tal vez los casos más significativos son los de las revistas digitales Periodismo Humano, FronteraD y Prodavinci, cuyas sedes se encuentran en España y en Venezuela, respectivamente, aunque su lectura se produzca, fuera de contexto, en el ciberespacio; y el diario Elfaro.net, que se ha convertido en el principal foco de periodismo de investigación en América Central. El año pasado uno de sus impulsores, Carlos Dada, publicó en él la crónica “Así matamos a monseñor Romero”, tras cinco años de investigación sobre los autores del magnicidio. Es decir, prefirió para la primicia internet al papel.
Si en esas publicaciones encontramos la reactualización de una larga estela de medios impresos que fomentaron la investigación periodística de ambición literaria, cabe preguntarse qué pervive de las grandes escuelas del siglo XX en las crónicas que esos medios publican. Yo diría que el modernismo sobrevive en la crónica hispanoamericana actual como una herencia cosmopolita, musical y poética; mientras que del Nuevo Periodismo Americano sobre todo podemos observar la ausencia de complejos respecto a la estructura y la técnica de los textos sin ficción. Hace cerca de cien años, América Latina era un proyecto en construcción, una modernidad periférica pero poderosa (Buenos Aires tuvo red de metro antes que Madrid y Barcelona). Y así lo entendieron sus escritores más ambiciosos, que no dudaron en abanderar un programa de renovación de la prosa y el verso en nuestra lengua. A mediados del siglo pasado, Prensa Nueva significó otra suerte de renovación: la literatura a través del comunismo cubano. Masetti, que vinculó desde el principio la agencia con el espíritu de José Martí, incluso habló de “revolución periodística en Latinoamérica”. Su manual de estilo defendía el periodismo objetivo, pero no imparcial. El guerrillero guevarista Jorge Ricardo Masetti, también conocido como Comandante Segundo, se internó el 21 de abril de 1964 en la selva de Salta y desapareció para siempre. En 1977 su colega Rodolfo Walsh, oficial montonero, fue acribillado por la policía de la dictadura argentina y su cuerpo fue mostrado a los secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. El final del franquismo coincidió con la llegada de las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador o Chile, apoyadas por los Estados Unidos. Mientras que la posmodernidad estética, por tanto, se relacionó en España con la incipiente democracia, coincidió en América Latina con la necesidad de un intenso compromiso político con la resistencia. Mientras Pinochet estuvo en el poder, Lemebel fue artista y performer y activista: solo cuando terminó la dictadura inició su vida de cronista. La herencia del modernismo y del Nuevo Periodismo americano, por tanto, es asumida en un contexto convulso, entre el duelo por los desaparecidos y la irrupción del neoliberalismo, entre la muerte de la revolución y el nuevo imaginario global, entre el fin de la Ciudad Letrada y la transformación de Buenos Aires, Lima, Caracas o México D. F. en megalópolis difusas. Una posmodernidad herida.
En Guardianes de la memoria