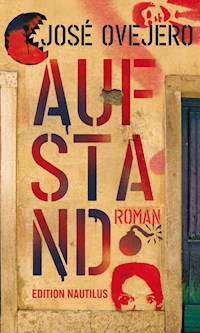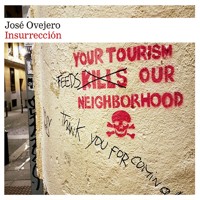Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
¿Puede separarse la memoria de la imaginación? ¿No es toda historia individual una forma de historia social? José Ovejero usa esas dos preguntas para construir un mundo a la vez propio y ajeno, autobiografía y ficción, sin que los límites estén siempre claros. Mientras estamos muertos cuenta la historia de una familia de clase obrera que va progresando en los años opresivos del tardofranquismo. El hijo, convertido en experto en fugas, como todos los animales con los que crece, narra la vida familiar a veces como historia de terror, a veces como comedia. Con una mirada original que rompe las convenciones del género, Ovejero habla de tensiones familiares, de violencias silenciosas, del deseo de escapar a las limitaciones de clase, y también de amor, creando un juego de espejos en el que no se refleja tanto el autor como el lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ovejero
Mientras estamos muertos
José Ovejero, Mientras estamos muertos
Primera edición digital: septiembre de 2022
ISBN epub: 978-84-8393-686-3
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Colección Voces / Literatura 331
© José Ovejero, 2022
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2022
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Matar a un perro
Hijo, que te he dicho que vengas.
Lo miro desde la puerta, indeciso. Tiene sobre las piernas la escopeta de dos cañones que me prohíbe tocar. Las armas no son para los niños. Pero de todas formas me regaló una escopeta de perdigones a medias con mi hermana. Nunca he matado un pájaro ni por supuesto un conejo, y no porque no lo haya intentado. No sé si es un problema de puntería o de impaciencia. Cada vez que fallo, mi padre sacude la cabeza entre decepcionado y burlón. Tienes que esperar. Apuntar despacio y luego tirar suavecito del gatillo, dice. Lo intento, pero nunca acierto. Mi padre no es mal tirador, aunque tampoco muy bueno. Yo le acompaño a veces al tiro al plato. Cuando falla el tiro, maldice entre dientes el viento, un reflejo, a la gente que no está en silencio, el plato que hizo un extraño en el aire. Yo intento consolarlo y digo también que el viento o que la gente o que yo creo que sí le ha dado, y entonces él me dice cállate tú también, joder, que eres una cotorra. Después guarda el arma enfadado pero me permite llevarla hasta el coche, solo una vez que está dentro de la funda, antes no. Me paso la correa de la funda por el hombro; tengo que prestar atención porque el arma es tan larga que a veces me arrastra por el suelo y mi padre me grita, ¿estás tonto? La vas a estropear.
Ahora mi padre me vuelve a hacer un gesto para que entre en el saloncito; lo llamamos así, el saloncito, porque hay otro más grande que en realidad es el comedor y solo lo usamos cuando hay invitados, pero este cuarto pequeño tiene dos sillones y el televisor, una mesa baja y la tricotosa, que compró mamá porque una amiga la convenció de que se podía ganar bastante dinero tejiendo en casa y vendiendo las prendas a la empresa de la amiga, que hacía de intermediaria y también vendía las tricotosas a comisión. Al final mi madre tenía que pasarse horas tejiendo para ganar un sueldo miserable. La amiga le había dicho que si no estaba satisfecha podría devolver la tricotosa pero luego daba largas a mi madre porque el mercado se había deteriorado y no podían dar salida a tantas tricotosas usadas. Así se pierden los amigos.
El saloncito se encuentra casi en penumbra aunque está abierta la ventana que da a la parte trasera, al campo, que no es campo auténtico porque construyeron varias calles y pusieron farolas que nunca llegaron a encenderse. De todas formas, tampoco habrían tenido nada que iluminar. La constructora quebró y solo se levantaron las casas de la hilera en la que vivimos nosotros, doce chalets de ladrillos adosados, idénticos todos, con las mismas chimeneas y las mismas ventanas de pvc blanco que empezó a amarillear el primer verano. De las demás hileras de chalés, que se debían extender dos o tres kilómetros, como falanges de soldados inmóviles, solo llegaron a excavar los cimientos, e incluso nuestra casa la dejaron sin acabar del todo: mi padre tuvo que terminar la instalación eléctrica y el alicatado de la cocina. Y también compró una puerta para el saloncito, porque la que pusieron era demasiado corta y flotaba por lo menos cinco centímetros por encima de las baldosas.
Yo dudo en el umbral, no me gusta estar a solas con mi padre. No es que sea especialmente violento, no más que los padres de mis amigos, no más tampoco que mis amigos. Supongo que era así en España en los años setenta (los años setenta: es como hablar de la vida en un planeta de otra galaxia). Los padres pegaban a los hijos porque no sabían qué hacer con ellos. Igual que nosotros pegábamos a los más débiles de la clase, nos reíamos de ellos, los torturábamos en la medida de nuestras posibilidades. Yo escupía cada mañana en el bocadillo de un compañero que no había aprendido a defenderse, todas las mañanas, un ritual ineludible al que él intentaba oponerse pero siempre acabábamos por quitarle el bocadillo: nosotros éramos siete u ocho. También teníamos la costumbre de pasar por la barra a quien se nos antojaba: lo atrapábamos entre todos y lo llevábamos a uno de los delgados pilares de metal que sustentaban los aleros de los pasillos abiertos que unían las aulas. Entre cuatro sujetábamos sus piernas (siempre pataleaban, por indefensos y pusilánimes que fuesen), se las abríamos y lo colocábamos de forma que la columna quedara contra la bragueta; entonces tirábamos con fuerza hasta que le aplastábamos los huevos y la víctima se retorcía de dolor, insultaba, juraba que nos iba a abrir la cabeza. Algunos lloraban. Pero de todas maneras seguíamos haciéndolo.
Yo también solía acabar llorando cuando, de más pequeño, jugaba con mi padre: no es que jugásemos mucho, pero a veces fingíamos una pelea en la que él me dejaba ganar al principio y, en cuanto me ilusionaba, me retorcía un brazo justo un poco más de lo que podría entenderse como amistoso o me tiraba del pelo de las patillas hacia arriba. Y en el momento en el que me ponía a llorar él sonreía y decía: hala, qué boca más grande.
Dejé pronto de jugar con mi padre. También de sentarme a la orilla del pantano cuando él andaba cerca: si me pillaba desprevenido me levantaba en brazos y, por mucho que protestase y patalease, me tiraba al agua o, mejor aún, porque entonces duraba más la diversión, me arrastraba al pantano y avanzaba hasta donde me cubría y me metía la cabeza bajo el agua durante dos o tres segundos, nada más, lo justo para que yo me atragantase y llorase; hala, qué boca más grande. Y entonces fingía no oír las protestas de mi madre y me remolcaba hasta donde yo hiciese pie, vaya un miedica que estás hecho, y echaba a nadar despacio hacia el centro del pantano.
Lo he contado ya, todo esto lo he contado ya, en novelas y en cuentos. Esa vida áspera de mi infancia, la brutalidad indiferente en el colegio, la competición que manteníamos para humillar a los compañeros más débiles, los celos que mi padre sentía hacia mí y cómo me hacía pagar que mi madre fuese tan cariñosa conmigo. Yo era el pequeño, yo era el inteligente, yo era el sensible. Mi madre podía proyectar sobre mí sus nostalgias, y mi padre, incapaz de colmar ninguna de ellas, tomaba nota. No es nada nuevo, ya digo, lo he escrito una y otra vez gracias a las máscaras que me fabrico con mis personajes. Escribir es rememorar justo aquello que desearíamos olvidar a toda costa. Escribir es disfrazar las cosas para poder ver su rostro real.
Lo que creo no haber escrito nunca, o si lo he hecho no lo recuerdo, es la escena en la que mi padre estaba limpiando la escopeta cuando me llamó al saloncito. No la he escrito yo, pero sí una amiga novelista. Yo apenas la conocía y, quizá para impresionarla, le conté la historia en un bar de Bruselas, como para decirle: mira, esas cosas me pasaban a mí, pero ya no me afectan, estoy por encima de ellas. Unos meses después me envió un correo para decirme que había utilizado mi anécdota; la llamó así, anécdota, y añadió que esperaba que no me importase. Sí me importaba, pero ¿qué le iba a decir? No me estaba pidiendo permiso; su novela estaba ya en imprenta. La escena que describió ella no era como se la conté; aunque sé que la novela no tiene por qué decir la verdad, me dolió que fuese infiel a mi historia, al niño que yo había sido. Lo que sucedió fue exactamente esto:
Yo dudo en el umbral y contemplo a mi padre pasando un paño por los cañones de la escopeta. Lo hace echando un poco la cabeza hacia atrás como si intentase mirar a través de la parte baja de las gafas, aunque no lleva cristales progresivos. A sus pies están los útiles de limpiarla: gamuza, grasa, una varilla rodeada de pelo tan larga como los cañones, la canana con los cartuchos. Cuando termina de pasar el paño por el exterior de los cañones levanta un poco más la cabeza: entra, hijo, no te quedes ahí como un pasmarote. Yo me acerco a él; a lo mejor me va a permitir que coja la escopeta y que le ayude a acabar de limpiarla, a meterla en la funda, a rellenar con cartuchos cada hueco de la canana. Mi padre me sonríe y enseguida me pongo a la defensiva. Tiene la sonrisa de quien sabe que no va a poder guardar un secreto y aún se resiste unos segundos a contarlo. Con un gesto seco abre la escopeta e introduce un cartucho en la parte trasera de cada cañón. Cierra otra vez la escopeta. Me gusta cómo suena cuando abre y cierra, también el gesto suave del pulgar con el que empuja la pequeña palanca lateral que he aprendido a llamar seguro. Pero no hace el gesto que espero. Toma, me dice. Dudo otra vez. Toma, coño, que no te va a morder. Cojo la escopeta y la mantengo apuntando hacia el techo. Él me empuja por un hombro, despacio, hacia la ventana, con una suavidad poco frecuente en él, como si temiese hacerme tropezar. ¿A que no le atinas?
No recuerdo qué hora es en ese momento, ni siquiera si es por la mañana o por la tarde, pero sí que un sol violento me obliga a entrecerrar los ojos; veo la superficie de pasto agostado frente a mí, por lo que deduzco que sería verano. Más allá, los bordillos blancos flanquean esa calle que no se llegó a asfaltar. Me vuelvo hacia mi padre y ahora soy yo el que sonríe incómodo, seguro de que me está poniendo a prueba y seguro de que voy a suspender. Él se sube las gafas empujando el puente despacio con el índice y con ese mismo dedo señala hacia una farola verde de cuya base asoman unos cables que tiempo después se llevarían los chatarreros, igual que se llevaron las carretillas que se quedaron allí al inicio de las obras, y también una hormigonera con la que mi hermana y yo jugábamos, compitiendo por ver quién era capaz de embocar en ella una piedra desde más lejos.
El perro es del mismo color que el suelo, un color terroso de secarral y solo lo distingo porque el cuerpo tiembla con los jadeos.
¿Al perro?, pregunto.
Espera, que así es demasiado fácil. Tú apunta.
Levanto la escopeta y hago que coincida la mirilla con la tripa del perro. Como pesa mucho, tengo que corregir una y otra vez levantando o bajando el arma unos centímetros.
Mi padre empuña un objeto que no puedo ver y que va a lanzar en dirección al perro. Lo sé porque adopta la misma postura que cuando hace rebotar guijarros sobre la superficie del agua: las piernas abiertas, el brazo derecho separado del cuerpo, que mantiene inclinado hacia ese mismo brazo, y mueve la muñeca de forma horizontal al suelo como para practicar el lanzamiento antes de realizarlo. ¿Lo tienes?
Asiento casi sin mover la cabeza para seguir apuntando al mismo lugar, la tripa que se contrae y expande a gran velocidad.
Cuando eche a correr, disparas. Pero no antes, ¿eh?, no vayas a hacer trampas. Si le aciertas, la próxima vez te dejo disparar conmigo al plato.
Se queda esperando a que diga que acepto las normas pero yo callo. No pienso decir nada. Me tiembla el párpado cerrado.
Mi padre lanza lo que sea que tiene en la mano y, aunque no llega hasta donde se encuentra tumbado el perro, el animal alza la cabeza inquieto al oír el ruido, se levanta de un salto y echa a correr despacio, no como si tuviese miedo de verdad sino como quien cumple una obligación engorrosa.
Yo lo sigo con la mirilla. Disparo y el estampido resuena más como un latigazo que como una explosión, un ruido más agudo de lo que yo esperaba. El perro, entonces sí, acelera arañando el suelo con las pezuñas y, antes de que desaparezca de mi vista, pongo el dedo en el segundo gatillo y disparo de nuevo.
Retiro la cara de la madera. Sin mirar a mi padre, abro el arma y saco los dos cartuchos servidos. Se los doy. Él los toma, los sopesa en la mano. Ahora es él quien duda. No sabe qué decir. Todavía persiste en sus labios una sonrisa tonta que quisiera mostrar abiertamente, puede que también darme un golpe en la nuca con la palma de la mano. Me observa, espera que le aclare la situación, que al menos le dé una pista. Pero yo sigo sin decir nada. Miro por la ventana en silencio. Papá se niega a preguntar, aunque le gustaría tanto hacerlo, al menos para saber cómo burlarse de mí: qué inútil eres, hijo, diría; no acertarle ni a un perro. O bien: vaya blandengue estás hecho, has fallado a propósito.
Supongo que yo debería saborear el triunfo, pero no puedo. Me encojo de hombros, le devuelvo la escopeta y consigo salir del salón antes de que se me humedezcan los ojos, porque lo que yo de verdad querría haber hecho es negarme a disparar, decirle: mátalo tú si quieres. Y él habría disparado al animal para demostrarme que no es un blandengue. Y yo le habría mirado con ese desprecio que iré perfeccionando con el paso de los años. Pero nada de eso ha sucedido. He disparado aunque no quería, eso es un hecho. Me voy a mi dormitorio. Unas horas después, las manos aún me huelen a grasa de armamento y a pólvora.
Maneras de empezar una historia
Todos los perros que hemos tenido en mi familia acababan por volverse locos. Esta es una manera de empezar la historia.
Mi abuela se dejó morir para vengarse de mi padre. Esta sería otra forma de empezar, y no sé cuál es la mejor.
En realidad las dos historias son la misma.
En realidad se trata de dos historias que no tienen nada que ver una con otra.
Es lo malo de escribir, que sabes que estás imponiendo a la vida una lógica y una estructura de las que carece.
Es lo bueno de escribir, que puedes ordenar el mundo aunque solo sea durante unas páginas. Todos los perros. Mi abuela. Dos maneras de empezar una historia para contar quizá una tercera.
Por ejemplo, la de un perro cuyo nombre no recuerdo.
Acaso se entendería mejor todo si contase esa historia de un perro que tuvimos, pero no sé si quiero hacer esto. No quiero, pero es necesario. Así se entenderán mejor las demás historias. Así las entenderé mejor yo.
El perro estaba loco. Digo el perro porque repito que no recuerdo su nombre: lo llamaremos Perro. Sí recuerdo que Perro era pequeño y greñudo, color café con leche, y daba vueltas al jardín a velocidad increíble como si persiguiese o lo persiguiesen, ajustándose en el césped a una pista invisible para los demás. Vuelta tras vuelta. Yo al principio me reía, porque resultaba ridículo corriendo como si tuviese sentido hacerlo, como si estuviese viviendo una experiencia muy intensa que los demás no comprendíamos. Era divertido verlo correr sin ir a ninguna parte. Al principio. Después empezó a recordarme a esas personas que por un problema nervioso no pueden dejar de repetir sin descanso un determinado gesto con la mano o con la cabeza y son conscientes del gesto, y también de que la gente los observa con disimulo, pero no pueden dejar de hacerlo, ellos el gesto y la gente observarlos.
Mi padre había traído a Perro una tarde al volver del trabajo. Lo soltó en el jardín y sonreía al oír las quejas de mi madre.
Mi madre se enfurecía cuando mi padre traía perros a casa. También cuando traía conejos. Los perros estaban vivos. Los conejos estaban muertos. Y ella tenía que ocuparse de los primeros y desollar los segundos. Mi padre se limitaba a sonreír mientras mi madre protestaba. Y seguía trayendo perros vivos y conejos muertos. Los perros se iban reemplazando unos a otros; los conejos se apilaban en el congelador.
Perro dejó pronto de correr y comenzó a imaginar que corría. No solo eran inventados el enemigo o la presa, también la acción. En lugar de dar vueltas al jardín, se tumbaba en el suelo boca arriba y movía las patas muy deprisa hasta quedar agotado. Ya no nos reíamos de él ni lo jaleábamos.
En la última fase, antes de su desaparición, los ataques tan solo lo dejaban tumbado en el césped echando espuma por la boca.
Aquí puedo detenerme para relacionar la historia de Perro con la de todos nuestros perros: en mi casa todos los perros se volvían locos. Unos de forma absurda, como este, otros con más inteligencia, como Tula, un podenco al que nunca llegué a tomar cariño. En realidad nunca tomé cariño a mis perros porque así no sufría cuando mi padre los maltrataba. Eso fue una enseñanza para la vida: si no te encariñas, no duele.
La especialidad de Tula era la huida. En cuanto veía un resquicio para escapar del jardín, cualquier descuido, o ese momento en el que se abría la cancela para entrar con el coche a la rampa del garaje, Tula huía como si no fuese a tener una segunda oportunidad en la vida, como uno de esos presos que pasan meses excavando un túnel y cuando por fin ven luz en el otro extremo saben que ahora o nunca.
Si lamento que los perros no hablen es porque me habría gustado preguntarle si tenía un objetivo concreto, un lugar al que desease llegar, o si le bastaba con escapar de nosotros y cualquier destino le parecía preferible al encierro con una familia tan desconcertante. Mi padre salía a buscarla con el coche y regresaba con el animal cabizbajo y asustado. Cabizbajo seguro, asustado me lo parecía a mí. Mi padre la sacaba del coche en brazos y la arrojaba con rabia al interior del jardín. A veces le daba un puñetazo o una patada, no lo suficientemente fuertes como para romperle un hueso pero sí para arrancarle un chillido.
También las dos tortugas que tuvimos huían de nosotros. Nos empeñábamos en meterlas en una fuente de hormigón que teníamos en el jardín. La fuente era como una miniatura de fuente pública, con base circular y un surtidor también de hormigón en el centro. En la base, que no debía de tener más de un metro de diámetro, obligábamos a vivir a las tortugas, que vadeaban incansables los cinco centímetros de agua que les cubrían hasta la mitad de la concha.
Lento como una tortuga, se dice. Pero nuestras tortugas corrían a una velocidad increíble para escapar del jardín. Para escapar de nosotros. En cuanto nos descuidábamos, se habían salido de la fuente y trotaban carretera abajo, siempre en pareja, como dos prisioneros con un plan común. Las tortugas son menos expresivas que los perros. Habría sido imposible averiguar de qué huían o qué sentían cuando las devolvíamos a su cárcel.
También se escapó nuestro loro Pavarotti. Y eso sí que me sorprende, porque se movía libremente por la casa. Tenía un aro en lugar de jaula. Es cierto que mi padre le había cortado las alas y a lo mejor el animal había esperado pacientemente a que volviesen a crecerle las plumas necesarias para alzar el vuelo y, en cuanto pensó que lo lograría, se lanzó al aire aun a riesgo de estrellarse contra el patio (entonces vivíamos en el séptimo piso de un edificio de ladrillo visto en Moratalaz). Me lo imagino ensayando el vuelo cuando no lo veíamos, y otra vez se me vienen a la cabeza imágenes de prisioneros, con proyectos de fuga disparatados, que construyen un artefacto volador o un submarino para escapar de una isla.
No me acuerdo de si lloré cuando se escapó Pavarotti. Era un loro muy gracioso, que llamaba borracho a mi padre en cuanto oía que se levantaba de la cama o que llegaba a casa después del trabajo. La relación del loro conmigo era complicada, como la de esas personas que no saben vivir la una sin la otra pero no paran de pelearse cuando están juntas. En cuanto me tenía a su alcance, sin que mediase provocación por mi parte, Pavarotti me daba un picotazo. Si mi padre tamborileaba despacio con un dedo sobre la mesa, el loro caminaba hasta él tambaleándose como un marinero borracho, agachaba la cabeza y dejaba que mi padre se la rascara. Los ojos se le cerraban del gustito. Pero si yo intentaba acariciarle me clavaba su pico durísimo de loro en la mano y se retiraba de dos saltos. ¿Os cuento una historia enternecedora? Es verdad que Pavarotti me daba unos picotazos feroces en cuanto podía, pero cuando estuve enfermo de sarampión y me llevaron a casa de mi abuela para que no contagiase a mi hermana, dos años menor que yo, se pasaba el día dando suaves picotazos al cristal de mi ventana y llamándome: Ramón. Ramón. Ramón. Durante horas, me dijo mi madre.
A lo mejor solo le gustaba el sonido de la erre: borracho, Ramón. A saber si un pájaro puede echar de menos a una persona. Por dios, es solo un pájaro, por mucho que sepa hablar.
No hace falta que os diga qué pasó al final con la urraca que trajo mi padre herida a casa y que dejamos suelta por el jardín y nos seguía a todas partes hasta que un día.
Tuvimos más perros, pero no voy a contar su historia. O sí. A Laika la atropelló un coche y desde entonces caminaba sin apoyar una pata delantera en el suelo. Laika era muy lista: la gente pasaba junto a la verja del jardín y ella no les hacía el menor caso; pero si se daba cuenta de que alguno de nosotros la observaba, corría renqueando a ladrar ferozmente al posible intruso. Otra costumbre de Laika era mearse cada vez que la regañabas. Yo a veces lo hacía tan solo para comprobar el efecto. Entonces la regañaba otra vez por mearse y ella se meaba de nuevo. Era para partirse de risa.
¿Qué, que pensabais que yo iba a vivir en una familia como la mía y salir indemne?
Todos los perros.
Todos los hijos.
Y no he hablado de Chispa, ni de Estrella, ni de mi hermana. Ni lo voy a hacer. Pero sí de mi abuela.
Mi abuela se murió para vengarse de mi padre. Él había dejado de hablarle porque la acusaba de haber permitido que Perro se extraviase. Lo hizo a propósito, hijo, me dijo mi padre, para justificar su negativa a que viviera con nosotros cuando mi abuela ya no podía vivir sola. Es verdad que mi abuela dejó la puerta del jardín abierta y que Perro se escapó y no regresó jamás. Se habrá muerto por ahí, por el arroyo, ese perro estaba enfermo, decía mi abuela. Pero a mi padre eso le daba igual. Sano o enfermo, lo que contaba era que mi abuela le había dejado escapar a propósito. Que yo recuerde, mi padre nunca llevó a Perro al veterinario, sin duda porque le parecía que gastar dinero en un animal no tenía sentido (solo lo gastó en Laika cuando la atropelló el coche), porque un perro no es una persona y los animales enferman y mueren y no hay que darle más vueltas, pero nunca perdonó a mi abuela.