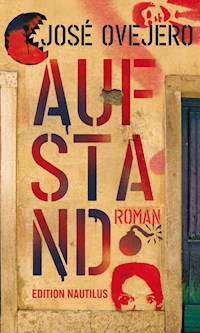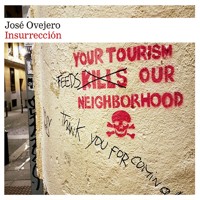7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué une más a dos personas, el amor o el dolor? ¿Es más liberadora la risa que la agresión? Esos son los términos entre los que oscilan los cuentos de Mundo extraño, tiernos o lacerantes, divertidos o feroces, que van con soltura de lo íntimo a lo desaforado, de lo cotidiano a lo absurdo, a menudo dentro de la misma historia. Porque en la vida, y en la literatura, no se pueden establecer categorías para separar las emociones o las experiencias. Se disecciona un cadáver, pero lo que está vivo se nos presenta con toda su complejidad, con todo lo inasible y a la vez extraordinario que lo constituye, no es posible fijarlo, disecarlo. Lo que está vivo se agita y se defiende, se oculta, se transforma, juega. Y eso es lo que hace José Ovejero en estos cuentos, de los que si podemos decir algo con seguridad es precisamente eso: están vivos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
José Ovejero
José Ovejero, Mundo extraño
Primera edición digital: enero 2018
ISBN epub: 978-84-8393-609-2
IBIC: FYB
Colección Voces / Literatura 251
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
© José Ovejero, 2018
© De la fotografía de cubierta: Jürgen Klauke, VEGAP, Madrid, 2018
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Mamá eligió para suicidarse el 24 de diciembre por la mañana
Mamá eligió para suicidarse el 24 de diciembre por la mañana; no podía escoger un día cualquiera, un viernes 8 de marzo o un martes 6 de julio; debía ser una fecha señalada; siempre ha tenido predilección por las puestas en escena muy cuidadas y no hay cosa que menos le guste que cuando sus dramas pasan desapercibidos.
Al entrar en casa lo primero que llamó mi atención fue el pavo en el pasillo; no sé si lo había puesto allí a propósito o si se le cayó y no se molestó en recogerlo, pero allí estaba, obsceno como prostituta vieja, con su piel blanquecina, con ese perverso boquete trasero, ahí tendido para que lo vea el primero que pase. Ni lo toqué. A mí de todas maneras la carne cruda me da repelús, incluso la de mis hijos, cuando tenía que cambiarles los pañales, me provocaba escalofríos.
Encontré a mamá arrodillada en la cocina, con la cabeza dentro del horno; pensé que estaba intentando arreglar algún fallo del electrodoméstico; ella es muy mañosa y no resultaba infrecuente verla con un destornillador o una llave inglesa en la mano. Tampoco me sorprendió que no respondiese a mi saludo así que me dirigí hacia el que había sido mi dormitorio, dejé en la cama el bolso y los regalos y después me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera. El cuarto de baño es mi lugar preferido en las casas. Me gusta mucho el tacto frío de los azulejos y acariciar las bañeras de metal, algo menos las acrílicas. Me entretuve un rato husmeando en los potingues de mamá, me apliqué una crema hidratante en la cara, me lavé con agua tibia, me puse otra crema, esta contra las arrugas, y arranqué con las pinzas un pelo que me sale una y otra vez justo en la punta de la barbilla.
–¿Pero no se dio cuenta? ¿No olió el gas?
El policía sospechaba de mí. Qué emoción, que sospechen de una. El policía era rubio y guapo y ancho de hombros, aunque no me gustaba que entre pregunta y pregunta se lamiese el labio inferior, un gesto que desdice mucho de un policía. Un agente de la autoridad tiene que ser viril y a ser posible impertérrito, sin tics de colegial.
–Podía haber sucedido una desgracia. Si hubiese usted encendido un cigarrillo…
–No fumo, gracias. Pero me puedes tutear, no soy tan mayor. Alcohol sí bebo de vez en cuando. ¿Y tú?
El policía se quedó un momento sin palabras, incluso creo que se olvidó de mí, y se relamió varias veces seguidas. Empecé a sentir un poco de asco. Imaginé que me lamía la boca con esa lengua tan gorda y blanda y me estremecí.
–Así que no olió usted nada.
Le expliqué que después del nacimiento de la pequeña había perdido el sentido del olfato. No es ni mucho menos una desgracia porque el mundo huele bastante mal. La desventaja es que a veces se me quema la comida.
–Es muy raro –dijo el policía escarbándose una oreja con el bolígrafo–. Mire, había preparado una fuente con salsa para hacer el pavo al horno. Y el libro de recetas está abierto por la página que dice cómo cocinar un pavo. Alguien que se va a suicidar no cocina antes para los invitados. Y menos un pavo.
–No conoce usted a mi madre. –Decidí que yo también le iba a tratar de usted, porque a un defensor del orden hay que dirigirse con respeto, aunque aún tenga granos en la cara y muestre una lengua de vaca cada vez que se calla un momento–. Era muy detallista. A ella le hubiese ofendido que la invitaran a una cena de Nochebuena y la anfitriona se hubiera olvidado de cocinar el pavo. No habría aceptado ningún tipo de excusa.
–Pero no lo terminó. Se suicidó antes.
–Es usted muy observador. Llegará muy lejos en el cuerpo –y cuando lo dije pareció una invitación a que me hiciese cosas, pero de verdad que no era mi intención.
Cuando se marcharon el policía y los camilleros o enfermeros o médicos o lo que fuesen, me puse unos guantes de látex, metí el pavo en la fuente, le eché unas cucharadas de salsa por encima y también en el agujero posterior y encendí el horno. Funcionaba perfectamente.
Los primeros en llegar fueron mi hermana y su marido.
Yo había pasado un buen rato ensayando el gesto con el que les anunciaría la desgracia. El que más me gustaba era uno en el que juntaba las manos a la altura del vientre y humillaba la cabeza, un poco como si rezase, y al hablar hacía una pausa con mucho efecto dramático: Mamá… se ha suicidado. Sin signos de interjección, con mesurada sencillez. Pero cuando abrí la puerta mi hermana se abalanzó sobre mí para estamparme en las mejillas dos besos más sonoros que bofetadas y, como ya corría pasillo adentro cargada de regalos y de importancia, le grité: ¡Mamá ha intentado suicidarse! Y después sonreí a mi cuñado que aún estaba en la puerta, esperando para besarme él también.
Mi hermana recorrió la casa a grandes zancadas, muy poco femeninas, ella ha sido siempre algo marimacho, como mamá, y regresó hasta donde estábamos su marido y yo, todavía sonriéndonos.
–¿Ha intentado suicidarse o se ha suicidado?
Entonces me di cuenta de que no estaba segura. ¡Me da una rabia que mi hermana me pille en falta! Pero los enfermeros o médicos o lo que fuese se la habían llevado tan deprisa que se me pasó preguntarles. Desde luego no la cubrieron con una sábana como hacen en las películas ni, como hacen también en las películas, la introdujeron en una de esas bolsas con cremallera que se cierra sobre el rostro del cadáver en primer plano y qué imagen devastadora, porque eso significa, esa cremallera con su ruidito al cerrarse, zip, significa que ya no hay esperanza y entonces los familiares lloran desolados, que es un momento que me entusiasma. Y, como estaba hablando con el policía, tampoco me fijé en si le ponían una mascarilla o una inyección con suero o esas cosas que ponen en las películas al protagonista herido después de reventar tres o cuatro edificios y acabar con dos docenas de criminales. ¿No me había dicho el policía que me llamaría más tarde y me diría si había alguna novedad? Una muerta no puede producir novedades, así que lo mismo estaba viva. Sería típico de ella: entrar en casa cuando estuviésemos sentados cenando y habría ohs y ahs, y todos nos levantaríamos y le preguntaríamos y ella diría «no me aturdáis, ¿a que se os ha olvidado poner los servilleteros?, lo que no haga una misma…», pero tendría que morderse el interior de las mejillas para que no se le notase la satisfacción por ser una vez más la protagonista indiscutible. Suicidarse, sobre todo en Nochebuena, no es algo que sepa hacer cualquiera y menos aún contarlo después tan fresca a los invitados. A mí lo que me gustaría preguntarle entonces es si de verdad se distingue una luz al final de un túnel: debe de ser tan bonito, estar ahí, tan tranquila, en la oscuridad, y vislumbrar a lo lejos ese resplandor.
¡Pero yo la había visto tan inmóvil y tan muerta! Cuando la sacaron del horno tenía esa dejadez de las cosas blandas e inanimadas. Además, me había hecho a la idea de su muerte y me había compungido varios minutos; me habría sentido estafada viéndome obligada a alegrarme de verla y a besarla emocionada y a preguntarle cómo le había ido en el hospital y si la comida era buena. Pero ¿por qué le dije a mi hermana que se había intentado suicidar y no que se había suicidado?
–Está muy grave. Puede morir en cualquier momento.
Pensé que diciéndolo así me cubría las espaldas y no tenía que confesar a mi hermana que no tenía ni idea de si mamá estaba viva o muerta; a mi hermana le encanta corregir a los demás. Se le pone un gesto de superioridad que me ataca los nervios. Tener un marido dentista no te da derecho a mirar al prójimo por encima del hombro.
Luego poco a poco fueron llegando los demás: papá, que solo entra en casa de mamá en Nochebuena y en las fiestas de cumpleaños; mi hija pequeña, que para la ocasión se había puesto unos pantalones más andrajosos de lo habitual y se había taladrado una ceja con varios aros negros; una vecina que siempre viene a las celebraciones y trae un flan de coco que nadie prueba y que tiramos a la basura después de la cena procurando que ella se dé cuenta, aunque finge que no le importa y a veces hasta dice: «a mí la repostería nunca se me dio bien; otro año prepararé una sopa».
Mi hermana y yo nos peleábamos por dar la noticia a los que iban llegando, nos quitábamos las palabras de la boca, dábamos detalles que ignorábamos, sobre todo ella, cuando alguno hacía una pregunta. Papá no quiso saber gran cosa. Venteaba el olor del pavo con avidez mientras mi hermana inventaba para él que en los últimos tiempos había visto a mamá más triste que de costumbre, que le había dicho que la vida era una carga; y que desde el divorcio no era la misma. Yo le dije que mamá incluso había mencionado un par de veces la palabra herencia, a la que siempre había sido alérgica. Mi hermana me dio un codazo y acarició a papá la calva.
–La vida es un montón de mierda –resolvió papá y fue a sentarse a la mesa. Mi hija encendió la televisión pero quitó el sonido porque de todas maneras no habría oído nada: llevaba auriculares incrustados en las orejas y asentía como si estuviese constantemente de acuerdo aunque en realidad solo seguía el ritmo. Esta aclaración es innecesaria, ¿verdad? Ella nunca está de acuerdo con nada. Por fastidiarme, más que otra cosa.
Decidimos cenar antes de repartir los regalos. El pavo salió correoso y tenía regusto a gasolina. El dentista juró que estaba delicioso y que parecía que lo había cocinado mi madre. Después escupió un par de plumas en el plato.
–Tu madre –le dijo papá a mi hermana como si no fuese también mi madre– ya no pone entusiasmo en lo que hace. Las amas de casa antes sentían orgullo por sus labores. Podían pasarse horas preparando una bechamel o haciendo una mayonesa. No como hoy, que lo compran todo precocinado. Ya no hay mujeres de verdad.
–La abuela nunca supo cocinar –dijo mi hija.
–Cría cuervos –dijo mi padre.
–Otro año más que estamos todos juntos –dijo mi cuñado, y nadie le corrigió. Brindamos. Mi cuñado se empeñó en besarme de nuevo, esta vez en los labios, y tampoco dijo nadie nada, ni siquiera mi hija. Yo me acordé de la lengua gruesa del policía.
–El año que viene no vuelvo –dijo mi hija–. Odio las navidades.
Mi hija se cree más interesante porque no le gustan las navidades. Todos los que se creen interesantes dicen que no les gustan las navidades, como si eso fuese una prueba de distinción intelectual o de tener una intensa vida interior. Cuando alguien dice que no le gustan las navidades pienso que es imbécil y arrogante, salvo mi hija, que lo dice para molestar. Porque a mí me encantan las navidades, que la familia se reúna y que parpadee el arbolito, y las guirnaldas y los regalos. Y los brindis cuando mi cuñado no me besa en los labios, porque los suyos están muy mojados y a mí la saliva de los demás me da asco.
Después de cenar abrimos los regalos y la vecina se fue llorando a su casa, no recuerdo si porque nos olvidamos de hacerle un regalo o porque no nos olvidamos y eso la emocionó. Mi hija se puso a hablar por teléfono con su novio o con su novia; ella me gusta más que él porque saluda y se interesa por lo que hago y me pregunta cosas de cuando era más joven. Los labios de la novia de mi hija están secos y son bastante agradables.
Los cacharros los fregamos mi padre y yo; él se ocupa siempre de las copas. Opina que los demás no ponemos el suficiente esmero, por lo que si después las examinas al trasluz se ven manchas.
–Vuestra madre nunca supo fregar las copas. Pero una copa tiene que estar perfectamente limpia. Una copa sucia arruina cualquier cena protocolaria. Antes había mayordomos que velaban por que las copas y los cubiertos no tuviesen ni la más mínima mancha. Antes la vida no era un montón de mierda.
–¿Tú crees que mamá va a volver?
–Tu madre hace lo que le da la gana, los sentimientos de los demás le traen sin cuidado. Ha sido siempre así. Ella puede suicidarse o resucitar cuando se le antoja sin la menor consideración. ¿Te he contado alguna vez que cuando nos separamos lamió el pegamento de todos mis sellos? Una cosa como esa te da que pensar.
Tras fregar los cacharros no supe qué hacer así que me dirigí al baño; al pasar por delante del cuarto de mamá vi a mi hermana delante del espejo del armario probándose unos zapatos.
–¿Me quedan bien? –me preguntó sin mirarme. Le estaban bastante grandes; una de las pocas cosas en la que no ha salido a mamá es en que tiene los pies pequeños.
Había varios vestidos desplegados sobre la cama. Entonces me di cuenta de que el que llevaba puesto también era de mamá. Yo fingí llorar un poco pero nadie me hizo caso. Así que me encerré en el baño. Me hice una mascarilla de algas del Mar Muerto o del Mar Rojo y un peeling de crema con cáscaras de avellana. Me tumbé un rato en la bañera sin agua y era como estar en un sarcófago. No se lo he dicho a nadie pero a veces soy una princesa egipcia que murió hace dos mil años. Cuando volví a salir, mi padre y mi hija miraban la televisión cogidos de la mano.
–Esta niña ve demasiada televisión –dijo mi padre al oírme entrar en el salón y cambió de programa. Mi cuñado rebuscaba en el armario de las bebidas. Tenía los labios pintados y se había puesto algo de colorete en las mejillas. Pero aun así no me pareció un hombre atractivo. Y eso que es dentista. Mi hermana entró gritando que ella no quería nada de nada, que nadie tocase ni siquiera un jarrón, porque la casa se iba a quedar así hasta que mamá regresara y, si no regresaba nunca, haríamos un museo con todos los objetos que había en el apartamento. Los expondríamos en vitrinas y vendríamos todas las nochebuenas a cenar juntos y a admirar la exposición. También colgaríamos fotos de todos nosotros ordenadas cronológicamente y escribiríamos cartas a las que les pondríamos fechas antiguas para que pareciese que las habíamos escrito muchos años antes. Pero que lo más importante y lo único que deseaba ella era que mamá regresara, aunque si lo hacía no podríamos montar el museo. Entonces fingió llorar –siempre imita lo que hago aunque luego dice que a ella se le ocurrió primero– y yo fui a consolarla. Al acercarme vi que llevaba puestos unos pendientes de jade que pertenecían a mamá. Su marido me sonrió. Los dientes sí los tiene bonitos, por eso sonríe tanto. También mi hija me sonrió, aunque no sé por qué. Le lancé un beso, mi padre se creyó que era para él y me lo devolvió con expresión de perplejidad; mi hermana se emocionó y corrió a abrazarlo, pero en lugar de hacerlo se quedó mirando la pantalla, en la que sucedían muchas cosas y muy deprisa. Entonces sonó el timbre de la puerta. Mi hermana se llevó una mano a la boca y yo fui a abrir. De camino ensayé una expresión que sabía unir sorpresa y felicidad. Tocaron otra vez el timbre. Abrí la puerta con un movimiento enérgico, como si me dispusiese a salir a hacer un recado urgente.
Era la vecina.
Escaparates
A él le hubiese gustado ser una modelo, contonearse sobre la pasarela lanzando frías miradas al público, miradas de estricta gobernanta al sumiso cliente. Le hubiese gustado ser una modelo y que acariciasen su cuerpo pieles de animales cazados por rudos tramperos canadienses de camisa a cuadros y barba mal afeitada, que la sobasen sedas tejidas –no por gusanos, qué horror– por manos parsimoniosas de mujeres orientales, manos que sabrían hacer gestos más íntimos, dada la ocasión.
Pero nació hombre y nunca consiguió medir más de uno sesenta, y el acné aún no le había abandonado aunque acababa de cumplir treinta y cinco. Como su cuerpo era incapaz de amoldarse a sus sueños, cuerpo maldito, hijo de proletarios alimentados de grasas saturadas y azúcares industriales, decidió hacerse escaparatista: adoraba los maniquíes, tan inertes y fríos, tan callados y distantes, sus ojos que nunca pestañean, sus entrepiernas de relieves imprecisos. Claro que había pensado convertirse en modisto, pero no seáis tontos, alguien que ansía una carrera de modelo no puede ser modisto: ¿vestir entonces a aquellos que han conseguido lo que tú desearías? ¿Hacerles sentir con tus creaciones lo que tú te mueres por sentir? Los habría atravesado con sus alfileres como a muñecas de vudú.
Él no decoraba escaparates, él creaba mundos de ficción; eso decía si le preguntaban, cosa que sucedía cada vez más a menudo, cuando empezó a ser perseguido por la prensa después de convertirse en trending topic y de seguir siéndolo durante años. Mis maniquíes son seres vivos, decía, yo los amo y ellos a mí. Y también decía que sus escaparates eran lugares a los que mudarse a vivir, espacios soñados convertidos en materia. Con el tiempo se habituó a un lenguaje para idiotas, y los periodistas anotaban entusiasmados.
Sería injusto decir que montó su primer escaparate por casualidad; la casualidad no pinta nada en esta historia, que es una historia de deseo, de pasión, un biopic de un gran personaje –trending topic, biopic, voy a tener que aprender español otra vez, pero volvamos al tema–: él buscaba la oportunidad; un perro no encuentra un hueso por azar, una abeja no se topa de repente con una flor, cientos de miles de tortugas no desovan casualmente sobre la misma playa.
Entonces lo descubrió, al hombre aquel, acuclillado tras el escaparate, con la escalera apoyada contra el vidrio, rollos de tela caídos, brochas, tijeras, maniquíes desnudos en el suelo montando una orgía colectiva, una bacanal de depravados impasibles. El albañil, o lo que fuese, preguntándose, estamos seguros, por dónde empezar, cómo separar la luz de las tinieblas, levantó la vista y vio a aquel joven con acné asomado al escaparate, que tocaba con los nudillos contra el vidrio. El joven hizo un gesto interrogativo, al que respondió el albañil encogiéndose de hombros, y entró en la tienda, se acercó al escaparate, miró a su alrededor y sonrió como si en ese momento estuviese siendo acogido en la gloria. Puedo ayudarle, dijo. El obrero pensó que necesitaba con urgencia una cerveza. Dejó al joven ese territorio precisado de un dios que pusiese orden en el caos.
Necesitó tres días para montar una escena en la que los maniquíes estaban envueltos en las telas como momias encontradas en alguna cueva del desierto: cuerpos alineados, apoyados contra el fondo del escaparate –construido con tablones cubiertos de papel de estraza– de los que solo asomaban rostros que él remodeló con arcilla y ceniza, envueltos, más que vestidos, en ocres y grises, en tierras y pardos, mientras las telas más vistosas cubrían el suelo como tapices orientales.
Ese fue el inicio. Desde un café cercano observaba cómo la gente se detenía a mirar su obra, cómo incluso aquella mujer de paso rápido que gritaba instrucciones o insultos por el móvil redujo la velocidad mientras pasaba por delante de las momias, siguió caminando cada vez más despacio y menos enfática y al final volvió sobre sus pasos, bajó la mano que empuñaba el móvil, que quedó balanceándose a la altura de sus muslos, y a él le gustó imaginar que alguien con otro móvil en la mano preguntaba, ¿estás ahí?, ¿me oyes? ¡Pero ella no podía oírle porque todos sus sentidos estaban ocupados! Y la mujer recorrió la acera delante del escaparate, reverente, con paso y postura de visitante de museo cuando llega a la gran obra protegida por una caja de vidrio contra la humedad, las bacterias, el posible enajenado que desease tocarla o pintarrajearla o echarle ácido a la cara como un feroz amante despechado.
Los días siguientes la gente no pasaba por delante del escaparate: iba al escaparate. Los veía cruzar la calle solitarios, en parejas, en grupos, su paso firme, su claro propósito reflejándose en el movimiento decidido de sus cuerpos hasta llegar a la meta, y quedarse allí durante minutos, comentar, señalar, apoyar las manos en el vidrio.
Pero eso era un fenómeno local, nada que sirviese para llegar a los programas matinales de televisión, ni para salir en las portadas de las revistas de moda, ni para que le dedicasen la contra de algún periódico nacional, ni para que lo llevaran a programas de radio de máxima audiencia, ¡ni para alcanzar la puta posteridad, ni siquiera para obtener los putos quince minutos de gloria!
Ah, qué difícil es triunfar, qué difícil conseguir que todas las miradas se vuelvan hacia ti, qué difícil dar ese salto que hace a tus admiradores sentirse únicos y que al mismo tiempo sean millones los que comparten ese sentimiento, qué difícil que tu espectador crea tener una relación especial contigo, que le hablas a él y solo a él, que sois hermanos gemelos, cuerpo y alma, uña y carne, coño y polla.
Pero entonces.
Aquellos grandes almacenes lo contrataron para la campaña navideña. ¿Total libertad? Total, dijo con sonrisa de maniquí el responsable. Salvo que no podía ser obsceno, dijo con sonrisa de maniquí, nada de actos sexuales en calles de tránsito infantil, cuando al lado hay cervatillos y niñosjesús y virgenesmarías y se oyen las voces cristalinas de los villancicos. Nada obsceno, nada sangriento, nada ofensivo contra las buenas costumbres; pero impactante, dijo con sonrisa de maniquí, nuevo, deslumbrante, rompedor, que dé que hablar, el escaparate como producto que se vende a sí mismo. ¿Me entiende? Queremos algo especial, y usted puede dárnoslo. Estamos seguros. Confiamos en usted, dijo con sonrisa de maniquí. Querer es poder. Tres días, respondió: yo creo el mundo en tres días. Mis condiciones: cubrir de papel oscuro el escaparate; tapiar la parte trasera para que no me moleste un vendedor curioso ni un cliente despistado en busca de los servicios; privacidad absoluta, nadie entra y nadie sale. Yo viviré allí tres días. Mañana le daré la lista de materiales y de objetos. ¿Ayudantes? ¿Ustedes creen que Dios necesitó que le echasen una mano para separar las aguas de la tierra?
Pero ha leído usted las condiciones, nada obsceno, nada sangriento…
Empiezo a trabajar el lunes.