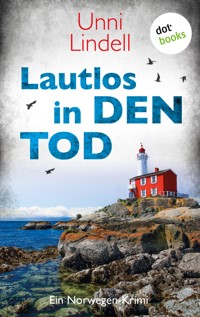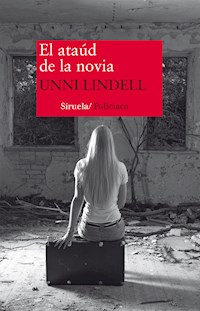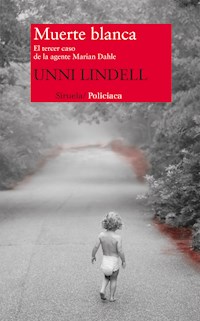
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Kari Helene Bieler, una joven con problemas de sobrepeso, está comprando en una pastelería cuando ve caerse una magdalena y volar el azúcar glas de encima. En ese instante recuerda qué fue lo que ocurrió realmente dieciséis años atrás, cuando su hermano pequeño Gustav, siendo aún un bebé, murió. Esta revelación enfrentará a sus padres, John Gustav y Greta, y desencadenará una espiral de hechos espantosos, entre los cuales se encuentran los asesinatos del director de la Policía Judicial, Martin Egge, y los de varias mujeres inocentes. El secreto que rodeaba a la muerte del bebé permitió que, durante muchos años, un auténtico psicópata haya pasado totalmente desapercibido llevando una doble vida. Al amparo de estos hechos, un asesino implacable se siente impulsado a ejecutar una sádica venganza. La policía deberá enfrentarse a unos misteriosos crímenes excepcionalmente difíciles de resolver. El pasado de la joven agente Marian entra a formar parte del caso de una forma muy directa, y su relación personal y profesional con el responsable de la investigación, Cato Isaksen, se verá sometida a una dura prueba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Muerte blanca
Créditos
Muerte blanca
Obituario
Aftenposten
Martin Egge
Martin Egge, director de la Policía Judicial, fue enterrado el jueves 6 de enero en el Crematorio-Este. Para muchos ciudadanos de este país, así como para los miembros de los cuerpos policiales, supuso una fuerte conmoción despertarse con la noticia de que había sido encontrado gravemente herido en un polígono industrial de Bryn, poco antes de la medianoche del 28 de diciembre, y de su posterior fallecimiento en el hospital de Aker al día siguiente. Egge, de 55 años, era un director muy querido en la Policía Judicial, y finalizó sus estudios en la Academia de Policía en 1980 con un brillante expediente. Después de trabajar unos cuantos años en la región vecina, se incorporó a la policía de Oslo en 1984. Martin Egge también había pertenecido a la junta directiva de la Asociación Noruega de Investigación y Seguridad. Durante varios años ejerció como investigador en la Brigada Criminal de Oslo, antes de ser requerido por la Policía Judicial en 2001 para incorporarse a un grupo de investigación especial. En 2005 fue nombrado director de la Policía Judicial, y se ganó el respeto de todos por su buen hacer como responsable de esta tarea. Aunque el cargo de director de la Policía Judicial es de carácter administrativo, y no requiere experiencia como policía, el hecho de que Egge la tuviera le convertía en alguien completamente entregado a su trabajo y con una gran empatía hacia sus colegas. Mostraba con satisfacción una gran confianza, compresión y motivación en el cumplimiento del deber.
Estuvo implicado profundamente en la Asociación Noruega de Investigación y Seguridad, que vela por la dignidad y la ética en la policía, demostrando una gran capacidad de liderazgo. También debemos mencionar que fue campeón provincial de ajedrez en su juventud. Egge era un hombre que vivía dedicado a su trabajo y que, en privado, mostraba un carácter más bien silencioso y reservado. Un hombre de honor se nos ha ido.
Todos aquellos que deseaban despedirse de él llenaron la capilla. Políticos, destacados funcionarios y ciudadanos de diversa procedencia aguardaron pacientemente su turno para firmar en el Libro de Condolencias. La asociación de Policías de Oslo prendió antorchas y rindió homenaje a la bandera en el interior de la iglesia. Todos los cuerpos de policía vistieron su uniforme de gala. El funeral fue una manifestación de fortaleza, afecto y profunda aflicción. Fueron muchos los discursos pronunciados junto al féretro. También el ministro de Justicia rindió homenaje al director de la Policía Judicial. Martin Egge era viudo, y no tenía hijos.
Halvor Lydersen, miembro de la Policía Judicial
Birger Maaum, jefe de la Policía de Oslo
Vivi Grode, jefa del Servicio de Inteligencia de la Policía
Jan Jansen, director de la Policía
Ingeborg Myklebust, comisaria
Unidad de Violencia de la Comisaría de Oslo
Tres meses antes, en octubre
La mujer obesa caminaba arrastrando los pies por el suelo húmedo cubierto de serrín. El color de su abrigo acolchado hacía que su cara abotagada adquiriera un tono blanco grisáceo. Las botas de nieve estaban deformadas. La presión de los gruesos muslos, que se rozaban al andar, separaba sus pantorrillas.
El bullicio de las voces y la porcelana tintineante se mezclaba con el olor a café y a ropa mojada. Se arrancó uno de los guantes con los dientes, abrió y cerró un par de veces los gruesos dedos, y echó un vistazo rápido a su alrededor. Sus ojos verdes estaban rodeados de densas pestañas de un blanco plateado. Dos señoras mayores, una con un gorro de punto y la otra con un pañuelo atado alrededor del cuello, levantaron la vista por encima de sus tazas de café y la miraron fijamente.
El rubor se extendió por la nariz y las gruesas mejillas de la joven. Sabía que hablaban de ella, de su sobrepeso y de su aspecto. Las mujeres bajaron la mirada, dejaron la taza sobre el plato y acercaron sus cabezas.
Cuando estuvo junto al mostrador de cristal, retiró de su frente la sucia media melena y estudió los pasteles y los bombones, dispuestos en una sucesión de pirámides. Vio su reflejo en el cristal.
Una camarera joven recogía una mesa. Quería pedir un café y tres o cuatro pasteles. Le apetecía sentarse a la mesa que estaba libre junto a la ventana, pero no soportaba las miradas de los otros clientes. Sería más fácil si sólo pedía un pastel pequeño, pero aun así sería horrible. Mejor comer directamente de la bolsa de camino a casa, como siempre, si es que conseguía mantener el equilibrio.
Cuando llegó su turno, señaló un pastel de coco con cobertura de color verde intenso y nuez picada y levantó dos dedos para indicar que también quería dos magdalenas rellenas de melocotón y azúcar glas. Mientras iban metiendo los pasteles en una bolsa, miró incómoda una mancha imperceptible en la pared justo detrás del hombro de la dependienta, que estaba sacando la segunda magdalena de la estantería con una pinza metálica. Entonces se le escapó. La pinza se cerró con un pequeño estallido. La magdalena cayó a cámara lenta sobre una balda de cristal del interior del mostrador, rebotó hacia un lado, se perdió camino del suelo y rodó por él.
El azúcar glas se desprendía de ella como una pequeña nube. Fue entonces cuando, repentinamente, lo recordó todo. Las partículas del azúcar en polvo despertaron, por un momento, la imagen de otra cosa en el aire, antes de diluirse y desaparecer. En su interior escuchaba el eco de su voz de niña. Todo se precipitó por su conciencia, breves flashbacks giraban como pequeños relámpagos en su cerebro. Ella, que fue la de paso más ligero, que cayó de rodillas junto a él. El dolor que atravesó sus rodillas cuando golpearon contra el suelo. Estaba boca arriba, con los labios separados y amoratados. Su peso contra su cuerpo. La redonda cabeza de bebé que se balanceaba, los bracitos que colgaban sin fuerza. Como si ya estuviera muerto. Corrió hacia su habitación con el peso del niño en sus brazos. Lo puso sobre la cama y apartó la colcha, acomodó su cabeza en la blanca almohada con cuidado y levantó la camiseta haciendo pequeños pliegues para escuchar su corazón.
No había ningún sonido. En la ventana se habían formado rosas de hielo y estrías de escarcha junto al marco. Todos se hallaban a su alrededor; Mayla, su padre y el tío Hans. Su madre no estaba. Su padre lloraba. Ella quiso decirle: «Mira, papá, está vivo otra vez. Pronto aprenderá a caminar». Pero la muerte estaba en sus manos minúsculas de uñas blancas y en su cara, que ya no era un sol.
Al día siguiente su madre lo recogió todo; las camisetas, pañales y toallas desaparecieron de las baldas del armario y se tiraron, en cajas de cartón. Y la cuna de barrotes fue a parar al patio trasero. Allí estuvo mucho tiempo, llenándose de nieve, cubierta por un edredón con lunares de carbonilla hasta que el sol lo transformó en agua, que caía en regueros sobre la redonda tapa del desagüe, y desapareció.
El director de la Policía Judicial, Martin Egge, caminó deprisa hacia su Audi. El viento helado llegaba de todas partes y levantaba su cabello gris. Era 28 de diciembre. Las 12:40. El coche estaba aparcado junto al muro, que tenía brotes de pino. La nieve en polvo se deslizaba sobre el suelo, acumulándose junto a los cimientos de la sede de la Policía Judicial. Los marcos de acero de las ventanas alargadas estaban cubiertos de escarcha.
Entró en el coche y dio marcha atrás lentamente, se reclinó en el asiento y miró la fachada de ladrillo antes de salir de la zona. El edificio era grande. Daba cabida a quinientas personas, pero hoy no había casi nadie trabajando.
En la carretera principal sintió la desagradable inquietud que se había enquistado en su interior. Tenía frío y subió la calefacción. El aire aún frío de los respiraderos le atravesó el rostro.
Kari Helene, la hija de 24 años de uno de sus mejores amigos, acababa de enviarle un sms. Tengo que hablar contigo, Martin. Te voy a contar lo peor de todo. «Por fin», pensó él. Llevaba mucho tiempo intentando contarle algo. ¿Qué sabía en realidad? Le devolvió la llamada y le dijo que se acercara a su casa, pero entonces ella tuvo pánico, susurró que su madre estaba en casa y que su padre no debía enterarse de nada. Cuando le pidió que le dijera qué pasaba, ella contestó con voz grave y monótona. Ya sabes, el pequeño Gustav... Y ya no dijo nada más.
Tuvo miedo de que ella cambiara de opinión y la convenció para que quedaran al día siguiente después de las doce, en Pascal, donde solía comprar pasteles. Ella respondió que sí.
Todo había empezado unos meses antes, a principios de octubre. Un día la vio por la ventana del pasillo del sexto piso. Tenía una amplia vista de la red de carreteras y de las naves industriales que se sucedían una tras otra. Estaba abajo, en el aparcamiento, con el abrigo amarillo mostaza. El sol cubría el asfalto con frías sombras. El viento de otoño esparcía las hojas. Estaba aún más gruesa. Bajó en el ascensor. Ella le entregó un papel, una especie de recibo de una propiedad que, al parecer, tenía su padre en Mallorca. Luego tartamudeó. Pasa algo con papá. Y algo más... Algo del tío Hans que he recordado de pronto.
Lo dijo tan bajito que casi no lo oyó. Luego guardó silencio, se dio la vuelta y se alejó. No servía de nada insistir.
La gente que ha sufrido traumas psicológicos profundos puede recordar cosas de pronto, pero los falsos recuerdos también son una realidad, y Kari Helene era muy inestable. Además, de todo aquello hacía mucho, mucho tiempo.
Martin Egge condujo por el túnel de Ekeberg. El climatizador soplaba aire caliente en las manos. Los pensamientos se habían adherido a su pecho como un dolor. Hans estaba preso en la penitenciaría de Ila, condenado por delitos económicos y narcotráfico. Le quedaban cinco años por cumplir. No era, en absoluto, el tipo de amistades que el director de la Policía Judicial debía tener. Había cortado todo contacto con él.
Al pasar junto a la Ópera, llamó a Irmelin Quist, la «mujer para todo» de la comisaría de Grønland.
–Soy Martin Egge –dijo, y oyó cómo ella contenía la respiración–, necesito pedirte que retires una carpeta del archivo. Un tal Gustav Bieler, un niño de diez meses que falleció el 8 de noviembre de 1994. ¿Lo puedes arreglar?
–Sí –respondió ella secamente.
–Estaré contigo dentro de diez minutos –contestó él, cortando la comunicación–. Algunos bebés sencillamente mueren –murmuró para sí frenando tras el coche que le precedía. Pero ¿por qué Kari Helene había dicho: ya sabes, el pequeño Gustav? Aquel día de invierno se parecía a éste, con una fina capa de nieve y varios grados bajo cero y, aun así, con niebla. En realidad no había sido un caso, sino sólo el seguimiento de la muerte repentina e inexplicable de un bebé. Como investigador había estado en escenarios de crímenes bastante peores, pero el hecho de conocer a los padres lo hacía especial. El niño muerto estaba sobre la cama con su hermana de ocho años casi tumbada sobre él, con la au-pair llorosa y el padre como testigos paralizados.
Fue él quien indicó que no había necesidad de practicar la autopsia al niño. El médico, basándose en lo que le habían contado, concluyó que no había indicios de criminalidad en la causa de la muerte, que había sido una muerte súbita.
Habían pasado dieciséis años. Era absurdo empezar a hurgar en ese asunto ahora. Sabía que debía mantenerse alejado.
Bajó el termostato. Notó que tenía las articulaciones entumecidas por haber quitado la nieve para Jorunn aquella mañana. Había vuelto a relacionarse con ella, quería favorecer que hablara, tal vez sabía algo más de todo aquello. Incluso había pasado la Nochebuena con ella y su familia. Entonces, cuando apareció un hombre extranjero, de nombre Arif, para recoger el código de una cerradura, él se dio cuenta de que sus sospechas podían ser fundadas.
El director de la Policía Judicial, Martin Egge, entró en el aparcamiento del sótano de la comisaría. Notó con alivio que la furgoneta blanca de Marian no estaba. Aparcó en un sitio libre, consultó el reloj y cogió el ascensor hasta la recepción. Al ser Navidad, las ventanillas de entrega de pasaportes estaban cerradas. Se quedó haciendo algo de tiempo para que Irmelin Quist tuviera cinco minutos más para buscar el expediente. Dos hombres con aspecto de ser de Europa del Este hablaban con la recepcionista.
Pensó en el tal Arif. Según el informe de la sección de Crimen Organizado de la Dirección General de la Policía, había una evolución negativa en el número de delitos cometidos por ciudadanos procedentes de otros países. Cada vez había más robos en centros de reciclado, asaltos violentos a tiendas de electrónica, móviles, fotografía y almacenes de materiales para la construcción. A menudo tenían que ver con estafas con tarjetas de crédito. Noruega se había convertido en campo abonado para criminales extranjeros, pensó, volviendo a coger el ascensor.
Se enderezó el nudo de la corbata mientras salía del departamento, casi vacío, de la séptima planta.
Sabía que había puntos en común, pero eran como filas de fichas de dominó que caían una a una a través de muchas habitaciones, durante mucho tiempo. Era complicado. Hacía un par de semanas había insinuado a la jefa del Servicio de Inteligencia de la Policía que se sentía amenazado. Fue cuando se puso en contacto con la embajada de Polonia para investigar si tenían información sobre el abogado Marek Sitek. Marek Sitek había sido el defensor de Hans y también había llevado casos sospechosos de ciudadanos de Europa del Este en el sistema judicial noruego. Poco después le habían llamado desde un número oculto. En un noruego cristalino le habían ordenado que se ocupara de los asuntos que competían a su cargo. Tú, como jefe de la Policía Judicial, no puedes llevar investigaciones privadas. Quien fuera tenía toda la razón, pero no era capaz de dejarlo. Sobre todo no ahora que Kari Helene había insinuado algo que le indicaba que podía haber relación entre varios casos diferentes. Una historia terrible que empezaba con la muerte del bebé y que podía no haber terminado aún.
¿De dónde salía el tal Arif? Criminales sin identificar controlaban todos los campos: drogas, delitos económicos y tráfico de personas. La Policía Judicial tenía graves problemas de capacidad como consecuencia de las tareas que se les encomendaban desde las más altas instancias. Los expertos necesitaban mil millones de inversión en equipos informáticos para poder mantener la delantera al crimen organizado.
El fax de Corona debía llegar ese día o el siguiente. Cuando lo recibiera, podría pasarle el caso a otro y dejar que el departamento pertinente siguiera con la investigación. Debía ser profesional. Por supuesto que Corona sólo era un alias, un hombre a la sombra que nunca daría a conocer su verdadera identidad. En realidad no tenía ninguna importancia.
Irmelin Quist le dio el expediente.
–Lo he cogido del archivo. No lo sacarás de la comisaría, ¿verdad?
Martin Egge abrió su gabardina y miró a la estricta funcionaria. Tenía el pelo corto, blanco como la nieve, y unos ojos azul hielo. Documentos en fundas de plástico y archivadores rojos, azules y negros se alineaban con precisión en las estanterías de una de las paredes. Sonrió mientras firmaba el recibo de la carpeta prestada.
–La sección está tranquila hoy, por lo que veo. La tendrás de vuelta mañana por la mañana. Que sigas teniendo una feliz Navidad.
Se dio la vuelta y salió de la habitación, pasó por las oficinas vacías con mamparas acristaladas y fue hacia el ascensor.
Marian Dahle resbaló, pero recuperó el equilibrio. Hacía mucho tiempo que no entrenaba. El viento onduló la superficie gris del agua que, por algunas partes, estaba congelada en fragmentos de hielo que arrastraba la corriente. Los bordes parecían encajes helados. El viento flagelaba sus mejillas frías. Corría en línea recta por las rocas de la playa de Huk. Birka, su bóxer marrón oscuro, correteaba delante de ella, olisqueando en todas las direcciones.
Pensaba en Martin. El policía que la salvó aquella noche horrible. Ella tenía 16 años y su madre adoptiva había intentado acuchillarla. Después de aquello él se había convertido en su tutor. Eso fue mucho antes de que llegara a ser el director de la Policía Judicial. Se parecían tanto, ella y Martin. Los dos preferían estar solos, pero seguramente a él le gustaba la gente un punto más que a ella. Tenía unos pocos amigos, pero nunca hablaba de ellos. Había dicho que no a pasar la Nochebuena con él. Estuvo sola con Birka en el piso de la calle Hesselberg. Intentó hacer un costillar asado, pero fracasó y acabó tomando dos albóndigas, patatas con salsa y col agridulce. Y vino tinto. Estaba de guardia, pero no llegó ningún aviso de asesinato. Sólo recibió dos regalos de Navidad y los dos eran de él: un chándal caro y bonito y un libro que llevaba por título Policías y ladrones. Ella le había regalado dos manuales de gimnasia con las tapas de color azul intenso. Estuvo en su casa de la calle Solveien ayer. Los libros estaban sobre la butaca desde la que veía la televisión. Habían charlado sobre el trabajo y sobre la profesión de policía en general, como era habitual entre ellos. Era una profesión masculina y competitiva, una eterna carrera para obtener resultados. Martin rió en voz alta cuando le contó que una compañera del departamento de Orden Público, en el que trabajaba antes de ser transferida al departamento de Cato Isaksen, se había quejado del comentario soez de un compañero. Tendría que pasar de eso si quería sobrevivir en la policía.
Ella trabajaba en la sección de Delitos Violentos en Grønland. Martin, en Bryn. La Policía Judicial debía dar apoyo a la policía en casos graves. No sólo en Oslo, sino en todo el país. Además de ayudar a los cuerpos de policía local en temas técnicos y tácticos en caso de asesinato, cada vez tenían más cosas que hacer, sobre todo a causa del crimen organizado de origen extranjero. La investigación se iba convirtiendo en una parte fundamental de su rutina diaria. Martin hablaba obsesivamente de ello. Parecía estresado.
En cierto modo, tenía la impresión de que había algo que él quería contarle, pero no decía nada. Ella estuvo a punto de confiarle que, en ocasiones anteriores, le había pedido informes a Irmelin Quist y se los había llevado a casa. Estaba estrictamente prohibido. Los archivos incluían documentos originales. También se había quedado con un colgante, un pequeño corazón de plata que un asesino le había entregado, y en otra ocasión se había probado un viejo vestido frente al espejo de su recibidor. El vestido era una prueba y había pertenecido a una joven violada y asesinada muchos años atrás. Tenía manchas de sangre y de semen, y estaba abierto por las costuras. Cato Isaksen se presentó en su casa de improviso y casi la pilla.
Se marchó de Solveien con un intenso ardor de estómago. Al llegar a casa, empezó a limpiar el salón, fregó el suelo, tiró dos plantas secas y frotó con limpiacristales la pantalla del televisor. Afortunadamente tenía que trabajar en Nochevieja. Martin aún no la había invitado. Era un poco extraño: siempre solía invitarla, y ella siempre contestaba que no.
Las huellas iban en zigzag frente a ella, sobre la delgada capa de nieve. Se agachó y recogió un palo.
–Aquí, Birka.
Un vaho helado salía de su boca. Tiró la madera al aire, sobre la playa invernal. La perra saltó tras ella y volvió orgullosa con el palo húmedo y gris en la boca. Marian lo lanzó otra vez. Su jefe, Cato Isaksen, le había regalado una botella de vino por Navidad. Se alegró porque sabía que los chicos del equipo, al principio, se habían divertido llamándola bomba de hormonas premenstrual. Llevaba siete meses trabajando para Cato, y la estrategia de corresponderle con la misma moneda definitivamente era la apropiada. Esbozó una sonrisa al recordar cómo reaccionó la vez en que ella llamó arpías a Roger y a él. Era dura, no obstante de vez en cuando salía corriendo a encerrarse en el baño y se sentaba encogida sobre la tapa del inodoro para tranquilizarse. Después, se lavaba la cara con agua fría, se colocaba la ropa y volvía al despacho que compartía con Randi Johansen.
Deslizó la mirada sobre el agua. Ni siquiera un océano serviría de nada. Nunca conseguía alejarse, aunque no tuviera ningún contacto con sus padres adoptivos. De eso hacía dieciocho años.
Odiaba las fiestas. La Fiesta Nacional del 17 de mayo, Nochevieja y Nochebuena eran las peores. El alivio que sentía el 1 de enero era inmenso año tras año. Dolía pensar en cómo lo pasaban todos los demás. Todos los demás estaban en un lado y ella, Martin y sus padres adoptivos, en el otro. Una vez su madre adoptiva bebió hasta quedar sin sentido; había estado fumando en la cama. Se inició un incendio. Marian tenía 9 años. Los gritos de su padre la despertaron bruscamente. Él maniobraba intentando sacarla de la cama. Su madre siempre insultaba a su padre y le decía barbaridades. Le destrozaba los nervios. Aun así consiguió salvarla. Luego apagó las llamas de los edredones con el extintor y se dejó caer al suelo. Lleno de desprecio hacia sí mismo alargó la mano hacia ella, pero Marian se apartó. No quería contagiarse. Y cuando su madre despertó en la terraza, gritó:
–¿De qué va a servir?
Nada servía, pero Marian había aprendido a afinar sus antenas para detectar catástrofes. Podía sintonizar frecuencias desconocidas para la mayoría. Por eso, en los dos casos que hasta la fecha había solucionado con Cato, había ido por delante, o pisando los talones a los asesinos. Había detectado los pensamientos y las mentiras de los criminales, se había puesto en su lugar sencillamente analizando cómo se hubiera comportado ella.
Greta Bieler estaba sentada en el salón de la mansión de la calle Inkognito con la mirada puesta en la puerta cerrada del dormitorio. Había tres puertas seguidas: una llevaba a la gran cocina; la otra, a la pequeña biblioteca; y la tercera, a la habitación de su hija.
Desplazó la mirada hacia su propio reflejo en la pantalla del televisor y se revolvió el pelo rubio. Los rizos de la permanente se estaban esfumando. Tenía que hacer un esfuerzo y cuidarse más. Sus antebrazos estaban fofos y la falda ya no se ajustaba bien sobre el vientre. Observó su piel clara. Sus ojos eran bonitos, de un verde extraño que cambiaba con la luz. No era llamativamente guapa, el rostro era demasiado ancho para resultar perfecto y había dejado atrás la primera juventud. Pero tenía una boca preciosa y dientes uniformes, aunque algo grandes.
Cuando la puerta se abrió de golpe, se asustó y se levantó deprisa. Su hija, envuelta en una bata rosa gigantesca, llenó por un momento el hueco de la puerta. Lanzó a su madre una breve y fría mirada antes de entrar pesadamente y descalza en el salón.
–¿Qué haces durmiendo en pleno día?
«Un poco de rímel ayudaría bastante», pensó Greta Bieler mirando sus pestañas claras. Su hija anduvo oscilante por la alfombra persa. Fuera hacía sol. Su sombra cubrió la pared. Parecía un dibujo animado.
La joven se detuvo y se giró lentamente hacia su madre. Sus enormes manos deformaban los bolsillos de la bata.
–Hoy no necesitas ir a Pascal, ¿verdad, cielo? –sonó más a orden que a ruego.
Greta Bieler sintió cómo el desánimo la cubría como un manto asfixiante. Echó un vistazo rápido a sus uñas primorosamente pintadas.
–El pequeño Gustav no murió... en su cuna. El pequeño Gustav estaba... en el suelo.
Greta Bieler miraba fijamente a su hija.
–¡Kari Helene!
–Lo recordé todo... hace unas semanas..., mamá.
Greta Bieler esbozó una sonrisa:
–Me alegro mucho de que me hables, pero no sé qué quieres decir.
–Mañana voy a... encontrarme con Martin, en Pascal.
–¿Que vas a hacer qué? ¿Por qué? –Greta Bieler tragó saliva y cruzó los brazos–. Tus fantasías se han disparado, no debes pensar en lo que ocurrió, cariño. Hace tanto tiempo...
–El tío Hans estaba... aquí. Papá... tiene una casa en Mallorca. Tú no ganas mucho.
–No, no gano nada con la tienda –Greta Bieler dejó caer los brazos–. Gustav sencillamente murió, cielo. No tiene ninguna importancia si murió en su cuna o en el suelo. Y por supuesto que Hans no estaba aquí.
–La tienda... ¿es una... tapadera, mamá?
–¿Qué quieres decir? Es una forma de llenar mi tiempo, cielo.
«Mantén la calma», se dijo Greta Bieler a sí misma. Alterarse sólo empeoraría la situación. Todos estos años habían intentado proteger a Kari Helene, que sufría fuertes cambios en su estado de ánimo. Podía llegar a ser agresiva y difícil.
–No fue... por mi culpa, mamá. El tío Hans estaba aquí.
–Nadie ha dicho nunca que fuera por tu culpa.
–Sí, papá lo ha dicho. Pero el tío Hans estaba aquí, mamá. Puedes hablar con Mayla. ¿Qué ocurrió... con el tío Hans?
–Sabes perfectamente que Mayla se marchó hace dieciséis años, cielo. Te voy a contar lo que le pasó al tío Hans, pero no tiene nada que ver con el pequeño Gustav. Está en la cárcel.
–Había polvo tirado por la alfombra persa. Fui yo... quien levanté...
Greta miró fijamente a su hija y supo que decía la verdad. Tragó saliva, inclinó la cabeza y volvió a cruzarse de brazos. La certeza había estado en algún lugar recóndito de su mente. Cerró los ojos para hacer desaparecer la imagen de su hijo.
–No debes hablar de esto con Martin, Kari Helene. Ya no tenemos ningún contacto con él.
Kari Helene se dio la vuelta y fue hacia el baño arrastrando los pies.
Greta Bieler se acercó a una de las altas ventanas. Sintió que las piernas le temblaban al poner su fría mano sobre el muslo. Miró hacia el patio que compartían con el edificio vecino. La mansión estaba adosada, como un ala, a uno de los muros del edificio y tenía su propio jardín separado por una valla de madera. Sobre ella se apoyaba un seto de espino desnudo entretejido por hiedra seca cubierta de escarcha. La hierba estaba amarilla bajo una fina capa de hielo con algunos cúmulos dispersos de nieve helada. Alrededor del desagüe había un círculo marrón, el hielo se había fundido y dejaba ver los adoquines del patio.
No estaba allí cuando ocurrió, llegó a casa en el momento en que la ambulancia salía por el portal. Miró con dificultad a través del cristal helado de la puerta y vio que un hombre vestido con una bata blanca sostenía al pequeño Gustav sobre su regazo. Gritó y golpeó la puerta trasera hasta que la abrieron. Entró arrastrándose, de rodillas, agarró al niño y apartó al hombre de un empujón. Luego se dejó caer sobre un banco plegable y estrechó a su hijo contra ella, puso los labios sobre su frente fría. Estaba rígido y azul, como un muñeco fabricado con un material cuyo nombre desconocía. Tuvieron que arrancárselo de los brazos en el hospital. No recordaba nada más, sólo que cuando volvió a casa la au-pair había desaparecido. John Gustav le había pedido que se marchara. Fue ya muy entrada la noche, después de que por fin su hija se quedara dormida tras llorar sin parar durante seis horas, cuando su marido le contó, sollozando, que Kari Helene había asfixiado a Gustav con un cojín del sofá.
El panel de madera del recibidor desprendía un olor intenso. Le llegaba un aroma a moho casi imperceptible. Los olores estaban allí para provocar recuerdos antiguos. Martin Egge fue a la cocina y lanzó la gabardina sobre el respaldo de una silla, llevó la carpeta al salón y la dejó sobre el escritorio, que ya estaba lleno de papeles.
Se lavó las manos en el baño mirándose fijamente en el espejo, cubierto de salpicaduras de dentífrico. El malestar no dejaba de pinchar. Tengo que hablar contigo, Martin. Te voy a contar lo peor de todo. Se secó las manos y volvió al salón.
Las habitaciones parecían habitadas por una cierta tristeza. El árbol de Navidad que había decorado parecía mustio.
Los muebles y las alfombras se habían desgastado y descolorido con el paso del tiempo. Miró un momento por el gran ventanal del salón. La piscina estaba medio llena de nieve. No había hecho ningún cambio desde la muerte de Marit, pero esta primavera tiraría algunas de las cosas más viejas.
Habían formado una pandilla. Hans, John Gustav, Finn y él. Marit y él fueron los primeros en casarse. John Gustav lo hizo un par de años más tarde, y al año siguiente fueron Hans y Jorunn. Finn seguía soltero. Sólo John Gustav y Greta tuvieron hijos. Primero Kari Helene y, siete años más tarde, el pequeño Gustav. Habría cumplido dieciséis años.
Se puso las gafas de cerca y se sentó en la silla de pino. Las rodillas chocaban con los cajones del escritorio y le obligaban a sentarse de lado. Sacó el certificado de defunción del sobre marrón. Eran dos hojas. Sobre una de ellas habían pegado la esquela del niño. Sus ojos recorrieron rápidamente la otra página, la descripción de lo que había ocurrido. Decía que, al parecer, el niño se hallaba tumbado boca abajo en la cuna, en la habitación de sus padres, cuando su hermana lo encontró muerto. Ella lo cogió y lo llevó a su habitación. El médico de urgencias del hospital concluyó que no había ocurrido nada sospechoso, que era un caso de muerte súbita provocada por falta de oxígeno. Nuevos estudios demostraban que debía evitarse que los bebés durmieran boca abajo.
Martin Egge golpeaba rítmicamente con los dedos la madera de pino. Gustav había sido un niño muy bello. Oía en su interior la voz baja de Kari Helene: Pasa algo con papá. Y algo más… Algo del tío Hans que he recordado de pronto. Ya sabes, el pequeño Gustav...
Se levantó y puso la silla en su sitio. Cada vez que pasaba con el coche junto a la zona de juegos del colegio, pensaba en los hijos que nunca tuvo.
Volvió a meter el certificado de defunción y la hoja con la esquela en el sobre, y lo dejó sobre el resto de papeles.
Fue a la cocina, puso la cafetera y sacó un paquete de pan tostado de la despensa. Cogió una rebanada, untó una gruesa capa de mantequilla y llevó la taza de café y el plato al salón. Movió dos piezas del tablero de ajedrez. Sobre la butaca estaban los manuales. Era tan típico de Marian... Todo trataba de cómo ser fuerte, de hacerse aún más fuerte. Sintió alivio cuando ella le dijo que no a pasar la Nochebuena con él, así podría decirle que sí a Jorunn.
Era un cobarde. No había tenido valor para hablar a Marian de Juha y Kari Helene, de contarle que, además de a ella, tenía dos niños más del “lugar del crimen”. Kari Helene estaba con sus padres. Juha había pasado la Nochebuena con los voluntarios de la iglesia, como solía. Marian era impredecible y rara, pero, sobre todo, era vulnerable. Ésa era también su fuerza. Se sintió orgulloso como un pavo real cuando ella siguió sus pasos y estudió para ser policía.
Comió rápidamente, dio un sorbo al café y miró la hora. Eran las 14:13. Tenía que volver a la oficina. Esperaba un fax del tal Corona. Salía por la puerta cuando sonó el teléfono.
A las 14:30 el consejero de Construcciones Pedagógicas, John Gustav Bieler, recibió una llamada histérica de su mujer. Estaba reunido con un jefe de proyecto. Cuando oyó el agudísimo tono de voz, se puso de pie rápidamente, dio la espalda a su colega y cerró los ojos unos instantes antes de volver a abrirlos y mirar fijamente a la pared.
–Kari dice que recuerda lo que ocurrió cuando el pequeño Gustav murió.
Él no dijo nada.
–Dice que Hans estaba allí, que Gustav estaba en el suelo. Que había un polvo esparcido a su alrededor.
Contempló el cuadro abstracto en verde y blanco y pensó que no era posible, ahora, dieciséis años después. Sobre el sólido escritorio había una flor de Pascua en una maceta de plástico roja. Junto a ella, un montón de periódicos y un cenicero con las mondaduras de una mandarina. Siempre había entendido que los hechos podían llegar a conocerse, pero tenía la esperanza de que no ocurriera. Y menos ahora, que tenía serios planes para dejarlo.
Lanzó una mirada a la foto colgada de la pared, esa en la que daba la mano al ministro de Economía. Trabajaba duro y, aparentemente, trataba a todo el mundo con justicia. Los clientes podían llamar a su teléfono particular y, por supuesto, se reunía con ellos incluso en días festivos si el asunto era importante. Conocía a todo el mundo: en las obras, los despachos y los ayuntamientos; era amigo personal del director de la Policía Judicial y tenía acceso a círculos políticos de alto nivel. A los clientes no siempre se les facturaba por horas, a algunos no se les cobraba nada. También trabajaba en el ámbito social. La imagen que proyectaba, a través del Rotary Club, era la de alguien que ayudaba a mujeres y niños víctimas de malos tratos, adolescentes fugados de casa, detenidos sin recursos, personas sin hogar, solicitantes de asilo y activistas defensores del medio ambiente. Si se llegara a saber lo que había pasado entonces, tanto su reputación como el futuro de muchas personas quedarían destruidos. Se dio la vuelta y lanzó una tensa sonrisa al jefe de proyecto mientras Greta lloraba al teléfono. Hablaba descoordinadamente, estaba furiosa, decía que había llamado a Jorunn para preguntarle si era cierto que Hans estaba presente cuando el pequeño Gustav murió.
–Por supuesto que no estaba, Greta.
–¿Y ese polvo?
–¡Por Dios, Greta! ¿Qué quieres insinuar? De verdad que no puedo hablar de eso ahora.
John Gustav se dio la vuelta hacia la ventana, vio el débil reflejo de su rostro en el cristal; una profunda arruga en la frente, el cabello espeso, una sombra que caía sobre su mejilla derecha. La obesidad había transformado a la dulce muchacha que fue Kari Helene en una grotesca montaña de grasa oscilante. Era horrible tener un concepto tan bajo de tu propia criatura.
–Mañana va a encontrarse con Martin en Pascal.
Se pasó nervioso la mano por la manga de su caro traje y fue hacia la puerta. Mientras, el jefe de proyecto miraba incómodo hacia otro lado. Cerró la puerta al salir y continuó:
–Estaré en casa hacia las seis. Vamos a dejarlo hasta entonces –su voz resonaba por el pasillo–. Te digo que nos sentaremos los tres cuando llegue a casa. Todo se arreglará.
–Sabes que no va a ser así –respondió ella.
Él percibió el cambio en su voz como si hubiera cambiado de bando. Cuando por fin consiguió dar por terminada la conversación, se quedó unos instantes con la mirada perdida. Vio frente a él, con una claridad atroz, a Kari Helene con ocho años caer de rodillas en la alfombra. Como una película que se repetía vio el estampado del camisón rosa, la cabeza rubia inclinada hacia delante, parte de su espalda descubierta con los omóplatos vulnerables, los cortos cabellos blancos de su nuca y la trenza que caía como una gruesa cinta por la columna vertebral.
Martin Egge se cerró mejor la gabardina, y sintió cómo el frío le subía por las pantorrillas. El fax de Corona no había llegado. Se llevó las manos a la boca y les echó el aliento para calentarlas. Tras una caseta de contrachapado se intuía el aura helada de las farolas del paso elevado, por lo demás, la oscuridad era total. Echó un vistazo al reloj, ya eran las 19:42. La nieve, apartada en grandes montones junto a las paredes de la nave industrial, estaba casi negra por la suciedad y la carbonilla. Había venido caminando desde la oficina. Era una propuesta extraña tener un encuentro allí a esas horas. De todas formas, el 28 de diciembre es un día navideño largo e inútil. No fue capaz de poner la excusa de que tenía mucho que hacer. Era una persona demasiado considerada. Su sentido del decoro le estaba destrozando, pero, sobre todo, se sentía solo.
Cerró los ojos y vio ante sí una superficie negra atravesada por una cuerda. Sobre ella hacían equilibrios tres figuras: Marian, Kari Helene y Juha. Lo que Kari Helene había decidido contarle mañana podía ser muy importante. Había tantos indicios... hacía tiempo que los veía. Pensar en ello le provocaba náuseas. Tenía amigos en ambientes dudosos. Amigos que no deberían serlo. Todo daba vueltas en su cabeza. Era complicado y, a la vez, sencillo. Empezó a hurgar después de que Kari Helene se pusiera en contacto con él en octubre. Y cuando el tal Arif se presentó en Nochebuena, reforzó la sospecha que tenía desde hacía mucho tiempo. El caso era especialmente candente porque el ministro de Justicia había solicitado un encuentro con él y con el director de la Policía, Jan Jansen, para el 3 de enero. Fue el ministro en persona quien le llamó, dándole a entender que se trataba del prestigioso proyecto «Nieve Blanca». Martin Egge podía visualizar al ministro de Justicia. Era conocido como «el conejo Duracell», no sólo porque hablaba deprisa y parecía acelerado, sino porque constantemente venía con nuevas propuestas, de las que luego nunca salía nada. No obstante, había obtenido grandes logros: además de reclutar el mayor número de aspirantes a la Academia de Policía de la historia y llevar a cabo una costosa reforma de los métodos de análisis de ADN, había conseguido la aprobación de un nuevo Código Penal, el aumento del número de plazas en las cárceles y la práctica eliminación de las listas de espera para cumplir condena.
De pronto, sintió un agotamiento mortal. El viento movía el cartel luminoso blanco del concesionario de coches. Uno de los anclajes laterales se había descolgado. Las letras golpeaban la pared de ladrillo. Acababa de leer un libro muy comentado. Terminaba así: Porque las personas sólo son una forma entre otras formas que el mundo replica una y otra vez, no sólo en los seres vivos, sino también en aquellas trazadas en la arena, las piedras y el agua. Y la muerte, a quien siempre consideré la figura más importante de mi vida, oscura, atrayente, no es más que una cañería que de pronto tiene una fuga, una rama que el viento parte, una chaqueta que se desliza por la percha y cae al suelo.
Greta Bieler pasó el brazo derecho por el respaldo del asiento del copiloto, dio marcha atrás con decisión, metió primera y avanzó un par de metros. Había cogido prestado el pequeño coche de su hija. Era un regalo de su padre, pero Kari Helene aún no había tenido ánimos para sacarse el carnet. La luz de los faros delanteros se reflejó por un instante sobre la pintura del coche que le precedía. Apagó el motor, pero la radio siguió encendida. Se inclinó hacia delante y observó la fachada de Construcciones Pedagógicas. La tercera planta estaba a oscuras y en el barrio reinaba la tranquilidad navideña. La voz del locutor informó de que se habían registrado temperaturas por debajo de los veinte grados en Tynset. Observó el reloj del salpicadero: marcaba las 19:43. John Gustav había dicho que estaría en casa antes de las seis, pero no había llegado. Ella le había mandado un sms y él contestó que debía pasarse por la oficina otra vez, que volvería a casa por la noche. Le había llamado inmediatamente para decirle que ya era de noche. Él apagó el teléfono.
Tenía conocimiento de la existencia de una amante. No estaba segura de quién era esta vez, pero sabía que la tenía. Empezó a llorar, pero, de pronto, soltó una carcajada. No era una risa alegre. Pensó con amargura que la única razón por la que John Gustav no la había dejado era porque sabía demasiado de su pasado. Y hoy, en unos pocos segundos, con el repentino recuerdo de Kari Helene, todo había cambiado. «Pobre criatura», pensó arrancándose con los dientes un trozo de uña del dedo índice.
Tenía que hablar detenidamente con Jorunn. Hacía mucho que no se veían. Su amistad terminó cuando detuvieron a Hans. Todo empezó a pequeña escala y en círculos cerrados, sólo por diversión. Pero luego las cosas fueron por derroteros equivocados, y cuando empezaron a disponer de muchísimo dinero, comprendió que John Gustav había llevado las cosas demasiado lejos. Afortunadamente él lo había dejado a tiempo. Hans, no. Ahora cumplía una condena de nueve años en la prisión de Ila. Greta había preguntado a Jorunn si podían verse. Tenía que hablar con alguien.
Enderezó el retrovisor y contempló su rostro a la luz de una farola. La voz radiofónica seguía con la cantinela de que en Oslo, de momento, no habían pasado de los diez grados bajo cero.
Se incorporó y se secó la nariz con el dorso de la mano. Sobre el asiento del copiloto estaba la llave de la tienda de Skovvein. Tenía cerrado por Navidad. Había pegado un cartel en la puerta que anunciaba que abriría el 2 de enero. Vendía muebles usados, no unos muebles cualquiera, sólo piezas bellas y caras, de esas que atraían a la clientela de Holmenkollåsen, Vinderen y Ris. Y tenía la colección de bisutería fina más extravagante de la zona: colgantes, anillos y pendientes. Grandes, como los que utilizaban las estrellas de cine en los años cincuenta. Dos días antes había recibido una vitrina con dos tiradores dorados con forma de cabeza de león. Tenía clientes a quienes llamaría para informarlos sobre esta pieza, clientes que figuraban en su archivo y que buscaban algo extraordinario para amueblar sus impresionantes casas.
Greta Bieler volvió a mirarse en el retrovisor. ¿Por qué se contemplaba a sí misma de esa manera? ¿Sería muy joven la amante de su marido? Lanzó un grito apagado y escondió la cabeza entre las manos.
–¡Se arreglará! Eso es lo que suele decir, siempre dice lo mismo, pero no se arregla –sollozó inclinándose hacia delante; mientras, las lágrimas y los mocos goteaban sobre el volante.
El viento escocía sus mejillas. Martin Egge volvió a echar un rápido vistazo al reloj. Ya eran las 19:45. De pronto lo supo, supo que debía haber insistido en hablar con Kari Helene hoy mismo. Mañana podía ser demasiado tarde. Había dejado un informe con el nombre de Arif sobre el escritorio de Halvor, su colaborador más cercano, pidiendo que lo comprobara, pero Halvor había ido a pasar las Navidades a su cabaña. Caminó deprisa hacia la esquina de la nave industrial, donde las ventanas iluminadas del concesionario de coches dibujaban grandes cuadrados de luz sobre la nieve. Metió los dedos helados en el bolsillo y sacó el móvil. Se le escapó entre los dedos como un pez escurridizo. Se agachó, lo recogió de nuevo y le quitó la nieve con la manga de la gabardina. Si Kari Helene no contestaba, tendría que localizar a Greta.
Encontró el número de Kari Helene. En ese mismo instante sonó el aviso de que entraba un sms. Era de Jorunn. Esbozó una sonrisa y lo abrió. Querido Martin: mamá te manda recuerdos y te da las gracias por quitar la nieve, decía bajo la foto de una bella y sonriente Jorunn, con un vestido negro e inclinada sobre su anciana madre. Tras ella había un abeto con adornos navideños.
«Pobre Jorunn», pensó, y recordó por un momento las grandes fiestas que Marit y él habían dado en la casa de Solveien. Podía oír el rumor exaltado, las voces, el tintinear de los platos en la cocina donde trajinaba el personal del catering. Cuando Marit murió, seis años atrás, sintió que seguir viviendo era una condena.
Un coche salió de la carretera principal y se dirigió despacio hacia el aparcamiento. «Por fin», pensó, y miró el reloj, que ya marcaba las 19:54.
El coche cogió un bache. Los haces de luz le dieron en la cara y pasaron sobre su cuerpo.
Volvió a guardar el móvil en el bolsillo, formó un cilindro con las manos y sopló en su interior. Los faros delanteros parecían dos ojos amarillos en la oscuridad. Levantó una mano a modo de saludo y se desplazó un par de pasos a la derecha.
El coche estaba a pocos metros. Volvió a dar dos pasos a la izquierda y vio, de pronto, la silueta de un perro que se movía en el asiento trasero. Levantó la mano aún más. El saludo se convirtió en un aviso para que redujera la velocidad. Pero el coche no frenó. De repente notó un sabor frío y metálico en la garganta, sabor a bilis.
El repentino haz de luz de unos faros en el retrovisor hizo que Greta se incorporara. Se secó las mejillas con el dorso de la mano. El reloj del salpicadero marcaba las 20:09.
Cuando el coche llegó a su altura, se dio cuenta de que era John Gustav. Estaba solo, pero entrevió algo que se movía en el asiento trasero. La luz de la farola iluminó su perfil unos segundos. El coche se deslizó por su lado y dio la vuelta a la esquina para entrar en el aparcamiento.
Otros niños que habían pasado por situaciones catastróficas acababan encontrando su camino. Pero Kari Helene dejó de hablar. No recordaba. Y era mejor así, pensó Greta al principio. Pero luego empezó a comer. Sólo comía. Greta fue a la biblioteca y leyó sobre la disociación. Ya no recordaba exactamente todo lo que había leído, sólo que el cerebro podía aislar distintas experiencias sensoriales para olvidar momentos traumáticos. Pero pudiera ser que las cosas no hubieran pasado como decía John Gustav. Ella sabía que Kari Helene decía la verdad. Gustav no estaba en su cuna de barrotes. Había polvo esparcido por la alfombra persa.
Su hijo tendría ahora 15 años. Cuando nació, Greta sintió una felicidad tan intensa que casi podría compararse con algo doloroso. Pero todo había salido mal. Lo sabía, y a la vez no lo sabía; las cosas ocurrieron porque John Gustav, en algún momento, había forzado el muro invisible que separa el bien del mal. El juego se había vuelto más oscuro, más duro y peligroso. Era como si la codicia de su marido se hubiera hecho presente, hubiera afectado a todos y le hubiera infestado a él. Ella tenía miedo, pero eso ya no revestía ninguna importancia. Había decidido dejarle, contarle a la policía todo lo que sabía. Al final, después de tantos años, lo sentía como un alivio.
Llegó caminando tras la esquina de la casa. Greta Bieler miró fijamente al hombre con el que había estado casada durante veintiséis años. Medía 1,91 de altura y suponía que podía decirse que era atractivo, todavía conservaba un abundante cabello dorado. Su frente era ancha, albergaba un intelecto bien desarrollado, pero no estaba bien equipado de empatía. Llevaba algo en una mano, algo que había enrollado, una correa con una abrazadera cromada en un extremo. Era una correa de perro. Fumaba ansiosamente un cigarrillo. Ella abrió la puerta del coche y se bajó. De pronto se sintió fuerte. Se abrochó completamente el abrigo. El corazón latía en su pecho. Un caniche gigante de color marrón claro venía dando saltos detrás de él. Se sintió repentinamente desconcertada. ¿De quién era ese perro?
Olisqueaba las piedras del parterre en el que la nieve se había acumulado en pequeños montones junto a los rosales marchitos. De pronto, John Gustav tiró el cigarro y levantó la mirada. El perro empezó a escarbar en la nieve con las patas delanteras. Ella abrió con fuerza la puerta del coche y gritó:
–¡No hace falta que vuelvas a casa!
La gigantesca comisaría estaba construida en vidrio y acero. Se encontraba cerca de la cárcel del distrito, y la iglesia de Grønland era su vecino más cercano. Cato Isaksen estaba de pie junto a la ventana mirando fijamente hacia la torre blanca de la iglesia, que indicaba que eran las 09:30. Su cara marcada por las arrugas se reflejaba débilmente sobre la superficie de la ventana. Era martes, entre Navidad y Año Nuevo. Pensó que la Navidad siguiente era su turno para tener a Georg. Cuando sólo tienes a tu hijo en Navidades alternas, la nostalgia puede ser muy fuerte. Por la tarde recogería al niño de ocho años, fruto de la relación que mantuvo con otra mujer cuando él y Bente tuvieron una breve ruptura. Bente y él llevarían al chico a ver una película navideña al cine Saga esa misma tarde. Bente cogería el tren y se encontraría con ellos en Asker. Le hacía mucha ilusión.
La detective Randi Johansen se retiró el cabello claro de la frente y puso tazas de café sobre la mesa de reuniones ovalada. La comisaria Ingeborg Myklebust entró rauda en el despacho con un montón de papeles bajo el brazo. Medía 1,80, llevaba un traje de chaqueta azul marino y, anudado al cuello, un pañuelo de seda verde. Su cabello, que había sido de un rojo intenso, ahora era casi totalmente gris. Empujó los papeles sobre la mesa, sacó una silla y tomó asiento.
–Navidad superada para los que no habéis trabajado. Hoy es 29 de diciembre.
Randi Johansen agitó el termo de café. Ingeborg Myklebust continuó:
–Por cierto, ¿cómo le va a Roger? Su hijo ya tendrá varias semanas, ¿no?
–Roger vendrá en cualquier momento –dijo Cato Isaksen, cogió un archivador gris del escritorio y lo puso delante de él en la mesa, luego se sentó a su lado. Estaba orgulloso del nuevo despacho. Ingeborg Myklebust se había mudado una planta más arriba unas semanas antes, y él había dejado el armario que tenía por despacho hasta entonces y había ocupado el de ella. La verdad es que ya era hora. Había trabajado en la Brigada Criminal del distrito de Oslo durante diecinueve años.
–Asle también viene –dijo Randi.
La comisaria aceptó la taza de café que le ofrecía Randi Johansen.
–Tuve una reunión con las autoridades judiciales poco antes de Navidad. El jefe de la sección de Crimen Organizado de la Dirección General de la Policía quiere contar con dos o tres personas de nuestra sección para formar parte de un equipo especial contra el crimen de origen extranjero.
–Eso no es posible –dijo Cato Isaksen–, no tengo a nadie de quien pueda prescindir –abrió la carpeta que tenía delante–. Aquí tengo solicitudes de informes, un montón. A este paso no podremos hacer nuestro trabajo.
–Pensé que tal vez Marian y un par más... Por cierto, ¿dónde está?
–Viene con Roger y Asle –dijo Randi Johansen sirviendo café en la taza de Cato Isaksen.
–De momento sólo serían un par de horas a la semana –continuó Ingeborg Myklebust, dándole un sorbo al café–. Entiendo perfectamente que quieras que Marian se concentre en su trabajo aquí, al fin y al cabo ha demostrado ser bastante especial.
–No exageres, Ingeborg. No es ningún genio –Cato Isaksen apartó la carpeta y rodeó la taza de café caliente con las manos. Marian, que venía de la sección de Orden Público, había sido contratada sin su aprobación cuando él estaba de baja por estrés y sobrecarga de trabajo en relación con un caso de asesinato. No era desagradable, pero sus métodos no dejaban de causarle problemas. Ya era bastante excesivo que soltara que tenía la ambición de ser la mejor.
–Tiene una gran capacidad de trabajo –dijo Randi Johansen–. No tiene cargas familiares como el resto.
–Se dio cuenta de cosas que a los demás os pasaron desapercibidas, tanto en el caso de Høvik como en el de Buberg. En gran parte le debemos la resolución de los casos –dijo Ingeborg Myklebust.
Cato Isaksen se enderezó.
–Fue la amplia labor de todo el equipo la que…
Ingeborg Myklebust le interrumpió.
–Mi definición de un genio es que puede percibir contradicciones que al resto de las personas que nos llamamos normales se nos escapan. Marian tiene el olfato de un perro de presa. Es positiva y negativa. No puedes decir una cosa de ella sin decir la contraria.
Cato Isaksen tomó la palabra.
–Ya sabes que por culpa de Marian ha habido mucho malestar.
La puerta se abrió dando paso a Marian Dahle, con vaqueros y una sudadera roja. Sonrió, deseó a todos unas felices fiestas, se sentó en una silla que estaba en mitad del despacho y empezó a manipular el móvil.
Ingeborg Myklebust miró a Cato Isaksen, hizo girar el anillo que llevaba en el dedo corazón y fijó los ojos en Marian Dahle, que estaba sentada con aire masculino, los muslos separados como un alumno de secundaria aburrido de las clases. Su aspecto asiático le hacía aparentar 18 años. Su boca era fina, la nariz pequeña y los pómulos altos. La comisaria siempre había tenido la fuerte sospecha de que algo muy grave había ocurrido en la vida de Marian Dahle, algo que todavía la hacía sufrir.
–Llevas aquí apenas siete meses, Marian, ¿cómo te parece que van las cosas?
–Todo va guay –dijo.
–Tienes 32 años, Marian, no 15 –dijo Ingeborg Myklebust mirando los papeles que tenía delante–. Hemos recibido una queja. Nos exigen que hagamos una valoración del ambiente laboral.
Marian se puso de pie y se acercó hasta la mesa, arrastrando la silla tras de sí. Echó un vistazo a Cato Isaksen y Randi Johansen antes de enfrentarse con la mirada de la comisaria y poner las manos sobre la mesa. Nadie iba a conseguir que volviera a hablar mal de Cato Isaksen. Habían zanjado ese tema, los dos, aunque era verdad que él la había acusado de portarse como un elefante en una cacharrería.
Cato Isaksen se echó hacia atrás y se pasó la mano por la barbilla.
–¿Qué clase de queja?
Ingeborg Myklebust puso una mano con la manicura recién hecha sobre el informe de ambiente laboral.
–Se trata, por lo que he podido entender, de un profundo conflicto personal –apartó la mirada de Cato Isaksen para dirigirla a Marian Dahle–: Aquí hay empleados que consideran que el ambiente de trabajo es muy desagradable. Debo informaros de que este análisis del ambiente laboral es obligatorio para nuestra sección.
–No podemos dedicar tiempo a cosas así –Cato Isaksen pensó en los montones de documentos que estaban esperando en los despachos de todos los investigadores.
–Estoy de acuerdo –dijo Marian Dahle mientras se esforzaba por recoger su cabello negro azabache en una coleta–. ¿Me puedes pasar el termo, Randi?
Randi Johansen lo empujó hacia ella.
–El ambiente de trabajo es importante –dijo.
Unos meses atrás Marian la había acusado de querer evitar conflictos. Se había sentido profundamente herida, pero era cierto, le daba miedo parecer enfadada o ambiciosa.
Cato Isaksen volvió a notar ese pequeño dolor en la sien.
–Pero si estamos bien. El único problema puede ser tu perra, Marian. Tienes que dejar de traerla al trabajo.
Marian notó un pinchazo en el pecho.
–Pero si está abajo, en el coche.
–Nada de animales en esta sección –dijo Ingeborg Myklebust.
–No tiene ninguna importancia que de vez en cuando tenga a Birka en mi despacho. Casi siempre está en el coche. Siempre hay algún jodido amargado que quiere hacerles la vida imposible a los demás –murmuró Marian.
Ingeborg Myklebust suspiró mientras los miraba.
Cato Isaksen juntó los labios formando una delgada línea.
–Dejémonos de chorradas. Me he pasado las Navidades leyendo el informe sobre las graves carencias en la cobertura de la red digital para emergencias. Puede costarle a la policía entre cuatro y cinco mil millones de coronas subsanarlas. El sistema actual no es inmune a las escuchas. La dirección general que está a cargo de las comunicaciones para emergencias ha reconocido que es desastrosamente malo.
Marian apretó la goma que sujetaba su coleta.
–Estoy de acuerdo, Cato. Tal y como están las cosas, ahora mismo no podemos hacer el seguimiento de un asunto desde distintos lugares del país. Trabajamos como los antiguos cowboys. Es cierto que tenemos un sistema de comunicación por radio avanzado, pero hasta los empleados de Tráfico tienen pequeños ordenadores portátiles con los que fácilmente pueden buscar coches o personas mientras pasean por la ciudad, por ejemplo. Nosotros estamos muy rezagados. Si la gente supiera lo mal equipada que está la policía...
–Muchos taxistas llevan en sus coches tecnología mucho más avanzada que la nuestra –dijo Randi Johansen–. Tienen terminales portátiles que cubren varios servicios.
Ingeborg Myklebust suspiró y fijó su mirada en Marian.
–Por eso me gustaría mucho que dedicaras algo de tiempo a participar en un grupo de trabajo contra la delincuencia internacional. Creo que te va.
–No me interesa –dijo Marian Dahle–, he intentado varias veces tratar el tema de los casos antiguos archivados. Podemos conseguir mucho relacionando nuevos casos con los antiguos.
Ingeborg Myklebust ladeó la cabeza.
–Aquí soy yo quien decide el orden del día, Marian. Y ya que mencionas esto de los informes, me han notificado que alguien se ha llevado a casa archivos y dosieres en varias ocasiones. Ninguna carpeta de esas características debe salir de la casa.
Marian tragó saliva rápidamente.
–Irmelin Quist –dijo deprisa–, todo el tiempo he defendido que los archivos de casos anteriores deben actualizarse, de forma que podamos acceder a ellos con facilidad y cruzarlos con casos nuevos.
Voces procedentes del pasillo se deslizaron en la habitación. Ingeborg Myklebust se enderezó el pañuelo de seda.
–Voy a dar aviso de que te prestas a participar en ese grupo de trabajo, Marian. Y todos debéis contestar a la encuesta sobre el ambiente laboral –zanjó.
Asle Tengs asomó su canosa cabeza por la puerta.
–Roger llegará dentro de un momento. Ha sucedido algo.
Marian Dahle se levantó y salió por la puerta en el mismo momento en que Roger Høibakk y Asle Tengs entraban.
–El director de la Policía Judicial, Martin Egge, ha sido atropellado y herido gravemente –dijo Høibakk.
Ingeborg Myklebust se levantó tan deprisa que golpeó la mesa con los muslos.
–¿¡Qué dices!?
–Le han llevado al hospital de Ullevål. Tráfico nos acaba de informar. Tony va para allá en este momento.
–Me he dejado el móvil en mi despacho –Ingeborg Myklebust amontonó sus papeles–. Seguro que el director de la Policía ha intentado llamarme.
–Pero el director de la Policía Judicial no está muerto –dijo Cato Isaksen–, y nosotros no investigamos atropellos, ¿no?
Roger Høibakk se sentó en la silla que acababa de dejar Marian Dahle.
–Egge estaba abandonado en un aparcamiento. Unos jóvenes que iban camino de una fiesta navideña se lo encontraron ayer sobre las once de la noche. Su cartera había desaparecido, así que llevó algo de tiempo identificarlo. Por eso no nos han avisado hasta ahora.
Asle Tengs tomó la palabra:
–Voy a llamar al responsable de prensa para que dé salida a la noticia. Esto es un intento de asesinato.
Marian Dahle volvió a entrar en la oficina. Los otros levantaron la vista hacia ella.
–¿Qué pasa? –dijo poniéndose en jarras. Cato Isaksen la miró fijamente y pensó que no sabía nada del atropello; si no, no tendría ese aspecto tan relajado.