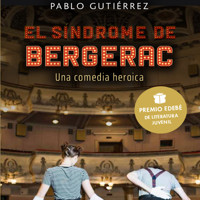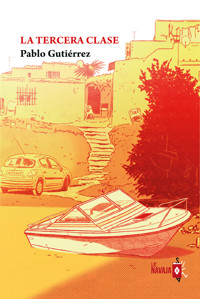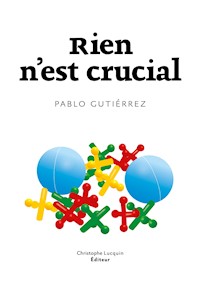Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Navaja Suiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Ciudad Mediana, años ochenta. Los yonquis habitan los descampados y olvidan a sus crías dentro de cobertizos de uralita. En uno de ellos sobrevive milagrosamente un cachorro silencioso que se deja aplastar por el sol. Dos señoras muy cándidas y amables lo rescatan, le limpian la cara con agua de colonia y comienzan a hablarle de Dios y de espaguetis. Mientras, en otro lugar que huele a vaca y a pienso, una niña feliz observa cómo su madre naufraga en la cama, los ojos perdidos en algún lugar, el pelo sucio, el pijama pegado a la piel desde que papá se marchó". Así resumió Pablo Gutiérrez esta novela única, ganadora de la XXI Edición del Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE, en 2010, y que es considerada como una de las obras clave de la literatura en español de este siglo. Isaac Rosa enfatiza en su prólogo que Nada es crucial "es noveladescampado sobre todo por su escritura, su despliegue lírico y la violencia de su voz. Prosa descampada, tan desapacible como magnética, novela sin ley que contiene belleza y mugre por igual. Una novela alambrada, afilada, llena de fragmentos rotos y cristales".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NADA ES CRUCIAL
Primera edición: octubre, 2020
© del texto: Pablo Gutiérrez, 2010
© de la presente edición: Editorial Humbert Humbert, S.L., 2020
Ilustración de cubierta e interiores: Israel Gómez Ferra (IRRA)
Producción del ePub: booqlab
Publicado por La Navaja Suiza Editores
Editorial Humbert Humbert, S.L.
Camino viejo del cura 144, 1.º B, 28055 – MADRID
http://www.lanavajasuizaeditores.com
ISBN: 978-84-123059-9-9
IBIC: FA
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de la obra.
LA NOVELA DESCAMPADO PARAENTRAR EN MUNDOPABLO
Isaac Rosa
Ojo, por ahí asoma un escritor, y además de los que no se dejan leer tan fácilmente. ¡Rápido, una etiqueta, que no escape! A Pablo Gutiérrez han intentado maniatarlo con más de un lazo, a ver si así hay manera de leerlo cómodamente, sin que nos sacuda el sillón de lectura a cada página.
«Novelista social» es la etiqueta más recurrente, pero a Pablo le va grande. Sí, he dicho grande, porque la de «novela social» no es una camisa sino un saco muy dado de sí para que entre cualquier cosa. Aunque el propio autor no le hace ascos, y en efecto parte de su genealogía literaria apunta a esa tradición, este prologuista no ve muy «social» a nuestro novelista más allá de su evidente mirada crítica a la realidad, su preferencia por personajes y ambientes marginales, o su implacable retrato de miserias contemporáneas. Pero diría que su militancia es más formal que temática: lo que vuelve conflictivos sus libros no es el tema o los personajes sino la escritura, el estilo, la fuerza de su voz, sus metáforas radicales y su torrencial ingenio. Son sus decisiones estéticas. Es decir, sus decisiones éticas. Su personalísima escritura descoloca al confiado lector mucho más que lo escabroso de algunas situaciones narradas. Bastan unas pocas páginas de Nada es crucial para que la reduccionista y apaciguadora etiqueta de «social» que el lector pensaba usar de marcapáginas arda espontáneamente.
«Escritor periférico» suele ser un buen intento. Es una categoría coqueta, prestigiada por esa estetización de los márgenes de que tanto gusta el periodismo cultural. Pablo Gutiérrez tiene mucho de periférico, es cierto. Escribe desde la periferia más absoluta (en España todo lo que no sea Madrid ya es periferia, y Pablo escribe desde la periferia de la periferia: niños, buscad en el mapa Sanlúcar de Barrameda), opera en el extrarradio de los centros de poder literario (poder con minúsculas, pero poder al fin). Es la suya una escritura también periférica respecto a tendencias, modas, generaciones o grupos; y por supuesto reconocemos en él una sensibilidad y una ética periféricas, no sólo por su selección de materiales (de afueras están llenas sus novelas) sino por su cercanía literaria y humana hacia personajes que conoce bien, no como lector sino como ciudadano.
Puestos a amarrar a Pablo Gutiérrez en este prólogo para facilitar mínimamente al lector la entrada y que no se descalabre nada más asomar, propongo otra etiqueta, tan discutible como las anteriores: «literatura descampada». No literatura de descampado, sino la propia literatura convertida en descampado.
Por supuesto no digo descampado en el sentido literal que recoge el diccionario de la Academia: terreno «descubierto, libre y limpio de tropiezos, malezas y espesuras». Los descampados que conocemos, los que nos vienen a la cabeza cuando escuchamos esa palabra, los descampados que forman parte de nuestra educación sentimental («en los ochenta, cuando los yonquis dominaban el planeta», se lee en las próximas páginas), los descampados que siguen existiendo en nuestras ciudades, los «no lugares» de la clase obrera –frente a quienes piensan en aeropuertos u hoteles cuando oyen hablar de «no lugares»- suelen estar repletos de tropiezos, malezas y espesuras, y también basura, mucha basura, y montañas de escombro justo al lado del cartel de «prohibido verter escombros» y residuos para los que no hay contenedores de colores y coches quemados y objetos desubicados y chabolas –sí, niños, sigue habiendo chabolas aunque ya no las veáis- y yonquis –sí, niños, etc.- y animales perdidos y carroñas y de vez en cuando un cadáver (si en el periódico leemos «aparece un cadáver en…», completamos la frase sin terminar de leerla: «en un descampado»).
Si digo descampado hablo de esas zonas de paso por las que pocos quieren pasar, extensiones desapacibles en las que acelerar, tránsitos que te convierten en sospechoso. Pero al mismo tiempo nos une a ellos una incómoda familiaridad y nos provocan una morbosa atracción: fueron el bosque del lobo en nuestra infancia, y ya de adultos nos reclaman al otro lado de la ventanilla del coche, magnéticos. Territorios sin ley que sólo se doblegan a la especulación y reurbanización que ni levantando pisos de lujo consigue borrar su alma descampada. Son espacios de resistencia, márgenes, afueras absolutas: no afueras de la ciudad, sino afueras del sistema, eso que parece imposible: salir, estar fuera, quedarse fuera. Son borrones en el discurso oficial, agujeros eternos, ruinas de belleza convulsa, depósitos de la violencia y desigualdad sobre la que se levanta nuestra prosperidad. Son el fuera de campo, imposible ocultarlos tras la valla que anuncia la próxima promoción de viviendas y el futuro parque sobre las vías enterradas.
Nada es crucial es una novela descampada. O siguiendo el gusto del autor por los neologismos, es una noveladescampado. Una vez más, no sólo por el asunto tratado (Lecu nace en un descampado y aunque se aleje o lo salven siempre lo llevará dentro; Magui vive una vida descampada en su casa de pueblo, desvelada por el coro de las vacas insomnes), ni por su querencia por tipos marginales (los dos protagonistas y todas esas criaturas rescatadas por fundamentalistas católicos) o la acumulación de miserias y escombros. Es noveladescampado sobre todo por su escritura, su despliegue lírico y la violencia de su voz. Prosa descampada, tan desapacible como magnética, novela sin ley que contiene belleza y mugre por igual. Una novela alambrada, afilada, llena de fragmentos rotos y cristales. Hay frases que cortan y hacen sangre como cuando el filo de la página te raja la yema del dedo. Y si consigues salvar los dedos, míratelos al llegar al final: sucios, ennegrecidos.
Pero no huyáis, niños, no temáis al escritor descampado. No os perdáis una de las escrituras más personales –coge cualquiera de las cinco novelas de Pablo Gutiérrez y abre al azar: lo reconoces en cada párrafo-, inclasificables –la etiqueta de descampada sale también volando al pasar las páginas-, imaginativa y hermosa de nuestra literatura. Desde mi fervor de prologuista y como lector entusiasta de sus novelas durante la última década, diría que, desaparecido Chirbes, son hoy Pablo Gutiérrez y Marta Sanz nuestros autores con mayor voluntad de estilo desde la conciencia de que el estilo es, como el trávelin de la cita atribuida a Godard, una cuestión moral. Esta no es una novela sobre marginados, descampados, desigualdad, rencor de clase y sectas cristianas. Es sobre todo una exhibición de armas literarias como se encuentran pocas en los mostradores de las librerías, y un puñetazo en cualquier mesa donde se debata sobre novela social, fondo vs. forma, compromiso, capacidad transformadora de la literatura, etc., etc. Y emparejándolo de nuevo con Sanz y a la sombra de Chirbes, pocos autores extraen tanta fuerza literaria del rencor social, de clase, muy desatendido en general en nuestras letras contemporáneas.
Añadiré, por si alguien no lo tiene claro y prefiere dar un rodeo antes que atravesar este descampado, añadiré algo que no siempre se dice al hablar de los libros de Pablo Gutiérrez: es una novela divertidísima. Ya sé que suena poco creíble si han leído hasta aquí (social, periferia, descampados, marginados, rencor, violencia, mugre…), pero créanme: todos estos materiales serían intragables sin el humor que el autor despliega en sus novelas, su brillante sarcasmo que templa con ternura para no dañar más a sus criaturas.
Si aún no leyeron a Pablo Gutiérrez, o si leyeron sus novelas posteriores y quieren saber de dónde viene toda esa furia y toda esa poesía, esta es la mejor puerta de entrada a Mundopablo. Y su reedición, una gran noticia.
NADA ES CRUCIAL
A Fernando, por el entusiasmo.
A Bárbara, por la confianza.
A los primeros lectores, que se atrevieron.
«Nadie me verá del todo
ni es nadie como lo miro»
MIGUEL HERNÁNDEZ
Cada cosa en su sitio: la mesa bien ordenada, el cuaderno y el bolígrafo, el bramido del mundo en los márgenes de este rectángulo con su aburrida repetición de atracción de feria. Es verano, la vieja abre las ventanas y la siemprencendida atruena en el patio de luces. Toda esa angustia de su pequeña casa –las horas largas, el teléfono mudo, el pelo sucio– se filtra y rezuma, calcifica dentro de mí, se agrega a la lista de filfas y obligaciones que a diario me persiguen y no me dejarán en paz hasta que decida mandarlas al cuerno y convertirme en eremita y cultivar tomates y criar gallinas y prescindir de casi todo como por ejemplo el papel higiénico la espuma de afeitar la sintaxis
Al rescate acude una imagen capturada en la avenida. Niños, dibujad esto: dos hermosas figurillas acurrucadas en una parada de autobús, los dedos enroscados en los dedos, los ojos enroscados en los ojos. Los suyos (los de él) son botones oscuros; los de ella son fugaces como insectos. Sobre su frente (la de él) flota un mechón suspendido como un paracaidista. Los rizos (los de ella) se dejan despeinar por el viento sur. Es guapo el chaval, parece un soldadito de Hazañas bélicas: la llama roja del flequillo, la mandíbula prensada, los ojos sugeridos. La chica es antifaz de rizo y ojeras excavadas, barriga esférica como un planeta, tensa como un tambor. Calza botas de piel de lobo hasta la rodilla, tiene trazo de dama de cuento, se llama Margarita o Marga o Magui. Él se llama Lecumberri o Antonio o Lecu.
Sentados en un banco de plástico, esperan el autobús radial, se protegen, se aman, habría que estar ciego para no darse cuenta de eso, se aman de un modo extravagante y amplificado: Lecu sostiene la mano de Magui como si fuera un animalito herido, Magui percute suavemente su tam-tam provocando pequeños terremotos sobre la superficie. No pestañean, no dicen una palabra, no dejan que nadie se siente en el banco, ni el anciano que respira exhausto ni la señora que arrastra sus bolsas.
Sopla constante.
Del sur y de las huertas y la depuradora.
Los rizos y la llama roja, la nariz redonda y las mejillas blancas olerán a mierda si el autobús se retrasa, y su amor, tan propicio y dibujado en cuartilla, no servirá de mucho cuando todo lo ensucie ese viento tóxico, la hélice agria que hará que se enrosquen las espirales de ADN dentro de la caja de música de Magui; un viento que sólo se percibe en la parada de autobús y que dice a los pájaros de los humedales: debéis emigrar; y a las arañas: debéis ser voraces; y a las abejas: debéis fabricar vuestras colmenas a refugio de mí; y a los humanos: debéis construir silos y graneros; quedan largos meses, meses largos de invierno. No hay metáfora en esto: los pájaros son pájaros, las abejas, abejas, Magui siente que está preñada de pájaros y que un día pondrá un huevo grande y de marfil sobre una almohada, y pasarán las tardes mirándolo muy fijo, y justo cuando se cansen de vigilarlo se abrirá una ranura con forma de zeta. De la ranura saldrá una uña a la que seguirá un dedo; al dedo, una garra cubierta de plumas y escamas, escamas y plumas como en Mundoantiguo, quiero decir muy-muy antiguo.
Lecu dirá tiene fauces de niña linda.
Magui dirá tiene espolones de niño bueno.
De la mano esperarán los tres, sentados, sentaditos en la parada del radial –se hace tarde y no viene, no viene y se hace tarde–, mientras sus narices siguen llenándose de abono y toxina, sus narices y sus ojos, sus ojos y los alvéolos vacíos de sus dentaduras, sobre todo si atardece y sopla del sur y de la depuradora donde la ciudad desagua el almuerzo. Nadie sabrá que cada infortunio de Mundofeo lo produce ese viento vivo (las grandes desventuras y las tragedias pequeñitas, a diario), viento caliente como sopa hervida que transporta ondas hertzianas y plomo y mercurio y voces humanoides y una porción de materias raras del sur constante.
Del sur y de las huertas donde madura la fruta injertada y la avaricia del agricultor que bombea sulfato sobre el primer brote. Sentados, sentaditos en la parada del radial, hermosos y mutantes como personajes de cómic, Magui y Lecu aguardan a que el tiempo termine sin hacerse preguntas ridículas como de qué vivir, qué hacer cuando lleguen adónde.
Magui y Lecu: mis dos heliotropos sulfatados, florecillas resecas entre las páginas de un libro de poemas vaporosos, Soy un caso perdido, Contra los puentes levadizos, tan vivos sobre el vértice, Los formales y el frío. Observo su silueta y me relamo: el ángulo de la barbilla de Lecu, la curva de la barriga de Magui, el delicado contacto de los dedos en los dedos, de los ojos insectívoros (los de él) en los ojos capturados (los de ella). Imagino el agujero en el que habitan, las sábanas ligeras, la luz del amanecer cuando Lecu posa su voz decolorada, buenos días, sobre el hombro de Magui. Vivo a través de ellos con rencor de roca, construyendo los días plácidos y las horas felices que a mí me fueron negadas, aunque exista un pasado con sus súbitas rosas, un bloc de dibujo, lápices, simulacros que me sirven de alivio.
Sueño todas estas cosas sumergido como náufrago entre las ondulaciones de la siemprencendida. El lomo del sofá es mi incubadora, la siemprencendida es la lámpara que me abriga, la ventana es un punto de fuga hacia el que los ojos se proyectan aunque apriete las sienes para mantenerlos dentro de las veinte pulgadas, se pierden. A través de ella percibo el latido viscoso del mundo, mundo feo y hostil como erizo, mundo atestado de horribles historias cotidianas, simas submarinas ocasionalmente atravesadas por seres luminosos.
Seres como Magui y Lecu, mis heliotropos cautivos entre Contraofensiva y A la izquierda del roble. Magui y Lecu: dos bichos muy raros que guardo en un estuche transparente (no les deis de comer después de la medianoche). A veces soplo flojito sobre ellos y dibujo nubes grises y abejas amarillas a su alrededor, y otras veces sólo los miro desde la ventana cuando fingen que no son dos heliotropos míos ni dos figurillas de plastilina sino seres completos y reales que esperan el autobús en este andurrial de Mundofeo donde me estabulo.
En su sitio cada cosa, como en una postal de vacaciones: el mar quietecito en el lugar del mar, contenido en su cuenca como ojo de gigante; la roca fija en el lugar de la roca. Cuando yo era chico, la playa estaba enmoquetada de almejas, trillones de almejas toscas y secas que te pinchaban los pies como púas o arrecife. Mamá las sacaba con unas pinzas, te curaba la herida con agua oxigenada, no andes descalzo, ¿cómo fueron a parar allí, qué civilización de moluscos las habitaba, de qué edad geológica, de qué Atlántida escaparon? Caminabas sobre ellas y crujían como nueces, los dioses debieron de sentir algo parecido. Si tomabas un puñado de arena y lo observabas de cerca veías que todo eran fragmentos, astillas diminutas de almejas amalgamadas como el granito, qué titánica industria que yo-niño no comprendía, que no comprendo. En las mareas de Santiago, a finales de julio, el mar se ponía bravísimo en la playa-cementerio, las olas son enormes y nosotros muy pequeños, pero nos lanzamos contra ellas para que nos trituren sobre la alfombra de faquir. Al anochecer volvemos a casa como indios a los que un caballo arrastró por el desierto, cenamos rápido, caemos rendidos en la cama con arañazos, picaduras de mosquito, felices.
Ahora en cambio: la fragilidad, el trueno de la siemprencendida, todas las cosas que se ponen en fila empeñadas (reclutadas por quién) en hacerme olvidar cualquier criatura fabulosa. Mundofeo es desigual y estúpido, será el castigo más fiero para quien rivalice con Alá en la creación, pues sólo Alá-Único-Dios puede crear vida, y por tanto, quien dibuje o esculpa una imagen recibirá el día del juicio el alma de ella, y en el fuego infinito del infierno arderá por cada alma que arrastre, y si creó diez o cien imágenes sufrirá diez o cien veces más que el resto en la llama que arde sin consumirse pero hace tanto frío que dejo que mis dos fantoches se desperecen como gatitos, que se estiren, que se esparzan sobre la mesa, que se den esa clase de besos mientras con cinta aislante me ajusto a la cintura el explosivo plástico de mis lápices de colores. No habrá ningún paraíso para mí, ninguna docena de hímenes esperándome en las estancias celestiales, sólo queda entretener el pánico antes del estallido de fin de fiesta, por eso cada cosa en su sitio:
Una mesa de roble.
Rotuladores, tarjetas blancas ordenadas como billetes de Monopoly.
Un número, a lápiz, en cada esquina.
En azul escribo los malos recuerdos.
En verde, los deseos de la tarta de cumpleaños.
Rojo para mamá y papá.
Negro para las chicas que pasan a mi lado y no me pertenecen.
Debería ser así. Todo se mezcla en cambio, todo lo invento con un solo bolígrafo y ninguno de mis fotosueños perdura; ninguno salvo mi juguete Magui, salvo mi juguete Lecu.
Lecu. Antonio Lecumberri era un niño mugroso y despistado que nunca traía el babi ni las ceras de colores ni las galletas envueltas en papel de aluminio que los demás parvulitos nunca olvidaban; ni siquiera solía llevar dos zapatos iguales. A veces venía en pijama y zapatillas, y otras veces no aparecía en un mes porque sus padres, el Sr. y la Sra. Yonqui, no recordaban que esa cosa amarillenta respiraba y comía y hacía caca y pis, y había un colegio donde una maestra bondadosa lo esperaba para limpiarle la cara con una toalla y darle, sin que los demás niños lo supieran, un desayuno muy rico.
Antonio Lecumberri vivía junto al Sr. y la Sra. Yonqui en un descampado donde se levantaba la ruina de una cueva que había sido propiedad de la mamá de la Sra. Yonqui, quien para su bien murió antes de conocer a la porquería de su nieto. Cuando la Sra. Yonqui era pequeña y saludable y hacía un dibujo de su casa, nunca olvidaba los maceteros y los arriates donde se apretaban las gitanillas, los jazmines muy blancos trepando por la cancela, los arbolitos enanos, el pozo que daba agua de verdad, la higuera que daba higos de verdad y las ventanas y las puertas y los muros que no formaban una cueva derruida sino un cobijo calentito. Rodeaba la finca una valla de madera que todas las primaveras pintaba de verde el papá de la Sra. Yonqui, que también murió muchos siglos atrás y a quien el Estado entregó esa casita porque al lado iba a pasar una nueva vía del Talgo y él sería el encargado de que los cafres de las huertas no robaran los pilotes de acero ni se jugaran los huevos debajo de la catenaria, sólo que, al final, la línea nunca se construyó y la casita se la dieron de igual modo, total, el gasto ya se había hecho y eran unos muertos de hambre y al menos su suegro había luchado en el bando adecuado cuando el Gran Etcétera, por eso la escritura siempre estuvo a nombre de ella aunque fuera él quien firmara los recibos por ser el cabeza de familia, entonces se llamaba así al que pegaba más fuerte.
La casita estaba alejada de los barrios. Más bien estaba a tomar por culo de los barrios, como solía decir el abuelo de Lecu, pero los barrios se fueron acercando a las huertas con el tiempo y, cuando el nene nació, la casita ya estaba en el centro de Ciudad Mediana y valía una fortuna, aunque de eso no tuvieran noticia ni el Sr. ni la Sra. Yonqui, que eran pésimos financistas y siempre andaban pensando en sus cosas.
Todo esto sucedió en los ochenta, cuando los yonquis dominaban el planeta y vagaban y se apoderaban de los descampados sin que hubiera agencias inmobiliarias ni asistentes sociales que se les opusieran, o al menos no había los suficientes como para ocuparse de que la catarata de críos sucios diseminados por las mamás yonquis fueran a sus clases progresivamente menos roñosos, se sentaran adecuadamente en sus sillitas, obedecieran mansamente a sus maestras y se dejaran expulsar dócilmente cuando montaran algún cisco en el patio como, por ejemplo, mearle en la cara a un niño más pequeño sacudirle fuerte al bedel hurgarle el totito a una niña en el lavabo, algo muy frecuente en los fieros años ochenta, no dejéis que la siemprencendida os convenza de que sólo a vosotros os tocó vivir en una época de agresividad desmedida porque lo cierto es que antes se mordía igual, se pegaba igual, se metían las manos (las dos juntas) donde no se debía y se inventaban castigos cruentos contra traidores y maricas. No son las pelis ni los juegos ultraviolentos lo que os conduce como a zombis a mataros a hostias: si nosotros hubiéramos tenido vuestras formidables videocámaras habríamos grabado las mismas sobas, las mismas leñas mitológicas infligidas a los suavones que tanto asco nos daban. Pero CINEXIN, qué lástima, no servía para eso.
Igual que del musgo o de las lilas del descampado, de Lecumberri no se ocupaba nadie. Ni la Sra. Yonqui ni el Sr. Yonqui ni los asistentes sociales, nadie; y si sobrevivió hasta que pudo valerse fue gracias a aquella maestra bondadosa que algunas veces se lo llevaba a casa, lo bañaba, le compraba ropa y le daba de comer como a una mascota.
Magui, en cambio, tuvo mucha más suerte.
Magui. Magui tuvo mucha más suerte porque no nació en Ciudad Nueva y Hostil, sino en un pueblito de la campiña que se llama Belalcázar. Básicamente, en Belalcázar hay prados con vacas marrones una bolera que sirve de pensión un castillo pelado por el viento que peina a las vacas.
Belalcázar es una asadura de pueblo, pero Belalcázar es una palabra que hace que te olvides de su tonto baluarte de piedra repelada y sus prados llenos de vacas bobas que, a vista de pájaro, parecerían excrementos enormes, las vacas.
Las calles suben dobladas en codos hasta la plaza que el baluarte oprime con su sombra, y luego bajan tiesas por la colina de las hortechuelas para terminar en los caminos de tierra que llevan al monte. En la plaza hay una mercería antigua que vende leotardos de punto y medias glaseadas como dónuts, dos bares con sillas de cine de verano, una fuente con palomos, un videoclub que alquila porno detrás de una cortinita, una farmacia junto a la parroquia y unos pobres que se turnan las misas.
Flanquean la fuente dos bancos sobre los que de día se mueren de aburrimiento tres viejos y de noche se comen la boca dos niñatos, él canijo y nervioso como un galgo, ella gordezuela como su mami, la del videoclub, siempre son los mismos.
Como la plaza da al norte, allí no se paran ni los gatos, especialmente los gatos no lo hacen, apenas algunos viejos y niñatos la habitan como templarios que custodiaran qué. De manera que los viejos bien podían jugar a escupirse y los niñatos a romperse la crisma haciendo las cosas que salen en las pelis de la cortinita, y nadie en el pueblo se enteraría de nada, ni siquiera la tontaina de la mercería.
Magui vivía cerca de la plaza, por eso no se besaba en los bancos con nadie, su madre la vería enseguida desde la ventana y la arrastraría de los pelos, al menos escóndete un poco si eres tan cochina, Margarita. Pero no, Magui no era una cochina, Magui era una niña mona y feliz. Sus padres tenían una tienda de conveniencia donde vendían refrescos, embutidos al corte, golosinas y trompos, y no cerraban ni los días de fiesta para poder comprarle a su hijita del alma las mochilas más chulas y las reeboks más lindas, y por eso Magui era mona y feliz y siempre parecía que acababa de salir de la ducha con una goma en el pelo que hacía juego con la etiqueta de sus zapatillas.
Pero pasó el tiempo, niños, y el Tiempo es el corruptor de la felicidad, ya sabéis, de la felicidad de Magui y de la vuestra, nada quedará de estos días amarillos en los que los demás se parten el alma mientras vosotros los contempláis desde una azotea de cal. Sopla viento del sur, cálido y constante, la ropa tendida se agita como banderas en estampida.
Señoras Amables. Tímido y canijo, Lecu creció en el descampado como crecían las lilas en el alambre y el musgo en la piedra. Y cuando llevaba diez años creciendo a fuerza de comerse el musgo, las lilas y los sándwiches de la profesora buena, sucedió un verdadero milagro. Escuchad:
El nene Lecu, muy sucio y muy enclenque, se deja quemar las retinas por el sol hasta que puede ver figuras en el cine de su cabezota, el nene Lecu tiene una sala de cine en el lóbulo parietal, proyecta lindos ectoplasmas mirando muy fijo al sol, es su entretenimiento favorito. De pronto, dos señoras limpias y amables sortean el alambre de las lilas con ayuda de un pañuelo que huele a colonia, se mezclan con los fantasmas solares y preguntan cómo te llamas, nene.
Y el nene responde: me llamo Antonio Lecumberri.
¿Y dónde están tus papás, Antonio Lecumberri?, dice la Señora Amable Uno, pronunciando su nombre con una vocecita graciosa.
El nene no contesta, mira a las señoras igual que mira al sol, agacha los ojos y dos lágrimas gruesas y salobres hacen un surco en la mugre de sus mejillas. Desafiando el peligro de las infecciones y de un posible mordisco, la Señora Amable Dos se atreve a acariciarle la cabeza como a un cachorro, no llores, hombrecito, no llores.
Lecu habría encajado cualquier cosa menos que le dijeran no llores. Si le hubieran largado dos bofetadas, no se habría movido de su sitio. Si le hubieran dicho eres un perro que merece freírse aquí mismo, no habría hecho un gesto. Pero le dijeron no llores y, al oírlo, el nene Lecu tan sucio y enclenque no pudo contenerse.
Los ectoplasmas se desvanecieron.
Al cuerno su proyección privada.
Y comenzó a llorar.
A llorar.
A llorar de veras.
Daba hipidos, moqueaba, aullaba, se revolcaba en la piedra.
Las Señoras Amables le dieron besos en las mejillas sucísimas, dijeron Dios te va a ayudar, hombrecito, Dios te va a ayudar, pero mientras Dios se decide, nosotras nos haremos cargo de ti y te daremos de comer y vivirás con otros niños que serán tus amigos, y siguieron diciendo cosas lindas hasta que Lecu se ablandó y se hizo muelle en el regazo de una.
Luego le limpiaron los mocos, le ordenaron el flequillo rojo y se lo llevaron.
Y el nene no volvió nunca más al descampado.
Las Señoras Amables sí que volvieron. Las Señoras Amables volvieron y levantaron la alambrada con ayuda del pañuelo que olía a colonia, y junto a ellas venía un señor muy alto y muy locuaz, y caminaban los tres por el descampado y husmeaban en la cueva y se tapaban la nariz, y todo esto lo hicieron muchas veces hasta que un día coincidieron allí con el Sr. y la Sra. Yonqui, y cuando el Sr. Yonqui ya estaba cogiendo piedras para espantar a los intrusos sucedió el segundo milagro verdadero, niños, escuchad: el Señor Alto y Locuaz comenzó a hablarles de una manera muy rara, mágicamente al Sr. Yonqui se le pasaron las ganas de tirarle piedras, a la Sra. Yonqui repentinamente dejó de apetecerle zarandear a nadie, y ambos, seducidos por aquella voz firme y tenue que patinaba como un trineo sobre sus mentes yonquis, se dejaron convencer y se marcharon del descampado, muy felices. A instancias del Sr. Alto y Locuaz, la cueva fue demolida, el alambre, cortado, las lilas y las vinagretas, sulfatadas, y la propiedad, vendida a una promotora a un precio, también, milagroso.
Y así, el Sr. Yonqui, la Sra. Yonqui y el nene Antonio Lecumberri, flamantes hijos pródigos de la Comunidad de Neocristianos de Ciudad Mediana, comenzaron a elevar plegarias a un dios al que no conocían de nada, y los diez años que le tocaba cumplir al nene Lecu se convirtieron en Año Cero de la nueva vida de Antonio Lecumberri, Año Cero de la vida recién estrenada del Chico-Musgo, hasta los periódicos contaron el suceso con palabras parecidas; quiero decir, con esas palabras bellas con las que los periódicos cuentan cada cosa fantástica que ocurre en Mundofeo.
El décimo cumpleaños de Magui no fue tan feliz, pero sí igual de notorio.
La habitación de la bolera. Como un recluso, Magui había ido anotando en el cuaderno de matemáticas los días que faltaban para su fiesta de cumpleaños. Diez, decenas y unidades, la primera decena de su vida: invitaría a todas las compañeritas de clase para celebrarlo, saltarían de alegría, se sentarían en corro, se darían abrazos pringosos como las chicas de las teleseries, la siemprencendida no deja de dar instrucciones. Pero lo cierto es que el décimo cumpleaños de Magui estuvo lejos de ser un feliz-feliz cumpleaños.
Magui era muy madura y responsable para su edad, según se dice en el colegio de los niños que no vacían sus bolígrafos para usarlos como cerbatanas. En este caso era cierto: Magui era madura y responsable, aunque no demasiado inteligente, y el hervor que le faltaba lo suplía con perseverancia y surtido de gomas para el pelo. En su cuaderno había apuntado el nombre de las invitadas, condecoradas con diferentes estrellas según el grado de afecto que merecían. Llamarían a la puerta con buenos modales, mamá las llevaría al salón y repartiría vasos de plástico, sonreirían y darían un saltito al ver a Magui, hablarían de pegatinas, de música, de camisetas de marca, de los profes más aburridos y, al final, todas le darían un regalo con lazo y un beso en la mejilla. Pero no. En lugar de eso, aquellas bestezuelas saqueadoras entraron en la sala al galope, se atiborraron de ganchitos, dactilografiaron los cristales, ninguna trajo regalo ni lazo, y Magui se sintió muy-muy decepcionada en lugar de muy-muy feliz, y pensó oh, hoy es el día más horrible de mi vida, incluso cuando no sabía que realmente sería el día más horrible de su vida, como decían las chicas de las teleseries llorando contra sus almohadas.
Porque cuando las amiguitas cimmerias de Magui se marcharon, su mamá, en lugar de pasarle la mano por el pelo y decirle alguna frase tierna de consuelo, comenzó a temblar con una llantina lenta mientras recogía los vasos vacíos y las bandejas esquilmadas, y luego arrancó a llorar con furia, arrojó los platos al suelo, pateó un silla, soltó mil barbaridades y blasfemias demasiado gruesas para que las escuchara una niña de diez años, eh, eh, ¿qué está pasando aquí?, esto no ocurre por culpa de unas huellas de ganchitos en la ventana, no.
Bien adiestrada por los minidramas de la siemprencendida, la pequeña Magui asumió de un soplo la edad tan adulta e importante que acababa de cumplir y, en medio de la galerna, se olvidó de su angustia y le sujetó las manos, le habló suave como en el cine para que se calmara, hizo que se sentara y que bebiera un poco de agua, mami, qué te pasa.
La mamá contestó no me pasa nada, cosas mías. Pero no, aquello no era cosa suya, aquello era cosa de las dos y de su papá y de medio pueblo que ya sabía y contaba y repetía que el papá de Magui, niños, el papá de Magui había pasado la noche en una habitación de la bolera con oh, Dios un muchachito y decían que se iba a fugar con él y que no volvería al pueblo, al pueblucho de las vacas bobas, el tonto baluarte repelado y el videoclub desabrido.
Neocristianos. Si no los conocisteis de cerca, niños, tal vez penséis que los neocristianos son como los demás católicos, un poco más chiflados quizá, pero parecidos en el fondo a la vieja turba de siempre. Os equivocáis. Los neocristianos no son como los demás cristianos, se esfuerzan por ser distintos, exhiben su condición con orgullo verdadero, no le temen al infierno, no usan cirios ni capas oscuras ninguna semana del año, y tampoco gastan demasiados pensamientos tenebrosos. Aman las doctrinas sencillas (esto sí, esto no), las palabras simples y las ceremonias musicales, huyen de las complicaciones, persiguen la felicidad y quieren estar siempre juntos, cantar y bailar juntos, vivir con entusiasmo y tener muchos hijos, muchos. Porque las parejas de neocristianos son folladores de élite consagrados a producir nuevas criaturas a las que bautizar por inmersión. Aunque tengan agujetas, aunque les raspe y esté seco ahí abajo, el Mensaje los obliga a reventarse follando bajo el amparo de Dios para engrosar las filas de sus servidores: duplicarse, centuplicarse, multiplicarse es la consigna. Una pequeña comunidad de veinte neocristianos sumará cuarenta miembros a los dos años, ochenta a los cinco, ciento veinte a los diez, trescientos cincuenta a los treinta años. Es la aritmética de Dios, el crecimiento exponencial, la matemática ginecológica, derivación de embriones hasta el infinito.
Dos neocristianos fértiles unidos en matrimonio son un comando cargado de metralla en forma de óvulos y espermatozoides. Cada domingo, el pastor se encarga de activar sus espoletas, revisar el estado de sus conciencias y recordarles que los bichitos que transportan en sus ovarios y escrotos han nacido para unirse, fueron creados para unirse, Dios los diseñó concienzudamente con ese propósito y los humanos son una mingurria que no puede contravenir los diseños celestiales, Dios quiere cigotos, ¡Dios quiere cigotos!, Dios construye con cigotos humanos un hermoso mosaico para que lo contemple Quién.
La muerte no les asusta. Según la doctrina, tampoco a los católicos de vieja escuela tendría que birlarles el sueño, deberían aguardarla con alborozo si conduce tan derechita al regazo de Dios, pero quién se traga ese bizcocho: los cristianos viejos se mueren de miedo igual que el montante sin cristianar, se amarran las manos al rosario para no arrancarse las pestañas que la quimioterapia les dejó vivas, a los cristianos viejos los atan con ligaduras de cuero a las barandas de las camas del hospital para que no ahoguen al cura en su casulla ni agoten la última partida puteando como Dámaso, el dedo de mi Dios me ha señalado: odre de putrefacción quiso que fuera mi cuerpo, y una ramera de solicitaciones mi alma, recuerdo a mi madrina, mi anciana madrina que olía a orina y a encierro diciendo yo no me quiero morir, yo no me quiero morir y su cuerpo ya era una llaga y su llanto rebotaba en el patio, los vecinos temblaban en sus casas, una loba del arrabal, acoceada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras de amor, yo no me quiero morir, no me quiero morir, y sólo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada, porque el mundo sin mí seguirá lento e idiota su curso endeble, soy la piltrafa que el tablejero arroja al perro del mendigo, qué pésimo timonel lo comanda, y el perro del mendigo arroja al muladar, la quilla enfila los escollos puntiagudos, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla, deshabitados de sirenas.
Desde la mina de las maldades, los prototipos neocristianos festejan la muerte a conciencia porque la muerte ha sido vencida por el buen Jesús, la muerte es el boleto de entrada al salón de juegos, y, sin embargo, esa antigua Muerte con la cuchilla al hombro aún deambula por el mundo confundiendo al hombre, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios, contra mi Dios y le ha dicho: Oh, Señor, tú que has hecho también la podredumbre, mírame, y su aguijón se llama Pecado, y ése sí que es un ogro que asusta a los cristianos nuevos, el sacamantecas que les hace temblar de miedo debajo de las sábanas, yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Tan vitalistas y entusiastas son, tan expansivos y apasionados, que, en lugar de alejarse del Ogro Pecaminoso, continuamente lo circundan y acarician y en el instante último casi siempre lo esquivan, yo soy el excremento del can sarnoso, porque los cristianos nuevos salen de noche, beben alcohol, se besan en la boca, se abrazan, se sientan en la hierba, fuman un pitillo; es decir, se comportan como si tuvieran verdaderas ganas de vivir la existencia sensible, el zapato sin suela en el carnero del camposanto, como si la vida no fuera tránsito ni examen de conducta sino patio de recreo, soy el montoncito de estiércol a medio hacer, un entremés antes de que comience el gran espectáculo del ilusionista Monsieur Dieu, que maneja con hilos fabulosos las constelaciones infinitas, los planetas remotos y las vidas chiquiturrias de los humanoides, donde casi ni escarban las gallinas. Toda esa olla podrida y sentimental hace que los neocristianos sean tan distintos de los oscuros, viejos y temerosos cristianos de siempre, los de colegio, parroquia y domingo, ésos que cuando se mueren tienen el miedo excavado en la cara, reflejado en las mamparas de la UVI.
Pero no me hagáis mucho caso, niños, porque ya sabéis que los narradores suelen tener muchas manías, cuentan las cosas a su manera como si fuera el único modo, se divierten saliéndose de madre con digresiones que a nadie interesan, dejan la mesa alborotada y llena de migas, nunca recogen los platos, son fastidiosos, con peligrosa tendencia al didactismo y a colgar su infortunio de los hombros de demás, y si acaso veis que vuelvo a perderme en páramos impropios sólo tenéis que saltar hasta la próxima negrita como en aquellos libros de multiaventuras que mamá os compraba en las casetas de la feria, Si decides entrar en la herrería, pasa a la página 64. Si prefieres esperar en las caballerizas, salta a la 73.
La Sra. Amable Uno no sabe qué pensar.