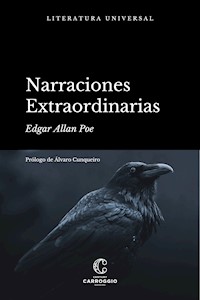Narraciones Extraordinarias
Edgar Allan Poe
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Carroggio
Todos los derechos reservados.Introducción: Álvaro Cunqueiro.Traductor: Santiago Carroggio.Portada: La Machi.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor y su obra
Ligeia
El hundimiento de la casa de Usher
Manuscrito hallado en una botella
El retrato oval
El rey peste. Cuento que contiene una alegoría
William Wilson
Eleonora
Descenso al Maeslström
Los asesinatos de la calle Morgue
La máscara de la muerte roja
El pozo y el péndulo
El escarabajo de oro
El misterio de Marie Roget
La carta robada
El barril de amontillado
El gato negro
El corazón delator
El enterramiento prematuro
El cajón oblongo
La verdad sobre el caso del señor Valdemar
Valdemar
Berenice
Introducción al autor y su obra
Álvaro Cunqueiro
No se puede leer a Edgar Allan Poe como a otro escritor cualquiera. Ni siquiera como se lee a Hoffnmann, a Kafka, a Villiers de l'Isle-Adam. El autor de El gato negro no es tanto un narrador de sucesos terroríficos, sino un autor que está en el terror. Lo que sucede en sus historias es algo que el autor mismo necesita vivir, y sucede en el único mundo real posible que él ha decidido aceptar, y que puede analizar con una lógica fría, de una excepcional lucidez; un mundo aterrador y misterioso, un reino frecuentado por la muerte. En primer lugar por la muerte de las mujeres que ama, y que se sobreviven unas en otras, en una suite inacabable: su madre Elizabeth, la dulce Helen de la adolescencia, Frances, su madre adoptiva; Virginia, su prima, con la que contrae matrimonio, y Mrs. Frances Osgood... Todas mueren jóvenes, las más devoradas por la tisis: a los veinticuatro años, a los diecisiete, a los veinte, a los treinta y ocho... Poe puede creer que él es el asesino, porque en Poe no existe la muerte natural, o en todo caso actuará una muerte natural disfrazada, y además urgida por su propio apetito de escenarios mortuorios, escenarios que recuerdan, más de lo que puede parecer a simple vista, a los de las tragedias shakespearianas que representaba su madre. Escenarios que dependían tanto de la imaginación, que no parecen poder subsistir sin la actriz, que ha debido estar ligada a ellos por un extraño destino, un destino a lo Poe: la madre muere un 10 de diciembre, y dos semanas después el teatro de Richmond, donde ella ha representado Julieta, lady Macbeth, Ofelia, Desdémona, arde. Dos cestos de mimbre con los vestidos de Elizabeth Allan, más harapos que otra cosa, estaban allí, en un pasillo, y arden también, Es la primera muerte, y es el primer incendio, de Edgar Allan Poe. Las mujeres que mueren se llamarán más tarde Berenice, Morella, Eleonora, Ligeia, y a Poe le parecerá la más natural cosa el asegurar que «la muerte de una mujer hermosa es, indiscutiblemente, el más poético tema del mundo». Pero ha de añadir que nadie puede desarrollar este tema mejor que él: igualmente está fuera de duda que la boca mejor elegida para tratar un tema así es la del amante privado de su tesoro. Pero, en Poe -y este ha tenido que saberlo alguna vez-, el tesoro está hecho de carne moribunda; esta es la carne que lo tienta, y aspira a poseer a la mujer en la misma hora de la muerte, Marie Bonaparte ha afirmado que Poe era un necrófilo en potencia, Además ha dicho, en su magnífico estudio psicoanalítico de Poe, que el escritor estaba enteramente fijado en el amor de su madre muerta, cuya imagen, y aquel sudor frío con el que salía del escenario después de morir como Ofelia, como Julieta, como Desdémona, y que Poe encontraba en sus mejillas y en su frente al besarla, quería después hallarlo en toda mujer, y lo encuentra en la lenta destrucción y agonía de su esposa Virginia.
Una constante vecindad de la muerte es una necesidad en el terror de Poe, lo que le permite estar en el terror, no bien toma la pluma. Ya tiene este componente anticipado, y sabe que la muerte aparece, ante todo, como una despaciosa destrucción, no exenta de belleza. Cuando cae la tarde de un pesado y sombrío día otoñal, Poe llega, a caballo, delante de la casa de los Usher; solo puede ver la vieja mansión como algo que está al final de su resistencia al tiempo y a la obra de consumición de la casa por los Usher que la han habitado, y por los dos últimos, lady Madeline –que muere despacio, como siempre en Poe- y Roderick Usher. Los dos últimos Usher han creado la grieta de la fachada de la casa, la grieta que la partirá en dos. Es desde el alma, los terrores, los sueños, la enfermedad misma, y el crimen, desde donde ambos actúan. Poe podía esperar a que la casa de los Usher, enferma también y lacerada, se deshiciese, pustulizase, desgarrase como el retrato de Dorian Grey. Pero, esa no era su manera. La manera de Poe era un componente misterioso, accidental y súbito, que entraba en la tragedia como un invisible deus ex machina y lo precipitaba todo en las tinieblas, «las tinieblas, madres predilectas del olvido», pero también de las terribles apariciones: lady Madeline enterrada viva, antes de su hora pues, provoca la muerte de la casa, antes de su hora también. La casa que se entierra con los dos últimos Usher: es decir, que se sumerge en el profundo y cenagoso estanque, «que se cierra torvamente y silenciosamente a mis pies sobre los fragmentos de la casa de los Usher». Para un gallego como el que estas líneas escribe, el derrumbamiento de la casa de los Usher tiene un vivo parentesco con aquellas ciudades de la mitología popular de Galicia, que a causa de un gran pecado, un parricidio alguna vez, un incesto otras, son cubiertas por una laguna, desde cuyo fondo llegan al visitante vespertino dolorosos lamentos, y a veces el sonido de campanas funerales.
Poe, que está en el terror, conoce técnicas muy precisas para hacernos sentir miedo ante la situación que nos describe. Miedo que comienza al principio de cada historia por la evocación de un escenario singular. El escenario es insólito, sombrío, sorprendente. La isla Sullivan, en El escarabajo de oro, es una «de las más singulares». Un castillo va a recordar los de las novelas de Mrs. Radcliffe: «enormes edificios llenos de lobreguez». Poe es consciente del origen literario de su castillo de El retrato oval, uno de los castillos que «durante mucho tiempo han alzado su frente ceñuda en los Apeninos, no menos en la realidad que en las novelas de Mrs. Radcliffe». El palacio Metzengerstein, que arde como el teatro de Richmond en Virginia, tragándose al joven caballero, jinete en un caballo loco que salta el foso y brinca por las escaleras, perdiéndose entre las llamas enormes, que crepitan bajo las manos de un viento súbito y sin duda de naturaleza no meteorológica. Un viento que se puede incluir entre los personajes de la tragedia. Un viento que ya ha saludado la frente de las cinco arrugas de Edipo y la barba enmarañada del rey Lear. En los escenarios poeianos hay hedores que avanzan en la noche, pisos que crujen, puertas que se lamentan al ser abiertas, escaleras a punto de derrumbarse, y el agua no es nunca fresca y clara, agua de fuente o de regato alegre de montaña; las aguas de Poe están en los estanques, quietas, muertas, pútridas, grises. Edgar Poe quiere también que el lector tenga conciencia plena de que ha pasado miedo. Tras un suceso horrible en el que se van mezclando en el más violento torbellino todas las pasiones humanas y las fuerzas desatadas de la naturaleza, súbitamente comparece la calma, una tranquilidad que forma parte del desenlace, me atrevería a decir, usando una terminología aristotélica, de la purificación. En Metzengerstein, «la furia de la tempestad se apaciguó inmediatamente, y le sucedió una tétrica y profunda calma. Una blanca llama envolvía aún el edificio como un sudario». Todo lo artificioso que quieran, todo lo monótono -un gran escritor es siempre espléndidamente monótono-, Poe como narrador es de una eficacia total, y es de suponer que el propio Poe sabía que no era ingenioso, pero que era un verdadero imaginativo que no dejaba nunca de ser analítico (Léase el comienzo de Los asesinatos de la calle Morgue).
Por otra parte, Poe va a insistir en que nos demos cuenta de que estamos leyendo un tale of terror usando incansablemente las palabras horrible, hediondo, pavoroso, terror, tétrico, torvo, etc. Teme que se le escape el lector, lo que por múltiples razones de seducción no es posible. Podremos huir de los fantasmas pútridos, monstruosos muertos resucitados para un ballet mortal, de Lovecraft, pero en Poe, horas después del final de la tragedia, aún nuestra mente y nuestro corazón, por decirlo así, respirarán difícilmente.
Aceptado que Poe sea un gran creador de entornos, como hemos dicho, de escenarios para sus asuntos, apenas los describe. Recuerden su llegada a la casa de los Usher: «Yo contemplaba la escena que tenía delante de la casa, las líneas del paisaje de aquella heredad, las frías paredes, las ventanas vacías que parecían ojos, unos juncos lozanos, y unos pocos, blanquecinos troncos de árboles, carcomidos»... E inmediatamente pasa a la depresión que le produce la contemplación de la casa, tan intensa que solo puede compararla «al desvarío que sigue a la embriaguez del opio». Pero nunca sabremos cómo era el verdadero rostro de la casa de los Usher, y solamente un observador minucioso «hubiera podido descubrir una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el techo de la fachada del edificio, bajaba por la pared zigzagueando hasta que se perdía dentro de las tétricas aguas del estanque». La sombriedad de la casa Usher, «la sensación de insufrible tristeza», el «misterio insoluble» de la angustia y de las imaginaciones sombrías que la casa le producía al visitante, eran hijas del ánimo de este, las que llevaba el visitante consigo, y aún parece como una autodefensa contra su incorporación al trágico secreto que la casa debe encerrar. Sin embargo, aquí y en otros escenarios misteriosos, Poe entra. Si me lo permiten, diré se fuga hacia allí. Poe ha estado fugándose siempre, e impidiéndose a sí mismo un lugar estable en la sociedad. Son esos que él mismo llama «accesos de vagabundaje», y a los que, por propia confesión, dice que no quiere ni puede escapar. Sabe que se destruye bebiendo y escapando -morirá ebrio, y en una fuga, que él sabe que es la última y la más inexplicable-, pero insiste, porque no puede resistir al deseo de verse descomponer, de ver alojarse en él la putrefacción. Alguien ha comentado que «la lucidez en Poe es siempre impotente. Observa cómo se descompone con una curiosidad apática. Ejerciendo contra sí mismo, y sabiéndolo, no puede nada». Es su descomposición, su destrucción, la que le lleva a contarnos otras descomposiciones y destrucciones, de paisajes o de héroes.
Pero, hay otra lucidez en Poe, una lucidez que podemos llamar retórica. Cuando en 1845 publica su poema El cuervo los lectores se asombran. Todo el mundo quiere conocer al poeta, y las gentes más diversas le escriben o se dirigen a los directores de los periódicos para asegurar que han escuchado hablar a cuervos en las circunstancias más extrañas, que les han seguido, que han penetrado en sus casas. Es la llamada «locura del cuervo». Cuatro cuervos, llamando desde distintos lugares a una encajera de Williamsburg, la desorientan en el bosque, la atraen hacia un pantano, la «empujan» hacia él. Se salva del acoso de los cuervos, pero enloquece, cree estar habitada por cuervos que se asoman a su boca, como el cuco en el reloj, para decir con su voz grave ¡nunca más! Alguien ha sospechado que Poe ha vivido esta experiencia del cuervo llegando a medianoche. Y yo soy de los que lo creen así. Es más que un sueño, uno de esos sueños «que los demás no han osado tener ni revelar, es una experiencia próxima a las experiencias místicas, en las que funciona, como en los milagros, el argumento que los teólogos llaman «de necesidad». Esta experiencia le era necesaria a Poe, que aspiraba a un espectador ajeno y a la vez íntimo de su situación mental y espiritual. Con su ¡nunca más! el cuervo le cierra todas las salidas, quizás incluida la salida habitual, la fuga. Un poema genial, sin duda, El cuervo, pero como todo lo que Poe hace un poco cargado de retórica, y aún de palabrería. «Ganaría siendo más corto y desnudo», dirá Eliot. Pero no bien el poema es conocido, alabado, reproducido y recitado, Poe siente la necesidad de destruirlo y publicando Génesis de un poema, se empeña en demostrar que su poema no es hijo de la excelsa inspiración, sino de una elaboración consciente y sistemática, de la hábil capacidad del constructor de efectos: «Para mí la primera de todas las consideraciones es cómo producir un efecto», dice Poe; y añade: «Habiendo elegido producir un efecto, en primer lugar original y en segundo lugar atrayente, busco si es mejor destacarlo por los incidentes o por el tono, o por incidentes vulgares y un tono particular, o por incidentes singulares y un tono ordinario, o por una igual singularidad de tono y de incidentes, y después busco alrededor de mí, o en mí mismo, las combinaciones de acontecimientos y de tonos que pueden ser más propios para crear el efecto en cuestión, «El poema -ha escrito Jacques Cabau- no está construido sobre un tema; es el tema el que resulta del poema... El poema no reconstituye un hecho anecdótico, pero constituye un hecho literario.» ¿Podríamos hablar, entonces, de la literatura como salvación? Porque no hay duda ninguna de que Poe, Edgar Allan Poe, con su carga de alcoholismo hereditario y quizás sífilis, perdiendo cada pocos años una madre, viviendo en la miseria y el hambre, y aun en periodos temporales de locura, vagabundo borracho y muchas veces aterrorizado por lo invisible y las misteriosas relaciones que descubre entre las almas y las cosas, necesita ser salvado, protegido, como lo que es, como lo que no ha dejado nunca de ser: como un niño. A veces niño prodigio, a veces petulante e incluso príncipe exiliado con un castillo hereditario en la lejana Irlanda, de donde había llegado a América su abuelo, el general Poe.
Pocas veces se ha tocado el tema de la ascendencia irlandesa de Poe, y estimo que merecía ser tratado con cierta profundidad. Poe cuenta, en ocasiones, así en el Manuscrito hallado en una botella o en El retrato oval, como si utilizase la manera de narrar más típica de la tradición oral gaélica, que por otra parte no conocía, y no ha podido oír a su padre ninguna historia «irlandesa», que a su vez este hubiera escuchado de labios del suyo, o de su abuelo. En el Manuscrito, el propio navío, con tan extraña y fantasmal tripulación, semeja a una de aquellas islas que lo fueron de la eterna juventud y que, perdida su virtud, se disponen a desaparecer bajo las aguas en medio de violenta tempestad. Y en El retrato oval aparece el pintor que no se da cuenta de que está retratando a una hermosa mujer, su esposa, que ha muerto posando, y aún busca dar en el rostro una pincelada en la boca y un toque en los ojos, logrados los cuales, grita: ¡Esto es realmente la vida misma volviéndose para contemplar a la mujer, que está muerta! Que puede llevar muerta quizás más de cien años, como aquellas amadas lejanas que los cantores amaban en la verde Erin por lo que habían oído decir de ellas, y no cesaban de acumularles belleza en sus versos, hasta lograr el retrato perfecto, que enamoraría de la gentil doncella a todos los que lo escucharan cantar. Salían los enamorados presurosos en su busca, pero ya ni en las colinas más occidentales, las que el sol enrojece al morir, quedaba memoria de su torre, ni aun de su tumba. Y que hay parentesco entre el humor de Poe y el de Sterne, es indudable. Sterne sabía que lo esencial era lograr que el alma del lector estuviese a merced del escritor, durante el tiempo que durase la lectura. Y Poe parece añadir a la reflexión de Sterne que «el autor, si alcanza esto, está en condiciones de realizar la plenitud de su intención, cualquiera que sea. Si traducimos todo esto al papel del canto en la tradición gaélica, veremos que la aspiración es la misma: el bardo quiere tener sujeto, sometido, a quien lo escucha, fuera de tiempo y de lugar, absorto en la peripecia y en el reconocimiento que le son cantados. Se trata de un juego a veces trágico, y en cierto modo ligado con la interpretación de sueños, en el sentido aquel de los intérpretes de Jerusalén, como Bar Hedia, para quienes «todos los sueños se cumplen en la dirección misma en que son interpretados». Los sueños de Poe se cumplen siempre en la dirección en que Poe los interpreta, y no importa que se cumplan siempre en la misma dirección. La culpa no es de Poe, naturalmente.
Quizás el lector de hoy, que yo soy, lea a Poe con demasiadas anteojeras. Por ejemplo, con las que nos han puesto los franceses, Baudelaire, Mallarmé, Paul Valéry. Baudelaire que lo ha dado a conocer en Francia, y Mallarmé y Valéry que lo han admirado. Mallarmé ha traducido El Cuervo en una versión que hoy muchos no aceptamos, y Génesis de un poema era para él y para Valery una especie de arte poética. El propio Baudelaire cree que, con la Génesis de un poema, Poe pretende simplemente que se le crea menos inspirado de lo que es. La importancia de Baudelaire en el conocimiento de la obra de Poe en Europa, es inmensa. Se ha dicho que Baudelaire le había fabricado a Poe en Francia «una gloria exagerada», y ha sido a través de los simbolistas franceses que ingleses y americanos han descubierto a Poe. La «voluntad retórica» le permite a Paul Valéry el admirar a Poe en tan sumo grado -Cabau dice que Valery encuentra en Poe su propia lucidez, su fascinación por los mecanismos rigurosos, casi matemáticos de la fabricación estética-, con «su estilo y su lengua, tan artificiales, tan puerilmente rebuscados, serán siempre un obstáculo para el lector anglosajón». Baudelaire nos ha dado una imagen patética de Poe que no se correspondía con la realidad. Poe era, además, un visionario, porque sus héroes lo eran, y los excepcionalmente inteligentes héroes de Poe hacen parecer a su creador el hombre de mayor inteligencia que haya habido nunca. Pero sus héroes y él, cada vez que buscan en su interior, cada vez que quieren saber quiénes son y se plantean el ser o no ser, entonces se equivocan, y de análisis en análisis, de deducción en deducción, se destruyen. Poe y sus héroes, encuentran en su interior la neurosis, o el miedo de ella, que es lo mismo. Es cierto, como ha dicho Jacques Cabau, que no hay potencias ocultas en Poe. «Quizás -añade- no hay ni siquiera Dios».
Es más que seguro que así sea. El hombre en Poe se ve obligado a pensar, a buscar en sí las rendijas por las cuales verse por dentro hasta dar con la ruedecita fatal, la que mueve esa parte no vista de la estructura poderosa e inexorable del alma. Entonces hay que seguir día a día, hora a hora, los raros y constantes movimientos, siempre los mismos en cada uno, y que hay que analizar minuto tras minuto, no perderles nunca la cara, contar sus dientes, esperar sus aceleraciones o sus pausas, y de pronto salta imprevisiblemente el resorte y se detiene, porque el escrutador de su propia alma ha llegado a ver la escena final de la tragedia. Lógicamente, todos los héroes de Poe saben, por anticipado, lo que se juegan.
Otras anteojeras más recientes son el gran ensayo de Marie Bonaparte. Ya no podemos aceptar como casta la obra de Poe, porque la princesa Bonaparte ha desentrañado toda la simbólica sexual de ella. Por la muerte las mujeres de Poe llegan al amor. Hablamos antes de carne moribunda, la apetecida por Poe, pero podíamos hablar también de carne putrefacta. La necrofilia de Poe es evidente, y también que todas sus heroínas son a imagen de su madre. Poe ha buscado a su madre por medio de todas las mujeres que ha amado -que seguramente no ha amado en la medida en que lo ha dicho-. A veces, parece ser el propio Poe quien desee que mueran todas las mujeres que ama, como ha muerto su madre. Es a su madre y no a Jane Stanard, a su madre cadáver y no al cadáver de Jane Stanard, a ese cuerpo podrido con el que no deja de soñar, para quien pide que los gusanos se deslicen dulcemente a su alrededor. «Gusanos blancos, gusanos verdes, gusanos silenciosos que se transforman en la forma más pura de la ternura. Duerme en el regazo de todas las mujeres como en el de su madre, como duerme una aldea tranquila al pie de una montaña». Se ha hecho notar que la madre de Edgar Allan Poe recobra siempre a su hijo, porque las heroínas que le da en matrimonio no son más que reflejos de ella, y así la madre lo mantiene sujeto a la pasión incestuosa. También nos dice Marie Bonaparte algo del sadismo en Poe, y hay quien asegura que su obsesión sádica nace de su impotencia…Pero uno quisiera leer a Edgar Allan Poe sin estas anteojeras, ni otras, como cuando adolescente se encerró por vez primera en su habitación con las Narraciones extraordinarias y La narración de Arthur Gordon Pym, o leyó El cuervo.
Verdaderamente Poe era un alimento nuevo para el alma, que descubría entonces misteriosos paisajes nunca sospechados. Se hacía un viaje, y se llegaba a las mansiones donde el terror reinaba, y era uno mismo quien viajaba para encontrarse con Roderick Usher, o se embarcaba en la ballenera Grampus, como Arthur Gordon Pym de Nantucket. Para el joven lector había una realidad poeiana. Acaso nunca pensó Poe que los lectores adolescentes que abrían por primera vez sus libros lo creyeran al pie de la letra. Es decir, creyeran que había en el mundo, situados en puntos perfectamente localizables, tal cantidad de misterio, encerrando tal cantidad de posibilidades de tragedia. Era todo verdad, por el tono de suficiencia con que estaba dicho, por la insistencia en el análisis, y naturalmente porque se era llevado por la habilidad narrativa de Poe a participar en el terror. En muchos jóvenes lectores que más tarde, en la madura edad, han llegado a ser escritores de imaginación, el recuerdo del misterio poeiano permanece, y los misterios que estos escritores narran tienen siempre la atmósfera que Poe estableció para la existencia del misterio. Los maestros del psicoanálisis pueden interpretar ahora como quieran los «misterios» de Poe, pero su permanencia en la memoria de los lectores es prueba de que en Poe existe una búsqueda que se corresponde con la más natural versión del misterio que admite el humano, y de la expectativa del terror. Como consecuencia de la aplicación a la vida y a la obra de Edgar Allan Poe del método psicoanalítico, rige ahora una disminución de la calidad literaria del escritor Edgar Allan Poe. Se le discute, y aun se intenta eliminarlo de la historia de la literatura. Huxley ya había hablado «del constante mal gusto de Poe». Se ha dicho de sus poemas que están ahí, congelados, y que no ganan al ser retenidos en la memoria, releídos, murmurados, y que en ningún caso el lector puede participar en esa poesía, que parece mecánica, con todos sus versos de efecto. Pero quien haya leído una vez El cuervo en una anochecida en la que el viento vendaval dirigía el ronco coro del bosque, sabe que pueden surgir voces así, como la admonitoria del cuervo, que dicen los destinos, los triunfos y las derrotas. Aunque el cuervo de Poe resulte quizás demasiado en literatura. Poe hay que leerlo cuando aún no está usado por los años y la experiencia, porque Poe tiene que sorprender a su lector. Todo el sabor de la lectura de Edgar Allan Poe consiste en que nos sorprenda, en que de la mano de él vayamos al descubrimiento de los misterios. Independientemente del saber de su vida, de esa compleja y extraña biografía.
Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, a las dos de la madrugada. Debía, pues, situarse entre la gente de Capricornio. Pero ha sido publicado su horóscopo, y de él se deduce que pertenece a la familia del Escorpión. Claro que hay muchos Escorpión y entre ellos creadores, autores eróticos como Henry Miller, o dramaturgos y artistas marcados por lo negro, lo extraño, lo misterioso, lo macabro, las visiones fantasmales, como Brueghel, Paganini, Dostoievski, Villiers de l'Isle-Adam, Barbey d'Aurevilly. En cierto modo, Escorpión es el signo de los creadores. Poe mantiene lazos familiares excepcionalmente estrechos con algunos, como Barbey y Villiers, sus primos carnales en las estrellas, y como el médico Bichat, descubridor de las membranas sinoviales, autor de un Tratado de la Vida y de la Muerte, en el que relata sus propias experiencias sobre la estrangulación, la sofocación, la sumersión, y en el invierno del Año II de la Revolución francesa, se dedica a hacer ensayos sobre los guillotinados, cuyos cuerpos y cabezas tiene a su disposición a los treinta minutos de ser ejecutados; en el Hotel-Dieu hace seiscientas autopsias en aquel solo invierno, para desvelar los fenómenos de la muerte, reconocer las lesiones de los tejidos, ensayar de situar las propiedades vitales... Camus y Fiodor Dostoievski son también de ese signo. Dostoievski -ha dicho Pierre Pascal- ha llegado a saber «que el hombre es otra cosa que un ser racional, y que disimula en él subterráneos sin fondo». Poe también. Poe ha leído a Smollet y a Defoe, pero a él lo han leído muchos otros, como Verne, el Conrad de La línea de sombra, Stevenson, Masefield, Conan Doyle... Pero ninguno de ellos personaje tan patético y desamparado como Poe, y ninguno que haya gastado la vida en tantos inútiles, sombríos, y si quiere, incomprensibles sueños. Porque la verdad es que todavía existe un misterio Poe.
Quizás, pese a Marie Bonaparte y otros, este misterio exista siempre.
NARRACIONES
EXTRAORDINARIAS
Ligeia
And the will therein lieth, which dieth not. Who knoweth the mysteries of the will, with its vigour? For God is but a great will pervading all things by nature of its intentness. Man doth no yield himself to the angels, nor unto death utterly, sane only through the weakness of his feeble will.
(Y en ello reside la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su empeño. El hombre no se rinde a los ángeles ni a la muerte del todo, sino solamente por la flaqueza de su débil voluntad.)
Joseph Glanvill
No puedo, por mi vida, recordar cómo, cuándo y ni siquiera exactamente dónde conocí por vez primera a dama Ligeia. Largos años han transcurrido desde entonces y mi memoria está débil por causa de muchos sufrimientos. O, quizá, no puedo ahora traer a mi mente estos pormenores porque, a decir verdad, el carácter de mi amada, su extraordinaria erudición, su singular aunque plácida belleza y la conmovedora y cautivadora elocuencia de su suave lenguaje musical se abrieron camino hasta mi corazón con pasos tan firme y furtivamente progresivos que pasaron inadvertidos e ignorados. Sin embargo, creo que la encontré por vez primera y luego con mayor frecuencia en alguna grande, antigua y decadente ciudad a orillas del Rin. De su familia… ciertamente que la oí hablar. Y el hecho de que era de rancia alcurnia no se puede poner en duda.
¡Ligeia, Ligeia! Sumido en estudios cuya naturaleza más que cualquier otra hace amortiguar las impresiones del mundo exterior, solo con esa dulce palabra —Ligeia— puedo traer con la imaginación ante mis ojos la figura de la que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, un recuerdo me asalta de pronto: que no he sabido nunca el apellido de la que fue mi amiga y mi prometida, la que llegó a ser compañera de mis estudios y, finalmente, la esposa de mi corazón. ¿Fue aquella una imposición bromista por parte de mi Ligeia? ¿O fue para dar una prueba de la firmeza de mi afecto por lo que yo no formulé preguntas sobre este punto? ¿O fue más bien un capricho mío, una ofrenda vehementemente romántica sobre el altar de la más apasionada devoción? Y si solo de modo confuso recuerdo el hecho mismo ¿qué tiene de extraño que haya olvidado completamente las circunstancias que lo originaron y acompañaron? Y, en verdad, si alguna vez el espíritu que llaman novelesco, sialguna vez ella, la pálida, brumosa y alada Ashtofet del idolátrico Egipto presidió, según dicen, los matrimonios malhadados, entonces con toda seguridad presidió el mío.
Hay un tema predilecto, sin embargo, sobre el cual no me falla la memoria. Es la persona de Ligeia. Era alta de estatura, un tanto delgada y, en sus últimos días, incluso demacrada. En vano intentaría describir la majestad, la serena desenvoltura de su porte o la incomprensible ligereza y elasticidad de su paso. Iba y venía como una sombra. Yo nunca advertía su entrada en mi cuarto de estudio salvo por la música querida de su profunda y dulce voz cuando colocaba su mano marmórea en mi hombro. En belleza de semblante ninguna doncella la igualó jamás. Era el esplendor de un sueño de opio, una visión etérea y encantadora más singularmente divina que las fantasías que revoloteaban en torno a las almas dormidas de las hijas de Delos. Sus facciones, sin embargo, no poseían ese molde regular que erróneamente nos han enseñado a reverenciar en las obras clásicas de los paganos. «No hay belleza exquisita —dice Bacon, lord Verulam, hablando con propiedad de todas las formas y géneros de belleza— sin alguna anomalía en la proporción.» No obstante, aunque veía que los rasgos de Ligeia no poseían una regularidad clásica, aunque advertía que su hermosura era realmente «exquisita» y sentía que en ella había mucho de «extraño», no obstante he intentado en vano descubrir la irregularidad y concretar mi propia percepción de «lo extraño». Examinaba yo el contorno de la alta y pálida frente, era irreprochable —pero ¡cuán fría es en verdad esa palabra aplicada a una majestad tan divina!—…; su piel, que rivalizaba con el más puro marfil; su porte y gravedad imponentes: la suave prominencia bajo las sienes, y luego aquella cabellera, negra como ala de cuervo, lustrosa, abundante y naturalmente rizada, ¡que revelaba en toda su fuerza el epíteto homérico «jacintina»! Miraba yo el delicado perfil de su nariz y en ninguna parte había contemplado tamaña perfección sino en los graciosos medallones de los hebreos. La misma lozana tersura de superficie, la misma tendencia, apenas perceptible, a lo aquilino, las mismas aletas armoniosamente curvadas que proclamaban un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca que encerraba sin duda el triunfo de todas las cosas celestiales: la curva magnífica del breve labio superior, la suave y voluptuosa caída del inferior, los hoyuelos que jugueteaban y el color que hablaba, los dientes que reflejaban, con un brillo casi sobrecogedor, cada rayo de santa luz que caía sobre ellos por obra y gracia de su serena y plácida sonrisa, y sin embargo, la más exultante y radiante de todas las sonrisas. Examinaba yo la configuración del mentón y aquí también descubría la generosa delicadeza, la dulzura y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de lo griego, aquella línea que el dios Apolo revelara en un sueño a Cleomenes, el hijo de Atenas. Y entonces miraba a los grandes ojosde Ligeia.
Para los ojosno tengo modelos en la Antigüedad clásica. Podría ser también que en los ojos de mi amada residiera el secreto a que alude lord Verulam. Eran, he de creer, mucho mayores que los ojoscorrientes de nuestra especie. Eran incluso más grandes que los más grandes de los ojosde gacela de la tribu del valle de Nourjahad. No obstante, solo a ratos —en momentos de intensa excitación— aquella particularidad se hacía más que perceptible en Ligeia. En semejantes momentos era su belleza —o quizá se lo parecía a mi inflamada imaginación— la belleza de los seres que viven por encima de la Tierra o separadamente de ella, la belleza de las fabulosas huríes de los turcos. El matiz de las pupilas era del negro más profundo y sobre ellas aparecían largas pestañas de azabache. Las cejas, de dibujo ligeramente irregular, poseían el mismo tono. Lo «extraño», por lo tanto, que yo encontraba en los ojosera de naturaleza distinta a su forma, color o brillo y podía muy bien atribuirse a su expresión. ¡Ah, palabra sin sentido, detrás de cuya vasta amplitud de sonido atrincheramos nuestra ignorancia de lo espiritual! ¡La expresión de los ojosde Ligeia! ¡Cuánto, durante largas horas, he meditado sobre ella! ¡Cuánto he luchado durante toda una noche de verano por desentrañarla! ¿Qué era aquello, aquel algo más profundo que el pozo de Demócrito y que se encontraba muy dentro de las pupilas de mi amada? Me dominaba la pasión de descubrirlo. ¡Aquellos ojos, aquellos grandes, resplandecientes, aquellos divinos ojos!Ellos se convirtieron para mí en las estrellas gemelas de Leda y yo para ellos en el más fervoroso de los astrólogos.
No existe nada, entre las muchas e incomprensibles anomalías de la ciencia del espíritu, más tremendamente excitante que el hecho —nunca, creo, mencionado en las escuelas— de que, en nuestros esfuerzos por evocar en la memoria algo olvidado hace largo tiempo, nos encontramos a menudo al borde mismo del recuerdo, sin ser capaces finalmente de recordar. Y así, con cuánta frecuencia en mi intenso examen de los ojos de Ligeia he sentido aproximarme al pleno conocimiento de su expresión, aproximarme, mas sin adueñarme por completo de él, y al final verlo desaparecer nuevamente. Y (extraño, ¡el más extraño de todos los misterios!) encontré en los objetos más corrientes del universo una serie de analogías con esa expresión. Quiero decir que, subsiguientemente al período en que la belleza de Ligeia penetró en mi espíritu para morar allí como en un altar, extraje de muchas existencias en el mundo material una sensación como la que siempre despertaban en mí sus grandes y luminosos ojos. Sin embargo, no por ello sería más capaz de definir esa sensación, de analizarla o incluso de considerarla continuamente. La reconocía, repito, al examinar una vid que crecía de prisa, al contemplar una falena, una mariposa, una crisálida, una corriente de agua presurosa. La he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. La he sentido en las miradas de personas muy ancianas. Y hay una o dos estrellas en el firmamento (una, en especial, doble y variable, que puede encontrarse cerca de la gran estrella de Lira) que, vistas con el telescopio, han producido en mí un sentimiento semejante. Me he sentido invadido por él con los sonidos de ciertos instrumentos de cuerda y con muchos pasajes de libros. Entre otros ejemplos innumerables, recuerdo bien de un volumen de Joseph Glanvill algo que (quizá simplemente por su rareza) nunca dejó de inspirarme ese sentimiento: «Y en ello reside la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su empeño. El hombre no se rinde a los ángeles ni a la muerte por entero, sino solamente por la flaqueza de su débil voluntad.»
El correr de los años y la subsiguiente reflexión me han permitido encontrar alguna lejana relación, efectivamente, entre este pasaje del moralista inglés y ciertos aspectos del carácter de Ligeia. Una intensidad de pensamiento, acción o palabra, era posiblemente en ella el resultado, o al menos una muestra, de esa gigantesca volición que, durante nuestro largo trato, nunca dio otra prueba inmediata de su existencia. De todas las mujeres que he conocido, ella, la exteriormente serena, la siempre plácida Ligeia, era la que con más violencia caía presa de los tumultuosos buitres de la pasión despiadada. Y de tal pasión no podría yo juzgar salvo por la milagrosa expansión de aquellos ojosque tanto me debilitaban y espantaban al mismo tiempo, por la melodía, modulación, claridad y placidez casi mágicas de su profunda voz y por la fiera energía (doblemente eficaz por el contraste con su manera de pronunciar) de las vehementes palabras que salían habitualmente de su boca.
He hablado del saber de Ligeia: era inmenso, tal como no lo he conocido nunca en una mujer. Dominaba a fondo las lenguas clásicas y, hasta donde llega mi conocimiento de los modernos dialectos de Europa, jamás la sorprendí en falta. En realidad, sobre cualquier tema de los más admirados, simplemente por ser los más abstrusos, de la cacareada erudición académica ¿sorprendí alguna vez un error en Ligeia? ¡De qué modo tan singular y emocionante ese rasgo de la naturaleza de mi esposa ha venido reclamando, solo en estos últimos tiempos, mi atención! Dije que su cultura era tal como jamás la he conocido en mujer…, mas ¿dónde alienta el hombre que haya atravesado con éxito todos los campos de la ciencia moral, física y matemática? No vi entonces lo que ahora advierto claramente: que los conocimientos de Ligeia eran gigantescos, asombrosos; y yo, dándome perfecta cuenta de su infinita supremacía, me resigné con confianza pueril a dejarme guiar por ella a través del caótico mundo de la investigación metafísica, del que me ocupé con ardor durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¡Con qué inmenso júbilo, con qué vivo deleite, con qué gran medida de todo cuanto es etéreo en la esperanza, sentía yo, cuando ella me dirigía en estudios poco explorados y menos conocidos, ensancharse lenta y gradualmente aquella deliciosa perspectiva, que me presentaba una larga, maravillosa y no hollada senda que podía yo con el tiempo recorrer hasta la meta de una sabiduría demasiado preciosa para no estar prohibida!
¡Cuán acerbo, pues, tuvo que ser el dolor con que, transcurridos algunos argos, vi desplegar las alas y desaparecer volando mis bien fundadas esperanzas! Sin Ligeia yo no era más que un niño caminando a tientas en la oscuridad. Solo su presencia, sus enseñanzas, hacían vívidamente luminosos los muchos misterios del trascendentalismo en que nos hallábamos inmersos. Privado del fulgor radiante de sus ojos, todas aquellas letras ligeras y doradas se volvían más pesadas y deslustradas que el saturnino plomo. Ahora aquellos ojosbrillaban cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo estudiaba. Ligeia cayó enferma. Los ardientes ojosrefulgían con esplendor glorioso, los pálidos dedos adquirían la blancura de cera de la muerte y las azules venas de su altiva frente se dilataban y contraían impetuosamente con las mareas de la más suave emoción. Comprendí que iba a morir y luché desesperado en espíritu contra el implacable Azrael. Y los esfuerzos de la apasionada esposa eran, con asombro mío, aún más enérgicos que los míos. Había muchas cosas en su firme naturaleza que me llevaron a creer que para ella la muerte llegaría sin sus terrores, pero no fue así. Las palabras son impotentes para dar una idea cabal de la fiera resistencia que ella oponía a la Sombra. Gemía yo de angustia ante aquel desgarrador espectáculo. Hubiese querido calmar, aconsejar, razonar, pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, de vivir y solo de vivir, el consuelo y el razonamiento habrían sido el colmo de la insensatez. Y, sin embargo, ni en el último instante, entre las mayores convulsiones de su impetuoso espíritu, se alteró la placidez externa de su porte. Su voz se tornaba más suave, más profunda…; pero no tuve ánimos para desentrañar el vehemente significado de aquellas palabras pronunciadas con tal sosiego. Me daba vueltas la cabeza cuando escuchaba extasiado una melodía más que mortal, unas ideas y unas aspiraciones que la mortalidad jamás había conocido.
Que ella me amaba, no lo dudaba y bien seguro podía estar de que en un pecho como el suyo no podía reinar el amor con pasión corriente. Pero solo en presencia de la muerte tuve pleno conocimiento de la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, dio salida ante mí a la exuberancia de un corazón, cuya más que apasionada devoción llegaba a la idolatría. ¿Cómo había podido merecer yo la bendición de tales confesiones? ¿Cómo había merecido la maldición de que mi amada me fuese arrebatada en la hora de hacerlas? Pero no puedo extenderme en este tema. Diré solo que en aquel abandono más que femenino de Ligeia a un amor ¡ay! del todo inmerecido, sin méritos otorgado, reconocí, por fin, el principio de su ansia, un deseo ardientemente sincero de retener aquella vida que ahora huía veloz. Es esta vehemencia tan ardiente, es este deseo de vida tan ávido, que carezco de palabras capaces de expresarlo.
En la avanzada hora de la noche en que falleció, llamándome perentoriamente a su lado, me hizo repetir ciertos versos compuestos por ella misma no hacía muchos días. La obedecí. Eran los siguientes;
¡Mira! ¡Esta noche es fiesta!
En estos últimos años de tristeza,
Una multitud de ángeles alados, cubiertos
Con velos y deshechos en llanto,
Está sentada en un teatro para ver
Una comedia de esperanzas y temores,
Mientras la orquesta a intervalos deja oír
La música de los mundos.
Los comediantes, hechos a imagen del Dios de las alturas,
Susurran y gruñen en voz baja
Y corren de un lado para otro…
Simples marionetas que van y vienen
A las órdenes de un algo grande y sin forma
Que cambia y mueve los decorados
¡Sacudiendo de sus alas de cóndor
La invisible desgracia!
¡Qué abigarrado drama!…, ¡sin duda no será olvidado!
Con su Fantasma perseguido sin descanso
Por una multitud que no puede alcanzarlo
Cruzando un círculo que gira sin cesar
Sobre sí mismo.
Y la Locura, el Pecado,
Y el Horror, son el alma del argumento.
Pero mirad; entre el tropel mímico
Se introduce una figura que rastrea.
Un ser rojo de sangre que viene retorciéndose
Desde la soledad de la escena.
¡Se retuerce!… ¡se retuerce!… con mortal angustia.
Los comediantes se convierten en su alimento,
Y los serafines lloran ante los colmillos de
La terrible sabandija
Tintos en sangre humana.
¡Desaparecen…, se extinguen todas las luces!
Y sobre todas aquellas temblorosas figuras
Cae el telón, el paño mortuorio,
Con el ímpetu de la tempestad.
Y los ángeles pálidos y descoloridos
Se levantan, se quitan los velos y afirman
Que aquella obra es la tragedia «Hombre»
Y su protagonista, su héroe, el Gusano Conquistador.
—¡Oh, Dios! —casi gritó Ligeia poniéndose en pie de un salto y extendiendo los brazos hacia lo alto con un movimiento espasmódico mientras yo daba fin a estas líneas—. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Divino Padre! ¿Deben ser estas cosas irremediablemente así? ¿Es que nunca ha de ser conquistado este Conquistador? ¿No somos nosotros parte y esencia de Ti? ¿Quién, quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor? «El hombre no se rinde a los ángeles ni a la muerte por entero, sino solamente por la flaqueza de su débil voluntad.»
Y entonces, como exhausta por la emoción, dejó caer los blancos brazos y volvió solemnemente a su lecho de muerte. Y cuando exhaló sus últimos suspiros, mezclado con ellos salió un quedo murmullo de sus labios. Acerqué el oído y distinguí las palabras finales del pasaje de Glanvill: «El hombre no se rinde a los ángeles ni a la muerte por entero, sino solamente por la flaqueza de su débil voluntad.»
Ella murió. Y yo, aniquilado por el dolor, no pude soportar más tiempo la solitaria desolación de mi morada en aquella mustia y declinante ciudad a orillas del Rin. No carecía yo de lo que el mundo llama riqueza. Ligeia me había dejado mucho más, muchísimo más de lo que generalmente corresponde a la suerte de los mortales. Por lo tanto, después de unos cuantos meses de hastiado y vano vagabundeo, compré e hice reparar una abadía, cuyo nombre no diré, enclavada en una de las partes más agrestes y menos frecuentadas de la hermosa Inglaterra. La sombría y triste grandeza del edificio, el aspecto casi salvaje de la heredad, los numerosos, melancólicos y venerables recuerdos relacionados con ambos, tenían mucho en común con las sensaciones de completo abandono que me habían conducido a aquella remota e inhóspita región del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, con su verdeante moho colgando por todo él, había sufrido pocas alteraciones, me entregué, con una perversidad infantil y acaso con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior una magnificencia más que regia. Precisamente en la niñez había sentido yo gran afición a tales tonterías y ahora volvían a mí como si por el dolor me encontrara en la senil imbecilidad. ¡Ay, comprendí cuánta incipiente demencia podría descubrirse en las suntuosas y fantásticas colgaduras, en las solemnes esculturas egipcias, en las extravagantes sobrepuertas y muebles, en los estrambóticos dibujos de las alfombras bordadas en oro! Me había convertido en esclavo, preso en las redes del opio y mis trabajos y proyectos habían adquirido el color de mis sueños. Pero no me detendré a detallar aquellos absurdos. Hablaré tan solo de aquella cámara por siempre maldita, adonde, en un momento de enajenación mental, conduje desde el altar como desposada —como sucesora de la inolvidable Ligeia— a lady Rowena Trevanion de Tremaine, la de los rubios cabellos y los azules ojos.
No hay una sola parte de la arquitectura y decoración de aquella cámara nupcial que no esté ahora visible ante mí. ¿Dónde estaban las almas de la altiva familia de la novia, cuando, sedienta de oro, permitió traspasar el umbral de una estancia adornada así a una doncella, a una hija tan amada? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la cámara —aun cuando haya olvidado lamentablemente cosas de mayor importancia—, a pesar de que en su fantástica ostentación no había armonía, un sistema que ayudase a la memoria. La habitación, situada en una alta torrecilla de la encastillada abadía, tenía forma pentagonal y era muy espaciosa. Ocupando toda la cara sur del pentágono, se hallaba la única ventana, un inmenso cristal de Venecia, de una sola hoja, coloreada de una tonalidad plomiza, de forma que cuando los rayos del sol o de la luna la atravesaban, caían con un brillo fantasmal sobre los objetos del interior. Sobre la parte superior de la enorme ventana se extendía el enramado de una añosa parra, que trepaba por los macizos muros de la torrecilla. El techo, de sombrío roble, era excesivamente alto, abovedado y complicadamente labrado con las más extravagantes y grotescas muestras de un estilo mitad gótico, mitad druídico. Desde el centro de la oscura bóveda colgaba, de una sola cadena de oro de largos eslabones, un enorme incensario del mismo metal, de estilo árabe, con tantas perforaciones y tan ingeniosamente hechas que por ellas pasaba culebreando el fuego en una sucesión de luces multicolores, con la vitalidad de una serpiente.
Unas pocas otomanas y candelabros dorados, también orientales, aparecían diseminados por la habitación. Y estaba asimismo el tálamo, el tálamo nupcial, de modelo hindú, bajo, labrado en recio ébano y coronado por un dosel negro. En cada uno de los ángulos de la cámara se alzaba un gigantesco sarcófago de granito negro procedente de las tumbas de los reyes situadas frente a Luxor, con sus antiquísimas tapas llenas de relieves inmemorables. Pero en las colgaduras de la estancia era donde se desplegaba ¡ay! la mayor fantasía. Las elevadas paredes, gigantescas por su altura —incluso desproporcionadas—, estaban cubiertas de arriba abajo, en amplios pliegues, por un pesado tapiz de aspecto macizo, tejido con un material semejante al de la alfombra que cubría el suelo, al del cobertor de las otomanas y la cama de ébano, así como al del dosel del lecho y de las fastuosas cortinas que ocultaban parcialmente la ventana. El material era un riquísimo tejido de oro. Estaba salpicado, a espacios irregulares, de arabescos de un pie de diámetro aproximadamente, que resaltaban sobre el tejido sus dibujos del más negro azabache. Pero aquellas figuras solo poseían el verdadero carácter de los arabescos cuando se las miraba desde cierto ángulo. Por un procedimiento hoy día muy común, y que en realidad se remonta a una época muy lejana de la antigüedad, estaban bordados de manera que cambiaban de aspecto. Para el que entrase en la habitación, ofrecían la apariencia de simples monstruos, pero, a medida que se avanzaba hacia el interior, ese aspecto desaparecía gradualmente. Y paso a paso, al desplazarse de lugar dentro de la cámara, el visitante se veía rodeado por una infinita sucesión de pavorosas formas más bien sacadas de las supersticiones normandas o surgidas de los sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico era aumentado considerablemente por la introducción artificial de una continua corriente de aire detrás de las colgaduras, que confería al conjunto una inquietante animación.
En salas como aquella, en una cámara nupcial como aquella, pasé con lady Tremaine las horas impías del primer mes de nuestro matrimonio, horas que pasé sin gran desasosiego. No dejé de advertir que mi esposa temía las furiosas veleidades de mi temperamento, que me rehuía y que apenas me amaba. Pero aquello me procuraba más bien placer que otra cosa. Yo la aborrecía con un odio más propio de un demonio que de un ser humano. Mi memoria volvía (¡oh, con qué intenso dolor!) a Ligeia, la amada, la augusta, la bella, la enterrada. Me deleitaba recordando su pureza, su sabiduría, su elevada y etérea naturaleza y su apasionado, su idolátrico amor. Y entonces mi espíritu ardía plena y libremente con llamas más intensas que todos los ardores de ella. En la exaltación de mis sueños de opio (pues estaba habitualmente dominado por la droga) gritaba su nombre en el silencio de la noche o entre los sombríos y escondidos valles por el día, como si con el anhelo vehemente de mi pasión, el ardor consuntivo de mi ansia por la desaparecida, pudiera hacerla retornar a la senda que ella había abandonado… ¡Ah! ¿Podía ser para siempre en la tierra?
Hacia el comienzo del segundo mes de matrimonio, lady Rowena fue atacada por una dolencia repentina, de la que se fue reponiendo lentamente. La fiebre que la consumía hacía que sus noches fueran inquietas y en su estado de perturbación, de semisopor, hablaba de sonidos y de movimientos registrados en la cámara de la torrecilla, que, según deduje, no tenían más origen que el trastorno de su imaginación o quizá las influencias fantasmagóricas de la propia cámara. Poco a poco, pasó su convalecencia y, finalmente, sanó. Sin embargo, no había transcurrido mucho tiempo, cuando un segundo y más violento ataque la volvió a confinar en el lecho del dolor y, desde entonces, su constitución, que siempre fue débil, nunca se recobró del todo. Sus dolencias tuvieron, a partir de aquel tiempo, un carácter alarmante y las recaídas, cada vez más graves, desafiaban a la ciencia y a los denodados esfuerzos de sus médicos. Junto al empeoramiento del mal crónico que, al parecer, se había apoderado de ella con tal seguridad que no podría ser arrancado por medios humanos, yo no podía por menos de observar un incremento análogo de la nerviosa irritación de su temperamento y de su excitabilidad provocada por causas triviales de temor. Volvía a hablar, cada vez con más frecuencia e insistencia, de los ruidos, de los ligeros ruidos, y de los insólitos movimientos entre las cortinas, que ya antes mencionara.
Una noche, a últimos de setiembre, me llamó ella la atención con más énfasis que de costumbre sobre aquel perturbador asunto. Acababa de despertarse de un sueño inquieto y yo había estado contemplando con mezclados sentimientos de ansiedad y de vago terror las contracciones de su demacrado semblante. Me encontraba sentado junto a su lecho de ébano y sobre una de las otomanas árabes. Se incorporó a medias y habló, en un susurro esforzado, de sonidos que estaba escuchando entonces, pero que yo no podía oír, de movimientos que estaba viendo entonces, pero que yo no podía percibir. El aire corría veloz por detrás de los tapices y quise mostrarle (lo que, debo confesar, yo tampoco acababa de creer) que aquellos suspiros apenas articulados y aquellas variaciones suavísimas de las figuras de la pared no eran sino los efectos naturales de la habitual corriente de aire.
Pero la palidez mortal que se había extendido por su rostro, me dio a conocer que mis esfuerzos por tranquilizarla serían inútiles. Parecía estar a punto de desmayarse y no había criados al alcance de mi voz. Me acordé de una botella de vino ligero que le habían recetado sus médicos y crucé presuroso la estancia para cogerla. Pero al pasar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de alarmante naturaleza atrajeron mi atención. Había sentido que algún objeto invisible, aunque palpable, pasaba ligero por mi lado y vi proyectarse sobre la alfombra dorada, en el mismo centro de la brillante luz que lanzaba el incensario, una sombra —una débil e indefinible sombra de aspecto angélico— tal y como cabría imaginar la sombra de un espíritu. Pero, como me encontraba vivamente excitado por una dosis excesiva de opio, no concedí demasiada importancia a aquellas cosas ni hablé de ellas a Rowena. Habiendo encontrado el vino, volví a cruzar la estancia y llené una copa que acerqué a los labios de la desfalleciente dama. Parecía haberse recobrado un poco, sin embargo, y tomó ella misma la copa, mientras yo me desplomaba sobre una otomana próxima a mí con los ojos fijos en su persona. Fue entonces cuando tuve la seguridad de haber oído claramente una suave pisada sobre la alfombra, cerca del lecho. Y un segundo después, cuando Rowena iba a llevar el vino a sus labios, vi, aunque también pude haberlo soñado, caer dentro de la copa, como de alguna fuente invisible existente en la atmósfera de la habitación, tres o cuatro grandes gotas de un brillante líquido color rubí. Si yo vi esto, no así Rowena. Bebió el vino sin vacilar y yo me abstuve de mencionarle una circunstancia que, después de todo, pensaba yo, podía ser producto de la sugestión de una viva imaginación, tal vez activada morbosamente por el terror de la dama, por el opio y por lo avanzado de la hora. A pesar de todo, no pude ocultar a mi propia percepción que, inmediatamente después de la caída de las gotas rubí en el vaso, un rápido empeoramiento se operó en la enfermedad de mi esposa, de modo que, en la tercera noche subsiguiente, las manos de sus sirvientes la prepararon para la tumba y, en la cuarta, me hallé sentado solo ante su cuerpo amortajado, en aquella fantástica cámara que la había recibido como esposa mía. Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras a mi alrededor. Miraba con ojos inquietos los sarcófagos de los ángulos de la habitación, las figuras variables de las colgaduras y las culebreantes luces multicolores del incensario donde había visto los leves indicios de la sombra. Ya no estaba allí, sin embargo, y respirando con gran alivio volví la vista hacia la pálida y rígida figura del lecho. Entonces irrumpieron en mi mente mil recuerdos de Ligeia y luego retornó a mi corazón, con la violencia turbulenta de una riada, todo el indecible dolor con que la había contemplado amortajada así. La noche pasaba y, aun con el pecho henchido de amargos pensamientos de la única y supremamente amada, permanecí con la mirada clavada en el cuerpo de Rowena.
Sería medianoche o tal vez más temprano, o más tarde, pues no había tomado nota del tiempo, cuando un sollozo, quedo, suave, pero muy claro, me arrancó con un sobresalto de mi abstracción. Sentí que venía del lecho de ébano, del lecho mortuorio. Escuché, invadido de un terror supersticioso, pero no se repitió el sonido. Forcé la vista para descubrir un movimiento cualquiera en el cadáver, pero no se produjo ni el más nimio. Sin embargo, no podía haberme engañado. Había oído el ruido, aunque ligerísimo, y mi alma se había despertado dentro de mí. Resuelta y tenazmente mantuve centrada mi atención en el cuerpo. Pasaron muchos minutos antes de que ocurriese alguna circunstancia que arrojara luz sobre el misterio. Al fin comprobé que una leve, levísima, apenas perceptible coloración había afluido a las mejillas y a lo largo de las venas de los párpados. Poseído de una especie de horror y espanto indecibles, para los cuales el lenguaje de los mortales no posee una expresión lo bastante enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir y que mis miembros se paralizaban. No obstante, el sentido del deber contribuyó a devolverme el dominio de mí mismo. No podía ya dudar de que nos habíamos precipitado en nuestros preparativos, que Rowena aún vivía. Era necesario hacer algo. Pero la torrecilla estaba completamente separada de la parte de la abadía que ocupaban los sirvientes y ninguno de estos se hallaba al alcance de la voz. No tenía ningún medio de llamarles en mi ayuda sin dejar la habitación por algunos minutos, y a esto no podía aventurarme. Luché, pues, solo en mis esfuerzos por hacer volver el espíritu todavía en suspenso. Al poco rato estuve seguro, sin embargo, de que se había producido una recaída: el color desapareció de párpados y mejillas dejando paso a una palidez aún mayor que la del mármol; los labios se afilaron y apretaron con doble fuerza en la espantosa mueca de la muerte; una viscosidad y frialdad repulsivas se extendieron rápidamente por la superficie del cuerpo y la habitual rigidez cadavérica sobrevino al punto. Me dejé caer, con un estremecimiento, sobre el asiento del que me había levantado tan sobresaltado y de nuevo me abandoné a mis apasionadas visiones de Ligeia.
Transcurrió así una hora cuando (¿sería posible?) por segunda vez estuve seguro de haber oído un vago sonido procedente del lecho. Escuché en el colmo del horror. El sonido se repitió; era un suspiro. Precipitándome sobre el cadáver, vi, vi claramente, un temblor en sus labios. Un minuto después estos se relajaban descubriendo una hilera brillante de perlinos dientes. El asombro luchó ahora en mi pecho con el profundo espanto que hasta entonces había reinado en él. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba y únicamente gracias a un violento esfuerzo logré al fin hacer acopio de valor para cumplir la tarea que el deber me señalaba una vez más. Había en aquellos momentos un color parcial en la frente, en las mejillas y en la garganta; un perceptible calor invadía todo su cuerpo y hasta se registraba un ligero latido en el corazón. La dama vivía. Y con redoblado ardor me dediqué a la tarea de resucitarla. Froté y humedecí las sienes y las manos y utilicé todos los procedimientos que me sugerían la experiencia y la lectura de no pocos libros de medicina. Pero en vano. Repentinamente, el color huyó, la pulsación cesó, los labios recobraron la mueca de la muerte y un instante después todo el cuerpo adquirió la helada frialdad, el pálido tono, la intensa rigidez, el contorno hundido y todas las repugnantes peculiaridades del que ha ocupado muchos días una tumba.
Y de nuevo me sumí en visiones de Ligeia; y de nuevo (¿es de extrañar que me estremezca mientras escribo?), de nuevo llegó a mis oídos un quedo sollozo procedente del lecho de ébano. Pero ¿para qué detallar minuciosamente los indecibles horrores de aquella noche? ¿Para qué detenerse a relatar cómo, una vez tras otra, hasta casi la hora gris del amanecer, se repitió el horroroso drama de la revivificación; cómo cada aterradora recaída iba convirtiéndose en una muerte más torva y al parecer más irremediable? Cada manifestación de la agonía cobraba el aspecto de una lucha contra un enemigo invisible; cada lucha era seguida por no sé qué de feroz cambio en la apariencia del cadáver. Me apresuraré a concluir este relato.