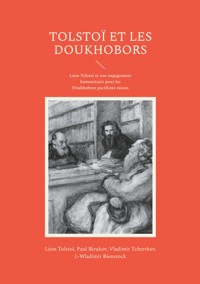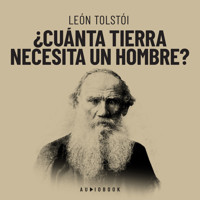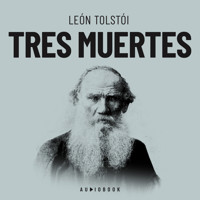1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La 'Narrativa Breve de León Tolstoi' es un conjunto de relatos que refleja la maestría del autor en la exploración de la naturaleza humana y su relación con la moralidad y la espiritualidad. En esta obra, Tolstoi emplea un estilo sencillo y magistral que realza la profundidad de sus personajes y tramas, en un contexto literario marcado por el realismo y la crítica social del siglo XIX. Los relatos, cargados de simbolismo y experiencias vitales, revelan conflictos internos y dilemas éticos que han resonado en la humanidad a lo largo del tiempo. Cada cuento es un microcosmos donde se despliegan, con gran sutileza, las tensiones entre el deber y el deseo, lo terrenal y lo divino. León Tolstoi, uno de los gigantes de la literatura rusa, es conocido por su búsqueda constante de la verdad y la justicia, influencias que inevitably permeaban su escritura. Criado en una familia aristocrática, su vida estuvo marcada por profundas crisis existenciales y una búsqueda de significado que lo llevaron a explorar temas filosóficos y religiosos. Estas experiencias informaron su narrativa, ofreciendo al lector una reflexión sobre la condición humana. Recomiendo encarecidamente esta colección a todos los amantes de la literatura que busquen no solo un deleite estético, sino también una profunda reflexión sobre la vida y la moralidad. La 'Narrativa Breve' no solo enriquece nuestra comprensión de Tolstoi, sino que también invita a cuestionar nuestras propias convicciones y valores.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Narrativa Breve de León Tolstoi
Índice
León Tolstoi
Narrativa Breve de León Tolstoi
Historia de un caballo
I
Se disipaban las nieblas de la noche.
Los primeros rayos de luz de la mañana matizaban de brillantes colores las gotas de rocío.
El disco de la luna palidecía, desapareciendo en el horizonte. La naturaleza entera se despertaba; la selva volvía a poblarse. En el patio inmenso de la casa señorial, volvía todo a la vida.
Oíanse por todas partes las voces de los aldeanos, los relinchos de los caballos y un zafarrancho continuo en las literas de paja en que los yegüeros habían pasado la noche.
–Bueno, ¿quieres terminar ya? –gritó el viejo guardián de la yeguada al abrir la puerta cochera.
–¡Vamos! ¿A dónde vas tú –dijo, jugando con la fusta, a una yegua joven que quiso aprovecharse de la apertura para escaparse.
Néstor, el viejo guardián de la yegua, vestía un casaquín ceñido al cuerpo por una correa adornada con placas de acero y llevaba el tal o a la espalda, un pedazo de pan en un pañuelo colgado del cinturón, una silla de montar y una brida en las manos.
Los caballos no mostraron ofensa ni resentimiento, ni dieron señales de susto por el tono burlón de su guardián; aparentaron no prestarle atención y se alejaron de la puerta a paso lento.
Sólo una yegua vieja, de pelo bayo oscuro y de largas crines, enderezó las orejas y se estremeció con todo su cuerpo.
Otra yegua joven, aprovechando la ocasión, fingió asustarse y dio un par de coces a un caballo viejo que permanecía inmóvil detrás de ella.
–¡Vamos! –gritó el viejo con voz terrible, dirigiéndose hacia el fondo del corral.
Entre tanta bestia, sólo un caballo, un caballo pío que permanecía aislado debajo del cobertizo, continuaba sin dar muestra alguna de impaciencia.
Con los ojos medio cerrados, lamía el pilar de encima del cobertizo, con aire pensativo y serio.
–Basta de lametones –gritó el guardián acercándose a él y colocando la montura y el sudadero sobre un montón de estiércol.
Detúvose el caballo pío y, sin moverse, miró con fijeza al viejo Néstor. No sonrió, ni se incomodó, ni se enfurruñó, pero adelantó un paso, suspiró con tristeza y trató de irse.
El guardián lo cogió con ambas manos por el cuello, con objeto de ponerle la brida.
–¿Qué tienes, que suspiras, viejo mío? –le dijo.
El caballo, por toda respuesta, meneó la cola como queriendo decir:
–No tengo nada, Néstor.
Este le puso el sudadero y la silla sobre el lomo; el caballo agachó las orejas como para expresar su descontento y fue tratado de bribón. Cuando el viejo quiso apretarle la cincha, hizo el caballo una gran aspiración, pero Néstor le sujetó la lengua con los dedos, le pegó un puntapié en el vientre y el caballo expelió el aire absorbido.
Aunque estuviese bien persuadido de que toda resistencia era inútil, el caballo había creído un deber manifestar su descontento.
Una vez ensillado, se puso a morder el freno, aunque debía de saber, por larga experiencia, que nada adelantaba con ello.
Montó en él Néstor. Empuñó el látigo, se arregló el casaquín, se sentó de lado en la silla a manera de los cazadores y de los cocheros, y tiró de las riendas.
El caballo levantó la cabeza, queriendo demostrar con ello que estaba pronto a obedecer, y esperó. Sabía de antemano que, antes de partir, tenía que dar el jinete muchas órdenes al joven guardián Vaska.
Y, efectivamente, Néstor gritó:
–¡Vaska! ¿Has soltado la yeguada? ¿A donde vas? ¡Duermes! Abre la puerta y deja salir primero las yeguas…
Rechinó la puerta.
Vaska, medio dormido y furioso, tenía en una mano las riendas de su caballo y dejaba que las yeguas fueran saliendo.
Estas desfilaron una tras otra resoplando sobre la paja, primero las jóvenes, después las paridas con sus potrancas, y en último término las llenas; éstas pasaban despacio por la puerta, balanceando su abultado vientre.
Las yeguas se reunían por parejas y a veces en mayor número; colocaban sus morros sobre las ancas de sus compañeras y, al llegar a la puerta, se atascaban; pero los golpes de látigo las hacían separarse bajando la cabeza.
Los potrillos se extraviaban, perdían de vista a sus madres, se ponían delante de otras yeguas, y respondían con relinchos a los que sus madres les daban llamándoles.
Una yegua joven y traviesa agachaba la cabeza, disparaba una coz y soltaba un sonoro relincho en cuanto se veía libre. No se atrevía, sin embargo, a ponerse delante de la vieja yegua Juldiba, que rompía siempre la marcha o iba al frente de la yeguada con paso grave y pavoneándose.
El corral, tan animado momentos antes, quedaba triste y solitario: no se veían en él más que los pilares y los montones de paja.
Aquel cuadro de desolación parecía entristecer al viejo caballo pío, a pesar de que estaba acostumbrado a verlo desde hacia largo tiempo. Levantó la cabeza; la bajó luego como si quisiera saludar; suspiró con tanta fuerza como le permitió la cincha, y después siguió, detrás de la yeguada, cojeando de las cuatro patas, viejas y estacadas, con Néstor encima.
«Sé lo que vas a hacer ahora –pensó el viejo caballo–; tan pronto como lleguemos al camino real, sacará la pipa del bolsillo, encenderá la yesca con el eslabón y la piedra, y se pondrá a fumar. Eso no me disgusta; el olor del tabaco es muy agradable en las primeras horas de la mañana, y, además, me recuerda mis buenos tiempos. Lástima que al fumar le dé al viejo por ponerse fanfarrón y que se cargue siempre sobre un lado, sobre el mismo lado, precisamente sobre el que me duele… Pero no importa; estoy acostumbrado a sufrir para que otros gocen, y hasta empiezo a sentir una satisfacción de caballo al sufrir por los demás.
Dejemos a ese pobre viejo Néstor que haga el fanfarrón conmigo. Después de todo, no puede permitirse fanfarronadas sino cuando nos encontramos a solas él y yo».
Así reflexionaba el viejo cuadrúpedo, marchando a paso lento por el camino.
II
Llegados a la orilla del río, en donde debía pacer la yeguada, Néstor bajó del caballo y le quitó la montura.
El ganado se fue dispersando poco a poco por el prado cubierto de rocío y de niebla que se elevaba con lentitud a medida que el sol brillaba con una mayor intensidad.
Después de quitarle la brida. Néstor rascó al viejo pío en el cuello, y el caballo cerró los ojos en señal de gratitud.
–Así me gusta, perro viejo –dijo Néstor.
Pero al caballo no le producía satisfacción alguna aquel halago, y únicamente por cortesía se mostraba encantado y bajó de nuevo la cabeza en señal de asentimiento.
Pero de pronto, y sin motivo, a no ser que Néstor creyese que el caballo tomaba como muestra de familiaridad aquella caricia, el guardián rechazó violentamente la cabeza del cuadrúpedo y le dio un latigazo con las riendas, tras lo cual fue a sentarse al pie del tronco de un árbol, donde acostumbraba a pasar el día.
Aquella brutalidad entristeció al caballo, pero no lo demostró, y se dirigió hacia el río mordisqueando la hierba y meneando la cola.
Sabía, por experiencia, que nada es tan bueno para la salud como beber agua fresca en ayunas, así que se fue hacia el sitio en que la margen del río tenía menor pendiente, sumergió los belfos en el agua y empezó a beber con avidez.
A medida que su cuerpo se henchía, experimentaba un dulce bienestar y agitaba con más satisfacción la desguarnecida cola.
Una pequeña yegua alazana, que se divertía agotando la paciencia del pobre viejo, se acercó a él, aparentando no verlo, con el único objeto de enturbiarle el agua que tan a gusto estaba bebiendo.
Pero el pío había terminado ya de beber; fingió no advertir la mala pasada que la pequeña yegua quiso jugarle. Levantó, uno después de otro, los cuatro cascos metidos en el agua;
sacudió los belfos, y se alejó para pacer tranquilamente a respetable distancia de la juventud.
Y pació seriamente durante tres horas, procurando estropear lo menos posible la hierba con sus cascos. Al cabo de las tres horas, apoyóse por igual sobre las cuatro patas y se durmió pacíficamente.
Hay vejeces de muchas clases: la vejez majestuosa, la vejez horrible, la vejez que nos inspira compasión; y hay otra que participa de la primera y de la última: la vejez majestuosa que nos inspira lástima.
A ésta pertenecía la de nuestro viejo caballo pío.
Era de mucha alzada; su pelo había sido negro en sus tiempos, pero las manchas negras se habían quedado ya de un color oscuro sucio.
Tenía tres grandes manchas: una en el lado derecho de la cabeza, que partía de la proximidad del belfo superior e iba a terminar en la mitad del cuello; la crin era entreverada, la mitad blanca y la otra mitad oscura; la segunda mancha se extendía por el costado derecho y descendía hasta la mitad del vientre; la tercera llenaba la grupa, la mitad de la cola y las dos patas traseras.
La cola era blanca.
La cabeza grande, huesuda, con dos huecos profundos sobre los ojos; el belfo inferior, negro y descolgado, hacia ya mucho tiempo, parecía hallarse suspendido de su cuello flaco y encorvado.
Por la desgajadura del belfo inferior se veía el extremo de la lengua, desviada hacia un lado y negruzca, y amarillos restos de sus dientes inferiores.
Las orejas, una de ellas hendida, pendían a ambos lados del cuello, y no las enderezaba sino muy rara vez para espantar las moscas importunas.
De su antigua cabellera ya no le quedaba más que un mechón de pelo que colgaba por detrás de su oreja izquierda.
La frente, descubierta, estaba llena de arrugas y la piel formaba hondos pliegues a lo largo de la cara, a uno y otro lado.
Las venas tomaban gruesos nudos a lo largo de la cabeza y del cuello, y aquellos nudos se estremecían cada vez que una mosca se posaba en ellos.
Ofrecía una expresión de dolor y de paciencia infinitos.
Sus dos brazos estaban encorvados y los tenía llenos de ampollas; lo mismo sucedía con los menudillos; en el izquierdo se le veía un gran sobrehueso por debajo de la articulación; las patas las tenía menos dañadas, pero, a fuerzas de rozarse con los cascos, habían perdido el pelo en la cara interna de su tercio inferior.
Con relación al cuerpo, sus patas parecían demasiado largas.
Los ijares, aunque llenos, estaban descarnados y cubiertos únicamente por la piel.
La cruz y la espaldas presentaban huellas de mataduras y golpes, y en el lomo, cerca de la grupa, se veía una bastante reciente.
Sobre el comienzo de la cola se destacaban las últimas vértebras; en la parte inferior de aquél había desaparecido hasta el último rastro de pelo.
En la misma grupa se extendía una úlcera antigua, recubierta de pelos blancos y gruesos, y a lo largo del omóplato derecho se percibía una cicatriz.
Los corvejones y el comienzo de la cola los tenía siempre sucios, por efecto de un continuo desate de vientre.
A pesar de su aspecto repugnante, cualquier persona inteligente hubiera reconocido en aquel penco un caballo de raza, y hubiera añadido que solo existe una raza de caballos en Rusia que tenga tan desarrollados los huesos, tan fuertes los cascos, tan curvado el cuello y una piel y un pelo tan finos.
Había algo de grandioso en el aspecto de aquel animal, en aquel conjunto formado por una fealdad repugnante y por la expresión de arrogancia y de seguridad que lo caracterizaba.
Era como una ruina viviente en medio de la verde pradera, rodeado del ganado joven que se había esparcido por todas partes llenando el aire con sus relinchos.
III
El sol se había elevado por encima de los árboles y bailaba con sus brillantes rayos la pradera y el río.
El rocío iba desapareciendo poco a poco; ya sólo se veían algunas notas esparcidas aquí y allá; los vapores de la mañana se desvanecían y únicamente se levantaba algún que otro jirón de niebla tenue en las orillas del río.
Ligeras nubecillas se agrupaban como nevados copos, y la calma reinaba en el espacio.
Más allá de la margen opuesta se divisaba un campo de trigo, verde y todavía fresco.
Las emanaciones de las flores y de la jugosa hierba embalsamaban la atmósfera.
A lo lejos se oía cantar al cuco, y Néstor, tendido de espaldas bajo el árbol, contó los años que le quedaban de vida.
Las alondras revoloteaban por los aires por encima del prado.
Una liebre, sorprendida por la yeguada, huyó a todo escape, se agazapó luego detrás de una mata y enderezó las orejas.
Vaska se durmió con la cabeza entre las hierbas.
Las yeguas, aprovechándose de su libertad, se desparramaron en todas direcciones. Las más viejas eligieron un sitio tranquilo dónde pacer sin que nada las molestase; pero ya no pacían: se limitaban a despuntar los tallos de la mejor hierba y a comérselos con marcada satisfacción.
Toda la yeguada fue dirigiéndose insensiblemente hacia el mismo lado.
Y volvió a encontrarse otra vez la vieja Juldiba al frente de sus compañeras, sirviéndoles de guía.
La joven Muchka, que había parido por primera vez, no cesaba de relinchar, jugando con su retoño.
La joven Atlasnaia, de piel fina como el satén, jugueteaba con la hierba bajando la cabeza de manera que el tupé le cubriese los ojos y la cara.
Arrancaba tallos de hierba, echándolos hacia arriba y golpeando el suelo con el casco.
Un potrillo de los mayores había inventado un juego nuevo para él, que consistía en correr alrededor de su madre, con la cola levantada en forma de penacho, y hacia ya su vigésimasexta vuelta sin descansar. Su madre pacía tranquilamente siguiéndole con el rabillo del ojo.
Otro de los potros más pequeños, negro y de cabeza voluminosa, con el tupé erizado entre ambas orejas y con la cola inclinada hacia el sitio donde estaba su madre, seguía con mirada entontecida las carreras de su camarada, como si tratara de explicarse a qué conducían aquellos alardes de resistencia. Otros potrillos parecían espantados.
Algunos, sordos al llamamiento de sus madres, corrían en dirección opuesta a ellas, relinchando con toda la fuerza de sus jóvenes pulmones.
Otros se divertían revolcándose en la hierba.
Los más fuertes imitaban a los caballos y pacían.
Dos yeguas preñadas se alejaron moviendo con trabajo sus patas y paciendo silenciosamente. Su estado inspiraba respeto a la yeguada; nadie se hubiera atrevido a molestarles.
Si alguna de las yeguas jóvenes, más atrevida que las demás, se les acercaba, era suficiente un movimiento de cola o de oreja para llamarlas al orden y mostrarles la inconveniencia de su conducta.
Los potrillos de un año, juzgándose ya demasiado grandes para mantenerse al nivel de los más pequeños, pacían con aire serio, encorvando sus graciosos cuellos y meneando sus nacientes colas a imitación de los mayores, y se revolcaban o se rascaban el lomo como éstos, uno contra otro.
El grupo más alegre era el de las yeguas de dos a tres años.
Estas se paseaban todas juntas como las señoritas, y se mantenían apartadas de las demás.
Se agrupaban apoyando sus cabezas en el cuello de las otras, resoplando y saltando: de pronto empezaban a dar brincos con la cola levantada y rompían al galope unas en torno a las otras.
La más hermosa y la más traviesa del grupo era una alazana.
Todas las demás imitaban sus juegos y la seguían a todas partes.
Era la que daba el tono a la reunión.
Estaba aquel día extraordinariamente alegre y dispuesta a divertirse.
Fue la que por la mañana enturbió el agua que bebía pacíficamente el caballo pío. Luego, aparentando asustarse, partió como un rayo, seguida de todo el grupo, y no fue poco el trabajo que le costó a Vaska hacerlas volver a aquella parte del prado.
Después de pastar, una vez satisfecha, se revolcó en la hierba, y, cansada de aquel juego, se dedicó tenazmente a molestar y a provocar a las yeguas viejas, corriendo por delante de ellas.
Asustó a un potrillo que estaba mamando con gran seriedad y se divirtió persiguiéndole y haciendo como si quisiera morderle. La madre, asustada, dejó de pacer. El pequeño empezó a relinchar quejumbrosamente; pero la traviesa alazana no le hizo daño, y contenta por haber distraído a sus compañeras que la miraban con interés, se alejó como si no hubiese hecho nada.
Después se le ocurrió trastornarle el juicio a un caballo gris que se veía a lo lejos, montado por un aldeano.
Se detuvo. Dirigió en torno suyo una mirada arrogante, volvió de lado su linda cabeza, se sacudió y lanzó un relincho dulce y apasionado.
Aquel relincho tenía la expresión de la ternura y de la tristeza unidas.
En él se adivinaban promesas de amor y deseos no satisfechos.
«El cuco llama a su amada en la selva; las flores se envían el polen en alas de la brisa; las codornices se requiebran de autores al pie de los erguidos juncos, y yo, que soy joven y hermosa, no he conocido aún el amor».
Esto es lo que quería decir aquel relincho que conmovió los aires y llegó hasta el caballo gris.
Este enderezó las orejas y se detuvo.
El jinete le dio un latigazo, pero el caballo, sugestionado y conmovido por el eco de aquella voz dulce y apasionada, no se movió y respondió al relincho de la yegua.
El jinete se enojó, y fue tan terrible el golpe que dio con ambos talones en los ijares del corcel, que éste se vio forzado a interrumpir su canción y a proseguir su camino.
Pero a la joven yegua le enterneció la canción, y estuvo escuchando durante mucho tiempo el eco de la respuesta interrumpida, los pasos del caballo y las imprecaciones del jinete.
Si sólo la voz de la joven alazana hizo que el caballo gris olvidara sus deberes, ¿qué hubiera sucedido si éste hubiese visto lo hermosa que era ella, el fuego que centelleaba en sus ojos, la dilatación de sus narices y el estremecimiento de su cuerpo?
Pero la locuela no era amiga de preocuparse demasiado.
Cuando la voz del caballo gris se hubo extinguido a lo lejos, relinchó en tono burlón, escarbó la tierra con sus lindos cascos y al ver, no lejos de ella, al viejo caballo pío que dormía pacíficamente, corrió hacia él para despertarlo y provocarlo.
El pobre caballo era el blanco, la víctima de la juventud caballar, que le hacía sufrir más aún que los hombres; y sin embargo, ni a aquélla ni a éstos les había hecho jamás daño alguno.
Los hombres le necesitaban, pero ¿por qué los caballos no le dejaban en paz?
Eso fue algo que nunca pudo comprender.
IV
El era viejo y ellas eran jóvenes.
El estaba flaco y ellas estaban gordas.
El estaba triste y ellas estaban alegres.
Era, pues, un extraño, un ser aparte, que no podía inspirarles sentimiento alguno de compasión.
Los caballos no se compadecen, sino de sí mismos.
Son egoístas.
¿Era culpa del caballo pío no parecerse a ellos y ser viejo, flaco y feo?
Parece que no debiera ser culpa suya, pero la lógica caballuna es muy distinta a la lógica humana.
Todas las culpas eran suyas y toda la razón estaba de parte de aquellos qué eran jóvenes, fuertes y dichosos; de aquellos ante los cuales se abría el porvenir; de aquellos que podían levantar la cola en forma de penacho y cuyos músculos se estremecían al contacto de la menor cosa.
En sus momentos de calma, quizás creyese el caballo pío que era objeto de una injusticia, que su vida llegaba a su término, y que debía pagar el precio de sus pasados goces; pero no era más que un caballo y no podía dejar de revolverse, en ciertos momentos, contra aquella juventud que le infligía castigos por lo que a ella misma le habría de suceder andando el tiempo.
Otra causa de la crueldad de aquella juventud, era sus humos aristocráticos que tenía.
Todos descendían, en línea más o menos recta, del célebre Smetanka.
El caballo pío era un extraño, de origen desconocido, comprado hacía tres años en una feria, por ochenta rublos.
La yegua alazana, fingiendo ir paseando, se acercó al pobre viejo y tropezó con él como por casualidad o distracción.
Comprendió éste de dónde venía el golpe; pero se limitó a dar un paso atrás sin abrir los ojos.
La yegua le volvió la grupa e inició un movimiento como si fuera a darle un par de coces.
El pío abrió los ojos y se alejó calmosamente.
Había perdido el sueño y se puso a pacer.
La yegua alocada no había quedado aún satisfecha.
Se acercó de nuevo al malaventurado caballo, seguida de sus compañeras.
Una yegüecita de dos años, muy torpe, que era una especie de mono de imitación, y que seguía paso a paso a la alazana, se acercó al caballo y, como todos los imitadores, rebasó los límites de la broma.
La yegua alazana, al acercarse, hacía siempre como que no veía al caballo, y pasaba y repasaba ante él con aire asustado, de forma que el viejo pío no sabía si incomodarse o no, viéndola tan graciosa y divertida pero su imitadora se echó sobre él de lleno y le asestó un golpe en el costado.
El pío abrió la boca, y con una prontitud que no se podía esperar de él, se arrojó sobre la imprudente y la mordió en un anca.
La agresora se revolvió y le golpeó con todas sus fuerzas dándole manotadas; rugió el viejo queriendo lanzarse otra vez sobre ella, pero luego, dando un profundo suspiro, se fue alejando de aquel sitio.
La juventud debió creer ofensiva para ella la conducta del viejo caballo pío y no le dejó en reposo el resto del día, a pesar de que el guardián intervino varias veces para hacer que todos entraran en razón.
Tan desgraciado se consideró el pobre caballo que, cuando llegó la hora de regresar a la yeguada, se acerco espontáneamente al viejo Néstor para que le pusiera la montura, y se consideró feliz llevándole en sus lomos.
Sólo Dios podía conocer los pensamientos que agitaban el cerebro de aquel pobre viejo cuando lo montó Néstor.
¿Pensaba con amargura en la crueldad de la juventud, o perdonaba sus ofensas con la indulgencia despreciativa que caracteriza a los viejos?
Imposible adivinarlo: tan impenetrables eran sus pensamientos.
Aquella noche fueron a ver a Néstor unos compadres suyos.
Al pasar por el pueblo vio su carro parado en la puerta de una choza.
Tenía prisa para reunirse con ellos, así es que, apenas hubo entrado en el corral, se apeó y se alejó sin desensillar el caballo, encargando a Vaska que lo hiciese en cuanto concluyese su faena.
¿Sería a causa de la ofensa inferida a la descendiente de Smetanka o a causa de su sentimiento aristocrático herido? Difícil sería determinarlo, pero lo cierto es que aquella noche todos los caballos, jóvenes y viejos, se pusieron a perseguir al caballo pío que, con la montura puesta, huía para evitar los golpes que le asestaban por todas partes.
Pero llegó un momento en que se agotaron sus fuerzas y, no pudiendo huir ya de sus perseguidores, se detuvo en medio del corral.
La impaciencia de la rabia se dibujó en su cara. Agachó las orejas y entonces ocurrió algo inesperado, un extraño fenómeno que calmó instantáneamente la excitación de toda la yeguada.
La yegua más vieja, Viasopurika, se acercó a él, le echó el resuello con fuerza y suspiró.
El viejo pío le contestó con otro suspiro igualmente profundo.
Aquel caballo viejo, cuadrado en medio del corral, con la montura puesta e iluminado por el resplandor de la luna, tenía algo de fantástico.
Los caballos le rodeaban en silencio y le miraban con interés, como si fueran a conocer algo muy importante para ellos.
Y he aquí, poco más o menos, lo que llegaron a conocer…
V Primera noche
Sí; soy hijo de Liubeski y de Babá.
«Mi nombre, según el árbol genealógico, es Mujik I, conocido en el mundo bajo el de Kolstomier (mediador), a causa de mi cola larga y poblada que no tenía rival en toda Rusia.
«Según mi genealogía, no hay caballo alguno más pura sangre que yo.
«No os lo hubiera dicho nunca.
«No lo hubierais sabido jamás de mi boca.
«Viasopurika, que estaba conmigo en Krienovo, tampoco me hubiera conocido ya.
«No me hubierais creído si ella no lo hubiera testificado.
«Yo hubiera seguido guardando silencio, porque ninguna necesidad tengo de la conmiseración caballuna.
«Pero vosotros lo habéis querido.
«Si; yo soy aquel Kolstomier que buscaban los inteligentes, y a quien el conde vendió por haber triunfado en las carreras de Liebed, sobre su caballo favorito.
«Cuando vine al mundo, ignoraba yo lo que significaba la palabra ‘pío’; no sabía más que una cosa: que yo era un caballo.
«Las primeras observaciones que se hicieron respecto a mi pelo, nos admiraron mucho a mi madre y a mí.
«Vine al mundo probablemente de noche, porque al llegar la mañana, y limpiado por mi madre, me sostenía ya de pie.
«Recuerdo que tenía un deseo vago e indeterminado, que no estaba en disposición de formular, y que todo lo que pasaba en torno mío me parecía extraordinario.
«Nuestras cuadras estaban situadas en un corredor caliente y oscuro, y se cerraban las puertas o cancelas de hierro a través de las cuales todo se podía ver.
«Mi madre me ofrecía su ubre, pero yo era aún tan ingenuo, que la rechazaba con el morro. De pronto se retiró mi madre a un lado: acababa de ver al palafrenero en jefe, que se aproximaba.
«Este miró a través de los hierros de la puerta.
«–¡Calla! Acabas de parir, Babá –dijo, abriendo la puerta.
«Entró y me rodeó con sus brazos, «–Míralo, Farasié; parece pío.
«Yo me escabullí de sus brazos, pero, como no tenía bastantes fuerzas, caí de rodillas.
«Vamos a ver, diablillo –dijo.
«Mi madre se inquietó por aquello, pero, no atreviéndose a defenderme, se contentó con suspirar y se alejó.
«Los demás criados se agruparon en torno nuestro y empezaron a inspeccionarme.
«Todos reían al ver las manchas de mi pelo, y me daban los nombres más raros.
«Ni mi madre ni yo pudimos comprender el sentido de aquellas palabras.
«Hasta aquel momento, no había existido ningún caballo pío en la familia.
«No creímos que hubiera en ello nada malo: en cuanto a mis formas y a mi fuerza, fueron admiradas desde el momento mismo de mi nacimiento.
«–Creo que es muy vivo –dijo el palafranero–; me cuesta trabajo retenerlo en los brazos.
«Poco después llegó el caballerizo, quien se admiró al verme y dijo con acento de contrariedad:
«–¿A quién puede parecérsele este monstruo? Seguro que el general no querrá conservarlo en la yeguada. ¡Eh, Babá! me has jugado una mala pasada –dijo, dirigiéndose a mi madre–. Si hubiera nacido con una estrella en la frente, aún podía pasar; pero ¡ha nacido pío!
«Mi madre no contestó, pero, como sucede en tales casos, suspiró profundamente.
«–¿A quién diablos puede parecerse? Es un verdadero aldeano; será imposible dejarlo en la yeguada; sería una verdadera vergüenza.
«–Y, sin embargo, es hermoso, muy hermoso –decían al examinarme.
«Algunos días después vino el general y se reprodujeron las indignas imprecaciones contra el color de mi pelo. Todos estaban furiosos y acusaban de ello a mi madre, aunque al final siempre terminaban añadiendo:
«–Y, sin embargo, es hermoso.
«Se nos dejó en las cuadras con una temperatura muy templada, hasta que llegó la primavera: entre tanto, cuando hacía buen tiempo y la nieve se empezaba a fundir a los rayos del sol, se nos permitía salir al gran patio cubierto con paja fresca.
«Allí fue donde vi por vez primera a todos mis parientes que eran muchos.
«También allí vi salir de sus cercados a las yeguas más célebres con sus hijos; entre otras a Gallaudka y a Muchka, la hija de Smetanka, y a Krasnucka, caballo de silla. Cuando se reunían, se refregaban unas con otras y se revolcaban en el suelo sobre la paja como simples mortales.
«No puedo olvidar aquel patio lleno de las más hermosas yeguas que puede uno imaginarse…
«Os admiráis ante la idea de que yo haya sido joven y travieso, y sin embargo, lo fui; ahí tenéis a Viasopurika, que no tenía entonces más que un año.
«Era entonces una yegüecita alegre y gentil, pero, sin ánimo de ofender, era una de las más feas de la yeguada.
«Ella misma se los podría certificar.
Mi pelo, que había desagradado a los hombres, tuvo un gran éxito entre los caballos; éstos me rodearon, me admiraron y se pusieron a jugar conmigo.
«Empecé a olvidar los malvados propósitos de los hombres y a gozar de mi éxito.
Pero no tardé en tener el primer desengaño de mi vida, y aquel desengaño me lo proporcionó mi madre.
«Cuando la nieve se hubo derretido por completo y los gorriones se revolvían cantando apresuradamente entre las ramas o saltando por el suelo; cuando el aire se hizo tibio y embalsamado, cuando llegó, al fin, la primavera, mi madre cambió radicalmente conmigo.
«Su carácter se alteró por completo. De pronto se ponía a jugar y a correr por el corral, cosas que no sentaban bien a su condición de madre. A veces se ponía pensativa y melancólica. Relinchaba, mordía a sus amigas, se lanzaba sobre ellas, se refregaba conmigo y me rechazaba después con disgusto.
«Cierto día llegó el caballerizo. Le puso una cabezada y se la llevó del corral.
«Relinchó.
«Le contesté y me fui tras ella, pero salió sin decirme ni adiós con la mirada.
«El palafrenero Farasié me tomó en sus brazos en el momento en que la puerta se cerraba detrás de mi madre.
«Me zafé de él y me dirigí a la puerta, pero estaba ya cerrada, y no oí sino los relinchos de mi madre allá a lo lejos.
«Aquellos relinchos no eran ya voces que me diera llamándome. No: tenían otra significación.
Un relincho dado con voz poderosa respondió a aquel llamamiento.
«Lo dio (como supe más tarde) Dobrii I, a quien dos palafraneros conducían para que tuviese una entrevista con mi madre…
«No recuerdo ya cómo y cuándo me dejó Farasié.
«Me hallaba entonces muy triste. Comprendí que había perdido para siempre el cariño de mi madre.
«–¡Y todo porque soy pío! –exclamaba yo, recordando las malvadas palabras de los hombres.
«Me acometió tal acceso de rabia, que empecé a dar golpes con la cabeza, con las rodillas y con el cuerpo contra las paredes, hasta que, rendido, tuve que detenerme por falta de fuerzas.
«Poco después volvió mi madre.
La sentí llegar con paso rápido y acercarse a nuestra cuadra.
«Cuando le abrieron la puerta y pude verla, casi no la reconocí: tanto había cambiado.
«La encontré rejuvenecida y más hermosa.
Se refregó contra mí y relinchó.
«Desde luego, me di cuenta de que ya no me quería.
«Me habló de la hermosura de Dobrii y de su amor hacia él.
«Sus entrevistas continuaron y mis relaciones con ella se hicieron cada vez más frías y más tirantes…
«Poco tiempo después, nos enviaron a pastar.
«A partir de entonces comencé a tener goces y alegrías nuevas que me consolaron de mis pesares.
«Tuve amigas y tuve camaradas.
«Aprendimos juntos a comer hierba, a relinchar como los mayores y a saltar en torno a nuestras madres, levantando al aire nuestras colas.
«¡Dichoso tiempo aquél!
«Todos me admiraban. Todos me querían; y se me perdonaban todas mis locuras. Pero fue entonces, precisamente, cuando me ocurrió una cosa terrible…»
Al decir esto, el viejo animal suspiró profundamente…
Empezaba a despuntar la aurora. Rechinó la puerta y el viejo Néstor apareció en ella.
Los caballos se separaron al verle entrar, y el guardián, después de arreglar la montura del pío, hizo salir al ganado.
VI Segunda noche
Tan pronto como los caballos entraron de nuevo en el corral, agrupáronse en derredor del viejo, quien reanudó de esta manera su relato:
«En agosto me separaron de mi madre. Pero no lo sentí: llevaba en su vientre a mi hermano menor, al célebre Ussan, y observé que yo estaba relegado ya a segundo término.
«No tuve celos de él. Lo único que noté fue que no amaba ya del mismo modo a mi madre.
«Sabía, además, que una vez separado de ella me quedaría con mis jóvenes camaradas, y que todos los días iría a pasearme por los campos y las praderas con ellos.
«Tenía a Milii por compañero de cuadra.
«Milii era un caballo de silla, y cuando fue mayor tuvo el honor de ser montado por el emperador y de ser reproducido en fotografía.
En aquella época sólo era un potrillo de piel fina, de cuello graciosamente encorvado y de remos finos y aplomados. Estaba siempre de buen humor. Siempre dispuesto a jugar, a lamer a sus amigos, y a burlarse de los caballos y de los hombres.
«Nos unió una tierna amistad, y siempre estábamos juntos: pero aquella amistad duró poco.
«Como os acabo de decir, Milii era de carácter alegre y ligero.
«Desde pequeño empezó a hacer la corte a las yegüecitas; siempre se estaba burlando de mi simpleza.
«Por desgracia mía, imité su ejemplo, herido en mi amor propio por sus burlas y me enamoré en seguida. Aquel encadenamiento precoz fue la causa del cambio que se operó en mi suerte.
«Ved aquí la historia de mi amor, en pocas palabras:
«Viasopurika tenia un año más que yo. Fuimos siempre grandes amigos; pero al terminar el otoño, noté de pronto que me esquivaba cuanto podía.
«No me siento con valor suficiente para narraros esta historia, llena de recuerdos dolorosos para mí.
«Aún recuerda ella la fatal pasión que me inspiró.
«En el momento en que yo le declaraba mis sentimientos, los palafreneros se echaron sobre nosotros, la espantaron a ella y me molieron a mí a latigazos.
«Por la noche fui encerrado en una cuadra solitaria, en la que pasé las horas relinchando con desesperación, como si hubiese tenido presentimientos de lo que me esperaba.
«A la mañana siguiente, el general, el jefe de los caballerizos y el palafrenero, vinieron a verme. Todos hablaban y gesticulaban al mismo tiempo. El general se enojó con el caballerizo, quien se excuso diciendo que no había ocurrido nada y que la culpa había sido de los palafreneros. El general amenazó con mandar a azotar a todo el mundo, porque, según dijo, aquella no era manera de guardar los pequeños garañones. El caballerizo prometió satisfacer los deseos del general, y los tres se fueron.
«Nada comprendí de aquello, pero tuve el presentimiento de que se tramaba algo contra mí.
«Al día siguiente me hicieron ser… lo que soy actualmente, y dejé de relinchar para toda la vida.
«Desde entonces fui indiferente a todo cuanto me rodeaba y me sumí en pensamientos amargos. Al principio caí en un profundo desánimo, hasta el punto que dejé de comer y beber, y en cuanto a juegos, ya no volvieron a existir para mí. A veces me pasaba por la imaginación la idea de disparar una coz, de relinchar con fuerzas, de galopar en torno a mis camaradas, pero ¿Con qué objeto? ¿Para qué? Y bajaba la cabeza.
«Una tarde que el caballerizo me paseaba frente al corral con una cuerda atada al cuello, distinguí a lo lejos una nube de polvo y las siluetas bien conocidas de nuestras yeguas y pronto oí el ruido de sus pasos y sus alegres relinchos. Me detuve, a pesar de la cuerda que me lastimaba el cuello y me hacía sufrir un martirio, y miré la yeguada como el que mira su dicha perdida para toda una eternidad.
«A medida que aquella se aproximaba, fui distinguiendo una por una las caras de mis antiguas amigas.
«Algunas me miraron y me desconocieron. El caballerizo tiró de mí con forma, pero yo no le hice caso. Perdí la cabeza y me puse a relinchar y a dar brincos, pero mi voz parecía ridícula y extraña. No se ríe en la yeguada, pero yo vi que todas volvieron la cabeza a otro lado, por educación. Fue claro que les inspiré lástima. Les parecí ridículo con mi cuello delgado, mi cabeza voluminosa (yo había enflaquecido horriblemente), mis remos largos, y, sobre todo, mi actitud ridícula (me puse a trotar en torno del caballerizo). Nadie contestó a mi llamada y todas se apartaron de mí, de común acuerdo. La luz se hizo de repente en mi espíritu y comprendí el hondo abismo que me separaba de ellos… Seguí al caballerizo presa de la mayor desesperación, y no me di cuenta de cómo llegué a mi cuadra.
«Propenso a la melancolía y a la reflexión desde mi más tierna edad, mis desgracias no hicieron sino desarrollar en mí aquella predisposición. Mi pelo, que tanto desprecio inspiraba a los hombres, y lo excepcional de mi posición en la yeguada, que no podía comprender aún debidamente, me hicieron reflexionar profundamente sobre la injusticia de los hombres. Pensé con amargura en la inconstancia del amor maternal y del amor femenino en general, y traté de formarme una idea precisa de esa extraña raza de animales que se llama hombres, y para ello procuré comprender su carácter analizando sus acciones.
«Era en invierno y en la época de las fiestas.
«Aquel día no me dieron de comer ni de beber; después supe que si no lo hicieron fue porque todos los palafreneros se habían emborrachado como uvas.
«Precisamente aquel día, al hacer su visita a las cuadras, el jefe de los caballerizos se acercó a la mía, y, al observar que no me habían dado el pienso, se encolerizó contra el palafrenero y se marchó renegando. Al día siguiente vino el palafrenero a darnos el pienso y, por lo extremo de su palidez, noté cierta expresión de dolor en su persona.
«Arrojó coléricamente el heno a través de los hierros, y cuando traté de colocar el morro sobre su espalda me dio un puñetazo con tal fuerza, que retrocedí espantado: pero no se contentó con aquello, sino que me dio, además, un puntapié en el vientre, murmurando:
«–Si no hubiera sido por este feo sarnoso, no me hubiera hecho nada.
«–¿Qué te ha pasado? –le preguntó su camarada.
«–Que casi nunca viene a ver los caballos del conde. Pero, en cambio, le hace al suyo dos visitas todos los días.
«–¿Le han dado, acaso, el caballo pío?
«–Yo no sé si se lo han vendido o se lo han regalado; no sé nada. Lo que sé es que podré dejar morir de hambre a todos los caballos del conde y no me dirá nada; pero como le falte cualquier cosa a su potro, ya puedo echarme en remojo. Túmbate, me dijo, y me vapuleó de lo lindo. Te digo que eso no es cristiano. ¡Compadecerse de una bestia más que de un hombre!
¡Cualquiera diría que no está bautizado! Y contaba por si mismo los golpes. Nunca ha pegado tanto el general. Tengo la espalda hecha una pura llaga. Decididamente, ese hombre no tiene alma de cristiano.
«Comprendí bien lo que dijeron de latigazos y de piedad cristiana. En cuanto a lo demás, no supe darme cuenta exacta de lo que significaban las palabras ‘su potro’, y deduje que establecían una relación cualquiera entre el caballerizo y yo, pero no pude comprender en aquel momento qué clase de relación era aquélla. Mucho más tarde, cuando me separaron de todos los demás caballos, fue cuando lo comprendí.
«Las palabras ‘mi caballo’ me parecían tan ilógicas como ‘mi tierra, mi aire, mi agua’, pero causaron en mí una impresión profunda. Mucho he reflexionado después acerca de esto, y únicamente mucho más tarde, cuando aprendí a conocer mejor y más cerca a los hombres, fue cuando me pude explicar todo eso.
«Los hombres se dejan llevar por palabras y no por hechos. A la posibilidad de hacer tal o cual cosa, prefieren la posibilidad de hablar de tal o cual objeto en los términos convencionales establecidos por ellos.
«Y esos términos, que para ellos tienen grandísima importancia, son los siguientes: ‘El mío, la mía, los míos, mi, mis’. Los emplean al hablar de los seres animados, de la tierra, de los hombres y hasta de los caballos. También es común que una persona, al hablar de un objeto, lo califique de ‘mío’. La persona que tiene la posibilidad de aplicar la palabra ‘mío’ a un gran número de objetos, es considerada por las otras como la más dichosa.
«No podré deciros cuál es la causa de todo este razonamiento. Muchas veces me he preguntado si será el interés el motivo de todo, pero siempre he rechazado la idea, y he aquí por qué: Muchas personas me consideran propiedad suya, y, sin embargo, no se sirven de mí;
no son ellas las que me alimentan y me cuidan; las que lo hacen son extraños a quienes no pertenezco: palafreneros, cocheros, etc, «Transcurrió mucho tiempo antes de que me diera cuenta cabal y clara de la palabra ‘mío’, a la que tanta importancia dan los hombres, pero hoy puedo aseguraros que no tiene otra significación que un instinto bestial al que ellos dan el nombre de ‘derecho de propiedad’, «Un hombre dice: ‘mi tienda’, y jamás pone en ella los pies;
o bien: ‘mi almacén de ropa’, y no toma nunca un metro de paño para sus necesidades.
Hay hombres que dicen mis tierras’, sin haberlas visto nunca. Los hay también que emplean la palabra ‘mío’, aplicándola a sus semejantes, a seres humanos a quienes jamás han visto, y a los cuales causan todos los daños imaginables: dicen ‘mi mujer’ al hablar de una mujer que consideran como propiedad suya.
«El principal objeto que se propone ese animal extraño llamado hombre, no es el de hacer lo que considera bueno y justo, sino el de aplicar la palabra ‘mío’ al mayor número posible de objetos. Esa es la diferencia fundamental entre los hombres y nosotros; y, francamente, aun prescindiendo de otras ventajas nuestras, bastaría esa sola para colocarnos en un grado superior al suyo en la escala de los seres animados.
«Pues bien, ese derecho de poder decir de mí, ‘mí caballo’, fue el que obtuvo nuestro caballerizo mayor.
«Me admiró mucho aquel descubrimiento. Ya tenía tres causas de disgusto: mi pelo, mi sexo y aquella manera de tratarme como una propiedad, a mí, que no pertenezco sino a mí mismo y a Dios, como todos los seres vivientes.
«Los resultados de considerarme de aquella manera, fueron numerosos: me alimentaron mejor: me cuidaron más; me separaron de los otro caballos y me engancharon antes que a los demás compañeros.
«Apenas cumplí la edad de tres años, me dedicaron al trabajo. La primera vez que me engancharon, el caballerizo que me consideraba como propiedad suya asistió a aquella ceremonia. Temiendo que yo ofreciese resistencia, me sujetaron con cuerdas; después me pusieron una gran cruz de cuero en el lomo y la sujetaron con dos correas a las dos varas del carruaje para que yo no pudiese destruirlo a coces. Aquellas precauciones fueron inútiles yo no quería otra cosa que ocasiones para demostrar mi amor al trabajo.
«Su admiración fue grande cuando me vieron marchar como un caballo viejo. Me siguieron enganchando todos los días para enseñarme a ir al trote. Hice tan rápidos progresos, que una hermosa mañana el mismo general se maravilló de ellos. Pero ¡cosa extraña!, desde el momento en que era el caballerizo y no el general quien me aplicaba la palabra ‘mío’, ya no tenia igual valor mi talento.
«Cuando enganchaban a mis hermanos y a los caballos padres, se medía la longitud de sus pasos, se les enganchaba en magníficas carrozas y se les cubría de hermosos adornos; a mí se me enganchaba en carruajes humildes y conducía al caballerizo cuando tenía que hacer algo.
«Y todo ello por ser pío y, más que por eso, por pertenecer al caballerizo y no al conde.
«Mañana, si aún vivimos, os contaré el resultado que tuvo para mi aquel cambio de propiedad».
Los caballos se mostraron respetuosos todo el día con el viejo Kolstomier.
El único que siguió tratándolo como antes fue el viejo Néstor.
VII Tercera noche
La luna alumbraba otra vez los ámbitos del viejo corral, cuando Kolstomier reanudó su narración en estos términos:
«La consecuencia más extraordinaria que resultó del hecho de que yo no perteneciera a Dios ni al conde, sino a un simple caballerizo, fue que la cualidad que avalora a todo caballo fue vista en mí como un delito que motivó mi destierro.
«Dicha cualidad fue la rapidez de mi trote.
«Paseaban a Liebed por la pista cuando el caballerizo y yo, al regresar de una de nuestras correrías, nos acercamos al grupo. Liebed paso ante nosotros; marchaba bien, mas, por muy arrogante que fuera, mi trote era mejor que el suyo, Liebed paso delante y yo avancé para seguirlo, sin que me lo impidiera el caballerizo.
«–Estoy por probar lo que trota mi pío –se dijo, y cuando Liebed los alcanzó y se puso a mi altura, seguimos juntos. Como él estaba bien ejercitado, se me adelantó en la primera vuelta, pero en la segunda, cuando yo había tomado ya contacto con el terreno, le alcancé primero y le pasé después.
«Volvimos a empezar y obtuve el mismo resultado.
«Decididamente, mi trote era mejor que el suyo.
«Todo el mundo se quedó admirado. El general dispuso que el caballerizo me vendiese lo más pronto y lo más lejos posible, para no volver a saber de mí en la vida, orden que se apresuro a cumplir, vendiéndome a un chalán.
«No permanecí con éste mucho tiempo. La suerte era injusta y cruel conmigo. Me indigné profundamente y no tuve más que un pensamiento: dejar mi pueblo natal lo antes posible. Mi posición era en ella demasiado penosa; el porvenir pertenecía a los otros caballos. El amor, la gloria y la libertad les esperaban. En cuanto a mí, debía trabajar y humillarme toda mi vida…
Y ¿porqué tan gran injusticia? ¡Porque era pío, y porque pertenecía a un caballerizo!»
Kolstomier no pudo continuar su relato aquella noche, porque acaeció en el corral un suceso que atrajo la atención de todo el ganado.
Koupchika, hermosa yegua que venía siguiendo con interés la narración, se mostró muy inquieta y se alejó pausadamente al cobertizo. De pronto se la oyó quejarse con todas sus fuerzas. Se acostó, se levantó, se volvió a acostar…
Se le acercaron las yeguas viejas, quienes en seguida comprendieron lo que aquello significaba. En cuanto a las yeguas jóvenes, fue tan grande su emoción, que ya no les fue posible atender al viejo Kolstomier.
A la mañana siguiente se vio que la yegua tenía a su lado un retoño.
Néstor llamo al palafrenero, quien condujo a la madre y al hijo a una cuadra. Las demás salieron a pasear como de costumbre.
VIII Cuarta noche
Tan pronto como se cerró la puerta tras de Néstor y se estableció el silencio, Kolstomier continuó de este modo:
«En mis peregrinaciones tuve ocasión de observar de cerca a los hombres y a los caballos.
Permanecí la mayor parte de mi vida con dos amos: con un príncipe, que era oficial de húsares, y con una buena anciana que vivía en Moscú, cerca de la iglesia de San Nicolás.
«El tiempo que pasé con el húsar fue para mí el mejor y más agradable.
«Aunque él haya sido la causa de mi ruina y aunque él no haya amado a nadie ni a nada en el mundo, yo lo quería y lo quiero con todas mis fuerzas de mi corazón de caballo.
«Lo que me gustaba en él es que era joven, hermoso, feliz y rico, y que, por todas estas razones, no amaba a nadie. Vosotros comprendéis bien ese sentimiento que nos aguijonea. Su frialdad y mi dependencia no hacían más que impulsar el cariño que le tenía.
«–Mátame, atorméntame pensaba yo–; cuanto más me haga sufrir tu mano, más feliz seré.
«El fue quien me compró al chalán a quien me había vendido el caballerizo por 800 rublos.
«Como os acabo de decir, aquella fue la mejor época de mi existencia. Estaba enamorado.
Yo lo sabía, porque cada día lo llevaba a casa de ella y porque a menudo les paseaba juntos.
Ella era hermosa como él, y su cochero no les cedía en belleza. Mi vida se iba deslizando de este modo: por la mañana venía un palafrenero a limpiarme y acicalarme; era un aldeano joven; abría la puerta de mi cuadra, barría ésta con esmero, me quitaba la manta y me pasaba la almohaza.
«…Yo le mordisqueaba los dedos y golpeaba alegremente el suelo con mis cascos para darle las gracias. Después me lavaba, y una vez hecha mi limpieza, me miraba con admiración. Cuando me había puesto heno y avena en el pesebre, se marchaba, y entonces venía el cochero principal a ver si todo estaba en orden.
«El cochero, Teófano, se parecía a su señor: ni el uno ni el otro tenían miedo a nada ni amaban a nadie en el mundo; y por eso precisamente los querían y los admiraban todos.
Teófano vestía en todas las grandes ocasiones una camisa encarnada, un casaquín de veludillo negro y pantalones de igual género y color. Me gustaba verlo los días de fiesta cuando, bien peinado y bien vestido, entraba en la caballeriza gritando con voz sonora:
«–¡Animal! ¿Qué haces? –y me daba una palmada en la ancas.
«Yo comprendía que aquello era una broma y una caricia a la vez, porque nunca me hizo daño; así que enderezaba las orejas y le sonreía.
«Teníamos también un caballo de pelo negro, que algunas veces enganchaban conmigo por las tardes. Se llamaba Polkane. Tenía el carácter muy agrio y era enemigo de bromas. Mi pesebre estaba cerca del suyo y reñíamos a menudo, pero Teófano no le temía. Un día, Polkane y yo nos desbocamos en la principal calle de Moscú, en la Kuznetskii most, y ni amo ni cochero se asustaron. Gritaban, riendo, a la gente para que se apartase: nos inclinaban a la derecha o a la izquierda para evitar accidentes y no aplastaron a nadie. A su servicio perdí mis más preciosas cualidades y la mitad de mi vida; pero no importa, no me quejo de ello; fui dichoso.
«A mediodía venían a peinarme el tupé y las crines, a limpiarme y engrasaron los cascos.
Luego me enganchaban.
«Nuestro trineo era muy pequeño, de paja trenzada, forrada de veludillo; todo el atalaje estaba revestido de placas de acero de suma elegancia. Tan pronto como yo estaba listo, Teófano, vistiendo hermoso caftán y con un cinturón rojo que le ceñía por debajo de los sobacos, venía a ver si todo estaba dispuesto. Satisfecho de su examen, montaba en su asiento, empuñaba la fusta con la que nunca me pegó, y exclamaba:
«–¡Soltad el caballo!
«Tomaba yo impulso, y rompía la marcha gracioso y arrogante.
«Todos se detenían para vernos pasar. La cocinera, cuando salía para tirar el agua sucia, se interrumpía para mirarnos. Los aldeanos se quedaban con la boca abierta. Nos deteníamos ante la escalinata. Y a veces transcurrían dos o tres horas antes de que bajase el señor.
Pasábamos todo aquel espacio de tiempo rodeados por la servidumbre, hablando alegremente y comunicándonos, todas las noticias que habíamos oído. Después, cansados de estar tanto tiempo parados, dábamos una pequeña vuelta y volvíamos a esperar la voluntad o el capricho de nuestro amo. Por fin se oía ruido en la antecámara y el criado Fiskone, vestido de negro, llegaba gritando: ‘Acercaos’. (En nuestro tiempo no existía aún la estúpida costumbre de decir ‘Adelante’, como si yo ignorase que no podía irse hacia atrás).
«Teófano se acercaba y nuestro señor llegaba con paso airoso, arrastrando la espada y con la cabeza erguida, aunque cubierta en parte por el cuello del chaquetón y por el chacó.
«Sin prestarnos atención se metía en el trineo y partíamos. Yo le dirigía siempre una mirada de reojo, sacudiendo la cabeza y encorvando graciosamente el cuello.
«El príncipe está de buen humor, me decía a mi mismo si observaba que había dirigido la palabra a Teófano sonriendo, y yo entonces procuraba hacer honor a mi amo.
«–¡Cuidado! –gritaba Teófano a la multitud que se agolpaba a nuestro paso.
«El mayor de mis placeres consistía en encontrar otro caballo que trotase bien, y adelantarle. Siempre que Teófano y yo veíamos a lo lejos un coche digno del nuestro, tomábamos impulso, y, aparentando no ocuparnos de él, lo íbamos alcanzando poco a poco, hasta que llegábamos, por fin, a su altura. Luego lo dejábamos atrás, satisfechos de nuestro éxito, sin dignarnos hacer ostentación de él, y continuábamos nuestro camino».
Rechinaron los goznes de la puerta, entró Néstor y el viejo caballo pío dejó de hablar.
IX Quinta noche
El cielo estaba encapotado desde la mañana.
Ni una gota de rocío había venido a refrescar la tierra. El aire era caliente. Por la noche, los caballos se agruparon como de costumbre en torno del viejo narrador, que continuó de esta manera:
«El período más feliz de mi vida no fue de larga duración. Al finalizar el segundo invierno experimenté la mayor alegría de mi vida, pero ¡ay!, aquella alegría fue seguida de una terrible desgracia.
«Era por carnaval. Ibamos a las carreras con el príncipe. Vi en ellas a mis antiguos camaradas Atlasnii y Bitchk. No comprendí bien lo que hacían allí. Nuestro señor se apeó y dio orden a Teófano de que se colocase en la pista.
«Recuerdo que me introdujeron en ella y me colocaron al lado de Atlasnii. En la primera vuelta lo dejé atrás y me acogieron con exclamaciones de triunfo. La multitud me siguió, y más de cinco personas le ofrecieron al príncipe cinco mil rublos por mí. El les contestó sonriendo y mostrándole sus dientes de singular blancura:
«–No es un caballo, es un amigo, y aunque me dieran por él montañas de oro, no lo cedería. Hasta la vista, señores.
«Y dicho esto, montó en el trineo y dio al cochero la dirección de la casa de su amada.
Partimos y aquél fue el último día feliz de mi existencia.
«Llegamos a la casa, y… la mujer se había marchado con otro, cinco horas antes. El príncipe lo supo por boca de la doncella.
«Saberlo y ordenar al cochero que siguiese a la fugitiva, todo fue uno. Sin darme tiempo para respirar, me lanzó a toda velocidad. Por primera vez en mi vida sentí en mi cuerpo la impresión del látigo y di un paso en falso. Traté de detenerme, pero mi amo gritó: ¡Rápido, rápido!, y continuamos a todo galope, hasta alcanzar a la fugitiva, a veinticinco verstas de distancia.
«Cuando llegué, no pude comer y pasé temblando toda la noche. A la mañana siguiente me llevaron al agua y desde aquel momento fui caballo perdido. Me atormentaron, que es lo que los hombres llaman cuidar. Se me fueron cayendo los cascos.
Se me hincharon y curvaron las patas y me quedé débil y apático.
«Me vendieron a otro chalán, que me daba zanahorias y otros ingredientes, con los que no me curaba, pero conseguía engordarme. No recuperé mis fuerzas, pero cualquiera que no fuese inteligente, se engañaba al verme. Tan pronto como llegaba algún comprador, el chalán cogía un látigo y me molía a golpe hasta que me encolerizaba y me ponía a hacer cabriolas.
Una señora anciana me compró y me sacó, por fin, de las garras del chalán.
«Esta se pasaba la vida en la iglesia de San Nicolás y lo zurraba a su cochero todos los días. El pobre se venía a llorar a mi cuadra. Entonces fue cuando supe que las lágrimas tienen un saborcillo amargo bastante agradable. Algún tiempo después, murió la vieja. Su intendente me llevó al campo y me vendió a un buhonero. Me dieron trigo para comer y mi salud empeoró. El buhonero me vendió a un aldeano, que me dedicó a labrar la tierra. Además de lo mal alimentado y mal cuidado que estaba, tuve la desgracia de herirme en la palma de un casco con un pedazo de hierro, con lo que pasé mucho tiempo cojo. El aldeano me dejó en manos de un tratante bohemio a cambio de otra caballería y en poder de éste sufrí un verdadero martirio. El bohemio me vendió a nuestro intendente y heme aquí entre vosotros».
Toda la yeguada guardó silencio.
X
Al volver al día siguiente a la casa, el ganado se encontró al dueño con un extraño.
La vieja Juldiba se les acercó y les dirigió una mirada investigadora. Uno de ellos era joven todavía, el propietario. El otro era un antiguo militar, de rostro congestionado.
La yegua pasó por delante de ellos tranquilamente, pero las yeguas jóvenes se conmovieron y admiraron cuando su dueño se colocó entre ellas y le indicó algo a su amigo.
–Esa yegua tordilla se la compré a Vageikof –le dijo.
–Y aquella cuatralba, ¿de dónde procede? Es muy bonita.
–Aquella es la de la raza de Krienovo –repuso el dueño.
Pero no se podía examinar bien a los caballos de aquel modo, así que llamaron a Néstor y el viejo, montado sobre el pío, se acercó apresuradamente con el sombrero en la mano. El pobre animal, a pesar de su cojera, hizo lo posible para marchar tan de prisa como se lo permitían sus patas llenas de heridas y hasta intentó tomar el galope para testimoniar su buena juventud.