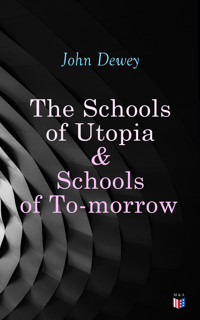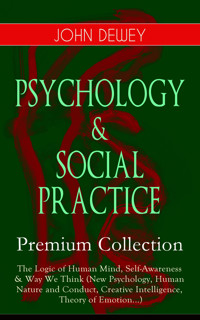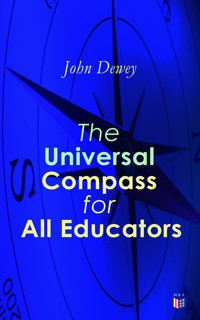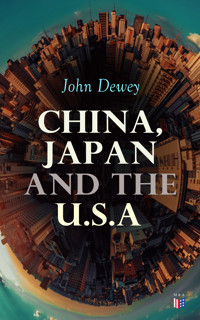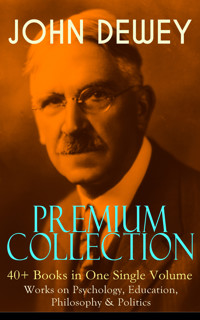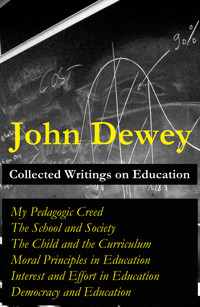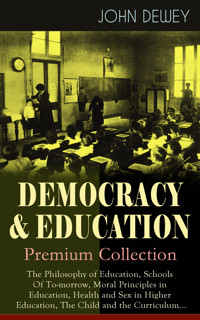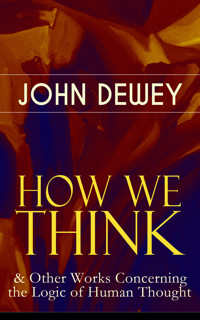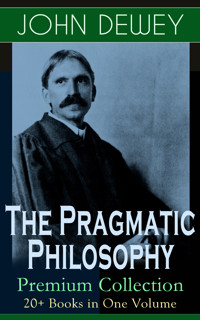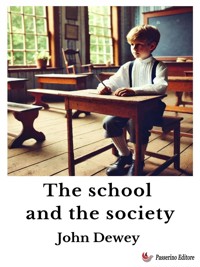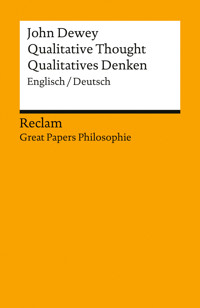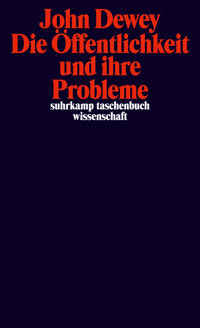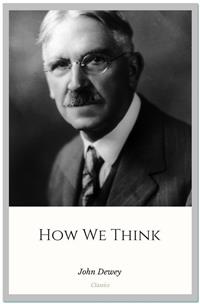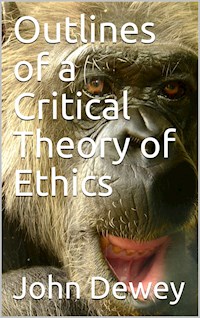Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Breviario que nos ofrece el fruto de las investigaciones que John Dewey realizó, a lo largo de toda su vida, acerca de la influencia mutua entre la naturaleza humana y el ambiente proporcionado por la sociedad. Para el filósofo norteamericano existe una verdadera continuidad que va de la naturaleza al hombre y la sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVIARIOSdelFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
177
John Dewey
Naturaleza humanay conducta
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA SOCIAL
Traducción deRafael Castillo Dibildox
Primera edición en inglés, 1922 Primera edición de The Modern Library, 1930 Primera edición en español, 1964 Segunda edición, 2014 Primera edición electrónica, 2014
Título original: Human Nature and Conduct. Introduction to Social Psychology © 1922, Henry Holt and Company, Nueva York
D. R. © 1964, 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2298-3 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Prólogo a la edición de The Modern Library
Prefacio
Introducción
Primera parteEL LUGAR DEL HÁBITO EN LA CONDUCTA
I. Los hábitos como funciones sociales
II. Los hábitos y la voluntad
III. El carácter y la conducta
IV. Costumbre y hábito
V. La costumbre y la moralidad
VI. El hábito y la psicología social
Segunda parteEL LUGAR DEL IMPULSO EN LA CONDUCTA
VII. Los impulsos y el cambio de hábitos
VIII. Plasticidad del impulso
IX. La cambiante naturaleza humana
X. El impulso y el conflicto entre los hábitos
XI. Clasificación de los instintos
XII. No hay instintos separados
XIII. Impulso y pensamiento
Tercera parteEL LUGAR DE LA INTELIGENCIA EN LA CONDUCTA
XIV. Hábito e inteligencia
XV. La psicología del pensar
XVI. La naturaleza de la deliberación
XVII. Deliberación y cálculo
XVIII. La unicidad del bien
XIX. La naturaleza de los fines
XX. La naturaleza de los principios
XXI. Deseo e inteligencia
XXII. El presente y el futuro
Cuarta parteCONCLUSIÓN
XXIII. El bien de la actividad
XXIV. La moral es humana
XXV. ¿Qué es la libertad?
XXVI. La moralidad es social
Indice analítico
PRÓLOGO A LA EDICIÓN DETHE MODERN LIBRARY
En la literatura inglesa del siglo XVIII se daba a la palabra “moral” un significado muy amplio en el que se incluían todos los asuntos de carácter particularmente humano, todas las disciplinas sociales en lo que respecta a su íntima conexión con la vida del hombre y a su influencia en los intereses de la humanidad. Las páginas siguientes intentan ser una contribución a la moral, así concebida, desde un solo punto de vista, que es el de la estructura y funcionamiento de la naturaleza humana, el de la psicología en el sentido más amplio de este término.
Si no fuera por una razón, podría decirse que este volumen pretende continuar la tradición de David Hume. Sin embargo, de acuerdo con la forma en que, por lo general, se interpreta a Hume, se le considera simplemente como un escritor que llevó el escepticismo filosófico hasta el límite; pero, aun cuando en las obras de Hume hay motivo suficiente para calificarlo así, esta consideración es unilateral. Nadie puede leer las observaciones preliminares que hace en el prefacio de sus dos obras filosóficas principales sin comprender que tenía también un propósito constructivo. Las controversias locales y temporales propias del periodo en que escribió contribuyeron, en grado considerable, a destacar en forma excesiva la significación escéptica de sus conclusiones. Estaba tan deseoso de oponerse a ciertos puntos de vista muy generalizados e influyentes por aquellos días, que su propósito original se iba empañando y fue quedando semioculto a medida que avanzaba. En un periodo en que esos otros puntos de vista hubieran carecido de importancia, sus teorías podrían haber tomado un curso más afortunado.
Su idea constructiva es que el conocimiento de la naturaleza humana nos proporciona un mapa o carta de todos los asuntos sociales y humanos y que, una vez en posesión de esta carta, podemos encaminar nuestros pasos de manera inteligente por entre todas las complejidades de los fenómenos de la economía, de la política, de las creencias religiosas, etc. A decir verdad, Hume fue aún más allá y sostuvo que la naturaleza humana nos da también la clave de las ciencias del mundo físico, ya que, después de todo, dichas ciencias son asimismo productos de la labor del entendimiento humano. Es posible que Hume, en su entusiasmo por desarrollar una nueva idea la haya llevado demasiado lejos; pero hay, en mi concepto, un elemento indestructible de verdad en sus enseñanzas. La naturaleza humana es cuando menos un factor que contribuye a la forma que aun la ciencia natural toma, aunque no pueda darnos la clave de su contenido en el grado en que Hume suponía.
En las materias sociales, sin embargo, pisaba un terreno más firme. En ellas estamos, por lo menos, frente a hechos en los que la naturaleza humana es el verdadero centro y necesitamos el conocimiento de la misma para orientarnos en el complicado escenario. Si Hume se equivocó en la manera de usar su clave fue debido a que omitió observar la reacción que las instituciones y condiciones sociales producen en las diversas formas en que la naturaleza humana se manifiesta. Observó el papel desempeñado por la estructura y funcionamiento de nuestra naturaleza común en la conformación de la vida social. Pero fue incapaz de observar con igual claridad la influencia refleja de esta última sobre la forma que la plástica naturaleza humana adopta en función del medio social que la rodea. Hizo resaltar la importancia del hábito y la costumbre, pero no tuvo en cuenta que la costumbre es en esencia un producto de la vida en sociedad cuya fuerza es predominante en la formación de los hábitos de las personas.
Al señalar esta relativa omisión, sólo queremos indicar que pensó y escribió antes de la aparición de la antropología y de las ciencias afines, ya que en su época se tenían pocos indicios de la penetrante y poderosa influencia de lo que los antropólogos llaman cultura en la conformación de las manifestaciones concretas de toda naturaleza humana sujeta a dicha influencia. Fue un gran logro el insistir en la uniformidad de funcionamiento de una estructura humana común entre la diversidad de condiciones e instituciones sociales. Lo que el aumento del saber logrado a partir de aquellos días nos permite decir es que esta diversidad actúa en forma tal que origina diferentes actitudes y disposiciones en el juego de factores humanos que, en última instancia, son idénticos.
No es fácil mantener el equilibrio entre los dos aspectos de la cuestión. Siempre existirán dos escuelas, una que hace resaltar la importancia de la naturaleza humana original e innata, y otra que sea partidaria de la influencia del medio ambiente social. Aun en la antropología, hay quienes retrotraen los fenómenos sociales hasta los procesos de difusión; quienes, al encontrar creencias e instituciones comunes en diferentes partes del mundo, suponen que hubo algún contacto y asociación previos, por medio de los cuales se verificó un intercambio entre ellas. Hay, por el contrario, quienes prefieren basarse en la identidad de la naturaleza humana en todo tiempo y lugar e interpretan los fenómenos culturales a base de esta unidad esencial. Al empezar a escribir este libro, había, especialmente entre los psicólogos, la tendencia a insistir en el concepto de una naturaleza humana innata, no afectada por influencias sociales, y a explicar los fenómenos sociales en relación con rasgos de naturaleza original llamados “instintos”. A partir de esa fecha (1922), el péndulo ha oscilado sin duda en sentido contrario. Ahora se reconoce más la importancia de la cultura como medio formativo. Tal vez la tendencia que prevalece hoy en día en muchos sectores es la de pasar inadvertida la identidad básica de la naturaleza humana en sus diferentes manifestaciones.
En todo caso, persiste la dificultad de obtener y conservar el equilibrio entre la naturaleza humana intrínseca, por una parte, y las costumbres e instituciones sociales, por la otra. Habrá sin duda muchas deficiencias en las páginas que siguen, pero deben interpretarse sólo como un esfuerzo por mantener en equilibrio ambas fuerzas. Espero haber destacado en forma debida la influencia que ejercen los hábitos y tendencias culturales sobre la diversificación de las formas adoptadas por la naturaleza humana. Hago también el intento de aclarar que siempre están en juego fuerzas intrínsecas de una naturaleza humana común; fuerzas que son a veces sofocadas por el medio social que las rodea, pero que también, a lo largo del tiempo, se esfuerzan constantemente por liberarse y modificar las instituciones sociales de manera que éstas puedan formar un medio más libre, más transparente y más de acuerdo con su funcionamiento. La “moral”, en su sentido más amplio, es una función de la acción recíproca de estas dos fuerzas.
JOHN DEWEY
Nueva York, diciembre de 1929
PREFACIO
En la primavera de 1918 fui invitado por la Universidad Leland Stanford Junior a dar una serie de tres conferencias de acuerdo con el plan de la Fundación West Memorial. Uno de los temas incluidos en tal plan es la “conducta y el destino humanos”. El presente volumen es el resultado de dichas conferencias, ya que, de acuerdo con los términos establecidos por la Fundación, éstas habían de ser publicadas.
He modificado, sin embargo, su texto original, ampliándolo considerablemente y añadiéndole una introducción y una conclusión. Debieron haberse publicado dentro de los dos años siguientes a la fecha en que las pronuncié, pero mi ausencia del país me dificultó dar cumplimiento estricto a esta estipulación, y agradezco a las autoridades de la Universidad el que me hayan permitido ampliar el plazo, así como las múltiples atenciones recibidas durante el tiempo en que las di.
Tal vez el subtítulo requiera unas palabras de explicación. El libro no pretende ser un tratado de psicología social, pero sí sostiene formalmente la creencia de que la comprensión del hábito y de los diferentes tipos de hábitos son la clave de esa psicología, en tanto que la actuación del impulso y de la inteligencia nos da la clave de la actividad mental individualizada. Sin embargo, el impulso y la inteligencia son secundarios respecto al hábito; de manera que, en concreto, puede considerarse la mente sólo como un sistema de creencias, deseos y propósitos que se originan en la acción recíproca entre las aptitudes biológicas y el medio social.
J. D.
Febrero de 1921
INTRODUCCIÓN
“Culpa a un perro y todos querrán ahorcarlo.” La naturaleza humana ha sido el perro de los moralistas profesionales y las consecuencias están de acuerdo con el proverbio. La naturaleza del hombre ha sido vista con sospecha, con temor, con desagrado y, a veces, con entusiasmo por sus posibilidades, pero sólo cuando éstas se hacían contrastar con sus realidades. Se la ha hecho aparecer tan malignamente dispuesta que la labor de la moralidad consistía en recortarla y someterla; sería mejor si se la pudiera sustituir por alguna otra cosa. Ha llegado a suponerse que la moralidad sería completamente superflua si no fuera por la innata debilidad, rayana en la depravación, de la naturaleza humana. Algunos escritores de ideas más comprensivas han atribuido esta denigrante opinión a los teólogos que creyeron honrar lo divino, menospreciando lo humano. Es indudable que los teólogos se han formado una idea del hombre mucho peor que la de los paganos y los laicos; pero esta explicación no nos sirve de mucho, ya que dichos teólogos son a su vez humanos y habrían carecido de influencia si el elemento humano que los escuchaba no hubiera estado de acuerdo con ellos en cierta forma.
Una de las funciones principales de la moralidad es controlar la naturaleza humana. Cuando tratamos de controlar algo nos damos perfecta cuenta de lo que se nos resiste; así tal vez los moralistas llegaron a pensar que la naturaleza humana es mala, porque observaron su resistencia a someterse a control y su rebeldía a aceptar el yugo; pero esta explicación hace surgir otra pregunta: ¿por qué estableció la moralidad preceptos tan ajenos a la naturaleza humana? Si las finalidades sobre las que insistía y las reglas que imponía no eran, después de todo, sino productos de tal naturaleza humana ¿por qué, entonces, ésta les era tan contraria? Más aún las reglas sólo pueden obedecerse y los ideales comprenderse cuando conmueven algún factor de la naturaleza humana, provocando en ella una reacción positiva. Los principios morales que, para lograr su propia exaltación, la degradan, están, en realidad, anulándose ellos mismos o envolviéndola en un interminable conflicto interno y tratándola como una irremediable mescolanza de fuerzas contradictorias.
Nos vemos obligados, por lo tanto, a hacer un estudio de la índole y origen de ese control de la naturaleza humana en que interviene la moral; y el hecho con el que ineludiblemente nos enfrentamos al hacerlo es la existencia de clases. El control se ha puesto en manos de una oligarquía, y en el espacio que media entre los gobernantes y los gobernados, se ha desarrollado la indiferencia hacia la reglamentación. Los padres de familia, los sacerdotes, los jefes, los censores sociales, etc., han fijado objetivos y metas que resultaron extrañas a aquellos a quienes se les imponían, es decir, a los jóvenes, los legos, la población ordinaria; unos cuantos han establecido y administrado los preceptos, y las masas han obedecido en forma más o menos pasadera y oponiendo cierta resistencia. Todo el mundo considera que los niños buenos son aquellos que molestan lo menos posible a sus mayores; y, como gran parte de ellos causan muchas molestias, debe suponerse que son malos por naturaleza. Hablando en términos generales, se dice que han sido buenas personas aquellas que hicieron lo que se les ordenó hacer, y se considera que la falta de interés en hacerlo es síntoma de que algo anda mal en su naturaleza.
Por mucho que los hombres investidos de autoridad hayan convertido los preceptos morales en agentes de la supremacía de clases, toda teoría que atribuya el origen de esos preceptos a un propósito deliberado es falsa. Sacar provecho de las condiciones ya existentes es una cosa, y crear esas condiciones con el objeto de que rindan un provecho es otra completamente distinta. Tenemos que retroceder hasta el hecho escueto de la división de clases en superior e inferior. Decir que las condiciones sociales fueron producidas por accidente es tanto como aceptar que no las produjo la inteligencia. La falta de comprensión de la naturaleza humana es la causa primordial del menosprecio en que se la tiene, ya que cuando no se conoce íntimamente una cosa, siempre se termina por despreciarla injustificadamente o por admirarla, sin que haya razón para ello. Cuando los seres humanos no tenían conocimiento científico de la naturaleza física, se sometían pasivamente a ella o trataban de controlarla por medio de la magia. Lo que no se entiende no puede manejarse inteligentemente y tiene que ser sometido por la fuerza desde el exterior. Sostener que la naturaleza humana es impenetrable a la razón equivale a admitir que es intrínsecamente defectuosa. De aquí que, al aumentar el interés científico por ella, ha ido decreciendo la autoridad de la oligarquía social. Esto quiere decir que la configuración y el funcionamiento de las fuerzas humanas proporcionan una base para concebir ideales y principios morales. Nuestro conocimiento de la naturaleza humana es rudimentario en comparación con el de las ciencias físicas; y en la misma medida, son elementales los principios morales relativos a la salud, eficiencia y felicidad inherentes al desarrollo de la misma. En estas páginas se examinan algunas fases del cambio ético implícito, en el respeto positivo a la naturaleza humana, cuando éste va asociado al conocimiento científico. Podemos anticipar la índole general de este cambio por medio de la observación de los males que se han originado al separar los principios morales de las realidades de la fisiología y psicología humanas. Hay una patología de la maldad así como de la bondad, es decir, de aquella clase de bondad que prospera debido a esta separación. La maldad de la gente buena, que en su mayor parte se registra sólo en forma imaginaria, es la venganza que toma la naturaleza humana por las múltiples lesiones que se le han infligido en nombre de la moralidad. En primer lugar, una moral que no se nutre en las raíces positivas de la naturaleza del hombre, será predominantemente negativa; en su práctica se extremará el cuidado de evitar el pecado, escapar de la maldad, no ejecutar ciertos actos, acatar las prohibiciones, etc. La moral negativa adopta tantas formas como tipos de temperamentos estén sujetos a ella. En su forma más común adopta la coloración protectora de una respetabilidad neutra, de una insipidez de carácter; y por cada hombre que dé gracias a Dios por no ser como los demás, hay mil que le agradezcan el ser iguales a los otros hombres, lo bastante iguales para no llamar la atención. La limpieza de culpa social es el sello usual de la bondad, ya que indica que se ha evitado el mal, y la forma en que más fácilmente se elude la culpa es ser tan igual a los demás que pueda uno pasar inadvertido. La moralidad convencional es una moralidad anodina en la que la única cosa reprobable es sobresalir; si aún conserva cierta efectividad, es porque algunos rasgos naturales han escapado, en una u otra forma, a ser sometidos. El que, de puro bueno, llama la atención es tildado de presuntuoso, de demasiado bueno para este mundo. La misma concepción psicológica que marca para siempre al criminal convicto como un paria social, determina que la actitud correcta de un caballero es la de no hacer ostentación de sus virtudes.
El puritano jamás es popular, ni siquiera en una sociedad de puritanos. En caso de necesidad, el sujeto común prefiere ser un “buen tipo” a ser un hombre bueno; el vicio disimulado es preferible a la excentricidad y deja de ser vicio. La moral que francamente deja de tomar en cuenta a la naturaleza humana, termina por exaltar las cualidades que son más comunes y corrientes en ella y exagera el instinto gregario hacia la conformidad. Los guardianes profesionales de la moralidad, exigentes para con ellos mismos, han aceptado que el no pecar abiertamente es suficiente para las masas. Una de las cosas más instructivas en la historia de la humanidad es el sistema de concesiones, tolerancias, indulgencias y perdones que la Iglesia católica, con su sobrenatural moral oficial, ha establecido para las multitudes. La elevación del espíritu por encima de todo lo natural queda templada por la clemencia para con las flaquezas de la carne. Se admite que sólo unos cuantos pueden mantenerse en un reino aparte, formado de realidades estrictamente ideales. El protestantismo, excepto en sus formas más rigurosas, ha obtenido el mismo resultado por medio de una bien definida separación entre la religión y la moralidad, en la que la justificación superior que da la fe borra de un golpe las diarias culpas que rebajan a la persona hasta el nivel de los principios morales gregarios de la conducta común y corriente.
Siempre hay caracteres más rudos y vigorosos que no pueden someterse hasta el nivel requerido de conformidad incolora; para ellos, la moralidad usual resulta una futilidad organizada, aunque, por lo general, no se percatan de su propia actitud ya que son fervientes partidarios de la moralidad de las masas, pues las hace más fáciles de manejar. Su única norma es tener éxito, sacar adelante sus asuntos y lograr que se hagan las cosas. Ser bueno es para ellos prácticamente sinónimo de ser inefectivo, y la realización y el triunfo son su propia justificación. Saben por experiencia que mucho se perdona a los que triunfan y dejan la bondad para los estúpidos, para aquellos a quienes califican de bobos. Su instinto gregario encuentra modo suficiente de manifestarse en el evidente respeto que muestran para todas las instituciones establecidas como guardianes de intereses ideales y en su reprobación de todos aquellos que abiertamente desafían los ideales convencionales. Pueden también descubrir que son los representantes escogidos de una moralidad superior y conducirse de acuerdo con leyes especialmente hechas para ellos. La hipocresía, en el sentido de la ocultación deliberada del deseo de obrar mal por medio de ruidosas protestas de virtud, es de las que más rara vez se presentan; pero, cuando se combinan en una misma persona un carácter intensamente ejecutivo y una marcada afición a gozar de la aprobación popular, es fácil que, desde el punto de vista de la moralidad convencional, se produzca la que los censores denominan hipocresía.
Otra de las reacciones que se originan por la separación entre la moral y la naturaleza humana, es una romántica glorificación de los impulsos naturales, considerándolos superiores a todos los preceptos morales. Hay quienes carecen de la persistente fuerza de la voluntad ejecutiva para romper con los convencionalismos y usarlos para sus propios fines, pero combinan la sensibilidad con la intensidad del deseo y sostienen que toda práctica moral es una rutina que obstaculiza el desarrollo de la individualidad, a causa del elemento rutinario que existe en la moral. A pesar de que los apetitos son las cosas más comunes, menos distintivas o individualizadas que hay en la naturaleza humana, estas personas identifican la satisfacción irrestringida de los apetitos con la libre realización de la individualidad y consideran la sujeción a las pasiones como una manifestación de libertad, tanto mayor cuanto más extrañeza cause en el hombre común y corriente. La urgente necesidad de un cambio de valores morales es caricaturizada por la idea de que el evadir las evasiones a los principios morales convencionales, constituye un positivo triunfo. Si el tipo de carácter ejecutivo mantiene su atención en las condiciones reales existentes para poder manejarlas, los seguidores de esta escuela sacrifican la inteligencia objetiva a favor del sentimiento y forman pequeñas camarillas o círculos de almas emancipadas.
Hay otros que toman muy en serio la idea de separar los principios morales de las realidades ordinarias de la humanidad e intentan vivir de acuerdo con ella. Algunos quedan hundidos en un egoísmo espiritual; están preocupados por el estado de su carácter, se inquietan por la pureza de sus motivos y la bondad de sus almas; la exaltación de la vanidad que, algunas veces, acompaña a este estado de absorción, llega a producir una inhumanidad corrosiva que puede ser peor que cualquier otra forma conocida de egoísmo. En otros casos la preocupación persistente causada por el constante pensamiento en un reino ideal produce un descontento morboso hacia el medio circundante e induce a un fútil retiro a un mundo interior, en que todos los hechos se ven como buenos. Se descuidan las necesidades inherentes a las condiciones reales o se las atiende con escaso empeño debido a que, a la luz del ideal, son tan bajas y sórdidas. Para ellos, el hablar de males o esforzarse seriamente por lograr un cambio es indicio de una mente baja. El ideal se convierte de nuevo en un refugio, un asilo, una vía de escape de las fatigosas responsabilidades. En diversas formas, los hombres han llegado a vivir en dos mundos, uno real y otro ideal. A algunos, los tortura la sensación de que son irreconciliables; otros viven alternativamente en ambos, compensando los sacrificios de renunciación esenciales a su filiación al reino del ideal por medio de placenteras excursiones a las delicias del mundo real.
Si pasamos de los efectos concretos ejercidos sobre el carácter a las cuestiones teóricas, seleccionaremos como típica de las consecuencias que se derivan de la separación de los principios morales de la naturaleza humana, la cuestión del libre albedrío. Los hombres están cansados de su discusión infructuosa y ansían hacerla a un lado como una sutileza metafísica; pero contiene, sin embargo, en sí misma la más práctica de todas las cuestiones morales, o sea la naturaleza de la libertad y los medios para alcanzarla. La separación entre los principios morales y la naturaleza humana lleva a una separación de ésta, en sus aspectos morales, del resto de la naturaleza y de los hábitos y labores sociales comunes que se encuentran en los negocios, en la vida civil, en el curso de las amistades y diversiones. Se consideran estas cosas, cuando más, como lugares a los que hay que aplicar las nociones morales, no como lugares en que deben estudiarse las ideas y generarse las energías morales. En pocas palabras, al separar de la naturaleza humana los principios morales, se termina por retirar dichos principios del aire libre y de la luz del día para encerrarlos en la oscuridad y reclusión de una vida interior. La importancia de la discusión tradicional sobre el libre albedrío consiste en que refleja de manera precisa una separación entre la actividad moral y la naturaleza y la vida pública del hombre.
Para encontrar realidad significativa en el concepto del libre albedrío, debemos pasar de las teorías morales a la lucha general del hombre por la libertad política, económica y religiosa, por la libertad de pensamiento, palabra, asociación y credo. Nos encontramos entonces fuera de la atmósfera cerrada y sofocante de una conciencia interior y estamos al aire libre. El costo de confinar la libertad moral a una región interna es la casi absoluta separación entre la ética y la política y la economía, considerando a la primera como una suma de exhortaciones edificantes, y a las últimas conectadas con las artes prácticas y separada de las grandes cuestiones del bien.
Para abreviar, hay dos escuelas de reforma social; una de ellas se basa en la noción de una moralidad que brota de una libertad interior, algo misteriosamente alojado dentro de la personalidad. Sostiene que la única forma de cambiar las instituciones es que los hombres purifiquen sus propios corazones y que, cuando esto se haya logrado, el cambio deseado vendrá por sí mismo. La otra niega la existencia de tal fuerza interior y, al hacerlo así, piensa que ha negado también toda libertad moral. Sostiene que el hombre es como es, debido a las fuerzas del medio que lo rodea, que la naturaleza humana es meramente maleable y que nada podrá hacerse hasta que se modifiquen las instituciones. Es claro que esta teoría nos deja un resultado tan nulo como el que entrega el llamado a la rectitud y benevolencia internas, ya que no proporciona una palanca o fuerza que pueda cambiar el medio ambiente; nos hace retroceder hasta el accidente, por lo general disfrazado como una ley necesaria de la historia o de la evolución, y confía en que se presente en un abrupto milenio algún cambio violento, una guerra civil, por ejemplo. Hay una alternativa para no quedar acorralados entre estas dos teorías. Podemos admitir que toda conducta es el resultado de una acción recíproca entre elementos de la naturaleza humana y el medio natural y social que la rodea. Veremos entonces que el progreso procede en dos formas y que la libertad se encuentra en aquella clase de acción recíproca que mantenga un medio ambiente en el que el deseo y la elección humanos tengan alguna significación. Hay, en verdad, fuerzas internas en el hombre, como las hay fuera de él. Aunque las primeras son infinitamente débiles en comparación con las fuerzas exteriores, pueden, sin embargo, obtener el auxilio de una inteligencia previsora e ingeniosa. Cuando consideramos el problema como un ajuste al que debe llegarse inteligentemente, la cuestión se desplaza de dentro de la personalidad hasta llegar a ser un asunto de construcción, de establecimiento de artes de educación y orientación social.
Persiste la idea de que hay algo de materialismo en las ciencias naturales y que la moral se degrada cuando interviene seriamente en las cosas materiales. Si surgiera una secta que proclamara que el hombre debería purificar completamente sus pulmones antes de comenzar a respirar, es seguro que tendría numerosos adeptos entre los moralistas oficiales, ya que el descuido de las ciencias que se relacionan específicamente con los hechos del medio natural y social conduce a una desviación de las fuerzas morales hacia la reclusión ficticia en una personalidad irreal. Es imposible precisar cuántos sufrimientos remediables del mundo se deben al hecho de que las ciencias físicas se consideren como meramente físicas, y hasta qué grado la esclavización innecesaria del mundo se ha originado en el concepto de que las cuestiones morales pueden arreglarse dentro de la conciencia o sentimientos humanos sin necesidad de un estudio concienzudo de los hechos ni de la aplicación de los conocimientos específicos de la industria, las leyes y la política. Después de las industrias de manufactura y transporte, es la guerra la que ofrece a la ciencia su mejor oportunidad. Esto hace que se perpetúen la guerra y el lado más rudo y brutal de la industria moderna. Cada demostración de menosprecio por las posibilidades morales de la ciencia física distrae la conciencia de la humanidad de la atención que debe prestar a las acciones recíprocas entre el hombre y la naturaleza, que deben dominarse para que la libertad sea una realidad; desvía la inteligencia hacia una preocupación angustiosa por las irrealidades de una vida puramente interior o incrementa la dependencia de brotes de sentimentalismo. Las masas recurren como enjambres a lo oculto en busca de ayuda, en tanto que las personas cultas sonríen despectivamente; aunque caerían en la cuenta de lo absurdo de su risa, si comprendieran hasta qué punto el recurrir a lo oculto revela la lógica práctica de sus propias creencias, puesto que ambas se basan en la separación entre las ideas y sentimientos morales y los hechos de la vida, el hombre y el mundo susceptibles de conocerse.
No se pretende que una teoría moral basada en las realidades de la naturaleza humana, y un estudio de las conexiones específicas de estas realidades con las de la ciencia física, pondrían término a la lucha y derrota morales, ni que harían que la vida moral fuera cuestión tan sencilla como el transitar por una avenida bien alumbrada. Toda acción es una invasión del futuro, de lo desconocido; la contradicción y la incertidumbre son rasgos característicos definitivos e indiscutibles; pero una moral que se base en el estudio de los hechos y que obtenga orientaciones del conocimiento de los mismos, localizaría, por lo menos, los puntos de efectiva importancia y enfocaría sobre ellos los recursos disponibles; pondría fin al intento irrealizable de vivir en dos mundos no relacionados entre sí, destruiría la distinción establecida entre lo humano y lo físico, así como la existencia entre el mundo moral y el industrial y político. Una moral basada en el estudio de la naturaleza humana y no en el menosprecio de ella, encontraría que los hechos reales del hombre se concatenan con los del resto de la naturaleza y podría aliar la ética con la física y la biología; observaría que la naturaleza y actividades de una persona tienen las mismas finalidades que las de otros seres humanos y podría, por tanto, eslabonar la ética con el estudio de la historia, de la sociología, de las leyes y de la economía.
Una moral así no resolvería automáticamente los problemas ni despejaría las perplejidades morales, pero nos capacitaría para plantear los problemas en forma tal que podríamos dirigir animosa e inteligentemente nuestras actividades hacia su solución; no nos aseguraría contra el error, pero lo convertiría en una fuente de instrucción; no nos protegería contra la futura aparición de dificultades igualmente serias, pero nos capacitaría para encararnos a las contrariedades siempre recurrentes con un caudal cada vez mayor de conocimientos, el cual añadiría un considerable valor a nuestra conducta aun en el caso de un manifiesto fracaso, lo que continuará ocurriendo. Mientras no se acepte la unión de la moral con la naturaleza humana, y la de ambas con el medio ambiente, nos veremos privados de la ayuda que pudiera prestarnos la experiencia previa para hacer frente a los problemas más agudos y profundos de la vida. El saber exacto y extenso continuará ocupándose tan sólo de los problemas puramente técnicos. El reconocimiento inteligente de la concatenación entre la naturaleza, el hombre y la sociedad es lo único que nos asegura el desarrollo de una moral que será seria sin ser fanática, con aspiraciones pero sin sentimentalismos, adaptada a la realidad sin convencionalismos, sensata sin ser calculadora, e idealista sin ser romántica.
PRIMERA PARTE EL LUGAR DEL HÁBITO EN LA CONDUCTA
I. LOS HÁBITOS COMO FUNCIONES SOCIALES
LOS HÁBITOS pueden ser comparados con funciones fisiológicas como las de respirar y digerir. Éstas son, desde luego, involuntarias, en tanto que los hábitos son adquiridos; pero, por importante que sea esta diferencia para muchos fines, no debe ocultar el hecho de que los hábitos se asemejan a las funciones en muchos aspectos, en especial, en que requieren la cooperación del organismo y del medio ambiente. Para respirar hace falta tanto el aire como los pulmones; digerir es cuestión tanto del alimento como de los tejidos del estómago; para ver, se necesita la luz, pero también el ojo y el nervio óptico; el caminar implica que haya suelo, pero también piernas; para hablar, se requiere aire físico y compañía y auditorio humanos, tanto como órganos vocales. Podemos pasar del uso biológico de la palabra “función” al matemático y decir que las acciones naturales, como respirar y digerir, y las adquiridas, como el habla y la honradez, son funciones tanto del medio ambiente como de una persona; son cosas hechas por el medio circundante a través de estructuras orgánicas o de disposiciones adquiridas. El mismo aire que, en determinadas condiciones, riza la superficie del agua en una fuente o derriba edificios, en otras purifica la sangre y es vehículo del pensamiento. El resultado depende de aquello sobre lo que el aire actúe. El ambiente social actúa por medio de impulsos innatos, y el habla y los hábitos morales se manifiestan. Hay fundadas razones específicas para la común atribución de los actos a la persona de quien directamente proceden; pero convertir esta correlación especial en una afirmación de pertenencia exclusiva es tan erróneo como suponer que la respiración y la digestión están completas dentro del cuerpo humano. Para dar una base racional al estudio de la moral debemos comenzar por aceptar que las funciones y los hábitos son formas de usar e incorporar el medio ambiente, en lo que las primeras tienen tanta intervención como los segundos.
Podemos tomar prestados términos de un campo menos técnico que el de la biología y expresar la misma idea, diciendo que los hábitos son artes. Requieren habilidad de los órganos sensitivos y motores, destreza u oficio y materiales objetivos; asimilan energías objetivas y terminan en un dominio del medio ambiente. Requieren orden, disciplina y técnica manifiesta; tienen un principio, un medio y un fin; cada etapa marca un progreso en el manejo de los materiales y herramientas, así como en la conversión de aquéllos en cosas de uso activo. Haría reír el que se dijera maestro en el arte lapidario pero afirmase que ese arte estaba encerrado dentro de sí mismo y de ninguna manera dependía de la ayuda de objetos ni de herramientas.
En la moral, sin embargo, estamos muy acostumbrados a tal fatuidad; se consideran las disposiciones morales como algo perteneciente exclusivamente a un ser, al que, en esta forma, se le aísla del medio natural y social que lo rodea. Florece toda una escuela de moral que confina los principios morales al carácter y separa enseguida el carácter de la conducta, los motivos de los hechos. El reconocimiento de la analogía de la acción moral con las funciones y artes anula las causas que han hecho a la moral subjetiva e “individualista”; la sitúa en la tierra, y hace que, si se aspira a alcanzar el cielo, sea al cielo de esta tierra y no el de otro mundo. La honradez, la castidad, la malicia, la irritabilidad, el valor, la trivialidad, la laboriosidad, la irresponsabilidad, etc., no son propiedad privada de una persona, sino adaptaciones activas de las capacidades personales a las fuerzas del ambiente; todas las virtudes y vicios son hábitos que se combinan con fuerzas objetivas, son acciones recíprocas entre elementos aportados por la constitución de un individuo y otros suministrados por el mundo exterior; y pueden ser estudiados tan objetivamente como las funciones fisiológicas, así como modificados por medio de un cambio de elementos, personales o sociales.
Si un individuo estuviera solo en el mundo, formaría sus hábitos (aceptando lo imposible, o sea que pudiera formarlos) en un vacío moral. Le pertenecerían sólo a él o sólo en relación con las fuerzas físicas. La responsabilidad y la virtud serían exclusivamente suyas; pero como los hábitos requieren el apoyo de las condiciones circundantes, resulta siempre necesario que una sociedad o grupo específico de personas actúe como coadyuvante para que puedan manifestarse. Al generarse alguna actividad en un hombre, se provocan reacciones en el medio que lo rodea; los demás aprueban, desaprueban, protestan, animan, comparten y resisten; hasta el hecho de dejarlo solo es una reacción definida. La envidia, la admiración y la imitación son complicidades. La neutralidad es inexistente; la conducta siempre es compartida y esto es lo que la distingue de un proceso fisiológico. No es un “imperativo” ético el que la conducta deba ser social; es social, ya sea buena o mala.
Lavarse las manos ante las culpas de otros es una forma de compartir la culpabilidad, ya que estimula en los demás una manera viciosa de actuar. El no oponer resistencia al mal, simulando no advertirlo, es una forma de fomentarlo. El deseo de un individuo de conservar inmaculada su conciencia, manteniéndose apartado de la maldad, puede ser un medio seguro de causar mal y, por tanto, de contraer responsabilidad personal en el mismo. Hay, sin embargo, circunstancias en las que la resistencia pasiva puede ser la forma más efectiva de contrarrestar las malas acciones, o en las que condenar al malhechor puede dar los mejores resultados para transformar la conducta. El obrar con sentimentalismo frente a un criminal, el “perdonar” sin más razón que la de demostrar buenos sentimientos, equivale a incurrir en la responsabilidad de que se multipliquen los criminales; pero suponer que basta con la imposición de penas, sin tener en cuenta las consecuencias concretas, es tanto como dejar intactas las causas eternas de la criminalidad y crear otras nuevas, al dar pábulo a la venganza y a la brutalidad. La abstracta teoría jurídica que demanda la “venganza” de la ley, haciendo a un lado la educación y reforma del malhechor, es una negativa a aceptar la responsabilidad, lo mismo que el blandengue sentimentalismo que convierte en una pobre víctima al criminal.
Los procedimientos que inculpan exclusivamente a una persona, como si su índole malévola fuera la única causa de la maldad, y los que perdonan el pecado por la contribución de las condiciones sociales a las malas costumbres, son, en la misma medida, caminos para llegar a una separación ficticia del hombre y su medio ambiente, de la mente y el mundo. Siempre existirán causas para un efecto, pero las causas no son excusas. Las cuestiones de causa y efecto son físicas y no morales, a no ser que tengan que ver con consecuencias futuras. En este último aspecto es como debemos estudiar tanto las disculpas como las acusaciones. Por un momento, cedemos a una pasión de resentimiento, pero enseguida “racionalizamos” nuestro desahogo llamándolo reivindicación de la justicia. Toda nuestra tradición con respecto a la justicia punitiva tiende a negar nuestra participación social en la generación del crimen y se adhiere a la doctrina de un metafísico libre albedrío. Exterminando a un malhechor o encerrándolo tras muros de piedra, podemos olvidarnos tanto de él como de nuestra participación en haberlo creado. La sociedad se excusa a sí misma arrojando la culpa sobre el criminal, y éste a su vez imputándosela al medio nocivo en que creció, a la tentación que otros le provocaban, a la falta de buenas oportunidades y a la persecución de la policía. Los dos tienen razón, a no ser por lo que respecta al carácter global que dan a sus recriminaciones, pero el resultado en ambos casos es llevar de nuevo toda la cuestión al concepto de que las causas estriban en los antecedentes, método que no permite someter el asunto a un juicio verdaderamente moral. Porque la moral tiene intervención en actos que están aún bajo nuestro control, en actos por realizar. Por mucho que sea el grado de culpabilidad de un malhechor, no nos absuelve de la responsabilidad en las consecuencias que haya producido en él y en otros nuestra forma de tratarlo; ni tampoco de nuestra perpetua responsabilidad por las condiciones en que las personas desarrollan hábitos perversos.
Necesitamos distinguir entre la cuestión física y la moral; la primera concierne a lo que ha ocurrido y a la forma en que ocurrió. Estudiar esta cuestión es indispensable para la moral, ya que, sin una respuesta a ella, no podemos saber qué fuerzas entran en juego ni cómo encaminar nuestros actos hacia el mejoramiento de las condiciones. Mientras no conozcamos las condiciones que han contribuido a la formación de los caracteres que aprobamos o desaprobamos, nuestros esfuerzos para crear los primeros y desterrar los segundos, serán ciegos y titubeantes. La cuestión moral en cambio, concierne al futuro, tiene un carácter previsor. El contentarnos con emitir juicios acerca del mérito y el demérito, sin tener en cuenta el hecho de que nuestros juicios son a su vez actos que tienen consecuencias y cuyo valor depende de sus consecuencias, no es sino eludir de intento la cuestión moral; y tal vez nos estemos permitiendo la debilidad de una pasión placentera tal como se lo permitió alguna vez la persona a quien condenamos. El problema moral consiste en modificar los factores que influyen ahora en los resultados futuros. Para cambiar el carácter o la voluntad de otra persona, tenemos que alterar las condiciones objetivas que entran en sus hábitos. Nuestros propios sistemas de juzgar, de imputar culpas y atribuir méritos, de aplicar castigos y conceder honores, son parte de esas condiciones.
En la vida práctica, hay muchas pruebas del papel desempeñado por los factores sociales en la formación de rasgos personales; una de ellas es nuestro hábito de hacer clasificaciones sociales; atribuimos características distintivas al rico y al pobre, al habitante de los barrios bajos y al capitán de industria, al rústico y al hombre de la ciudad, a los funcionarios, políticos y profesores, a los miembros de razas, grupos y partidos. Estos juicios son, por lo general, demasiado burdos para ser de alguna utilidad, pero demuestran que nos damos cuenta práctica de que los rasgos personales son funciones de las situaciones sociales. Cuando generalizamos esta percepción y actuamos sobre ella de manera inteligente, nos vemos obligados a reconocer que sólo podremos modificar un carácter, mejorándolo, si cambiamos las condiciones, entre las que, una vez más, están nuestras propias maneras de tratar a aquel a quien juzgamos. No podemos cambiar un hábito directamente; eso es ilusorio; pero sí podemos hacerlo en forma indirecta modificando las condiciones, seleccionando y valorizando inteligentemente los objetos que llaman su atención y que influyen en el cumplimiento de sus deseos.
Un salvaje puede viajar a su manera en una selva, pero la actividad civilizada es demasiado compleja para que pueda desenvolverse sin buenas carreteras; requiere que haya en ellas señales y puntos de cruce, autoridades de tránsito y medios de transporte fáciles y rápidos; necesita un medio ambiente preparado con anticipación y concordante con ella. Sin esto la civilización regresaría a la barbarie, a pesar de las mejores intenciones subjetivas y disposiciones internas. La eterna dignidad del trabajo y el arte radica en que éstos efectúan esa constante restructuración del medio ambiente que es la cimentación fundamental de la seguridad y progreso futuros. Los individuos nacen, crecen y mueren como la hierba de los campos, pero los frutos de su trabajo perduran y hacen posible el desarrollo de nuevas actividades que tienen mayor significación; gracias a ello y no a nosotros mismos, llevamos vidas civilizadas. Hay una profunda sensatez en el antiguo concepto pagano de que la gratitud es la raíz de todas las virtudes. La lealtad hacia todo aquello que, en el medio ambiente establecido, haga posible una vida de superación es el principio de todo progreso. Lo mejor que podemos hacer para la posteridad es transmitirle, sin detrimento y con mayor significado, el medio que hace posible conservar los hábitos de una vida decente y refinada. Nuestros hábitos individuales son eslabones que forman la interminable cadena de la humanidad; su significación depende del medio heredado de nuestros antecesores y se intensifica a medida que vemos por anticipado los frutos que nuestras obras rendirán en el mundo en que vivan nuestros sucesores.
Por mucho que se haya hecho, siempre queda más por realizar. Solamente por medio de una constante modificación de nuestro ambiente, podemos conservar y transmitir nuestra propia herencia. Se reverencia el pasado, no por el hecho de que lo sea, sino porque ha hecho posible un presente tan seguro y rico que podrá crear un futuro todavía mejor. Han desaparecido los individuos con sus exhortaciones, sus prédicas y reprensiones, sus aspiraciones y sentimientos internos, pero sus hábitos perduran porque esos hábitos incorporan en sí mismos condiciones objetivas. Lo mismo ocurrirá con nuestras actividades; podemos desear la abolición de la guerra, la justicia industrial, una mayor igualdad de oportunidades para todos, etc.; pero, por mucho que prediquemos la buena voluntad o la regla de oro del cultivo de los sentimientos de amor y de la equidad, no lograremos obtener resultados, pues para ello es indispensable efectuar cambios en los sistemas e instituciones objetivos. Debemos actuar sobre el medio, y no sólo sobre el corazón de los hombres. Pensar de otra manera es tanto como suponer que pueden cultivarse flores en un desierto o correrse automóviles en una selva; lo cual es posible sin necesidad de un milagro, siempre y cuando se modifiquen previamente la selva y el desierto.
No obstante, deben tomarse en cuenta los factores particularmente personales o subjetivos que hay en el hábito. El gusto por las flores puede ser el primer paso en la construcción de presas y canales de regadío. El estímulo del deseo y del esfuerzo es un paso preliminar en el cambio del medio circundante. Aun cuando la exhortación, consejo e instrucción personales son débiles estímulos si se les compara con los que constantemente emanan de las fuerzas impersonales y de las costumbres despersonalizadas que hay en el medio ambiente, pueden ponerlas en movimiento. El gusto, la apreciación y el esfuerzo nacen siempre de una situación objetiva ya realizada; tienen apoyo objetivo, representan la liberación de algo previamente logrado en forma tal que sea útil para seguir obrando. No puede generarse un verdadero gusto por la belleza de las flores en el interior de una conciencia encerrada en sí misma, puesto que ese gusto es reflejo de un mundo en el que ya han crecido flores hermosas y se ha disfrutado de su belleza. El gusto y el deseo representan un hecho objetivo previo que vuelve a ocurrir para lograr perpetuarse y extenderse. El deseo de tener flores viene después de haber disfrutado realmente de ellas, pero antes del trabajo que significa hacer florecer el desierto, antes del cultivo de las plantas. Todo ideal es precedido por una realidad, pero el ideal es algo más que una repetición en imagen interna de lo real. Proyecta en forma más segura, amplia y completa un bien que se ha experimentado previamente de una manera precaria, accidental y pasajera.
II. LOS HÁBITOS Y LA VOLUNTAD
ES SIGNIFICATIVO el hecho de que, para precisar el lugar que ocupa el hábito en la actividad, tengamos que pensar en los malos hábitos, como la ociosidad, el juego, el alcoholismo y la afición a las drogas enervantes. Al pensar en ellos, salta a la vista la unión del hábito con el deseo y con la fuerza impulsora. Cuando se trata de hábitos como caminar, tocar un instrumento musical, mecanografiar, etc., tendemos a considerarlos como capacidades técnicas que existen independientemente de nuestros gustos y carecen de fuerza impulsora urgente; los vemos como instrumentos pasivos en espera de ser puestos en acción desde el exterior. Un mal hábito, en cambio, sugiere una tendencia inherente a actuar, y también una sujeción, un imperio sobre nosotros; nos obliga a hacer cosas de las que nos avergonzamos, cosas que, según nos decimos, preferiríamos no hacer; se sobrepone a nuestras resoluciones formales, a nuestras decisiones conscientes. Si somos honrados con nosotros mismos, reconocemos que un hábito tiene esta fuerza por ser, de manera tan íntima, parte de nuestro propio ser; nos tiene sujetos, porque nosotros somos el hábito.
Nuestro egoísmo, nuestra resistencia a enfrentarnos a los hechos, combinada tal vez con la idea de que nuestro yo puede ser mejor aunque todavía no lo sea, nos impele a desechar el pensamiento de que el hábito está en nuestro interior y a concebirlo como una fuerza maligna que en alguna forma nos ha dominado. Damos pábulo a nuestra vanidad recordando que el hábito no fue formado deliberadamente, pues nunca tuvimos la intención de volvernos perezosos, jugadores o viciosos, y nos preguntamos cómo es posible que algo que se desarrolló accidentalmente, sin intención premeditada, sea parte tan íntima de nuestro ser. Estas características de un mal hábito son precisamente las cosas más instructivas acerca de todos los hábitos y acerca de nosotros mismos; nos enseñan que los hábitos son inclinaciones, que todos ellos tienen fuerza impelente, y que una predisposición formada por cierto número de actos específicos es, en forma inconmensurablemente más íntima y fundamental, parte de nuestro yo, que los discernimientos vagos, generales y conscientes. Todos los hábitos son exigencias de ciertas clases de actividad y constituyen la personalidad; en cualquier sentido inteligible de la palabra voluntad, son la voluntad; forman nuestros deseos efectivos y nos proporcionan las capacidades activas; rigen nuestros pensamientos, determinando cuáles deben surgir y fortalecerse y cuáles han de pasar de la luz a la oscuridad.
Podríamos considerar los hábitos como medios que estuvieran al igual que herramientas en una caja, en espera de ser usados por resolución consciente, pero son algo más que eso; son medios activos y que se proyectan, son formas de actuar enérgicas y dominantes. Necesitamos establecer una distinción entre los materiales, las herramientas y los medios propiamente dichos: los clavos y las tablas no son, estrictamente hablando, los medios constitutivos de una caja, sino sólo los materiales con que puede hacerse; la sierra y el martillo son medios sólo cuando se les emplea en la ejecución de algo real, si no son herramientas o medios potenciales; se convierten en medios reales cuando, en unión del ojo, el brazo y la mano ejecutan alguna operación específica. El ojo, el brazo y la mano son a su vez medios propiamente dichos sólo cuando se encuentran en funcionamiento activo; y, cuando esto ocurre cooperan con materiales y energías externas; sin la cooperación de éstas, el ojo mira al vacío y la mano se mueve sin objeto. Son medios únicamente cuando se organizan en cosas que, de manera independiente, logran resultados definidos. Estas organizaciones son los hábitos.
Este hecho tiene dos facetas. Sólo en sentido condicional, con un “si”, las materias externas y los órganos corporales y mentales son en sí mismos medios. Tienen que ser empleados en conjunción coordinada los unos con los otros para ser medios reales, o sea hábitos. Esta afirmación puede parecer una frase hecha o lugar común expresada en lenguaje técnico, pero no es así. La creencia en la magia ha desempeñado un importante papel en la historia del hombre, y la esencia de todo conjuro mágico se finca en la suposición de que pueden obtenerse resultados sin la adaptación conjunta y recíproca de las fuerzas humanas y de las condiciones físicas. El deseo de que llueva puede inducir al hombre a rociar agua sacudiendo una rama de sauce. La reacción es natural e inocente, pero si los hombres pasan a creer que su acción ha tenido poder inmediato para llamar la lluvia, sin la cooperación de las condiciones que medien en la naturaleza, sería magia y, aun cuando pueda ser natural o espontánea, no es inocente. Obstruye el estudio inteligente de las condiciones activas y desperdicia el deseo y esfuerzo humanos en futilezas.
La creencia en la magia no desapareció cuando dejaron de existir las prácticas supersticiosas en sus formas más burdas; el principio de ella aparece siempre que se espera obtener resultados sin un control inteligente de los medios, y también, cuando se supone que éstos puedan existir y, sin embargo, permanecer inertes e inactivos. En la moral y en la política, aún prevalecen tales ideas; y, en igual medida, se ven todavía afectadas por la magia las más importantes fases de la acción humana. Creemos que, con ser fervientes partidarios de algo y con desearlo con intensidad suficiente, basta para obtener un resultado conveniente, como la virtuosa realización de un buen propósito, la paz entre las naciones o la buena voluntad en la industria. Hacemos caso omiso de la necesidad de una acción cooperativa de las condiciones objetivas y pasamos por alto el hecho de que esta cooperación se obtiene sólo por medio de un estudio minucioso y persistente, o por lo contrario, nos imaginamos que podemos obtener estos resultados por medio de maquinaria externa, de herramientas o medios potenciales sin un correspondiente funcionamiento de los deseos y capacidades humanas. Con frecuencia, se combinan en una misma persona estas dos falsas y contradictorias creencias. El hombre que piensa que sus virtudes son triunfos personales suyos puede muy bien ser el mismo que piense que, promulgando leyes, puede infundir el temor de Dios en los demás y hacerlos virtuosos por decreto y mandato prohibitivo.
Hace poco, un amigo me hizo la observación de que existía una superstición generalizada hasta entre personas cultas: que creen que si se dice a alguien lo que debe hacer, indicándole cuál es el fin correcto, todo lo que se requiere para obtener la reacción debida es la voluntad o deseo de parte de aquel que debe actuar. Usó como ejemplo la postura corporal y puso como premisa que si se ordena a un hombre permanecer erecto, lo único que se requiere es voluntad y esfuerzo de su parte para que se ejecute la orden. Me hizo notar que esta creencia está a la par con la magia primitiva en su inatención a los medios que se necesitan para alcanzar un fin, y continuó diciendo que la difusión de esta creencia, que empieza con las falsas nociones acerca del control del cuerpo y sigue con las del control de la mente y el carácter, constituye el mayor obstáculo para un progreso social inteligente, ya que nos hace descuidar la investigación adecuada para descubrir los medios que produzcan el resultado que se desea y la inventiva suficiente para procurarnos esos medios. En pocas palabras, pasa por alto la importancia del hábito inteligentemente controlado.
Podemos citar su ejemplo de la verdadera naturaleza de un propósito o una orden físicos y de su ejecución, en contraste con la falsa noción general.1 Un hombre que adopta habitualmente una postura incorrecta se dice a sí mismo o le dicen que debe erguirse. Si tiene interés y obedece, se endereza ejecutando ciertos movimientos, y puede aceptarse que prácticamente se ha obtenido el resultado deseado y que se conservará la posición correcta por lo menos mientras el sujeto mantenga en su mente la idea o la orden. Veamos lo que aquí se ha dado por supuesto: se implica que existen los medios o condiciones efectivas para la realización de un propósito, independientemente del hábito formado y que pueden ponerse en movimiento, contrariando a dicho hábito. Se supone que, existiendo los medios, el defecto de no permanecer erguido es enteramente cuestión de falta de propósito y deseo. Por tanto, se necesitaría que viéramos una anomalía como la parálisis, la fractura de una pierna o alguna otra tan patente como éstas, para hacernos apreciar la importancia de las condiciones objetivas.
Ahora bien, de hecho, un hombre que puede erguirse lo hace, y solamente el que puede lo hace; en el primer caso, los mandatos de la voluntad son innecesarios, en el segundo inútiles. La persona que no camina erguida forma el hábito de la postura incorrecta, un hábito positivo y vigoroso. La creencia común de que su error es meramente negativo, de que simplemente deja de hacer lo correcto y de que tal error puede rectificarse por mandato de la voluntad, es absurda; equivaldría a suponer que un esclavo de la embriaguez es todo hombre que no bebe agua. Se han formado condiciones para producir un mal resultado, el cual continuará mientras existan esas condiciones, que no podrán hacerse desaparecer con un esfuerzo directo de la voluntad; como no pueden eliminarse las condiciones que originan la sequía, silbando para invocar la lluvia. Es tan absurdo esperar que un fuego se apague cuando se le ordena que deje de arder, como suponer que un hombre pueda ponerse derecho como consecuencia de una acción directa del pensamiento y el deseo: el fuego puede extinguirse sólo cambiando condiciones objetivas y lo mismo ocurre con la rectificación de una mala postura.