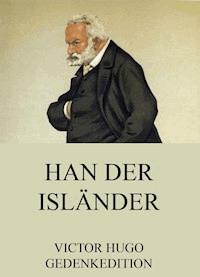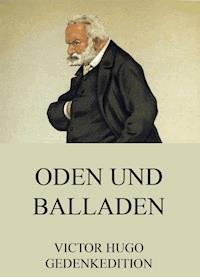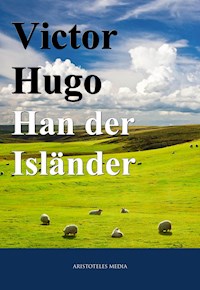Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la París medieval, bajo las colosales torres de su símbolo supremo, la Catedral de Notre-Dame, se ambienta esta novela romántica con un profundo sentido de ironía trágica. Aquí se entrelaza la inquietante historia de varios personajes atrapados en una red de obsesión fatal: Quasimodo, un deforme jorobado de fuerza hercúlea y corazón sensible, le debe la vida al sacerdote Claude Frollo, quien a su vez es torturado y envilecido por una pasión insana hacia Esmeralda, una hermosa bailarina gitana. Ella, por su parte, está perdidamente enamorada de un apuesto capitán muy corto de miras; mas por un acto desinteresado de bondad se gana la devoción eterna del jorobado. En esta obra maestra, junto a las figuras centrales se mueve un desfile de personajes pintorescos, incluido el submundo de mendigos y rufianes cuyo asalto a la Catedral ha pasado a la historia como una de las escenificaciones más espectaculares de la literatura universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en digital, junio de 2024
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda.,abril de 2024
Título original: Notre-Dame de Paris
© Panamericana Editorial Ltda.,
de la versión en español
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia.
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del francés
Pablo Cuartas
Diagramación y diseño de cubierta
Martha Cadena, Iván Correa
Imagen de guardas
© Shutterstock / Anton Donev
Imágenes de cubierta
François-Nicolas Chifflart - Attaque de Notre-Dame (1877);
© Shutterstock / Epifantsev
ISBN DIGITAL 978-958-30-6874-4
ISBN IMPRESO 978-958-30-6850-8
Prohibida su reproducción total o parcialpor cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Contenido
*
Prefacio
Nota adjunta a la edición definitiva
PRIMER LIBRO
I La Gran Sala
II Pierre Gringoire
III El señor cardenal
IV Maese Jacques Coppenole
V Quasimodo
VI Esmeralda
LIBRO SEGUNDO
I De Caribdis a Escila
II La plaza de Grève
III “Besos para golpes”
IV Los inconvenientes de seguir a una mujer bonita de noche, por la calle
V Siguen los inconvenientes
VI El cántaro roto
VII Una noche de bodas
LIBROTERCERO
I Notre-Dame
II París a vuelo de pájaro
LIBRO CUARTO
I Las almas piadosas
II Claude Frollo
III Immanis pecoris custos immanior ipse
IV El perro y su amo
V Continuación de Claude Frollo
VI Impopularidad
LIBRO QUINTO
I Abbas beati Martini
II Esto matará aquello
LIBRO SEXTO
I Mirada imparcial a la antigua magistratura
II El Hueco de las Ratas
III Historia de una torta de maíz
IV Una lágrima por una gota de agua
V Fin de la historia de la torta de maíz
LIBRO SÉPTIMO
I Del peligro de confiarle un secreto a una cabra
II Un sacerdote y un filósofo suman dos
III Las campanas
IV Aναγκη
V Los dos hombres vestidos de negro
VI Del efecto que pueden producir siete palabrotas lanzadas al aire
VII El monje en pena
VIII Utilidad de las ventanas que dan al río
LIBRO OCTAVO
I La moneda transformada en hoja seca
II Continuación de la moneda transformada en hoja seca
III Fin de la moneda transformada en hoja seca
IV Lasciate ogni speranzai
V La madre
VI Tres corazones de hombre muy distintos
LIBRO NOVENO
I Fiebre
II Jorobado, tuerto y cojo
III Sordo
IV Barro y cristal
V La llave de la Puerta Roja
VI Continuación de la llave de la Puerta Roja
LIBRO DÉCIMO
IGringoire tiene algunas buenas ideas en la calle de los Bernardinos
II Vuélvete hampón
III ¡Viva la alegría!
IV Un torpe amigo
V El retiro donde reza sus horas el señor Luis de Francia
VI Llamita vagabunda
VII ¡Châteaupers, a ellos!
LIBRO UNDÉCIMO
IEl zapatito
II La creatura bella bianco vestita
III Boda de Phoebus
IV Boda de Quasimodo
Créditos de las ilustraciones
Prefacio
*
Hace varios años, mientras visitaba o, mejor, escudriñaba en Notre-Dame, el autor del presente libro encontró esta palabra en un rincón oscuro de una de las torres, grabada a mano sobre el muro:
ΑΝΑΓΚΗ1
Estas mayúsculas griegas, ennegrecidas por el paso del tiempo y profundamente talladas en la piedra, con los signos de caligrafía gótica visibles en sus formas y en su estilo, trazados acaso para revelar que fue una mano de la Edad Media la que las escribió y, sobre todo, el sentido lúgubre y fatal que encierran, impresionaron fuertemente al autor.
Este se preguntó, de hecho, cuál sería el alma en pena que no quiso irse de este mundo sin dejar ese estigma de crimen o de desgracia en el frente de la vieja iglesia.
Desde entonces han cepillado o raspado (no sé cuál de las dos) el muro, hasta hacer desaparecer la inscripción. Pues así es como se trata, desde hace casi doscientos años, a las maravillas medievales. Las mutilaciones vienen de todas partes, de adentro y de afuera. El sacerdote las cepilla, el arquitecto las raspa y luego llega el pueblo a demolerlas.
Por eso, aparte del frágil recuerdo que le consagra aquí el autor de este libro, no queda nada más de la palabra misteriosa grabada en la sombría torre de Notre-Dame, ni del destino incierto que resumía con melancolía. El hombre que la escribió sobre el muro se borró hace varios siglos de las generaciones, la palabra se borró a su vez del muro de la iglesia y la iglesia se borrará también, quizás, de la tierra.
Sobre esa palabra se hizo este libro.
Febrero de 1831.
Nota adjunta a la edición definitiva
(1832)
*
Se anunció por error que esta edición sería complementada por varios capítulos nuevos. Era necesario precisar que se trataba de capítulos inéditos. En efecto, si por nuevos se entiende recientemente escritos, los capítulos agregados a esta edición no lo son. Estos fueron escritos al mismo tiempo que el resto de la obra, se remontan a la misma época y provienen de la misma reflexión: siempre formaron parte del manuscrito de Notre-Dame de París. Por lo demás, el autor no comprendería que se le agregaran posteriormente nuevos elementos a una obra como esta. Ese tipo de cosas no se hacen por voluntad propia. Una novela, según el autor, nace con todos sus capítulos; una pieza de teatro nace con todas sus escenas. Que no se considere arbitrario el número de partes que componen este todo, el misterioso microcosmos que llaman drama o novela. Todo injerto o soldadura queda mal en obras semejantes, que deben brotar de una sola tirada y permanecer tal cual surgieron. Una vez terminado el asunto no se debe reconsiderar ni retocar nada. Una vez el libro publicado, una vez el sexo de la obra, viril o no, ha sido reconocido y proclamado, una vez el niño ha lanzado su primer grito, ya está, ya nació, ni el padre ni la madre pueden hacer nada, pertenece al sol y al aire y hay que dejarlo vivir o morir como está.
¿A su libro le faltó algo? Nada que hacer. No le agregue capítulos a un libro trunco. ¿Quedó incompleto? Había que completarlo al momento de engendrarlo. ¿Su árbol crece torcido? No habrá manera de enderezarlo. ¿Su novela es tísica? Nadie podrá darle el aire que le falta. ¿Su pieza de teatro cojea? Créame, no le ponga una pata de palo.
Para el autor es entonces fundamental que el público entienda que los capítulos adjuntos aquí no fueron escritos expresamente para esta reimpresión. Si no habían sido publicados en las ediciones precedentes del libro es por una razón simple. En la época en que se imprimía por primera vez Notre-Dame de París, el archivo que contenía estos tres capítulos se perdió. Había que reescribirlos o dejarlos de lado. El autor consideró que los únicos dos capítulos que tenían alguna importancia para el conjunto de la obra eran sobre arte e historia y que no comprometían el fondo del drama y de la novela, que el público no percibiría su desaparición, que solo él, el autor, sabría de ese vacío secreto. Decidió hacer caso omiso. Y luego, para ser francos, su pereza le impidió reescribir los tres capítulos perdidos. Le hubiera parecido menos arduo escribir otra novela.
Hoy, una vez recuperados los capítulos perdidos, el autor aprovecha para ponerlos en su lugar.
He aquí, entonces, la obra completa, tal como el autor la soñó, tal cual la concibió, buena o mala, durable o frágil, pero tal como él la deseó.
Sin duda, los capítulos recuperados tendrán poco valor para las personas, por lo demás muy perspicaces, que solo buscaron en Notre-Dame de París el drama, la novela. Pero hay quizás otros lectores que no encontrarán inútil estudiar el pensamiento estético y filosófico oculto en este libro, aquellos que han querido, leyendo Notre-Dame de París, descifrar algo más que la novela y entender, aunque estas expresiones parezcan ambiciosas, el sistema del historiador y la intención del artista presentes en la creación del poeta.
A juicio de estos últimos lectores, los capítulos agregados a esta edición completarán Notre-Dame de París, si admitiéramos que Notre-Dame de París necesita ser completada.
El autor se expresa en uno de esos capítulos sobre la decadencia actual de la arquitectura y sobre la muerte, para él casi inevitable, de este arte mayor, una opinión desafortunadamente muy arraigada con fundamentos de sobra. Pero también necesita decir cuánto desea que el futuro lo desmienta. Sabe que el arte, en todas sus formas, puede esperarlo todo de las nuevas generaciones, cuyo genio todavía en germen oímos ensamblarse en nuestros talleres. El grano ya está en el surco, con seguridad la cosecha será buena. Pero el autor teme, y podrá verse por qué en el segundo libro de esta obra, que la savia se ha retirado del viejo suelo de la arquitectura que ha sido durante tantos siglos el mejor terreno para el arte.
Sin embargo, hay en la juventud artista de hoy tanta vida, potencia y, por así decir, predestinación que, en particular en nuestras escuelas de arquitectura, actualmente, los profesores, que son detestables, tienen a pesar suyo alumnos excelentes; a diferencia del alfarero que menciona Horacio, quien imaginaba ánforas y producía calderos. Currit rota, urceus exit2.
En cualquier caso, sea cual sea el futuro de la arquitectura o la manera en que los jóvenes arquitectos resuelvan las cuestiones de su arte, a la espera de nuevos monumentos, conservemos los antiguos. Inspirémosle a la nación, hasta donde sea posible, el amor por la arquitectura nacional. Ese es, dicho por el mismo autor, uno de los propósitos fundamentales de este libro, uno de los propósitos fundamentales de su vida.
Quizás Notre-Dame de París ha abierto perspectivas certeras sobre el arte de la Edad Media, sobre ese arte maravilloso que todavía hoy es mal conocido por algunos y, lo que es peor, desconocido por otros. Pero el autor está lejos de dar por terminada la tarea que voluntariamente se impuso. En más de una ocasión se ha manifestado a favor de nuestra vieja arquitectura, ha denunciado en voz alta diversas profanaciones, demoliciones, afrentas. No se dará por vencido. Se comprometió a pronunciarse con frecuencia sobre el tema y así lo hará. También será infatigable en defender nuestros edificios históricos, aquellos que nuestros iconoclastas de escuelas y academias se han empeñado en atacar. Pues resulta doloroso ver en qué manos cayó la arquitectura medieval y de qué manera los desperdiciadores de yeso tratan hoy las ruinas de este arte mayor. Es incluso una vergüenza para nosotros, hombres inteligentes que los vemos actuar y nos contentamos con abuchearlos. Y no hablo solamente de lo que sucede en provincia sino de lo que se hace en París, en nuestra puerta, bajo nuestras ventanas, en la gran ciudad, en la ciudad ilustrada, en la ciudad de la prensa, de la palabra, del pensamiento. No me resisto a la necesidad de señalar, al término de esta nota, algunos actos de vandalismo que todos los días son proyectados, discutidos, comenzados, continuados y realizados tranquilamente ante nuestros ojos, ante los ojos del público artista de París, desafiando a la crítica con una audacia que desconcierta. Acaban de demoler la Arquidiócesis, edificio de dudoso gusto, así que el daño no es mayor; pero en bloque con la Arquidiócesis demolieron también la Diócesis, un hermoso vestigio del siglo xiv que el arquitecto demoledor no supo distinguir del resto. Arrancó la espiga y la cizaña como si fueran lo mismo. Han propuesto arrasar la capilla de Vincennes para hacer con las piedras no sé qué fortificación, una que ni siquiera Daumesnil hubiera necesitado. Mientras se restaura con gran pompa el Palacio Borbón, semejante tugurio, se abandonan por completo los magníficos vitrales de la Sainte-Chapelle, dejados a merced del viento equinoccial. Se ha puesto, hace varios días, un andamio sobre la Torre de Saint-Jacques-de-la-Boucherie; pronto veremos la piqueta. Un maestro de obra construyó una casucha blanca entre las venerables torres del Palacio de Justicia, otro castró a Saint-Germain-des-Prés, la abadía feudal de los tres campanarios. Seguramente aparecerá otro para abatir Saint-Germain-l’Auxerrois. Todos esos maestros de obra pretenden ser arquitectos, son pagados por la prefectura o por gente sin importancia, y se visten de verde. Todo el mal que el falso gusto puede hacerle al buen gusto, ellos lo hacen. En este mismo instante, ¡espectáculo deplorable!, uno de ellos está a cargo de las Tullerías y es como si le estuviera cortando la cara a Philibert Delorme. Uno de los más mediocres espectáculos de nuestro tiempo consiste en ver el descaro con el que la pesada arquitectura de este señor se desparrama sobre una de las más hermosas fachadas del Renacimiento.
París, 20 de octubre de 1832.
1 . Fatalidad
2 . La rueda [del alfarero] gira, sale un cántaro.
PRIMER LIBRO
I La Gran Sala
*
Hoy hace trescientos cuarenta y ocho años, seis meses y diecinueve días, los parisinos se despertaron con el estruendo de todas las campanas echadas al vuelo y retumbando por todos los rincones de la Cité, de la Universidad y de la Villa.
Sin embargo, el día 6 de enero de 1482 no pasó a la historia. El acontecimiento que agitó las campanas y a los habitantes de París no tuvo nada de notable. No se trató de un asalto de picardos ni de borgoñones, ni de la procesión de un sagrario, ni de una revuelta de estudiantes en la viña de Laas, ni de la entrada de nuestro muy temido rey, y ni siquiera del ahorcamiento de ladrones y ladronas en la Justicia de París. Tampoco fue la llegada, tan frecuente en el siglo xv, de algún embajador ostentoso y engalanado. Hacía apenas dos días se había realizado la última cabalgata de ese estilo en París, la de los embajadores flamencos encargados de finiquitar el matrimonio entre el primogénito del rey de Francia y Margarita de Flandes, y para desgracia del señor cardenal de Borbón quien, para complacer al rey, había tenido que mostrarse amable frente a la rústica muchedumbre de burgomaestres flamencos e incluso deleitarlos, en su hotel de Borbón, con una hermosa narración, satírica y farsante, mientras una lluvia persistente inundaba los tapetes colocados en la entrada.
El 6 de enero, “lo que emocionó al pueblo de París”, como dice Jehan de Troyes, fue la doble celebración, reunida desde tiempos inmemoriales, del día de Reyes y de la Fiesta de los Locos.
Para ese día se había previsto una hoguera en la plaza de Grève, una plantación de mayo en la capilla de Braque y una representación de los misterios3 en el Palacio de Justicia. El grito se había lanzado la víspera al son de las trompetas en los cruces de caminos por los agentes del señor preboste, vestidos con hermosos blusones de camelote violeta y grandes cruces blancas en el pecho.
Desde temprano, la multitud de burgueses y burguesas concurría entonces desde todos los rincones de París, tras dejar sus casas y almacenes cerrados, hacia uno de los tres lugares señalados. Cada quién había elegido la hoguera, la capilla o la representación del misterio. Hay que decir, para destacar la sensatez de los fisgones de París, que la mayoría de la multitud se dirigía hacia la hoguera, apropiada para el clima, o hacia el misterio, representado en la Gran Sala del palacio, cubierta y cerrada, dejando al pobre mayo congelarse solo bajo el cielo de enero en el cementerio de la capilla de Braque.
El pueblo confluía sobre todo en las avenidas del Palacio de Justicia, pues se sabía que los embajadores flamencos, llegados la víspera, se proponían asistir a la representación del misterio y a la elección del papa de los locos, que debía realizarse también en la Gran Sala.
No era fácil acceder aquel día a la Gran Sala, pese a su reputación como el recinto cubierto más vasto del mundo (aunque Sauval todavía no había medido la Gran Sala del castillo de Montargis4). La plaza del palacio, repleta de gente, les ofrecía a los curiosos la imagen de un mar al que cinco o seis calles, como ríos afluentes, arrojaban a cada instante nuevas corrientes de cabezas. Las ondas de la muchedumbre, cada vez más altas, rompían contra las esquinas de los edificios, que parecían promontorios en la cuenca irregular de la plaza. En el centro de la alta fachada gótica5 del palacio, la gran escalera, por la que subía y bajaba sin cesar una doble corriente que, tras romperse en la escalinata intermedia, se esparcía en olas sobre sus dos pendientes laterales, la gran escalera, digo, se derramaba ininterrumpidamente como una cascada sobre un lago. Los gritos, las risas, el trepidar de esos mil pies producían un gran estruendo y un gran clamor. Por momentos el clamor y el estruendo se redoblaban, la corriente que impulsaba a toda esa multitud hacia la gran escalera se devolvía, se agitaba, se arremolinaba. Estos movimientos se debían a los ultrajes de un arquero o al caballo de un sargento del prebostazgo que se arrojaba con ímpetu sobre la gente para restablecer el orden; admirable tradición que el prebostazgo legó a la condestablía, la condestablía a la mariscalía, y la mariscalía a nuestra gendarmería de París.
En las puertas, en las ventanas, en las lucernas y sobre los techos, hormigueaban miles de figuritas burguesas, tranquilas y honestas, mirando el palacio y el gentío sin preguntar nada, pues mucha gente en París se contenta con el espectáculo de los espectadores, a tal punto que una muralla detrás de la cual pasa algo es ya una cosa muy curiosa para nosotros.
Si se nos ofreciera a nosotros, quienes vivimos en 1830, la oportunidad de meternos en el pensamiento de aquellos parisinos y de entrar con ellos a empellones a la sala inmensa del palacio, tan estrecha ese 6 de enero de 1482, nos encontraríamos con un espectáculo interesante y encantador, y tendríamos a nuestro alrededor cosas tan viejas que nos parecerían novedosas.
Con permiso del lector, trataremos de recrear mentalmente la impresión que hubiera tenido al cruzar con nosotros el marco de la Gran Sala, al verse en medio de esa multitud en sobreveste, en blusón o en saya.
Ante todo, zumbido en los oídos y encandilamiento en los ojos. Y, sobre nuestras cabezas, una doble bóveda ojival, artesonada con esculturas de madera, pintada de azul y con flores de lis en oro; bajo nuestros pies, un piso de mármol blanco y negro. A unos cuantos pasos de nosotros, un enorme pilar, luego otro y otro más; en total, siete pilares a lo largo de la sala, sosteniendo la doble bóveda. Alrededor de los cuatro primeros pilares había tiendas de comerciantes, todas de cristal resplandeciente, opulentas; alrededor de los otros tres, bancas de roble, desgastadas y alisadas por los pantalones de los demandantes y la toga de los procuradores. Bordeando la sala, a lo largo de la alta muralla, entre las puertas, en los cruces y entre los pilares, la fila interminable de estatuas de todos los reyes de Francia desde Faramundo; los reyes holgazanes, con los brazos colgando y la mirada esquiva; los reyes valientes y batalladores, con la cabeza y los brazos elevados al cielo. Luego, a lo largo de las ventanas de arcos conopiales, vitrales de mil colores, y en las amplias salidas de la sala, espléndidas puertas finamente esculpidas; y todo, bóvedas, pilares, murallas, marcos, artesonados, puertas y estatuas, recubiertas de arriba abajo por una resplandeciente pátina de azul y oro que, algo opaca en el momento en que la estamos viendo, había casi desaparecido bajo el polvo y las telarañas en 1549, año de gracia en que Du Breul la seguía admirando por tradición.
Representémonos ahora la vasta sala oblonga, iluminada por la luz pálida de un día de enero, invadida por una muchedumbre variopinta y estruendosa que va y viene alrededor de los pilares, y tendremos una idea aproximada de la composición del cuadro, cuyos detalles más curiosos nos aprestamos a indicar.
Con toda seguridad, si Ravaillac no hubiera asesinado a Henri iv, no habría elementos procesales de Ravaillac depositados en el archivo del Palacio de Justicia, tampoco existirían cómplices interesados en hacer desaparecer tales elementos, y, en últimas, no habría incendiarios obligados, a falta de recursos más certeros, a quemar el expediente para quemar las pruebas, y a quemar el Palacio de Justicia para quemar el expediente. En consecuencia, no se hubiera producido el incendio de 1618. El viejo palacio estaría aún en pie con su Gran Sala; podría decirle al lector: “Vaya a verla”, y quedaríamos exentos los dos, yo de hacer, él de leer, una descripción exacta del edificio. Lo que prueba esta nueva verdad: los grandes acontecimientos tienen desenlaces incalculables.
Es probable que Ravaillac no tuviera cómplices, o que sus cómplices, de haber existido, nada tuvieran que ver con el incendio de 1618. Hay otras dos explicaciones más plausibles. En primer lugar, la gran estrella encendida, de un pie de ancho por un codo de alto, que cayó, como se sabe, del cielo al palacio, pasada la medianoche del 7 de marzo. En segundo lugar, el cuarteto de Teófilo:
Desde luego fue un triste juego
cuando en París la señora Justicia
por haber comido tanta especia
se prendió por todo el palacio el fuego.
Más allá de lo que pueda pensarse de esta triple explicación política, física y poética del incendio del Palacio de Justicia en 1618, por desgracia el hecho indiscutible es precisamente el incendio. Gracias a la catástrofe, y sobre todo gracias a las restauraciones sucesivas que terminaron de arruinar lo que se había salvado, queda muy poco de esa primera residencia de los reyes de Francia, de ese palacio predecesor del Louvre, ya viejo en tiempos de Felipe el Hermoso, y en el que buscábamos rastros de los magníficos edificios construidos por el rey Roberto y descritos por Helgaldus. Casi todo desapareció. ¿Qué pasó con el cuarto de la cancillería, donde san Luis “consumó su matrimonio”? ¿Y con el jardín donde impartía justicia “vestido con un peto de camelote, un sobreveste de tiritaña sin mangas, un abrigo de tul negro, acostado sobre alfombras con Joinville”? ¿Dónde quedó la habitación del emperador Segismundo? ¿Y la de Carlos iv? ¿O la de Juan sin Tierra? ¿Dónde está la escalera desde donde Carlos vi promulgó su edicto de gracia? ¿Y la baldosa donde Marcel degolló, en presencia del delfín, a Robert de Clermont y al mariscal de Champagne? ¿Y el pasadizo donde fueron destrozadas las bulas del antipapa Benedicto, y desde donde partieron aquellos que las habían traído, con la mitra y la sotana hechas pedazos, a pedir perdón de rodillas por todo París? ¿Y la Gran Sala con sus ornamentos dorados, su azul, sus ojivas, sus estatuas, sus pilares y su inmensa bóveda llena de esculturas? ¿Y la habitación dorada? ¿Y el león de piedra que se encontraba en la puerta, cabizbajo, con la cola entre las patas, como los leones del trono de Salomón, con la actitud humillada que debe tener la fuerza ante la justicia? ¿Y las hermosas puertas? ¿Y los bellos vitrales? ¿Y los herrajes tallados que mantenían a distancia a Biscornet? ¿Y la delicada ebanistería de Du Hancy…? ¿Qué hizo el tiempo, qué hicieron los hombres con esas maravillas? ¿Qué nos dieron por todo eso, por toda la historia gala, por todo el arte gótico? A cambio del arte nos dieron los arcos escarzanos del señor de Brosse; en cuanto a la historia, nos queda el recuerdo imposible de acallar del gran pilar, el rumor incesante de los chismorreos de los Patrus.
Pero no es gran cosa. Mejor volvamos a la verdadera Gran Sala del verdadero palacio antiguo.
Uno de los dos extremos de ese gigantesco paralelogramo estaba ocupado por la famosa mesa de mármol, tan larga, ancha y gruesa como no se había visto otra, según dicen los viejos catastros, una mesa como para abrirle el apetito a Gargantúa, “semejante pedazo de mármol en el mundo”; el otro extremo estaba ocupado por la capilla donde Luis xi se había hecho esculpir de rodillas ante la Virgen, y adonde había ordenado transportar, sin preocuparse por dejar dos espacios vacíos en la fila de estatuas reales, la de Carlomagno y la de san Luis, dos santos que el rey consideraba bien acreditados en el cielo como reyes de Francia. Esa capilla, todavía nueva, construida solo seis años antes, exhibía ese gusto encantador de arquitectura delicada, de escultura maravillosa, de finos y profundos entallados que marcan para nosotros el fin de la era gótica y se perpetúan hasta mediados del siglo xvi, en las fantasías encantadas del Renacimiento. El pequeño rosetón calado que coronaba el pórtico era, en particular, una obra maestra de sutileza y de gracia; parecía una estrella bordada.
En medio de la sala, frente a la gran puerta, se había dispuesto, para los enviados flamencos y otras personalidades invitadas a ver la representación del misterio, un estrado con brocados de oro, recostado sobre un muro y al que se accedía por una puerta especial desde la habitación dorada.
Según la costumbre, el misterio debía ser representado sobre la mesa de mármol. Para tal efecto había sido colocada desde la mañana. Su extensa superficie de mármol, rayada por los tacones de los togados, soportaba una enorme estructura de madera cuya superficie superior, accesible a las miradas de toda la sala, debía servir de escenario, y cuyo interior, cubierto de tapices, serviría de camerino para los personajes de la pieza.
Una escalera, ingenuamente puesta afuera, debía comunicar al escenario con el camerino, y prestar sus rígidos escalones para entrar y salir. Pero no hubo personaje imprevisto, ni peripecia ni gesto teatral que hiciera necesario subir por la escalera. ¡Inocente y venerable infancia del arte y de las máquinas!
Cuatro soldados del palacio, infaltables guardianes de todos los placeres del pueblo, tanto en los días de fiesta como en los días de ejecución, permanecían de pie en cada esquina de la mesa.
La pieza solo podía comenzar al sonar el decimosegundo toque del mediodía en el gran reloj del palacio. Sin duda era muy tarde para una representación, pero se había tenido que adoptar una hora conveniente para los embajadores.
Ahora bien, toda esa gente esperaba desde temprano en la mañana. Buena parte de esos honorables curiosos se agitaban desde el alba frente a las escalinatas del palacio. Algunos de ellos afirmaban incluso que habían pasado la noche recostados en la puerta principal para asegurarse de ser los primeros en entrar. La multitud crecía a cada instante y, como aguas que sobrepasan su nivel, comenzaba a subirse por los muros, a amontonarse alrededor de las columnas, a desbordarse sobre los entablamentos, sobre las cornisas, sobre los marcos de las ventanas, sobre todos los salientes de la arquitectura, sobre todos los relieves de la escultura. Y la molestia, el enojo, la impaciencia, la libertad de un día de cinismo y de locura, los altercados por un codazo o un pisotón y la fatiga de una larga espera le daban, mucho antes de la llegada de los embajadores, un sabor agrio y amargo al clamor de ese pueblo encerrado, aprisionado, pisoteado, acosado, sofocado. Solo se oían reclamos e insultos contra los flamencos, el preboste de los comerciantes, el cardenal de Borbón, el soldado del palacio, la señora Margarita de Austria, los sargentos con vara, el frío, el calor, el mal clima, el obispo de París, el papa de los locos, los pilares, las estatuas, esa puerta cerrada, esa ventana abierta; el ambiente divertía a los escolares y a los lacayos diseminados en la masa, quienes le añadían a todo ese descontento sus bromas y su malicia y atizaban el mal humor general.
Había, entre otros, un grupo de joviales demonios que, tras haber destrozado el vidrio de una ventana, se había sentado con audacia sobre el entablamento desde donde lanzaba miradas y carcajadas hacia adentro y hacia afuera, sobre la multitud de la sala y sobre la multitud de la plaza. A juzgar por los gestos paródicos, las risas estridentes, los gritos burlones que se lanzaban de un lado a otro con sus compañeros, era claro que esos jóvenes clérigos6 no compartían el tedio y la fatiga del resto de los asistentes, y que sabían extraer de cuanto había ante sus ojos, para su propio placer, un espectáculo que les permitía esperar pacientemente el otro.
—¡Por mi alma que tú eres Joannes Frollo de Molendino! —le gritaba uno de ellos a una especie de diablillo rubio, de figura graciosa y maligna, colgado de un capitel—. A ti te dicen Jehan du Moulin7 porque tus dos brazos y tus dos piernas parecen cuatro alas al viento. ¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí?
—Por la misericordia del diablo —respondió Joannes Frollo—, llevo cuatro horas y espero que me las cuenten en el purgatorio. Oí a los ocho cantores del rey de Sicilia entonar la primera estrofa de la misa cantada a las siete de la mañana en la Sainte-Chapelle.
—Hermosos cantores —dijo el otro, ¡con una voz más aguda que la punta de sus gorros!—. Antes de consagrar una misa a san Juan, el rey ha debido preguntar si al señor san Juan le gustan las salmodias en latín con acento provenzal.
—¡Lo hacen para poder emplear a los malditos cantores del rey de Sicilia! —gritó con furia una anciana desde la multitud, debajo de una ventana—. ¡Mil libras parisinas por una misa, habrase visto! ¡Y por si fuera poco, pagados con la venta de pescado en el mercado de París!
—¡Calma, señora! —replicó un rechoncho personaje en tono grave, tapándose la nariz junto a la vendedora de pescado—; era necesario celebrar una misa. ¿O quería que el rey se volviera a enfermar?
—¡Así se habla, sire Gilles Lecornu, maestro peletero y sastre del rey! —exclamó el estudiante desde el capitel.
El desafortunado apellido del pobre peletero y sastre provocó la carcajada de todos los estudiantes.
—¡El Cornudo! ¡Gilles el Cornudo! —decían unos.
—Cornutus et hirsutus—replicó otro.
—¡Pues claro que sí! —retomó el diablillo del capitel—. ¿De qué se ríen? Honorable Gilles Lecornu, hermano del maestro Jehan Lecornu, preboste del Palacio Real, hijo de maese Mahiet Lecornu, portero mayor del bosque de Vincennes, ¡burgueses todos y casados de generación en generación!
La algarabía aumentó. El obeso peletero, sin decir palabra, trataba de esquivar las miradas que le lanzaban desde todos los rincones. Pero sudaba y resoplaba en vano: como una cuña clavada en la madera, sus esfuerzos solo hundían cada vez más su cara apoplética, roja de vergüenza y de rabia.
Por fin, otro de ellos, gordo, bajito y entrado en años como él, salió en su defensa:
—¡Maldita sea! ¡Estudiantes hablándole así a un burgués! En mi tiempo los hubiera fustigado y quemado con un tronco.
Toda la banda estalló en carcajadas.
—¡Vaya! ¿Quién abrió el pico? ¿Quién es el ave de mal agüero?
—Ya sé, lo reconozco —dijo uno—; es el maestro Andry Musnier.
—Es uno de los cuatro libreros jurados de la Universidad —dijo otro.
—Todo es cuádruple allí, gritó otro: las cuatro naciones, las cuatro facultades, las cuatro festividades, los cuatro procuradores, los cuatro electores, los cuatro libreros.
—Pues bien —dijo Jehan Frollo—, habrá que hacerles cuatro diabluras.
—Musnier, quemaremos tus libros.
—Musnier, abatiremos a tus lacayos.
—Musnier, nos meteremos con tu mujer.
—Con la gorda mademoiselle Oudarde.
—Que se ve tan rozagante como si fuera viuda.
—¡Váyanse al diablo! —gruñó el maestro Andry Musnier.
—Andry —retomó Jehan, todavía colgado del capitel—, ¡cállate o te caigo en la cabeza!
Andry Musnier levantó la mirada, calculó la altura del pilar y el peso del bufón, multiplicó mentalmente el peso por el cuadrado de la velocidad, y se calló.
Jehan, amo y señor del campo de batalla, continuó triunfal:
—¡Lo haré, aunque yo sea hermano de un archidiácono!
—¡Vaya gentuza nuestros universitarios! ¡Ni siquiera han hecho respetar nuestros privilegios en un día como este! Hay mayo y fogata en la Villa; misterio, papa de los locos y embajadores flamencos en la Cité; y en la Universidad, ¡nada!
—¡Aunque la plaza Maubert es bastante grande! —exclamó uno de los estudiantes que estaban sentados sobre la cornisa de la ventana.
—¡Abajo el rector, los electores y los procuradores! —gritó Joannes.
—Habría que hacer otra fogata esta noche en el Champ-Gaillard —agregó otro—, ¡para quemar todos los libros de Andry!
—¡Y los pupitres de los escribas! —dijo su vecino.
—¡Y las varas de los bedeles!
—¡Y las escupideras de los decanos!
—¡Y los bufés de los procuradores!
—¡Y las arcas de los electores!
—¡Y los escabeles del rector!
—¡Abajo! —replicó en coro Jehan—; ¡abajo Andry!, ¡abajo los bedeles y los escribas; los teólogos, los médicos y los decretistas; los procuradores, los electores y el rector!
—Es el fin del mundo —murmuró Andry tapándose los oídos.
—¡Hablando del rector!, va pasando por la plaza —gritó uno desde la ventana.
Y todos miraron hacia la plaza.
—¿Es de verdad nuestro venerable rector, el maestro Thibaut? —preguntó Jehan Frollo du Moulin, quien, aferrado a un pilar de adentro, no podía ver lo que pasaba afuera.
—Sí, sí —respondieron todos los demás—, es él, con seguridad es él, es el maestro Thibaut, el rector.
En efecto, el rector y todos los dignatarios de la Universidad desfilaban en procesión frente a la embajada y atravesaban en ese momento la plaza del palacio. Los estudiantes, aglomerados en la ventana, gritaban a su paso sarcasmos y aplaudían irónicamente. El rector, que encabezaba el cortejo, recibió la primera andanada, que fue ruda.
—¡Buenos días, señor rector! ¡Hola, hola! ¡Buenos días!
—¿Qué hace por aquí el jugador empedernido? ¿Dónde dejó los dados?
—¡Cómo trota en su mula, que tiene las orejas más pequeñas que él!
—¡Hola, hola! ¡Buenos días, señor rector Thibaut! Tybalde aleator!8 ¡Viejo imbécil! ¡Jugador!
—¡Que Dios se apiade de usted! ¿Le salió un doble seis esta noche?
—¡Vaya cara revejida y pálida por la afición al juego y a los dados!
—¿A dónde va, Tybalde ad dados9, dándole la espalda a la Universidad y trotando hacia la Villa?
—Seguramente irá a buscar refugio en la calle Thibautodé —gritó Jehan du Moulin.
Toda la banda repitió el chiste en un coro atronador y aplausos enloquecidos.
—Va a buscar refugio en la calle Thibautodé, ¿no es verdad, señor rector, jugador de la partida del diablo?
Luego fue el turno de los otros dignatarios.
—¡Abajo los bedeles, abajo los maceros!
—Ey, Robin Poussepain, ¿quién es ese tipo?
—Ese es Gilbert de Suilly, Gilbertus de Soliaco, canciller del colegio de Autun.
—Ten mi zapato, tú que estás mejor situado, ¡tíraselo a la cara!
—Saturnalitias mittimus ecce nuces10.
—¡Abajo los seis teólogos y sus camisolas blancas!
—¿Estos son teólogos? Pensé que eran seis ocas blancas donadas por Sainte-Geneviève a la ciudad por el feudo de Roogny.
—¡Abajo los médicos!
—¡Abajo las discusiones ordinarias e insustanciales!
—¡Ten mi birrete, canciller de Sainte-Geneviève! ¡Me hiciste trampa! ¡Sí, es cierto! Le dio mi puesto en la nación de Normandía al tal Ascanio Falzaspada, de la provincia de Bourges, que era italiano.
—Es una injusticia —dijeron los estudiantes—. ¡Abajo el canciller de Sainte-Geneviève!
—¡Ey, ese es Joachim de Ladehors! ¡Ey! ¡Louis Dahuille! ¡Lambert Hoctement!
—¡Que él se lleve al procurador de la nación de Alemania!
—Y a los capellanes de la Sainte-Chapelle, con sus túnicas grises; cum tunicis grisis!
—Seu de pellibus grisis fourratis!11
—¡Miren a los maestros artistas! ¡Con sus capas negras y rojas!
—Bonito cortejo le hacen al rector.
—Parece un duque veneciano yendo a las bodas con el mar.
—¡Mira, Jehan! ¡Los canónigos de Sainte-Geneviève!
—¡Al diablo la canonjía!
—¡Y este es el abad Claude Choart! ¡Doctor Claude Choart! ¿Está buscando a Marie la Giffarde?
—Está en la calle de Glatigny.
—Le está preparando la cama a los rufianes.
—Así paga sus cuatro denarios; quatuor denarios.
—Aut unum bombum12.
—¿Querían que lo hiciera gratis?
—¡Camaradas! Ahí está el maestro Simon Sanguin, el elector de Picardie, con su mujer en la grupa.
—Post equitem sedet atra cura13.
—Bravo, ¡maestro Simon!
—¡Buenos días, señor elector!
—¡Buenas noches, señora electora!
—¡Qué suerte tienen de ver todo esto! —se lamentaba Joannes de Molendino, todavía colgado del capitel.
Mientras tanto, el librero jurado de la Universidad, Andry Musnier, le hablaba al oído al peletero del rey, Gilles Lecornu.
—Créame, señor, este es el fin del mundo. Jamás se habían visto semejantes desbordamientos estudiantiles. Y todo por culpa de esos inventos recientes que echan todo a perder. Las artillerías, las serpentinas, las bombardas y, sobre todo, la imprenta, esa otra peste alemana. ¡Se acabaron los libros y los manuscritos! La impresión mata a la librería. Llegó el fin del mundo.
—Ya lo había percibido en el aumento de ventas de terciopelo —dijo el peletero.
En ese momento sonaron las doce del mediodía.
“Ah!…”, dijo la multitud en coro. Los estudiantes se callaron y luego se produjo un gran revuelo, un gran movimiento de pies y cabezas, una gran explosión general de tos y de pañuelos. Cada quien se incorporó, se detuvo, se agrupó. Y luego un gran silencio. Los cuellos de todo el mundo permanecieron rígidos, todas las bocas abiertas, todas las miradas fijas en la mesa de mármol, pero nadie apareció.
Los cuatro sargentos del bailío seguían ahí, tiesos e inmóviles como cuatro estatuas pintadas. Todos los ojos se volvieron hacia el estrado reservado para los enviados flamencos. La puerta estaba cerrada y el estrado seguía vacío. Esta multitud esperaba desde la mañana tres cosas: el mediodía, la delegación flamenca y el misterio. Solo el mediodía llegó a tiempo.
Aquello era demasiado.
Esperaron uno, dos, tres, cinco minutos, un cuarto de hora; nada pasaba. El estrado permanecía desierto y el escenario en silencio. Pero a la impaciencia le había seguido la ira. Las palabras de irritación circulaban, es cierto, en voz baja. “¡El misterio, el misterio!”, se murmuraba tenuemente. Los ánimos empezaron a caldearse. Una tempestad, que apenas se insinuaba, flotaba por encima de la multitud. Fue Jehan du Moulin quien encendió la chispa.
—¡El misterio ya y al diablo los flamencos! —exclamó con todas las fuerzas de sus pulmones, enroscándose como una serpiente alrededor de su capitel. La muchedumbre aplaudía con fervor.
—¡El misterio —repetía todo el mundo— y al diablo los flamencos!
—¡Necesitamos el misterio ya, inmediatamente —retomó el estudiante—, o juramos colgar al comendador del palacio, a modo de comedia y moraleja!
—¡Así se habla! —gritó el pueblo—, ¡comencemos por colgar a los sargentos!
Se produjo una gran aclamación. Los cuatro pobres diablos empezaron a palidecer y a mirarse entre sí. El pueblo se abalanzó sobre ellos y veían cómo la débil balaustrada de madera que los separaba de la multitud cedía ante la presión del gentío.
La situación era crítica.
—¡A ellos! ¡A ellos! —gritaban por todas partes.
En ese momento, el tapiz del improvisado camerino, ya descrito, se levantó y dio paso a un personaje cuya sola presencia apaciguó súbitamente a la muchedumbre, que pasó de la furia a la curiosidad.
—¡Silencio! ¡silencio!
El personaje, visiblemente perturbado y tembloroso, avanzó hasta el borde de la mesa de mármol haciendo tantas reverencias que parecían más bien genuflexiones.
Sin embargo, la calma se había restablecido lentamente. Solo quedaba ese ligero rumor que despide siempre el silencio de las multitudes.
—Señores burgueses y señoritas burguesas —dijo el personaje—: Tendremos el honor de declamar y representar ante su eminencia, el señor cardenal, una hermosa pieza titulada El buen juicio de la Virgen María. Yo interpreto a Júpiter. Su eminencia está acompañando a la honorable comitiva del señor duque de Austria, que se ha detenido, en este momento, para escuchar el discurso del señor rector de la Universidad en la puerta Baudets. En cuanto llegue el eminentísimo cardenal, comenzamos.
A decir verdad, solo la intervención de Júpiter pudo salvar a los cuatro desafortunados sargentos del comendador del palacio. Si hubiéramos tenido la dicha de inventar esta muy verídica historia, y por consiguiente de hacernos responsables de ella ante Nuestra Señora la Crítica, no se podría invocar contra nosotros el precepto clásico: Nec deus intersit.14Por lo demás, el vestido del señor Júpiter era hermoso y había contribuido a calmar a la multitud atrayendo su atención. Júpiter estaba vestido con una brigantina cubierta de terciopelo negro y adornada con incrustaciones doradas; llevaba además un bicoquete guarnecido de botones de plata dorados y, de no ser por el maquillaje y la espesa barba que le cubrían casi toda la cara, o por el rollo de cartón dorado recubierto de lentejuelas y cintas relucientes que empuñaba, y en el que cualquier experto hubiera reconocido una réplica del rayo, o si no hubiera sido por sus piernas color carne, con cintas entrecruzadas al estilo griego, hubiera podido pasar, dada la seriedad de su atuendo, por un arquero bretón de la guardia del señor de Berry.
II Pierre Gringoire
*
Sin embargo, a medida que hablaba, se disipaba la satisfacción y la admiración que había suscitado su vestuario. Y cuando pronunció esa conclusión desafortunada, “cuando llegue el eminentísimo cardenal”, su voz fue sepultada por los abucheos.
—¡Comiencen de inmediato! ¡El misterio, el misterio ya! —gritaba el pueblo. Y se oía por encima de todas las voces la de Johannes de Molendino, penetrando el rumor general como un pífano en una cencerrada de Nimes.
—¡Que comience ahora mismo! —exclamó el estudiante.
—¡Fuera Júpiter y el cardenal de Borbón! —vociferaban Robin Poussepain y demás estudiantes encaramados en la ventana.
—¡Que empiece la pieza ya! —repetía la multitud—. ¡El saco y la soga para los actores y para el cardenal!
El pobre Júpiter, demacrado, espantado, pálido debajo del maquillaje, dejó caer su rayo, tomó su bicoquete y saludó temblando y balbuceando:
—Su eminencia… Embajadores… Su señoría Margarita de Flandes… —No sabía qué decir. En el fondo, temía ser colgado.
Colgado por el populacho por tanta espera o colgado por el cardenal por no haber esperado. Solo veía abismos a lado y lado, es decir, una horca.
Afortunadamente, llegó alguien a sacarlo del problema y a asumir la responsabilidad.
Un individuo situado justo antes de la balaustrada, en el espacio libre alrededor de la mesa de mármol, y en el que nadie había reparado, un individuo alto y flaco ocultado por el diámetro del pilar en el que se apoyaba; decíamos, alto, flaco, pálido, rubio, joven, aunque arrugado en la frente y las mejillas, de ojos brillantes y boca sonriente, vestido de sarga negra, lustrosa por el uso, se acercó a la mesa de mármol y le hizo señas al pobre comediante. Pero este, atolondrado, no lo veía.
El recién aparecido avanzó un poco más:
—¡Júpiter! —dijo—, ¡querido Júpiter!
El otro no escuchó nada.
Por fin, el alto rubio, impaciente, le gritó casi bajo las narices:
—¡Michel Giborne!
—¿Quién me llama? —dijo Júpiter sobresaltado.
—Yo —respondió el personaje vestido de negro.
—¡Ah! —dijo Júpiter.
—Comience de inmediato —retomó el otro—. Dele gusto al pueblo. Yo me encargo de apaciguar al señor comendador, que se encargará de apaciguar al señor cardenal.
Júpiter respiró aliviado.
—Señores burgueses —le gritó a todo pulmón a la multitud que seguía abucheando—, comenzaremos de inmediato.
—Evoe, Júpiter! Plaudite, cives!15—exclamaron los estudiantes.
—¡Viva! ¡Viva! —gritó el pueblo.
Hubo un aplauso ensordecedor, y aun cuando Júpiter ya había desaparecido bajo el tapiz, la sala vibraba por las aclamaciones.
Sin embargo, el desconocido personaje que había cambiado “la tempestad por bonanza”, como dice nuestro querido Corneille, había regresado modestamente a la penumbra de su pilar, y ahí hubiera permanecido invisible, quieto y mudo como antes, de no ser por dos mujeres que, situadas en primera fila, habían seguido su diálogo con Michel Giborne - Júpiter.
—Maestro —le dijo una de ellas haciéndole señas para que se acercara.
—Cállese, mi querida Liénarde —dijo su vecina, una mujer bonita y jovial, envalentonada por su elegancia—. No es un clérigo sino un laico, así que no hay que llamarle maestro sino micer.
—Ey, micer —dijo Liénarde.
El desconocido se acercó a la balaustrada.
—¿Qué se les ofrece, señoritas? —preguntó con cortesía.
—¡Oh! nada —dijo Liénarde, confundida—, es mi vecina Gisquette la Gencienne la que quiere hablar con usted.
—No, no —replicó Gisquette sonrojada—. Fue Liénarde la que lo llamó maestro; yo le expliqué que se dice micer.
Las dos muchachas bajaron la mirada. El hombre, que apenas buscaba sostener la conversación, las miró sonriendo:
—¿Entonces no tienen nada que decirme, señoritas?
—¡Oh!, absolutamente nada —respondió Gisquette.
—Nada —dijo Liénarde.
El hombre dio un paso atrás y se retiró. Pero las dos curiosas no estaban dispuestas a soltar su presa.
—Micer —dijo vivamente Gisquette, con el ímpetu de una esclusa que se abre o de una mujer decidida—. ¿Conoce usted al soldado que va a interpretar el rol de la Virgen en el misterio?
—¿Se refiere al rol de Júpiter? —retomó el anónimo.
—¡Ah! Sí —dijo Liénarde—. ¡Qué tonta! ¿Conoce usted a Júpiter?
—¿Michel Giborne? —preguntó el anónimo—. Sí, señora.
—¡Tiene una barba portentosa! —dijo Liénarde.
—¿Será hermoso lo que van a exclamar? —preguntó tímidamente Gisquette.
—Hermoso, señorita —respondió el anónimo sin la menor duda.
—¿Qué será? —dijo Liénarde.
—El buen juicio de la Virgen María, una obra con moraleja.
—¡Ah! Será entonces algo diferente —replicó Liénarde.
Tras un breve silencio, el desconocido dijo:
—Es una obra nueva que no se ha estrenado.
—Entonces no es la misma —dijo Gisquette—, que se representó hace dos años, el día de entrada del señor legado, en la que había tres muchachas que hacían de…
—De sirenas —dijo Liénarde.
—Completamente desnudas —agregó el joven.
Liénarde bajó púdicamente la mirada.
Gisquette la miró e hizo lo mismo. El hombre continuó, sonriendo:
—Aquella pieza era agradable a la vista. La de hoy fue hecha exclusivamente para la señora doncella de Flandes.
—¿Cantarán pastorelas? —preguntó Gisquette.
—¡Ni hablar! —dijo el desconocido—. No caben en un misterio, no se deben confundir los géneros. Si fuera una farsa16, cabría perfectamente.
—Qué lástima —respondió Gisquette—. Ese día había en la fuente de Ponceau hombres y mujeres salvajes luchando y gesticulando mientras cantaban motetes y pastorelas.
—Lo que conviene para un legado —dijo con sequedad el desconocido— no conviene para una princesa.
—Y cerca de ellos —dijo Liénarde— varios instrumentos tocaban melodías muy bonitas.
—Y para refrescar a los transeúntes —continuó Gisquette—, la fuente manaba leche, vino e hipocrás para que bebiera quien quisiera.
—Y un poco más abajo del Ponceau —siguió Liénarde—, en la Trinidad se representaba una Pasión, pero sin hablar.
—¡Cómo me acuerdo! —exclamó Gisquette—: ¡Dios crucificado y los dos ladrones a izquierda y derecha!
En ese momento, las jóvenes comadres se entusiasmaron recordando la entrada del señor embajador y comenzaron a hablar al mismo tiempo.
—Y un poco antes, en la Porte-aux-Peintres, había otras personas muy bien vestidas.
—¡Y en la fuente de los Santos Inocentes, un cazador perseguía una cierva con gran alboroto de ladridos y trompetas!
—¡Y en la carnicería de París, ¡acuérdate de los andamios que imitaban la fortaleza de Dieppe!
—Y cuando pasó el embajador, ¿te acuerdas, Gisquette?, dieron la orden de ataque y los ingleses fueron todos degollados.
—Contra la puerta del Châtelet también se representaba algo.
—¡Y en el Pont-au-Change, también adecuado para representaciones!
—Cuando el embajador pasó, se liberaron desde el puente doscientas docenas de los más variados pájaros; fue hermoso, Liénarde.
—Hoy será todavía más hermoso —replicó por fin su interlocutor, que parecía escucharlas con impaciencia.
—¿Nos promete que la representación de hoy también será maravillosa? —dijo Gisquette.
—Sin duda —respondió el hombre. Y agregó con énfasis—: Señoritas, yo soy su autor.
—¿De verdad? —dijeron impresionadas las muchachas.
—¡De verdad! —respondió el poeta ufanándose un poco—; es decir, somos dos: Jehan Marchand, que ha aserrado las tablas y ha levantado el escenario y los decorados, y yo, que escribí la pieza. Me llamo Pierre Gringoire.
Ni el mismísimo autor de El Cid hubiera dicho con tanto orgullo: Pierre Corneille17.
Nuestros lectores habrán notado que un buen tiempo ha pasado entre el momento en que Júpiter se había metido bajo el tapiz hasta que el autor de la nueva pieza se ganó la admiración ingenua de Gisquette y de Liénarde. Curiosamente, toda esa multitud, tan tumultuosa hace un momento, esperaba ahora con mansedumbre, confiada en el actor, lo que comprueba esta verdad eterna corroborada cada día en los teatros: la mejor manera de hacer esperar pacientemente al público es diciéndole que la representación comenzará en breves instantes.
Pero el estudiante Joannes no se había dormido.
—¡Ey! —gritó de repente en medio de la apacible espera que había sucedido al caos—. ¡Por Júpiter! ¡Por la Virgen santísima! ¡Saltimbanquis del demonio! ¿Qué están esperando? ¡La pieza! ¡La pieza!
Con eso fue suficiente.
Al interior del tinglado comenzó a sonar una música de instrumentos graves y agudos. El tapiz se levantó y cuatro personajes maquillados y con vestimentas llamativas subieron por la escalera del escenario y, una vez en escena, se formaron ante el público y lo saludaron con fervor. En ese momento la sinfonía cesó. Estaba comenzando el misterio.
Los cuatro personajes, luego de recibir aplausos a cambio de sus reverencias, comenzaron, en medio de un silencio sepulcral, un prólogo que le ahorraremos al lector. Por lo demás, el público prestaba más atención al vestuario de los actores que al rol que cada uno representaba. Y, a decir verdad, tenían razón. Los cuatro iban vestidos de amarillo y blanco, y solo se distinguían por el tipo de tejido: el primero era de brocado, oro y plata; el segundo de seda; el tercero de lana y el cuarto de lino. El primero de los personajes llevaba en la mano derecha una espada, el segundo unas llaves de oro, el tercero una balanza y el cuarto una pala. Y como para ayudar a las mentes perezosas que no entendieran el significado de tales elementos, podía leerse en grandes letras negras bordadas: en la parte baja del vestido brocado, me llamo Nobleza; sobre la túnica de seda, me llamo Clero; en la de lana, me llamo Mercancía; y en la túnica de lino, me llamo Trabajo. Cualquier espectador atento podía deducir el sexo masculino de las dos primeras alegorías, porque usaban túnicas más cortas y por las carmeñolas que llevaban sobre la cabeza; por su parte, las alegorías femeninas, con vestidos más largos, llevaban sus cabezas cubiertas con caperuzas.
Se hubiera necesitado demasiada mala voluntad para no entender, en la poesía del prólogo, que Trabajo estaba casado con Mercancía, y Clero con Nobleza, y que las dos parejas felices tenían en común un magnífico delfín de oro que solo le confiarían a la más hermosa de las mujeres. Por eso iban por el mundo entero buscándola, y luego de rechazar sucesivamente a la reina de Golconda, a la princesa de Trebisonda, a la hija del Gran-Khan de Tartaria, etc., etc., Trabajo y Clero, Nobleza y Mercancía habían venido a descansar sobre la mesa de mármol del Palacio de Justicia y ahí, ante tan honorable auditorio, expusieron tantas máximas y sentencias como se oían en los exámenes de la facultad de Bellas Artes, además de sofismas, conclusiones y figuras que bien podrían ameritar un diploma.
Todo aquello era maravilloso.
Sin embargo, en esa muchedumbre sobre la cual las cuatro alegorías lanzaban sus metáforas, no había un oído más atento, un corazón más palpitante, un ojo más aguzado ni un cuello más estirado que el ojo, el oído, el cuello y el corazón del poeta, del buen Pierre Gringoire, quien no se había podido resistir a la tentación de decirles su nombre a dos muchachas hermosas. De hecho, había regresado cerca de ellas, detrás de su pilar y, desde ahí, escuchaba, miraba, saboreaba. Los amables aplausos que había recibido al declamar su prólogo resonaban todavía en sus entrañas, y estaba completamente absorto en una especie de contemplación extática al ver que el actor decía una a una sus ideas, en medio del más absoluto silencio. ¡Afortunado Pierre Gringoire!
Es penoso decirlo, pero ese primer éxtasis fue súbitamente interrumpido. Apenas acercaba Gringoire sus labios a la copa embriagadora de alegría y triunfo, cuando una gota de amargura vino a estropearlo todo.
Un mendigo harapiento, perdido en medio de la multitud y que no había encontrado suficientes ganancias en los bolsillos de sus vecinos, había decidido encaramarse en un lugar visible para atraer miradas y limosnas. Se había levantado en el momento de los primeros versos del prólogo apoyándose en los pilares del estrado y había avanzado por la cornisa que bordeaba la balaustrada en su parte inferior y, ahí, se había sentado a solicitar la atención y la piedad de la multitud con sus harapos y una llaga maloliente que le cubría el brazo derecho. Por lo demás, no decía ni una palabra.
El silencio que guardaba permitía oír el prólogo sin molestias, y ningún desorden se hubiera producido si no fuera porque el estudiante Joannes advirtió, desde lo alto de su pilar, al mendigo y su simulacro. Una carcajada se apoderó del joven, quien, sin importarle interrumpir el espectáculo ni perturbar el recogimiento general, gritó con altanería:
—¡Miren al malandro que pide limosna!
Quien haya lanzado una piedra a un charco lleno de ranas o le haya disparado a una bandada de pájaros, se hará una idea del efecto de aquellas palabras incongruentes en medio de la atención general. Gringoire se estremeció como sacudido por una descarga eléctrica. El prólogo fue corto y todas las cabezas giraron en tumulto hacia el mendigo que, lejos de desconcentrarse, vio en el incidente una buena oportunidad para recoger, así que empezó a decir en tono doliente, con los ojos entrecerrados:
—¡Una caridad, por lo que más quieran!
—¡Diablos, pero si es Clopin Trouillefou! ¡Ey, amigo, ¿te cansó la herida en la pierna y te la pasaste para el brazo?!
Y al decir esto, lanzó una moneda con agilidad simiesca al sombrero mugroso que el mendigo sostenía con su brazo llagado. El hombre recibió sin recelo la limosna y el sarcasmo, y prosiguió con tono lastimero:
—¡Una caridad, por lo que más quieran!
Este episodio había distraído considerablemente al auditorio, y un buen número de espectadores, Robin Poussepain y todos los clérigos a la cabeza aplaudían alegremente al singular dúo que acababan de improvisar, en pleno prólogo, el estudiante con su voz chillona y el mendigo con su imperturbable salmodia.
Gringoire estaba profundamente contrariado. Tras reponerse de su desconcierto, les gritaba con desespero a los cuatro actores, sin dignarse siquiera a mirar con desdén a los dos causantes de la interrupción:
—¡Continúen, demonios, continúen!
En ese momento, sintió que alguien lo halaba de la capa; volteó enojado, y tuvo que esforzarse bastante para lograr sonreír. Había que hacerlo, sin embargo. Era el bonito brazo de Gisquette la Gencienne quien, pasándolo a través de la balaustrada, llamaba de ese modo su atención.
—Señor —dijo la joven—, ¿será que van a continuar?
—Sin duda —respondió Gringoire, bastante enojado por la pregunta.
—En ese caso, micer —retomó la mujer—, tendría la gentileza de contarme…
—¿Qué van a decir? —interrumpió Gringoire—. ¡Pues escuche!
—No —dijo Gisquette—, lo que han dicho hasta ahora…
Gringoire tuvo un sobresalto, como si alguien le hubiera tocado una herida en carne viva.
—Qué tonta —masculló entre los dientes.
A partir de ese momento, Gisquette desapareció de su mente.
Entre tanto, los actores habían obedecido a su orden. El público, viendo que hablaban y actuaban de nuevo, ponía otra vez atención, aunque había perdido interés por la brusca interrupción entre las dos partes de la pieza. Gringoire mismo se lo decía en voz baja. Poco a poco la tranquilidad se había restablecido porque el estudiante se había callado, el mendigo contaba las monedas de su sombrero y la pieza había retomado su ritmo.
Era, en realidad, una pieza hermosa que bien podría representarse hoy con algunos cambios. La exposición, un poco larga y vacía, seguía unas reglas simples, y Gringoire, en el cándido refugio de su fuero interior, admiraba la claridad del argumento. Como se puede imaginar, los cuatro personajes alegóricos estaban un poco fatigados tras haber recorrido las tres partes del mundo sin lograr deshacerse de su delfín de oro. Al llegar a este punto, comenzaron a elogiar al maravilloso pez, aludiendo sutilmente al joven prometido de Margarita de Flandes, por desgracia recluido en Amboise, y quien no imaginaba que Trabajo y Clero, Nobleza y Mercancía, le habían dado la vuelta al mundo buscándolo a él. El susodicho delfín era entonces joven, bello, fuerte y, sobre todo, (¡origen magnífico de todas las virtudes reales!) era hijo del león de Francia. Confieso que la metáfora es atrevida pero admirable, y que la historia natural del teatro, en un día de alegoría y de epitalamio real, no tendría por qué rechazar que un delfín pueda ser hijo de un león. Son precisamente esas extrañas y pindáricas mezclas una prueba de entusiasmo.
Sin embargo, para que no todo sea alabanza, el poeta hubiera podido desarrollar esa hermosa idea en menos de doscientos versos. Es cierto que el misterio debía durar desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde, según la ordenanza del señor preboste, ¡y algo hay que decir para llenar ese tiempo! Por fortuna, todo el mundo escuchaba con paciencia.
De repente, en medio de una querella entre la señorita Mercancía y la señora Nobleza, en el momento en que el señor Trabajo pronunciaba aquel magnífico verso:
¡Jamás se vio en los bosques bestia más triunfante!,
la puerta reservada del estrado, que había quedado mal cerrada, se abrió abruptamente, y la voz del ujier retumbó al decir:
—Su eminencia el cardenal de Borbón.
III El señor cardenal
*
¡Pobre Gringoire! Ni el estruendo de todos los bombazos de la Noche de San Juan, ni la descarga de veinte arcabuces, ni la detonación de la famosa traca de la Torre de Billy que, durante el sitio de París, el domingo 29 de septiembre de 1465, mató de golpe a siete borgoñones, ni la explosión de toda la pólvora almacenada en la puerta del Temple lo hubiera ensordecido tanto en ese momento solemne y dramático como esas pocas palabras salidas de la boca de un ujier: “su eminencia el señor cardenal de Borbón”.
Y no es que Pierre Gringoire le temiera o desdeñara al señor cardenal, pues carecía de esa cobardía y de ese atrevimiento. Realmente ecléctico, como se diría hoy, Gringoire era uno de esos espíritus elevados y firmes, moderados y serenos, que saben ponerse siempre en el justo medio de todo (stare in dimidio rerum), y que están llenos de racionalismo y de filosofía liberal, pero sin desconocer la importancia de los cardenales. Raza preciosa y jamás extinguida de filósofos a los cuales la sabiduría, como otra Ariadna, parece haber dado una bola de hilo que van desenrollando desde el comienzo de los tiempos a través del laberinto de las cosas humanas. Los encontramos en todas las épocas siempre iguales, es decir, siempre conformes a su tiempo. Y, salvo nuestro Pierre Gringoire, que los representó en el sigloxv según la descripción que quisiéramos lograr, es claro que el espíritu de tales filósofos animó al padre Du Breul cuando escribió, en el siglo xvi, estas palabras llenas de ingenuidad sublime, dignas de todos los siglos: “soy parisino de origen y parrhisino en el hablar, pues en griego Parrhesiasignifica libertad en el hablar y he hablado libremente con sus eminencias los cardenales, el tío y el hermano del príncipe de Conty: siempre con respeto a su categoría y sin ofender a nadie de su séquito, siempre tan numeroso”.
No había entonces rabia contra el cardenal, ni desdén de su presencia, en la impresión desagradable que este le produjo a Pierre Gringoire. Al contrario, nuestro poeta tenía suficiente sentido común y un blusón demasiado raído como para no apreciar el hecho de que muchas alusiones de su prólogo, en particular la glorificación del delfín hijo del león de Francia, fueran acogidas por un oído eminentísimo. Pero no es el interés lo que domina la noble naturaleza de los poetas. Supongo que la entidad del poeta está mejor representada por el número diez, y que al ser analizada —o farmacopolizada, como diría Rabelais— encontraría una composición de una partícula de interés por nueve de amor propio. Ahora bien, cuando la puerta se abrió y entró el cardenal, las nueve partículas de amor propio de Gringoire, estimuladas por la admiración popular, habían llegado a un estado de agrandamiento prodigioso, bajo el cual desaparecía sofocada la imperceptible molécula de interés que distinguíamos hace un instante en la constitución de los poetas; ingrediente precioso por lo demás, residuo de realismo y de humanidad sin el cual el poeta no tendría los pies sobre la tierra.
Gringoire gozaba al sentir, al ver, al palpar ese gran público —lleno de pícaros, es cierto, pero gran público— estupefacto, petrificado y como asfixiado ante las inconmensurables diatribas que surgían de cada una de las partes de su epitalamio.
Puedo asegurar que Gringoire mismo compartía la aprobación general, y que, a diferencia de La Fontaine, quien en la representación de su comedia El Florentino preguntó “¿quién fue el tonto que compuso esta rapsodia?”, Gringoire le hubiera preguntado gustoso a su vecino: “¿De quién es esta obra maestra?”. De ese modo puede entenderse mejor el efecto que produjo en él la brusca e intempestiva llegada del cardenal.
Lo que más temía se realizó, ya que la entrada de su eminencia perturbó al auditorio. Todas las cabezas giraron hacia el estrado. Y comenzó un griterío: “¡el cardenal, el cardenal!”, repetían todas las voces. El infortunado prólogo fue cortado una vez más.
El cardenal se detuvo un momento sobre el borde del estrado. Mientras lanzaba una mirada indiferente sobre la multitud, el tumulto se exaltaba cada vez más. Cada quien buscaba la manera de verlo, alzando la cabeza por encima de la del vecino.
Era, en efecto, un gran personaje, y ver su espectáculo bien valía la pena. Carlos, cardenal de Borbón, arzobispo y conde de Lyon, cardenal primado de los Galos, estaba emparentado con Luis xi por su hermano Pierre y con Carlos el Temerario por su madre Agnès de Borgoña. Pero el rasgo dominante, los rasgos distintivos del carácter del primado de los Galos eran la cortesía y la devoción ante las potencias. Este doble parentesco le había traído innumerables problemas, escollos y tempestades que su barca espiritual debió sortear para no estrellarse ni con Luis ni con Carlos, ese Caribdis y esa Escila que habían devorado nada menos que al duque de Nemours y al condestable de Saint-Paul. Gracias al cielo había salido indemne de aquella travesía, y había llegado a Roma sin dificultades. Pero, aunque estuviera a salvo, o precisamente por eso, recordaba siempre con inquietud las vicisitudes de su vida política, siempre tan agitada y laboriosa. Tenía por costumbre decir que el año 1476 había sido blanco y negro para él, queriendo decir que ese mismo año había perdido a su madre, la duquesa del Borbonés y a su primo, el duque de Borgoña, y que un duelo lo había consolado del otro.