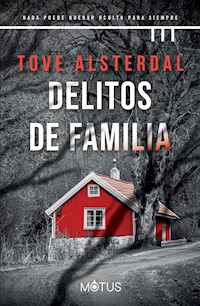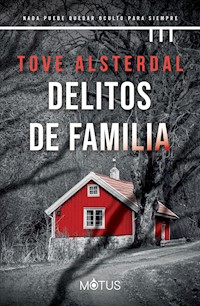Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Costa Alta
- Sprache: Spanisch
Los habitantes de un pequeño pueblo minero de Malmberget, al norte de Suecia, están siendo trasladados ya que la mina que alguna vez dio vida al pueblo se derrumba lentamente. Cuando dos trabajadores están recogiendo sus pertenencias escuchan un sonido procedente del sótano de una casa. Rompen la ventana, entran y descubren a un hombre aterrorizado y acurrucado en un rincón. Mientras tanto en Ådalen, la inspectora Eira Sjödin investiga la desaparición de un hombre cuya exmujer denuncia como perdido. El hombre no se ha llevado nada, no tenía razones para huir y su móvil no responde. Eira se encuentra angustiada no solo por el caso, sino también por sus propios dramas personales. Pero las cosas se complican aún más cuando su jefe y amigo, el inspector George Georgsson, no se presenta a trabajar durante dos días seguidos. Algo anda muy mal: GG no aparece y, aunque Eira no lo sospecha, cada minuto que ella se retrase en encontrarlo será crucial para salvar su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NUNCA TE ENCONTRARÁN
Tove Alsterdal
Traducción: Julieta Brizzi
Título original: : Slukhål
Edición original: Lind & Co. Publicado en colaboración con Ahlander Agency.
© 2021 Tove Alsterdal
© 2021 Lind & Co
© 2023 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2023 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-93-0
MALMBERGET, NORRBOTTEN, SUECIA
Esa noche hubo un fuerte temblor en la roca primaria, un seísmo más violento de lo normal que provocó que el suelo se elevara, que las copas y la porcelana se cayeran de las alacenas.
Por la mañana, una anciana llamó a la compañía minera y solicitó prioridad en la lista de espera. Un padre de familia de 27 años hizo lo mismo después de salir al jardín y descubrir que el triciclo de su hija no estaba. “Lo han robado”, pensó, sorprendido por la creciente ola de crímenes y asaltos en la comunidad, hasta que vio la grieta que se abría en su terreno y comprendió que el triciclo había caído en ella.
Esas eran las cosas que hacían que la gente huyera de Malmberget sin mirar atrás, aunque siempre echaran de menos el lugar en el que habían vivido.
Tommy Oja no se había despertado con el temblor, sino una hora después, por el timbre de su teléfono. Se tomó una taza de café solo y se comió un sándwich. Faltaba aún una hora para que saliera el sol; las luces encendidas del coche interrumpían la oscuridad. Durante ese año se habían quemado muchas farolas en las calles del vecindario; otras las habían desmantelado. Tommy se desvió hacia el barrio de Hermelin y se detuvo junto a la valla que marcaba la zona en riesgo de derrumbe. Aún quedaban en pie, en espera de que las trasladasen a su nueva ubicación, algunas casas de madera que albergaban cientos de años de la historia de Malmberget, y se las consideraba especialmente valiosas. Tommy había crecido en un edificio de apartamentos que había sido demolido hacía muchos años. Así estaban las cosas. La valla de alambre se aproximaba a medida que desaparecía su niñez, devorada por el enorme agujero en el corazón de la mina que llamaban el Pozo.
Tommy no se preocupó en esperar a su compañero, que vendría en coche desde Gällivare. Cogió las llaves, la cámara y entró.
La compañía de seguros, eso era lo que le había hecho salir de la cama. Si se hubiera roto alguna pieza de la vajilla o si un televisor se hubiera caído durante el terremoto de la madrugada, la compensación económica sería responsabilidad de la compañía minera estatal LKAB, no del contratista.
Aproximadamente en un mes, la compañía de mudanzas vaciaría todas las habitaciones de muebles y pertenencias. Luego, vendría el trabajo más importante: excavar los cimientos del terreno, colocar las vigas de acero y asegurar las chimeneas por debajo para que cada casa pudiera ser trasladada a su nueva ubicación. Allí, la gente volvería a poner sus muebles para que casi no se notara que había cambiado algo, aparte de la encantadora vista de Malmberget, la torre de la iglesia y el entorno montañoso, que serían sustituidos por los bosques de abetos en las afueras de Koskullskulle.
“Los que vivían aquí habían tenido suerte”, pensaba Tommy Oja cuando pasaba por las habitaciones para documentar su contenido. Podían llevarse consigo su hogar, o al menos una parte de él, fuera lo que fuese aquello en lo que consistía un hogar.
Una colección de libros se había caído de la estantería. El cristal de una foto de boda amarillenta se había roto. Fotografió los daños y creyó oír los lamentos de las personas fotografiadas; observó los rostros, la seriedad de una ocasión especial de tal vez cien años atrás. La grieta del cristal roto atravesaba el cuello del hombre y cruzaba el rostro de la novia.
“Ya puedes irte de aquí, Tommy Oja”, se dijo. Como oriundo del lugar, debía dejar a un lado el sentimentalismo. Se vivían las circunstancias sin pensar en otra cosa. No había llantos por los cines desaparecidos o por los quioscos donde había comprado los primeros cromos de jugadores de hockey. Había que extraer el mineral, y si no fuera por la compañía minera, no habría nada: ni la comunidad, ni los trabajos o las riquezas que construían el país, solo los terrenos de pastoreo de renos y un paisaje montañoso ininterrumpido, lo que algunas personas de Estocolmo considerarían extraordinario, las mismas que disfrutaban de sus elegantes bares y no le dedicaban un solo pensamiento a cómo fue creado ese bienestar, excavado de esa montaña que estaba justo debajo.
Allí estaba otra vez. Maldita sea.
No eran palabras lo que oía, solo una queja silenciosa, como si las voces hubieran quedado atrapadas en las paredes.
—Cierra la boca —gruñó.
—¿Con quién hablas?
El chico que estaba de pie junto a la puerta era un joven contratado temporalmente justo después de que uno de los muchachos sufriera el desplazamiento de una vértebra en la espalda. Trasladar casas era una misión de prestigio; no podía salir mal. Ante el mínimo desequilibrio, las paredes podían agrietarse. Los medios locales seguían el proceso y los lugareños se reunían a un lado de las carreteras para observar cómo, finalmente, su comunidad se desvanecía.
—Así que ya te has levantado de la cama —dijo Tommy Oja, y subió otra vez la escalera hacia el segundo piso.
El chico se quedó quieto.
—¿Qué ha sido eso? —dijo.
—¿El qué?
—Ha sonado como si fuera un animal o algo parecido.
Tommy Oja volvió a bajar.
—¿Tú también lo has oído? —preguntó.
—Mierda, ¿alguien se ha olvidado un gato?
Luego se oyó un movimiento que provenía de las tuberías, un golpeteo débil. Se quedaron callados sin moverse. El sonido pasó alrededor de ellos, suave, volátil, y luego regresó con más fuerza.
—El sótano —dijo el chico finalmente—. Debe de provenir de allí.
Tommy buscó las llaves, probó una y otra. La puerta se abrió; una escalera curva descendía hacia la oscuridad y se detenía junto a una puerta de hierro de pesados picaportes. Los ruidos no se oían allí; debían de provenir de otro sector de la casa, tal vez de la chimenea. Ninguna llave encajaba en la cerradura.
—Joder —dijo Tommy, y se volvió.
Hizo regresar al chico sobre sus pasos hasta que los dos salieron lentamente y rodearon la casa. Entonces volvieron a oír el ruido. Tommy se arrodilló ante la ventana del sótano y encendió la linterna. El cristal le devolvió la luz y lo deslumbró.
—Rómpela —dijo el chico.
—No podemos causar ningún daño.
—Es solo una ventana —insistió el chico—. ¿Qué importancia tiene?
“Jóvenes”, pensó Tommy Oja cuando fue al coche a recoger las herramientas y luego apuntó su tenaza hacia la ventana. “A veces estos cabrones tienen razón”.
Los últimos trozos de cristal cayeron hacia dentro sobre el suelo de piedra, y luego solo hubo silencio. Tommy pensó que todo había sido un error. Por un instante se le pasó por la cabeza la disculpa que tendría que ofrecerle a su jefe, mientras el chico tomaba la linterna e iluminaba el interior del sótano. Eran más de dos metros hasta el suelo; Tommy Oja lo sabía, había participado en cada uno de los cálculos y las planificaciones acerca de cómo reforzarían la estructura y levantarían la casa. La ventana era demasiado pequeña para que alguien pudiera pasar y arriesgara su vida por un puto gato.
El chico gritó y soltó la linterna. Se echó hacia atrás y se arrastró en la grava con la mirada enloquecida como si quisiera regresar hasta Gällivare sobre su trasero. En ese momento, el sol de la mañana irrumpió en la montaña e hizo que el cabello del muchacho brillara como el de un ángel.
—¿Has visto un fantasma?
Tommy pasó el brazo por la ventana rota e iluminó las paredes con la linterna. El lugar estaba completamente en silencio. Oía su propio pulso y las maldiciones del chico. Allí dentro había cajas y sillas de plástico apiladas. Una vieja mesa de ping-pong, pósters en las paredes. Luego, vio el movimiento. Las manos que se elevaban y protegían un rostro. Una persona acurrucada como un animal, aplastada contra la pared, rodeada de cartones y escombros.
Tommy iluminaba sin comprender.
El chico aún gritaba detrás de él.
—¡Cierra la boca! —exclamó Tommy.
Se volvió a oír con claridad: el sonido llegaba desde un rincón y subía por los ladrillos y el cemento, cortaba el aire como una sierra, como el chillido de un animal encerrado; casi no era humano, como si proviniese de una persona que aún no había aprendido a hablar, o de un niño recién nacido. Tommy Oja tenía tres hijos, sabía cómo sonaba; pero esto era peor. Busco el teléfono en los bolsillos y le temblaron las manos cuando marcó el número de la policía primero, y luego el de la central de emergencias y, de manera incoherente, pidió que fuese una patrulla y una ambulancia a Långa Raden. Tuvo que repetir la dirección tres veces a quien le respondió desde Umeå, ciento cincuenta kilómetros al sur. ¿Qué sabían ellos sobre las calles de Malmberget?
Luego, volvió a inclinarse frente a la ventana del sótano e iluminó con la linterna su propio rostro en lugar de cegar al hombre que estaba allí dentro.
—Llegarán enseguida —gritó Tommy en la oscuridad, pero no recibió ninguna respuesta.
ÅDALENOCTUBRE
Eira Sjödin estaba envolviendo las tazas de café en unos paños cuando su madre comenzó a vaciar la primera caja.
—¿Qué haces, mamá?
—No creo que vaya a necesitar esto.
—Dijiste que querías llevarte los libros.
Kerstin Sjödin volvió a colocar algunos en la estantería, en los espacios vacíos de donde los habían cogido.
—Esto no va a resultar —dijo—. No creo que sea necesario. Me resulta muy barato vivir aquí. Solo dos mil coronas al mes.
Eira se dejó caer en la silla exhausta. El proceso había durado más de una semana: era doloroso tener que descartar objetos de toda una vida e intentar colocar los que sí conservarían en una habitación de solo dieciocho metros cuadrados.
Había logrado convencer al menos unas treinta veces a su madre de que debía mudarse a una residencia de ancianos, y luego ella lo olvidaba al día siguiente, o a veces solo minutos después. Tomó nota de lo que Kerstin había desembalado para poder guardarlo otra vez, durante la noche, cuando su madre estuviera dormida.
—¿Qué cuadro te gusta más?
Habían quedado marcas más claras sobre las paredes, donde habían estado colgados los cuadros durante una eternidad. El grabado en blanco y negro que retrataba el río; un dibujo infantil enmarcado, que había hecho su hermano cuando Eira aún no había nacido. Mamá, papá, hijo, un sol que brillaba sobre ellos con fuertes rayos amarillos.
Y las cortinas. De una casa con dos pisos, a una ventana sola. Y la ropa. “Planchar blusas elegantes no es parte del cuidado geriátrico estatal”, pensó Eira cuando vio lo que Kerstin había guardado en las maletas; las prendas dobladas cuidadosamente después de convencerla el día anterior, ahora regresarían otra vez a las perchas. Kerstin aún era relativamente joven, había cumplido los setenta cuando comenzó la demencia. Eira había visto lo ancianos que eran los demás y se preguntaba cuánto tiempo tardaría su hermosa madre en aceptar vivir vestida con pantalones de deporte, o tal vez una falda con goma en la cintura cuando recibiera visitas.
Solo disponían de una semana; luego, la vacante sería para otra persona. Eira había respondido que sí cuando sonó el móvil, no podía negarse.
—¿Cómo va todo? —quiso saber August Engelhardt cuando la recogió con el coche patrulla un cuarto de hora después.
—Bien —dijo Eira.
August la miró de reojo mientras conducía despacio por la entrada de la carretera; sonrió de una manera que iba más allá del compañerismo.
—¿Ya te he dicho que es muy agradable estar de vuelta? —preguntó.
August Engelhardt era cinco años más joven que Eira y aún era un asistente policial novato que había regresado a Kramfors después de una suplencia de un año en Trollhättan. Probaba diferentes rincones del país para descubrir lo que cada uno tenía para ofrecerle.
—¿Adónde vamos? —preguntó ella.
—Un desaparecido. Un hombre en Nyland, de mediana edad; no han encontrado ningún antecedente policial.
—¿Quién hizo la denuncia?
—La exmujer. La hija estudia en Luleå y llamó a su madre preocupada. Ya han pasado tres semanas.
Eira cerró los ojos un momento. Podía visualizar el paisaje de la carretera aun con los ojos cerrados, y al mismo tiempo pensaba en el viejo tocador con cajones que había pasado por varias generaciones de su familia: ¿era demasiado grande para conservarlo? Pronto, tal vez demasiado pronto, tendrían que trasladar a su madre en una silla de ruedas.
El hombre desaparecido vivía en un apartamento junto al supermercado ICA Rosen en Nyland. Se detuvieron junto a un grupo de casas de dos pisos, como las que había en cualquier parte del país, anónimas, pero bien cuidadas. El administrador de la propiedad que los dejaría pasar llegaba tarde, pero la ex del hombre desaparecido los esperaba en la puerta. Vestía de chaqueta y llevaba gafas de montura blanca, el pelo corto sin un solo mechón despeinado.
—No se sabe nada de él desde hace tres semanas —dijo la mujer, que se llamaba Cecilia Runne—. Claro que Hasse podía ser un cabrón, pero siempre cuidaba su trabajo.
—¿De qué trabaja?
—En realidad, era actor, pero hacía un poco de todo para ganar dinero; es lo que hay que hacer si uno quiere vivir aquí. Trabajos sencillos de albañilería, tal vez limpieza de casas, no sé exactamente. La semana pasada obtuvo un papel en una película en Umeå, según me dijo nuestra hija. A Hasse le costaba conservar el dinero, pero nunca dejaría de lado un trabajo. Y menos después del año pasado, cuando estuvo siete meses sin conseguir ninguno.
El virus que había castigado tan fuerte a todo el mundo, a la cultura y a los ancianos, también había aplazado el traslado de la madre de Eira a la residencia, hasta que la situación en su casa se hizo insostenible.
August anotó los datos que daba la exmujer. Le preguntó cuándo había tenido contacto por última vez con él, qué personas frecuentaba, si tenía algún historial de enfermedad mental o problemas con el alcohol.
—¿Sabe si tiene una nueva pareja?
—No, no lo creo —respondió Cecilia Runne, quizás un poco apresuradamente—. En todo caso, no que yo sepa. —Su mirada recorrió el terreno, el césped cubierto de hojas, hasta una puerta donde estaba aparcado un andador.
Un adulto que no se había presentado al trabajo y no respondía el teléfono no era un asunto prioritario, ni siquiera para la policía. De todas maneras, tomaron nota de la denuncia y se prepararon para entrar en el apartamento; en el peor de los casos, lo encontrarían muerto.
Era lo más probable. Un ataque al corazón, una embolia o algo similar. Suicidio. Si es que no le había afectado la crisis de la mediana edad y había salido a deambular por las montañas, lo cual tampoco era ningún crimen.
—Solo espero que no esté ahí dentro —dijo la mujer; ahora se oía claramente el temor en su voz—. Han ocurrido muchos casos así últimamente. Gente que ha estado así durante semanas; incluso le ha pasado a un conocido nuestro, y he leído que a muchos otros también. No sé cómo Paloma podría vivir con eso.
—¿Paloma?
—Nuestra hija. Ha llamado una y otra vez; pensaba venir desde Luleå, a pesar de que está de exámenes. Le dije que yo me encargaría de esto. Le prometí que lo aclararía.
El administrador llegó y entraron. Hans Runne vivía en el segundo piso. Pasaron por encima de cartas cerradas y de papeles de publicidad; olía a basura vieja, o posiblemente fuera otra cosa. El vestíbulo conducía directamente a la cocina. Había algunas tazas y vasos en el fregadero, botellas de vino en la encimera. El olor venía de la bolsa de basura que estaba debajo.
—Tal vez bebía demasiado —dijo la ex detrás de ellos—. Puede que haya empeorado después de que nos separásemos. Eso no lo sé.
Tampoco estaba en la sala de estar; allí también había algunos vasos y botellas, un enorme televisor. La puerta del dormitorio estaba cerrada.
—Quizá sea mejor que espere en el pasillo —dijo Eira.
La mujer se cubrió la boca con una mano y retrocedió hacia la sala con una mirada de terror. August abrió la puerta.
Él y Eira soltaron al mismo tiempo un suspiro de alivio.
La cama estaba deshecha, las almohadas y las sábanas arrugadas, pero allí no había nadie. Se inclinaron al mismo tiempo y miraron debajo de la cama. Ninguna señal de algo anormal. Solo un hombre que no había hecho la cama. Que estaba leyendo el Diario de Ulf Lundell antes de dormir, un grueso libro que estaba sobre la mesilla de noche, y que rechinaba los dientes mientras dormía, a juzgar por la férula de descarga que guardaba en una caja de plástico. El aire estaba viciado después de tres semanas sin ventilar, sofocante, pero no intolerable.
Cecilia Runne estaba sentada en una silla cuando regresaron a la cocina.
—No es posible que le haya hecho esto a su hija, simplemente desaparecer y dejar que yo sola me encargue de todo. Es típico de él hablar mucho, pero cuando se trata de responsabilidad ante los demás…
—¿Cuánto tiempo hace que están separados? —preguntó Eira, y abrió el frigorífico mientras la mujer le respondía que hacía tres años, y que había sido ella quien lo había dejado.
Leche caducada hacía una semana, jamón con bordes oscuros. Si Hans Runne había huido voluntariamente, no fue algo planeado.
Cecilia Runne comenzó a llorar, en silencio y contenida.
—Estaba muy enfadada con él, y ahora es demasiado tarde —dijo.
Eira vio que August inspeccionaba las fechas de las revistas gratuitas que estaban en el pasillo.
—No lo sabemos —replicó—, es demasiado pronto para sacar conclusiones.
Fanom, Skadom y Undrom. En cada rincón del bosque que rodeaba Sollefteå había pueblos con nombres incomprensibles. Tone Elvin disminuyó la velocidad a treinta kilómetros por hora cuando entró a Arlum y Stöndar. Nunca había parado allí. El pueblo tenía ese nombre en el mapa, como si hubiesen sido dos pueblos separados en un principio y alguna vez se hubieran unido. Por qué, no lo sabía, como tampoco sabía nada acerca de las personas que vivían en Arlum y Stöndar; simplemente siguió conduciendo despacio mientras lo atravesaba. Había unas pocas casas a cada lado del estrecho camino. Una o dos parecían vacías, pero ninguna era lo suficientemente decadente como para que le interesara. Continuó hacia la vieja herrería y su corazón latió fuerte cuando pasó por Offer.
Le parecía muy siniestro bautizar un pueblo con la palabra que significaba “víctima” en sueco, pero, al mismo tiempo, también era hermoso.
Eran los senderos olvidados los que buscaba. Caminos que la gente había usado durante cincuenta o cien años y que habían quedado abandonados a su suerte.
Vislumbró un sendero cubierto de vegetación, se detuvo y se colgó la cámara, una vieja Leica.
El bosque la rodeaba. Los aromas de septiembre, a tierra y a naturaleza plena, a muerte que regresaba con vida y volvía a crecer. Un cuervo salió volando y se elevó por los aires, buscando compañía. ¿Qué debía hacer si aparecía un oso en ese momento? ¿Mirarlo a los ojos o no?
Los brillantes colores del otoño sustituían la oscuridad interminable de los abetos, justo donde se veía un claro, un jardín olvidado con árboles y arbustos, y había una casa deshabitada. Tone contuvo la respiración; era exactamente lo que buscaba. La pintura estaba descascarillada y la fachada se había vuelto grisácea. Apuntó su cámara, evitando la hierba alta. Capturó el pasado en la lente, la pena por lo que ya no existía. El sol se escurría entre las hojas y hacía brillar las telarañas.
Entonces, descendieron los cuervos.
Era incluso más de lo que había esperado. Las aves negras, como mensajeras de mal agüero, rodeadas por la belleza, aún exuberante, contrastaban con el porche en ruinas. Una de ellas paseaba por los cimientos agrietados de la casa, otra se había posado en una rama. Tone retrocedió con cuidado, con la cámara en alto. Dio un grito para poder captarlos volando, las alas negras abiertas.
Cambió de rollo, a tientas y nerviosa; debía captarlos antes de que se fuera la luz del sol. La exposición podría llamarse “Olvido” o “Duelo”. Un amigo que era psicólogo le había dicho que debía enfrentarse al dolor, al hecho de que estuviera sola en el mundo, pero podía hacer algo mejor que eso: representarlo en blanco y negro, en todos sus tonos grises, un proyecto propio que la llevaría de regreso a lo que más amaba, la fotografía.
No más turnos como empleada doméstica para pagar el alquiler.
Delante de la puerta principal, el porche se había podrido y lo habían invadido las malas hierbas; tomó varias imágenes seguidas para representar las vetas y los matices, los débiles restos de pintura y madera que habían envejecido en diferentes capas, todos los años, toda la vida contenida allí.
Tone probó el picaporte, forjado en hierro. La puerta no estaba cerrada, se abrió de manera asombrosamente fácil.
Silencio. El sol se abría paso a través de las ventanas polvorientas y llenaba las habitaciones con sus rayos en diferentes tonos de dorado, una luz que pondría celoso a Rembrandt. En un rincón se habían quedado apiladas un par de sillas rotas. Tone colocó una de ellas en el suelo; extrañamente se mantenía en pie, a pesar de que le faltaba una pata. Tomó fotos desde diferentes ángulos, le añadió un taburete roto y de pronto allí apareció un drama, tal vez una pelea de hacía mucho tiempo, alguien que se marchó, alguien que se quedó. Dio la vuelta a la silla y la atmósfera cambió. La luz disminuía con cada foto que tomaba; anochecía. Tone entrecerró los ojos para ver la siguiente habitación.
Una vieja cama de hierro, un colchón de lana rajado con su interior al descubierto. Tomó un par de fotos que la hicieron sentirse mal. La habitación daba al norte, allí no había sombras, solo oscuridad. Pisó un tablón del suelo que crujió con fuerza y pensó en los muertos, sobrevinieron a su mente imágenes de violencia. Un cuervo gritó fuera. La casa estaba en guardia, gemía y jadeaba y la echaba de allí.
“Es mi imaginación”, pensó cuando estuvo otra vez al aire libre. El sol había caído detrás de los árboles y el frío era aún más crudo. “Solo era el ruido de la madera vieja”, se dijo; tal vez vivían golondrinas bajo el tejado, seguramente los roedores correteaban por las paredes.
El verdadero arte exigía que se sumergiera en su propio miedo, que se aproximara a lo que dolía. Era eso lo que debía comunicar en sus fotografías.
“Solo que ahora no”, pensó, y siguió el camino a través de álamos y abedules en dirección hacia donde creía que se encontraba el sendero, a pesar de que ya no se veía.
Todo estaba en su lugar. El escritorio y la estantería y todos los demás muebles, que parecían viejos y gastados comparados con las paredes claras y la cama con estructura de acero, de un modelo que se podía subir y bajar. Eira también colocó las cortinas, a pesar de que debía darse prisa para llegar al trabajo. No podía dejar a su madre en medio del desorden, debía terminar y dejarlo todo bonito y acogedor, para que pudiera sentirse como en casa.
O algo parecido, al menos, a lo que había sido su casa.
—Mañana te ayudaré con los libros —le dijo, y sacó los últimos vasos.
Cuatro de cada juego, por si tenía invitados. El único armario que había para guardarlos resultaba pequeño.
—No, deja, yo puedo hacerlo —dijo Kerstin—. Tú no sabes organizarlos.
La bibliotecaria que llevaba dentro no desaparecería.
El tiempo era diferente allí dentro. Iba más lento. Apresurarse parecía impertinente, tal vez inhumano, pero Eira tenía que hacerlo.
—Estarás bien aquí.
Abrazó a su madre cuando salió. Rara vez lo hacía.
—Bueno, eso no lo sé —dijo Kerstin.
El aire de otoño era liviano y claro. Eira se detuvo un momento para respirar profundamente. Había un sendero para caminar hasta el río, un espacio al aire libre con muebles de jardín que aún no habían guardado dentro. El pronóstico del tiempo anticipaba días cálidos. Todo iría bien, ¿no?
Condujo la furgoneta alquilada hasta la comisaría; tendría que pagar un día más.
Frente a la entrada de la comisaría de policía había una joven que parecía perdida.
—¿Buscas a alguien? —dijo Eira mientras pasaba la tarjeta por el lector y tecleaba su código.
—Sí, pero…
Eira se detuvo antes de entrar.
—¿Hay algo que quieras denunciar?
—Quizás no fue buena idea venir aquí.
Su voz era tan frágil como las alas de una libélula, llevaba el pelo decolorado. Tenía piercing en el labio inferior.
—Soy oficial de policía, puedes hablar conmigo. ¿Ha ocurrido algo?
—No se trata de mí. —La chica se pasaba las manos por el cabello sin motivo, ni lo alisaba ni lo despeinaba—. Es mi padre. Ya hemos denunciado su desaparición y mamá dice que no hay nada más que podamos hacer, pero tiene que haber algo.
—¿Quieres pasar?
Le pidió que se sentase en un sofá de vinilo en lo que había sido la recepción cuando funcionaba la atención al público, y solo entonces le preguntó el nombre.
Paloma Runne.
No era un nombre que se pudiera olvidar; despertaba melodías en la cabeza, una canción pegadiza de hacía tiempo, sobre una paloma blanca.
—Yo estaba presente cuando entramos en el apartamento de tu padre la semana pasada —dijo Eira.
—Qué suerte. Quería hablar con uno de ustedes, porque por teléfono solo dijeron que no podían decir nada y bla, bla, bla.
—¿Quieres una taza de café? ¿Un vaso de agua?
Paloma aceptó y Eira tuvo la oportunidad de salir de allí, subir la escalera y esperar mientras la máquina molía los granos de café; debía aprovechar ese tiempo para pensar.
Hans Runne.
¿Cuánto había avanzado el caso? Ella había estado de permiso para hacer la mudanza y no le había dedicado ni un solo pensamiento en varios días a esa desaparición.
Era sano, diría alguien, dejar el trabajo y concentrarse en lo que es importante en la vida, tus seres queridos. Eira pensaba que esa idea era algo asfixiante, como si implícitamente indicara que, de otro modo, uno descuidaba a sus seres queridos.
Vio a August cuando pasaba con las tazas de café en la mano.
—¿Cómo va el caso del hombre desaparecido en Nyland? —le preguntó.
—No lo sé, ¿aún continúa desaparecido?
—Su hija está abajo.
August le dedicó una mirada ambigua y se volvió hacia su ordenador. Las listas del registro telefónico habían llegado unos días antes, así como los movimientos de la cuenta bancaria. No era habitual solicitar esa información; no habían visto nada que indicara un crimen, pero de todas maneras la pidieron. Eira recordó la sensación cuando salió de ese apartamento. La adrenalina bajó y tuvo la vaga percepción de un posible suicidio o un accidente. Por supuesto que Hans Runne pudo haberse ido a Mauricio con una amante, pero la mayoría de los adultos primero sacan la basura. Si hubiera metido en el río o se hubiera aventurado en el bosque armado, podía llevar tiempo encontrar su cuerpo, si lo encontraban. Y, aun así, había algo que la perturbaba, que no encajaba.
El apartamento estaba desordenado, pero no era caótico. Parecía una casa que había sido abandonada rápidamente, pero no con la intención de que fuera para siempre.
Habían emitido una alerta interna de búsqueda. Probablemente no sería útil para encontrar al hombre, pero simplificaría las cosas si llegase a aparecer su cuerpo.
—Olvidé preguntarte si querías leche —dijo Eira, y colocó ambas tazas sobre la mesa.
Una con café solo y otra, con leche. Paloma Runne eligió esta última.
—Gracias.
—Lamentablemente no tengo mucho más que decir.
Eira colocó delante las hojas que había recogido de la impresora en la entrada.
Las últimas llamadas telefónicas fueron a mediados de septiembre. Habían pasado ya cuatro semanas. Paloma señaló su propio número en la lista, dos días antes de que el móvil de Hans Runne se apagara.
—Parecía alegre y casi demasiado entusiasmado, como le pasa a veces. No tenía tiempo de hablar, pero nos veríamos pronto, el fin de semana, cuando fuera a Umeå a rodar. Yo iría en autobús hasta allí y él reservaría una mesa en Le Garaje. No es el tipo de plan que hace alguien que vaya a suicidarse, ¿verdad?
“O sí”, pensó Eira, “para vivir sus últimos días en dos mundos paralelos: uno en el que todo iría bien y otro que conducía directamente a la oscuridad”. A menos que Runne ya lo hubiera decidido cuando llamó por última vez a su hija, y eso fuera exactamente lo que quería ofrecerle: la posibilidad de una hermosa cena en uno de los restaurantes de moda de Umeå.
—Quizás no quería preocuparte —dijo.
—De todos modos no lo creo —replicó Paloma Runne—. Mi padre no era así. —Se corrigió enseguida—. Él no es así.
—¿Así cómo?
—Depresivo. Alguien que se da por vencido. Casi siempre está contento, a pesar de que pasó momentos difíciles buscando trabajo, y tampoco con el divorcio lo pasó nada bien…
—¿Alguno de los otros números te dice algo?
—Mi padrino —dijo ella después de un rato, y señaló un número. Cuatro días antes de la desaparición—. Un viejo amigo de mi padre.
—¿Has hablado con él?
—Dijo que Hasse estaba estupendamente, que tenía trabajo, citas; parecía haber superado los problemas, casi como si la vida fuera una fiesta.
Eira le informó de lo que había averiguado August de los otros números; la última llamada había sido al proveedor de banda ancha y la penúltima a un pintor de casas.
—¿No pueden rastrear su teléfono?
—Lamentablemente, no ha sido utilizado en varias semanas, según pudimos saber.
—Pero entonces eso significa que le ha ocurrido algo, ¿es que no lo ven?
—Pudo haberlo apagado o que se le haya perdido.
—Nadie apaga su teléfono.
¿Qué podría responderle? Que sí, que es posible la gente quiera desaparecer, no estar localizable, abandonarse al silencio.
La última señal se había captado en Härnösand, a una distancia de 60 kilómetros de su casa en Nyland, y en medio se despliega el río Ångerman, con sus corrientes y su imponente profundidad, que fluye hacia el interminable mar de Botnia.
¿Dónde se supone que tenían que buscar?
Eira recogió las listas. La cuenta bancaria estaba casi en números rojos y se había excedido en el crédito. Hans Runne había disfrutado del bar de Härnösand y había apostado en un casino online, pero no fueron grandes sumas. Las últimas cuatro semanas no había utilizado la tarjeta ni había hecho ningún pago.
Nadie siguió buscando, lo cual no era negligencia; podrían haber hecho incluso menos. Era una zona gris, algo muy difícil de explicarle a una joven que pronto se echaría a llorar. Ahora la chica sostenía su móvil y pasaba una a una las fotos.
—Aquí hacía de Hamlet… No era mal actor, solo tuvo mala suerte, tal vez porque volvió a mudarse aquí, aunque tuvo varios papeles pequeños en la televisión, seguramente lo haya visto en alguno. ¿Recuerda El doctor del archipiélago? Tuvo un papel secundario.
—Comprendo, pero…
—Solo quiero que lo vean como una persona. —Eira vio pasar más fotos de actuaciones de Runne, fiestas de verano, una foto navideña, riendo con un gorro de Santa Claus—. Una persona no puede simplemente desaparecer de la faz de la tierra sin que ocurra nada más. Como si nunca hubiera existido, sin que a nadie le importe.
—¿Tienes alguien con quien hablar? —preguntó Eira.
—¡No soy yo la que tiene problemas!
El móvil de Eira le vibró en el bolsillo; oyó pasos rápidos en el segundo piso, un aviso al que debía acudir.
—Veré qué puedo hacer.
Finalmente tuvo tiempo de montar el cuarto oscuro. No había nadie que llamara a la puerta del baño para darse una ducha o le pidiera a gritos pasar. Los dos estudiantes que alquilaban la habitación grande se habían marchado a casa de sus padres el fin de semana.
Tendría el apartamento para ella sola durante dos maravillosos días.
Y sin embargo, Tone estaba ocupándose de las tareas domésticas. Tiró los libros de los estudiantes de nuevo a su habitación, fue a comprar sopas instantáneas para todo el fin de semana, a medida que crecía su ansiedad esperando el momento en que las fotos emergieran del líquido de revelado. La luz o la exposición podían estar mal, o simplemente tal vez no hubiera logrado captar lo que sintió de manera tan contundente en la casa abandonada. El paso del tiempo y la melancolía, lo que no se ve.
Se había maldecido a sí misma por el riesgo que implicada usar película analógica, pero era a pesar de todo una elección artística y tenía que atenerse a ella.
Autenticidad. Calidad. La vieja Leica de su padre, la favorita de su colección. Cuando la sostenía podía sentir las manos de él en las suyas, cuando era niña, la voz que a sus cinco años le enseñaba la apertura del diafragma y el grado de obturación. Tone no tenía ningún recuerdo de que su padre dirigiera alguna vez la cámara hacia ella. Nunca había sido su modelo, él quería enseñarla a ver. Sinceramente, no había sido un gran fotógrafo, nunca había hecho nada por sus sueños. En sus últimos años había trabajado como vendedor de seguros.
“¿Qué artista no sigue los pasos de su padre?”, pensó ella, y colocó el dispositivo de ampliación sobre la lavadora. Se encerró para evitar el mínimo rayo de luz.
En la oscuridad desenrolló la película dentro de la cubeta y vertió allí los químicos. Sonó el cronómetro, lo detuvo, agregó el fijador, enjuagó los negativos y finalmente se atrevió a encender la lámpara. “Hay que usar un paño de gamuza para secar con cuidado el negativo después del enjuague”, le había enseñado su padre. Tone encendió el secador de pelo para acelerar el proceso.
La mágica sensación aún permanecía allí, como cuando era pequeña y descubrió por primera vez el mundo del negativo. Era un mundo que solo se presentaba ante ella, pero que era real, uno donde los cuervos eran blancos y brillaban sobre un telón negro. La luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira; cada cosa que observaba a su alrededor contenía dentro de sí su propio opuesto.
Tone observó las tiras con la lupa, cogió papel fotográfico y ordenó las cubetas. El tiempo desapareció. Podía ser de noche, o de madrugada. No sentía hambre ni preocupación, ningún deseo que fuera más allá de la siguiente imagen.
Apareció uno de los cuervos, lo había captado en pleno movimiento de aterrizaje. Diagonales perfectas con el porche destruido de fondo, justo donde una grieta se extendía a lo largo de los cimientos de la casa, alas negras frente a la ventana del sótano. Y entonces, vio una mancha de luz en medio de todo. ¡Maldita sea! Si la lente había perdido nitidez justo en ese punto, toda la serie se habría estropeado. Tone fijó y secó rápidamente la imagen; luego, encendió la lámpara y cogió la lupa.
La idea de tener que retocar la fotografía le hacía perder todo el entusiasmo. Fue consciente del olor acre de los químicos y del dolor de cabeza que sentiría luego. Quería acercarse a la verdad, no distorsionarla.
La mancha fue tomando forma debajo de la lupa. No era una mota, ni un reflejo de luz, era algo real.
Una mano.
Tone recordó los sonidos que creyó haber oído, la sensación de algo desagradable. Se frotó los ojos, tragó saliva y se inclinó otra vez sobre la lupa.
La nitidez de la Leica era difícil de superar, en eso su padre tenía razón. Captaba cada contorno. No dejaba dudas.
La mano se extendía desde la ventana hacia la hierba, hacia donde iba el cuervo.
Rebuscó entre los negativos con las manos temblorosas. Escogió otra toma, de un momento después. Cuatro segundos, apertura ocho. La oscuridad latía dentro de ella. Los segundos en los que el papel se hundía en el líquido, los minutos antes de que la foto emergiera.
La ventana del sótano con la luz de frente. El pájaro negro caminaba por el suelo.
Pero la mano ya no estaba.
Los últimos clientes del día empujaban sus carritos llenos por el aparcamiento frente al ICA Kvantum de Sollefteå. Aún estaba tranquilo, pero en una o dos horas la música atronaría a través de desproporcionados altavoces y habría latas de cerveza diseminadas por el suelo.
—Así que aquí es donde hay que estar —dijo August, y observó el aparcamiento casi vacío.
—Espera y verás.
Eira se terminó su wok de fideos y arrugó la caja. Cuando las noches de bares y festivales fueron canceladas durante la pandemia, cada vez más jóvenes comenzaron a reunirse en diferentes aparcamientos, y continuaban haciéndolo desde entonces. Las convocatorias se difundían por las redes sociales y podían aparecer más de trescientos coches, allí o delante del supermercado de Kramfors. La explanada de la estación de Övik era otro sitio elegido. Durante gran parte de los fines de semana, Eira no había hecho otra cosa más que conducir de un aparcamiento a otro para ayudar a mantener el orden.
Llamó al oficial de guardia y le preguntó si tenía indicios de que el encuentro hubiera cambiado de lugar. No los tenía.
—Pero ha ocurrido algo a unos veinte kilómetros de aquí.
—¿Qué ha pasado?
—Por lo que sé, es en un lugar casi inaccesible: en medio del bosque frente a Undrom. —Más bien pensaba en voz alta en lugar de dar órdenes—. De modo que tal vez sea mejor esperar a mañana para ir a verlo a la luz del día, si es que hay algo.
—Aquí lo único que vemos es al personal del supermercado que recoge los carros de los clientes.
—OK.
Eira entró en el coche mientras el oficial explicaba de qué se trataba el caso. Sonó una notificación cuando le llegó la indicación de cómo llegar.
—¿Adónde vamos? —dijo August.
—A una casa abandonada, a veinte minutos de aquí.
—Qué emocionante —dijo él con una risa—. ¿Qué ha pasado? —Sonrió y la miró de esa manera burlona que lo hacía bastante irresistible.
—Probablemente nada —dijo Eira.
La última vez que August estuvo destinado en el pueblo, pasaron un par de noches juntos, o más de un par, en realidad, sin ningún compromiso. Eira no sabía qué tipo de relación tenían en ese momento, si aún seguía interesado en ella o si la chispa se había apagado. No había señales claras. Solo cierta tensión, como en ese momento en el que giró hacia la carretera que seguía la parte este del río, completamente consciente de su cuerpo. Esas manos suaves, tan ágiles, sin callos ni manchas, un cuerpo trabajado en el gimnasio y las pistas de atletismo. Recordaba una despedida incómoda, un beso, un “hasta luego, que te vaya bien”. Ningún resentimiento, ningún SMS nostálgico.
—Vamos hacia la izquierda en Undrom —dijo ella, y le alcanzó el móvil con las indicaciones—. Luego continuaremos hacia Nolaskogs.
—¿Hacia dónde? —August buscó en la imagen del mapa y la amplió—. No encuentro ningún lugar con ese nombre.
Eira se rio.
—Olvidaba que eres de Estocolmo. Nolaskogs no aparece en el mapa: significa al “norte del bosque”. Así llama la gente a la zona norte del Parque Nacional Skuleskogen.
—Qué agradable es pasear en la naturaleza —dijo August; sonó como si lo dijera en serio.
Las últimas luces de los coches que venían en sentido contrario desaparecían a medida que se alejaban de la carretera provincial. Vieron algunas farolas callejeras cuando pasaron el pueblo; luego, regresó la oscuridad típica de las noches de octubre antes de que caiga la nieve. Aquí y allá las luces lejanas iluminaban las cabañas de veraneo, con la esperanza de ahuyentar a los ladrones.
—“Offer” —dijo él cuando las luces del coche iluminaron un cartel—. ¿Por qué le ponen un nombre así a un lugar?
—Hay un lago llamado Offer un poco más arriba… —dijo Eira, y buscó información en su memoria.
Había un sitio histórico con una fuente de sacrificios, junto a Sånga, que había sido un centro de peregrinación desde épocas precristianas hasta el siglo xix, pero el nombre de un pueblo rara vez tenía el significado que uno creía entender, especialmente en regiones cuyos habitantes se habían establecido hacía tanto tiempo que el idioma había ido transformándose. Skadom, según le habían dicho, provenía de una antigua palabra que significaba “sombra”, como shadow en inglés, “una granja en la sombra”. Bringen provenía de la antigua palabra bringur, que significaba “altura”. En todo caso, los topónimos hablaban más bien de tiempos antiguos, del tiempo que la gente llevaba habitando esas regiones, inventando palabras para bautizar la tierra en la que se habían instalado.
Las luces altas del coche hacían brillar los abetos a su alrededor.
—Debe de haber un sendero cubierto por la vegetación en algún lugar —dijo August—, pero aparentemente no hay ningún cartel…
Él dio un grito y ella frenó de golpe. Iluminada por los faros traseros, pudo distinguir la cuneta cubierta de hierba. Los retoños de árboles indicaban que allí había existido un camino alguna vez.
—En esta región hay osos —dijo ella.
—¿Cómo lo sabes?
—Simplemente lo sé.
Salió del vehículo e iluminó con la linterna entre los abetos. Dudó que pudieran seguir en el coche. Los senderos solían hacerse cada vez más estrechos según se internaban en el bosque; a veces desaparecían por completo. El bosque en libertad recuperaba su poder en un instante y cubría las huellas de la gente.
August pasó delante y bajó las ramas para que ella pasara. No habrían andado más de diez minutos cuando el destello de luz iluminó una casa gris y desgastada.
—Creo que es aquí.
No parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo, comprobó Eira cuando se acercaron. Tal vez cinco o diez años, como máximo; la valla aún parecía estar en buen estado. Habían entrado a muchas casas abandonadas y habían aprendido a leer en el deterioro como en los anillos de un tronco. A menudo comenzaba antes de que las últimas personas se fueran: el cansancio de los ancianos, las piernas que ya no podían subir escaleras, la desesperanza de que nadie quisiera conservar el legado. El árbol genealógico de la familia continuaba en otra parte.
August se subió a una piedra y miró a través de una ventana rota.
—¡Vaya sitio! Aún hay muebles y una estufa de cerámica, ¿la gente no sabe lo que cuesta eso? ¿Cómo es que abandonan así sus cosas?
Parecía un niño que estuviera viviendo una aventura, como si hubiera olvidado por qué estaban allí. Eira se colocó los guantes de látex antes de tocar el picaporte de la puerta.
—Tal vez solo se trate de alguien que ha entrado para pasar la noche —dijo ella—. Si es que la denuncia no era una broma.
—Supongo que no tiene nada de malo si fue lo que ocurrió; de todas maneras, la casa está abandonada —dijo August—. ¿Por qué no envían aquí a todas las personas sin hogar?
—A veces se hace—dijo Eira.
Recordó que ese año había salido a la luz que los ayuntamientos ricos de Estocolmo les daban a quienes solicitaban subsidios un billete solo de ida hacia Kramfors.
Ambos guardaron silencio cuando entraron. Había cortinas de encaje, sillas de madera y una mesa para cuatro personas, la sensación de que la vida había sido interrumpida en medio de un suspiro. No se oían ruidos, solo sus pasos.
—Mierda —dijo August cuando crujió un tablón del suelo.
—La denunciante dijo que vio algo en el sótano.
Eira iluminó el lugar para saber hacia dónde conducía cada puerta; miró en la despensa. Latas de jalea vacías, botellas, un paquete estropeado de harina. Había otra puerta estrecha en la cocina. Estaba cerrada. Miró en busca de una llave colgada de la pared, abrió un par de cajones.
—¿Miramos desde fuera antes de forzarla?
La hierba había crecido bastante alrededor de la casa, excepto en ese único lugar en el que había sido arrancada, alrededor de la ventana pequeña del sótano; la tierra estaba yerma y removida. Habían quitado la membrana de aislamiento. Eira se puso de rodillas. Metió el brazo dentro y dejó que la luz iluminara el lugar lentamente. Muchos escombros, un barril de aceite, una silla rota, un rollo de material aislante roto, una cuna de hierro. Un bulto en el rincón, unas mantas viejas. La luz siguió recorriendo el sótano: había algunos cojines de sillas mordisqueados por ratones o algo por el estilo, montones dispersos de relleno de espuma. La visión de la cuna persistió en su mente, la tristeza de los sueños que una vez debió de haber contenido. Y su mente volvió al niño que había crecido y luego se había marchado, pensó en que cada casa como esa guardaba la historia de la infancia de alguien, hasta que se dio cuenta.
Fue algo que vio, pero aun así no estaba segura de lo que era, una incongruencia.
El brazo le dolía por la posición incómoda en la que estaba; debía echarlo hacia atrás con cuidado, inclinar el cuerpo para recostarse y cambiar la linterna de mano.
El rincón más alejado. El montón de mantas, o lo que coño fuera aquello.
—August, ven aquí. —Eira se puso de pie, le dio la linterna y le indicó hacia dónde debía apuntarla.
—¿Hay alguien allí?
Se sobresaltó cuando August gritó hacia el sótano, informando que eran policías.
—Si hay alguien, no se mueve —dijo él.
—Entremos —dijo Eira.
Les llevó un cuarto de hora romper la puerta. Madera de verdad, un trabajo artesanal, cerradura de hierro. Esperaba encontrar el típico olor a sótano, a humedad y tierra, pero los sorprendió un hedor completamente diferente cuando bajaron por la escalera empinada. Orina y excrementos. August se detuvo cuando pisó el suelo; Eira no veía nada más que su nuca, su espalda y el brazo que sostenía la linterna.
—Dios bendito.
Él se hizo a un lado para que Eira pudiera pasar. El bulto se encontraba en un rincón junto a la escalera. Brillaba a la luz. Parte de una cara, medio oculta por una manta, bajo una maraña de pelo, un ojo miraba en su dirección y más allá de ellos, hacia las gruesas paredes, una mirada que se había extinguido.
Eira dio dos pasos hacia delante.
También sobresalía un pie. Era difícil determinar si era un hombre o una mujer, el rostro parecía consumido, raquítico.
—Pobre infeliz —dijo August a sus espaldas.
Se agarró del pasamanos y parecía estar a punto de vomitar, pálido, pero tal vez era un efecto de la linterna.
—¿Crees que se trata de alguien que vino aquí a dormir y ya no volvió a despertarse?
Eira examinó la puerta cuando salieron.
—La llave no estaba puesta por dentro —dijo.
—Tal vez la tenía en el bolsillo —dijo August.
—Sí, es posible.
Salió antes que él hacia el aire fresco. August se apoyó en los restos de un horno de pan. Era una noche tranquila y despejada, la luna se elevaba más allá del bosque y derramaba su luz entre los árboles. A Eira rara vez la afectaban los olores en la escena de un crimen. Era metódica y eficiente, cumplía con su trabajo, y solo después percibía la oscuridad en su interior, reconocer que el mal existía, en las personas y en todas partes, la idea del dolor y las pérdidas de las que era más difícil tomar distancia.
En medio de la vegetación del bosque había mala cobertura, pero suficiente para llamar y dar la voz de alarma.
—Tardarán un rato en llegar —dijo Eira cuando cortó la llamada—, podemos comenzar a acordonar la zona.
Los susurros y los ruidos de la noche rodeaban la casa. Eira se permitió descansar un momento sentada en el suelo de la antigua habitación. No había nada que pudiera hacer en la oscuridad, más que dejar deambular sus pensamientos acerca de la persona del sótano.
Habían bajado de nuevo, con cuidado levantaron la manta y dejaron al descubierto la parte baja del rostro, lo cual fue suficiente para constatar que era un hombre. Barba crecida, tal vez de varias semanas o un mes. Un cuerpo pequeño, encogido en posición fetal.
Como si se hubiera acostado para dormir, como si hubiera gateado hacia lo que había antes de la vida; la manta, rota por algún animal, lo cubría como un capullo, casi no lo protegía.
Dos dedos contra su piel.
El cuerpo tenía la misma temperatura que el aire exterior. Significaba que llevaba muerto al menos un día. En un sótano durante una noche de octubre, la temperatura no bajaba de cero, suponía que estaría entre cuatro y seis grados. Eira había hablado por teléfono con el médico forense de guardia de Umeå. La temperatura del cuerpo ya no podía decir nada útil acerca de la hora de la muerte, y en consecuencia no había motivos para que el médico condujera 200 kilómetros en mitad de la noche. Tenían otros métodos para determinar aproximadamente un lapso de tiempo, pero también podía hacerse cuando el cuerpo llegara al laboratorio del forense de Umeå.
El jefe de guardia de la investigación había sacado la misma conclusión desde Härnösand. Si se demostraba que se trataba de un crimen, de todas maneras, los posibles rastros ya no estaban frescos. Eira y August se quedarían a cuidar el lugar, esperando el amanecer.
La otra patrulla que estaba de servicio tuvo que conducir los ochenta kilómetros desde Härnösand hasta la fiesta de coches de Sollefteå, que se descontroló alrededor de la medianoche.
Durante las primeras horas, August y Eira estuvieron ocupados colocando el cordón perimetral en el área que rodeaba la casa. Habían sacado mantas del coche y se turnaban para permanecer despiertos.
El silencio había inundado la noche, el tiempo avanzaba de manera imperceptible. Un débil cambio en la oscuridad y pronto comenzó a amanecer. August estaba sentado en la escalera cuando Eira salió. Debían esperar una hora más antes de que los relevaran.
August partió en dos una barrita proteica y le dio la mitad.
—He visto un zorro —dijo él—. Estaba allí, junto al cobertizo y me miró fijamente. Primero oí un susurro y creí que era un oso. No se escapó cuando lo iluminé con la linterna, no tenía miedo.
—Habría sido una tontería enfocarle la linterna si hubiera sido un oso —dijo Eira.
—¿Qué hay que hacer entonces?
—Hablar con él.
—¿En serio?
—Nunca le des la espalda, retrocede despacio, como mucho puedes tirarte al suelo.
Bajo la luz del amanecer, podía ver que August estaba inquieto. Cansado. Tenía un refresco empezado que compartieron. Eira tenía ganas de cogerle la mano, recostar su cabeza, su fuerte nuca sobre sus rodillas, pero no lo hizo. Llevaba uniforme, él también, y por lo demás no habían estado juntos desde que él había regresado de la costa oeste.
—Este no es un sitio que se descubra por casualidad —dijo él.
—No.
—De modo que quien haya abandonado a este hombre tenía que conocer el lugar.
—Ajá.
Un gavilán se ocultó detrás del bosque y luego volvió a aparecer. Eira pensó en todas las casas abandonadas en las que había entrado. Eran el tipo de lugares sobre los que la gente hace comentarios, el abandono presenta un atractivo especial: el anhelo por el pasado y la esperanza de encontrar algo valioso. Cientos de personas conocían esta casa, todos los que habían crecido en la zona o los que simplemente pasaron por allí. Un pájaro carpintero golpeaba el tronco de un árbol, se aproximaban voces lejanas. Eira se limpió el polvo y el serrín del uniforme y fue al encuentro de sus colegas.