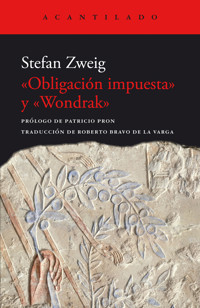
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuadernos del Acantilado
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
En estos dos brillantes relatos pacifistas, Stefan Zweig denuncia la deshumanizadora Gran Guerra que pulverizó la libertad y la dignidad de los europeos enfrentados entre sí. Ferdinand, el protagonista del primero, es un joven exiliado en Suiza que, pese a su sentido del deber, no desea comparecer ante el médico militar que lo enviará a la guerra, obligándolo a contribuir a la gran tragedia europea. En «Wondrak», Ruzena lucha en vano por evitar que la monstruosa contienda le arrebate a su único hijo. Como señala Patricio Pron en el iluminador prólogo, para cuando el lector lea estos relatos millones de personas «estarán habitando el mundo en guerra que describió Zweig y, como sus personajes, tendrán que tomar la decisión de si desean pelear por su país o por un propósito más noble y duradero. ¿Puede la literatura ayudarlos a comprender esa decisión? Es posible que sí, y que estos relatos sean una prueba de esa potencia de la ficción». «En estos relatos, Zweig nos muestra que allí donde se exige la pérdida de la vida en nombre de la identidad personal y el país de origen se pone de manifiesto que esa identidad y todas las ideas de patria son una cárcel de la que es necesario liberarse». Patricio Pron «Cuando los tambores de guerra resuenan cada día más cerca, los relatos Obligación impuesta y Wondrak nos retrotraen al dilema entre libertad y obediencia, conciencia individual e identidad colectiva, que acució hace poco más de un siglo a tantas familias con la movilización militar para la Gran Guerra». Iñigo Urrutia, El Diario Vasco «No se pierdan esta delicia apta para todos los públicos y para el goce de las mentes despiertas». David Lorenzo Cardiel, El Imparcial
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEFAN ZWEIG
«OBLIGACIÓN IMPUESTA»
Y «WONDRAK»
PRÓLOGO DE PATRICIO PRON
TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN
DE ROBERTO BRAVO DE LA VARGA
ACANTILADO
BARCELONA 2024
CONTENIDO
Prólogo. Los que obedecen y los que desobedecen, por PATRICIO PRON
OBLIGACIÓN IMPUESTA
WONDRAK
PRÓLOGO
LOS QUE OBEDECEN
Y LOS QUE DESOBEDECEN
«¿Te han llamado al consulado?», pregunta ella. «Sí», responde él. «¿Y vas a ir?». El joven pintor y su esposa están almorzando en su casa, frente al lago de Zúrich; consiguieron escapar, posiblemente de Alemania, unos meses atrás y ya no sufren las gravosas obligaciones que un país en guerra impone a sus ciudadanos. La situación podría parecer sencilla; en un punto, casi idílica. Pero la pregunta de Paula no es en absoluto inocente ni tiene una respuesta fácil. Unos minutos atrás, los colores de la paleta le parecían a Ferdinand «fango y sangre», le « hacían pensar en pus y en heridas». Ahora, se siente incapaz de continuar comiendo. Ni siquiera él puede responder la pregunta de si va a acatar la orden de presentarse a las autoridades y aceptará ser enviado a la guerra. Simplemente, Ferdinand no puede seguir tragando.
Al igual que sus personajes, Stefan Zweig estaba refugiado en Suiza cuando, entre la primavera y el verano de 1918, escribió «Obligación impuesta», cuyo título provisional era «Der Refractair», (‘El desertor’); como ellos, vivía en las proximidades del lago de Zúrich y se oponía a la guerra: había sido declarado no apto para el servicio militar activo pero, al mismo tiempo, se le había obligado a trabajar como propagandista en el departamento de prensa del Ministerio de Guerra austrohúngaro, puesto del que consiguió liberarse finalmente en marzo de 1918, cuando se le permitió instalarse en Zúrich como corresponsal del Neue Freie Presse. Pero las semejanzas entre Zweig y Ferdinand, el protagonista de «Obligación impuesta», terminan ahí. Zweig no parece haber dudado nunca de sus convicciones—por ejemplo la de que, como se nos dice en ese relato, su antigua patria «no significaba para él más que prisión y confinamiento forzoso. El extranjero, eso era para él su patria universal; Europa, la humanidad»—, y Ferdinand, en cambio, sólo tiene dudas: se debate entre obedecer y desobedecer, entre su convencimiento de que no debe contribuir a la tragedia europea y la que siente como una obligación hacia su país de origen, instilada en él a lo largo de su vida por las instituciones y esencial para sus ideas acerca de sí mismo y del mundo.
Por contra, la protagonista de «Wondrak», Ruzena Sedlak, parece carecer de todo concepto de sí misma; expulsada por su fealdad física del mundo—incluso del que conforma el pequeño pueblo en el sur de Bohemia con el que comercia en ocasiones—, hija de apestados, víctima de una violación y de humillaciones recurrentes que ni siquiera alcanza a comprender, Ruzena, llamada «la Calavera», no tiene fuerzas para odiar a las personas, «pero tampoco el deseo de amarlas». Y sin embargo una voluntad y una energía extraordinarias se apoderan de ella cuando decide impedir que su hijo sea enviado a la guerra. Ruzena acepta la existencia de un orden—consistente en autoridades y personas que sólo afirman cumplir con su deber—que se aparta radicalmente del mundo en el que ella vive, pero no está dispuesta a que ese orden sesgue una vida que no se propuso dar, pero que dio y le pertenece a ella, no a esos libros en el ayuntamiento en los que, como se nos dice, «si el burgomaestre, el Estado, anota un nombre en uno de esos estúpidos libros, desde ese instante, un pedazo de su persona les pertenecería a ellos»; esconde en el bosque a su hijo, pero éste se delata y la mujer no consigue entender que el oficial que dirige la partida que captura al hijo es inaccesible a sus ruegos porque está «envuelto en un halo intangible de poder» que se manifiesta en su uniforme. Se trata del conflicto habitual entre dos clases de personas; unas—como Ruzena y Karel, el hijo—están desposeídas de todo y otras revisten de autoridad esa desposesión; el conflicto entre ambas suele resolverse en beneficio de los que se describe en «Obligación impuesta» como «tratantes de caballos», los verdaderos responsables de «la indignidad del hombre de su época y la esclavitud en la que Europa ha caído»: lo que vincula a unas y otras no es la conciencia de esa desposesión, sino el miedo, que reduce al hijo, a Ferdinand y a otros personajes de estos relatos a la parálisis y al silencio; los convierte, en palabras de Ferdinand, en «seres desgarrados, contraídos, surcados por el espanto y el horror».
Zweig nunca terminó «Wondrak», un relato que, dado su rechazo abierto a la guerra, su autor parece haber considerado impublicable incluso mientras trabajaba en él, en enero de 1915.1 Knut Beck, el editor de la correspondencia, los diarios y la obra completa de Zweig, lo descubrió entre sus papeles y lo publicó en 1990 junto a «Obligación impuesta»—que había visto la luz en 1920 en una edición con un puñado de grabados del artista visual y activista belga Frans Masereel—con el título de «Dos relatos contra la guerra». Su final, inconcluso, ofrece un importante contraste con el de «Obligación impuesta», en el que la contemplación de los sobrevivientes de la guerra—más aún, de quienes fueron o son «el enemigo»—se erige en una epifanía para Ferdinand y determina el fin de sus dudas; pese a ello, ambos relatos se completan y se iluminan mutuamente. Por supuesto, el estilo lírico y descriptivo de Zweig—y su tendencia a cierto romanticismo potencialmente kitsch—está presente en los dos, pero también el rechazo vehemente a la guerra, a todas ellas, que, en última instancia, condujo al autor y a su segunda esposa al callejón sin salida de Petrópolis, donde ambos se quitaron la vida en febrero de 1942, deseosos de escapar de otra tragedia europea, esta vez incluso de mayor alcance, y más difícil de entender, que la de la guerra que denuncian estos relatos.
«Todo el mundo tiene que ir, lo dice en la hoja. Y todos han ido», intenta razonar el hijo de Ruzena. «No quiero, no hay nada en mí que quiera ir», admite Ferdinand; sin embargo, agrega:
Pero iré contra mi voluntad. Eso es precisamente lo terrible de su poder, que uno los sirve contra su voluntad, contra sus convicciones. Si por lo menos a uno le quedase la voluntad…, pero en cuanto tiene una hoja como ésa en las manos, la voluntad huye de él. Obedece. Es un colegial: el profesor llama, uno se levanta y tiembla.
Bertolt Brecht abordó en 1930 el mismo problema de conciencia que presenta aquí Zweig cuando adaptó una pieza del teatro nō japonés del siglo XV para preguntarse hasta qué punto se debe sacrificar una persona por la perpetuación de la comunidad a la que pertenece. «El consentidor y el disentidor», la pieza de Brecht, postula que la aceptación acrítica de las normas y valores de una sociedad puede destruirnos al tiempo que destruye la sociedad que cree estar destinada a preservar. Pese a su enfoque en sujetos individuales—Ruzena, Ferdinand, Wondrak, Paula, el hijo…—, Zweig viene a decir algo similar en estos relatos: allí donde se exige la pérdida de la vida en nombre de la identidad personal y el país de origen se pone de manifiesto que esa identidad y todas las ideas de patria son una cárcel de la que es necesario liberarse. «No dejaré que me arrebaten nada por un pedazo de papel, no reconoceré ninguna ley que lleve al asesinato. No inclinaré la cerviz por razón de la autoridad», le dice Paula a Ferdinand, y añade:
Yo también sé lo que significa la patria, pero además me doy cuenta de en qué se ha convertido hoy: asesinato y esclavitud. Se puede pertenecer a un pueblo, pero cuando los pueblos se vuelven locos, no hay por qué seguirlos. Si para ellos no eres más que una cifra, un número, una herramienta, carne de cañón, yo todavía te siento como un hombre vivo, y no consentiré que te lleven.
Pero Ferdinand duda, y esta duda le otorga una dimensión infrecuente para un personaje literario al tiempo que nos lo hace singularmente próximo.
«¿Quién sigue siendo libre hoy en día?», se pregunta el pintor. Quienes vivimos otras guerras—y fuimos protegidos por el ala del ángel de la Historia, que el huracán empuja de espaldas hacia el progreso, según Walter Benjamin—podemos sentir «una infinita compasión por todos aquellos […] en la oscuridad» sin sentir la «infinita nostalgia» que hace que Ferdinand desee «ligarse a ellos y a su destino». No importa en qué momento se lea este libro, para entonces, como ahora, millones de personas en Europa y en otros lugares estarán habitando el mundo en guerra que describió Zweig y, como sus personajes, tendrán que tomar la decisión de si desean pelear por su país o por un propósito más noble y duradero. ¿Puede la literatura ayudarlos a comprender esa decisión? Es posible que sí y que estos relatos sean una prueba de esa potencia de la ficción—una más de ellas—de iluminar un mundo al tiempo que lo crea para nosotros. «Ellos son más fuertes que todos, son los más fuertes del mundo entero», sostiene Ferdinand; sin embargo, Paula conoce el origen de su fuerza:
Mientras os apartéis para esquivar el golpe y prefiráis escapar de entre sus dedos en lugar de darles en el corazón, seréis siervos y no mereceréis nada mejor. Uno no se puede rebajar a arrastrarse cuando es un hombre; ha de decir «no», ése es el único deber de hoy y no el de dejarse llevar al matadero.
Como escribió el gran filósofo moral español Andrés Rábago, alias El Roto y Ops, «Si cavas lo suficiente, siempre aparece alguna patria». Pero nuestro deber es permanecer intelectual y emocionalmente vivos incluso bajo los escombros de la Historia.
PATRICIO PRON
OBLIGACIÓN IMPUESTA
A Perre J. Jouve, con fraterna amistad.
La mujer aún dormía imperturbable respirando con fuerza, rotundamente. Su boca, medio abierta, parecía querer esbozar una sonrisa o articular una palabra, y el joven pecho curvado se elevaba blandamente bajo la colcha, con placidez. Por las ventanas clareaba la primera luz del día; pero la mañana invernal no dejaba más que un escaso resplandor. El ambiguo crepúsculo entre la oscuridad y el amanecer flotaba inseguro sobre el sueño de las cosas velando su figura.
Ferdinand se había levantado en silencio, ni siquiera él sabía por qué. Ahora le ocurría a menudo que de repente, en medio del trabajo, echaba mano del sombrero y salía precipitadamente de la casa, a los campos, alejándose cada vez más y más deprisa, hasta que agotado de correr se encontraba de golpe en algún paraje remoto y extraño, con las rodillas temblorosas y el pulso alterado palpitándole en las sienes. O que de pronto se quedaba absorto en medio de una animada conversación y ya no comprendía las palabras, pasaba por alto las preguntas y tenía que sacudirse violentamente para salir de su aturdimiento. O que por la noche, mientras se desvestía, se olvidaba de sí mismo y, atónito, con el calzado que acababa de quitarse en las manos, se quedaba sentado al borde de la cama hasta que lo sobresaltaba la voz de su mujer llamándolo o el súbito ruido del zapato al caer al suelo.
Cuando salió al balcón dejando el ambiente ligeramente cargado de su cuarto, se estremeció por el frío. De forma inconsciente apretó los brazos contra el cuerpo para darse calor. El profundo paisaje que tenía debajo todavía se confundía por entero en la niebla. Sobre el lago de Zúrich, que desde su casita en las alturas se veía en otras ocasiones como un espejo pulido sobre el que se deslizaban veloces las blancas nubes del cielo, flotaba una espesa bruma lechosa. Todo estaba húmedo, oscuro, resbaladizo y gris, allá donde posara la mirada, o las manos; el agua goteaba de los árboles, la humedad rezumaba por las vigas. Como un hombre que acaba de escapar de una inundación y se sacude el agua que le chorrea por los cuatro costados, así era el mundo que se alzaba frente a él. A través de la noche nebulosa llegaban voces de personas, pero guturales y apagadas como el estertor de los ahogados; de vez en cuando también se oían un martilleo y el lejano clamor de la torre de la iglesia, aunque mojado y herrumbroso, sin un sonido tan nítido como el que era habitual. Una húmeda oscuridad se elevaba entre él y su mundo.
Se estremecía de frío. Y, sin embargo, permaneció allí de pie con las manos encogidas en el fondo de los bolsillos, esperando a poder ver los primeros trazos del panorama conforme iba despejándose. Como si fueran papel gris, las nieblas empezaron a desvanecerse lentamente de abajo arriba y le sobrevino una nostalgia infinita por el amado paisaje, cuya ordenada existencia sabía que perduraba allá en lo hondo, oculta sólo por el vaho de la mañana, y cuyas claras líneas iluminaban otras veces su propio ser alumbrando ese mismo orden. ¡Cuántas veces había salido a esta ventana huyendo de su confusión interior y había encontrado la calma en la apacible vista que se tenía desde allí! Las casas de la margen opuesta colocadas amablemente unas junto a otras, un barco de vapor surcando con seguridad y delicadeza las aguas azules, las gaviotas sobrevolando despreocupadamente la orilla, el humo ascendiendo en remolinos de plata desde una roja chimenea junto al sonido de las campanas que tañían a mediodía, todo ello le gritaba: ¡paz!, ¡paz!, de una manera tan manifiesta que, a pesar de lo que sabía de por sí y de la locura del mundo, creía en estos hermosos signos y por unas horas se olvidaba de su propia patria por ésta recién escogida. Hacía meses que había llegado a Suiza huyendo de la gente y de los tiempos que corrían en su país en guerra y aquí notaba que su ser desgarrado, contraído, surcado por el espanto y el horror recuperaba su tersura e iba cicatrizando a medida que el paisaje lo acogía blandamente en su seno y la pureza de las líneas y los colores inspiraban su arte invitándole al trabajo. Por eso, siempre se sentía extraño y nuevamente rechazado cuando esta vista quedaba oscurecida tal y como sucedía a aquella hora de la mañana en que la niebla lo cubría todo. Experimentó una infinita compasión por todos aquellos que estaban atrapados allá abajo en la oscuridad, por las personas de su mundo, de su patria, que también estaban hundidos en la lejanía; infinita compasión e infinita nostalgia ansiando ligarse a ellos y a su destino.
De alguna parte, a través de la niebla, llegó el sonido de la campana de la iglesia, que dio los cuatro cuartos y luego, anunciándose a sí misma la hora, tocó otras ocho veces con un tono algo más brillante en aquella mañana de marzo. Se sintió indescriptiblemente solo, igual que si fuera él quien estuviera en lo alto de una torre frente al mundo, con su mujer detrás sumida en la oscuridad del sueño. Recurriendo a la voluntad que todavía le quedaba en lo más íntimo de su ser, hizo un supremo esfuerzo por rasgar aquella blanda pared de niebla y buscar en alguna parte el anuncio del despertar, la certeza de la vida. Y al ir alargando la mirada, desviándola de sí, podría decirse, tuvo la impresión de que allá abajo, en la franja gris donde el pueblo acababa y el camino comenzaba a ascender en líneas serpenteantes y quebradas colina arriba, algo se movía lentamente, hombre o animal. Cubierto por un blando velo, algo pequeño se acercaba. Al principio le alegró comprobar que había alguien más despierto aparte de él, aunque, por otro lado, le invadió una curiosidad ardiente e insana. Ahora la silueta gris se estaba acercando a un punto donde había una encrucijada, uno de cuyos caminos conducía a la localidad vecina, mientras el otro subía hasta allí. El extraño pareció vacilar un instante mientras tomaba aliento. Luego comenzó a ascender lentamente por aquel camino de herradura.





























