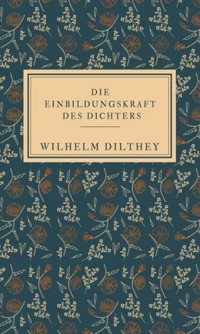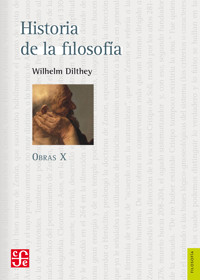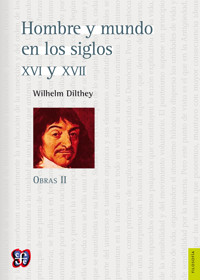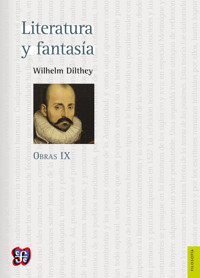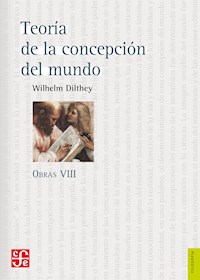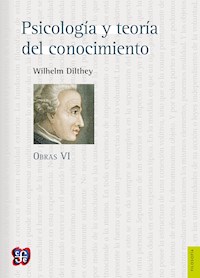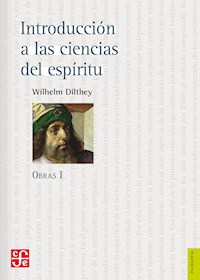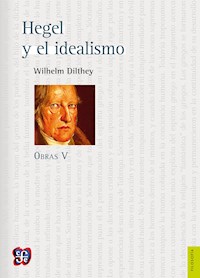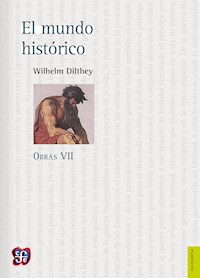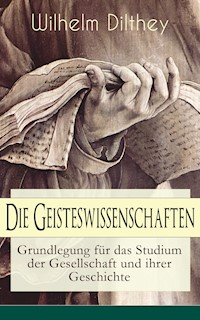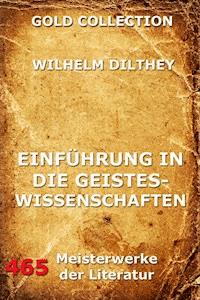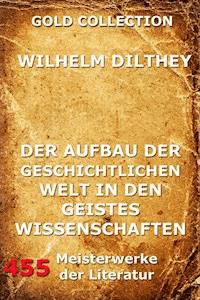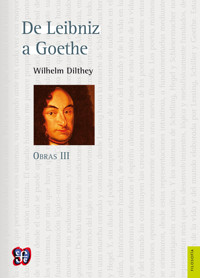
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Entre la investigación monadológica y el mito fáustico, Wilhelm Dilthey despliega todo el sistema de su preocupación historicista, así como de su instrumental reflexivo y crítico en dos visiones complejas de la tradición occidental: Leibniz y Goethe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE FILOSOFÍA
OBRAS DE DILTHEY
III. DE LEIBNIZ A GOETHE
WILHELM DILTHEY
DE LEIBNIZ A GOETHE
Prólogo de EUGENIO ÍMAZ
Primera edición en alemán, 1914 Primera edición en español, 1945 Segunda reimpresión, 2007 Primera edición electrónica, 2013
Traducción de JOSÉ GAOS, WENCESLAO ROCES, JUAN ROURA, EUGENIO ÍMAZ
D. R. © 1945, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen, tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1501-5
Hecho en México - Made in Mexico
PRÓLOGO
De los tres estudios extensos que abarca este volumen, dos proceden del vol. III de los Gesammelte Schriften —Studien zur Gesschichte des deutschen Geistes— y el otro, que trata de la historia de la música alemana, del volumen especial Von deutscher Dichtung und Musik. Esto ya nos da a entender que en el volumen compuesto por nosotros y amparado con el título nada comprometedor De Leibniz a Goethe se cruzan dos direcciones diltheyanas aparentemente divergentes: la encaminada a la preparación histórica de su crítica positiva de las ciencias del espíritu y la que se endereza más bien a la elaboración de una paideia alemana, al estudio histórico del ideal cultural —pedagógico en el sentido amplio— que el espíritu alemán ha ido elaborando al correr del tiempo.
Sin embargo, ese título nada comprometedor lleva la intención clara de llenar un hueco: el que se extiende desde el volumen Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVIIhasta Vida y poesía y Hegel y el idealismo, que los presentamos como las dos caras de un mismo propósito diltheyano. Así tendríamos la parte histórica completa y cada volumen publicado por nosotros podría ya recibir su número de orden sin violencia. Esto lo podríamos asegurar ahora sin reserva alguna, pues de los tres volúmenes diltheyanos —X, XI, XII— que no conocíamos y la aclaración de cuyo misterio esperábamos tranquilamente (vid. Asedio a Dilthey, postdata) resulta, por una información directa de G. Misch, yerno de Dilthey y varias veces su editor, que dos de ellos contienen estudios sobre el código general prusiano y otros temas particulares de historia de Prusia, por lo que no desarticulan nuestro esquema, ya que caen fuera de él y de nuestro primordial interés diltheyano, mientras que el tercero, que comprende varios ensayos en torno a la época que Dilthey designa como época de la poesía imaginativa o fantástica —Shakespeare, Molière, Cervantes, Lope de Vega, etc.—, tiene ya reservado su lugar junto a Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVII, bastante parejo al que corresponde a Vida y poesía con respecto a Hegel y el idealismo. Este volumen, inédito todavía después de un frustrado intento de publicación durante la guerra, completaría la labor que nos hemos impuesto al presentar, en toda su imponente armonía, la obra de Dilthey.
Claro que salta a la vista, y por eso tampoco se me ha escapado a mí, una disparidad entre el único volumen de introducción histórica ultimado por Dilthey —Introducción a las ciencias del espíritu (esplendor y ocaso de la metafísica)— y los diversos estudios históricos encaminados más o menos a prolongarla hasta sus propios días. El esquema de la introducción histórica a las ciencias del espíritu, que, como ya lo hemos indicado varias veces, no quiere ser una historia de la filosofía ni tampoco una historia de las ciencias del espíritu, sino más bien una fenomenología empírica del espíritu, parece dibujarse a grandes rasgos así: primero, las ciencias del espíritu están fundamentadas, como no podían menos, metafísicamente; con el ocaso de la metafísica, hecho posible y efectivo por el análisis de la naturaleza que supone la aparición de las ciencias particulares de la naturaleza —mecánica, acústica, óptica, etc.— y la conciencia epistemológica que las acompaña, las ciencias del espíritu se constituyen en “sistema natural” —derecho natural, moral natural, teología natural, etc.— que busca una base científica inspirándose en el mismo método constructivo que ha dado tan grandes resultados en la ciencia de la naturaleza y montándose sobre las ideas claras y distintas del racionalismo o sobre las ideas-impresiones del empirismo, hasta llegar con Kant a su propia disolución interna. La base seguía siendo indebidamente metafísica, como lo hizo ver Kant al ajustar las cuentas a la razón científica, pero en toda esa época ya no hubo ningún sistema metafísico que dominara con imperio exclusivo sobre los espíritus, a pesar de las esperanzas que en el suyo pusiera Descartes. La tercera época, la de Dilthey, podrá acabar de verdad con todos los vestigios metafísicos porque ya se han establecido las ciencias particulares del espíritu como tales ciencias —escuela histórica— y la conciencia gnoseológica que las acompaña podrá prolongar la tarea crítica de Kant rebasando su limitación a la razón científico-natural y convirtiéndola en una crítica de la razón histórica. Para esto tendrá que acabar con el vestigio más recalcitrante, por lo mismo que se ampara en un rigor empírico fundamental, el de la psicología natural o constructiva o explicativa que se explaya tan poderosamente por el siglo XIX.
Nosotros teníamos necesidad de abarcar la multiforme obra diltheyana en los términos claros en que lo hemos hecho. Por lo mismo que hubimos de bregar de lo lindo con los volúmenes alemanes para orientarnos en su silvestre inmensidad, presumimos que, sólo con esto, hemos prestado un servicio efectivo al lector. Pero no era cosa de sacrificar a las exigencias de claridad las líneas fundamentales del pensamiento diltheyano; todo lo más podíamos permitirnos algunas inflexiones canalizadoras. Ya advertimos en otra ocasión —Asedio a Dilthey— cómo el esquema de Historia de la filosofía que él nos ofrece en un fragmento podía servirnos para recortar, dentro de la introducción a las ciencias del espíritu, los flecos de este color. Y, sobre todo, las palabras finales de su Introducción a las ciencias del espíritu nos señalan la pauta más segura, pues en ellas expone a las claras el propósito que le guiará en lo que le resta de la parte histórica. “En el punto de la historia en que desemboca y termina la posición metafísica del hombre es donde comenzará el libro siguiente, y tratará de exponer la historia de la moderna conciencia histórica en su relación con las ciencias del espíritu, tal como se halla condicionada por la posición epistemológica con respecto a los objetos. Esta posición histórica nos mostrará, además, cómo sólo lentamente se superan los vestigios de las épocas metafísicas y, por lo tanto, sólo muy poco a poco se sacan las consecuencias de la posición gnoseológica. Nos hará ver cómo, aun dentro de la fundamentación gnoseológica, sólo muy tarde, y de una manera muy incompleta, se ha podido prescindir de las abstracciones legadas por la historia de la metafísica. Así nos conducirá al punto de vista psicológico, que trata de resolver el problema del conocimiento, no partiendo de la abstracción de una inteligencia aislada, sino de la totalidad de los hechos de la conciencia. Porque en Kant se verificó únicamente la disolución de las abstracciones creadas por la historia de la metafísica recorrida por nosotros; ahora se trata de captar, sin prejuicios, la realidad de la vida interior y, partiendo de ella, de establecer lo que la naturaleza y la historia son para esta vida interior.”
Ahora bien, la disparidad flagrante entre la parte histórica de la Introducción y las partes históricas que en el esquema nuestro pretenderían prolongarla es el espacio acordado en éstas a exposiciones históricas que parecen desbordar la pauta diltheyana por explayarse amorosa y morosamente en el estudio de las manifestaciones artísticas. También parecen desbordar esa pauta algunos desarrollos especiales como la Historia juvenil de Hegel. Proceden estas anomalías, como indicábamos al principio, del cruce de dos intenciones: la estricta de la Introducción y la de la Historia del espíritu alemán. Con lo mismo tuvieron que luchar los editores alemanes y salvaron la situación como pudieron haciendo dos volúmenes especiales —Vida y poesía y Sobre poesía y música alemanas— y colocando largos trozos que correspondían a esa Historia dentro de los Gesammelte Schriften (Estudio sobre los reformadores alemanes, en Hombre y Mundo; Historia juvenil de Hegel, en Estudios acerca del espíritu alemán). Pero su situación era distinta: el respeto filial por el maestro, que les vedaba el manejo ligero de los manuscritos, quedaba un poco desembarazado por las repetidas indicaciones suyas de que había que tratarlos “sin pedantería de maestro de escuela” y haciendo que produjeran la impresión conexa de un libro, y así procedieron a la ingente tarea de su edición ateniéndose a las necesidades de los lectores de habla germánica. Nosotros hemos atendido a las necesidades de nuestro público y no creemos que en el trato constante con la obra diltheyana hayamos pasado de la familiaridad a la falta de respeto.
En este volumen de ahora se encuentran dos modestos ensayos pero capitales a nuestro entender: su lección inaugural en Basilea (1867) y el estudio sobre Kant (1898). Repase el lector el primer ensayo: con él hace sus primeras armas en el mundo académico —si descontamos la tesis doctoral de 1864— y en vez de exponer, como esperarían los oyentes, “sus relaciones con las direcciones que dominan en su ciencia”, traza, en realidad, el programa de su vida, que es el de su generación. Punto de arranque en Kant y la necesidad de completarlo; vuelta a Kant pero sin dejar de lado el idealismo poskantiano, pues la conciencia histórica ya despierta le avisa que ese movimiento que dominó durante cincuenta años al espíritu alemán tuvo que tener algún sentido. Para buscarle se pone a estudiar a los poetas que trajeron la visión del mundo que la generación de los especulativos no hizo sino llevar a sus últimas consecuencias lógicas grandiosas. Por lo tanto, la tarea de su vida, establecer críticamente las ciencias del espíritu y montar sobre ellas las posibilidades de una concepción del mundo, tendrá que prepararse también con el esudio de los poetas. Y si su Introducción es una fenomenología del espíritu, la Historia juvenil de Hegel cobra proporciones especiales porque constituye un ejemplo soberbio de fenomenología de la metafísica que arranca de los estudios teológicos. ¿Y qué otra cosa significa su Vida de Schleiermacher? ¿Y qué representan sus ensayos sobre Lessing, Novalis y Hölderling, también del año 1867, en los que va ganando las visiones concretas —vivencia, psicología real, simbiosis entre filosofía, poesía y religión— que le capacitarán para llevar a término su tarea? Según nos dice él, “vino de los estudios de historia literaria a la filosofía”, pero es porque ya había ido a los estudios literarios con intenciones filosóficas y su Vida de Schleiermacher queda interrumpida porque las explicaciones teóricas que ella reclama le empujan a escribir la Introducción a las ciencias del espíritu, así como ésta le remite en seguida al estudio de la juventud de Hegel. Siempre el trabajo de lanzadera para enriquecer el dibujo.
Hay otro enriquecimiento importantísimo cuya fecha podemos fijar aproximadamente si tomamos al pie de la letra lo que él mismo nos cuenta en su Sueño. “Hace de esto más de diez años…” El Sueño es de 1903. El primer trabajo en el que empieza a operar claramente su idea de las tres concepciones del mundo es de 1899: las tres formas fundamentales de los sistemas filosóficos en el siglo XIX. Vuelve a aparecer en su ensayo sobre el panteísmo histórico-evolutivo, que es de 1900 y entra de pleno en la pauta de la Introducción. Y otro enriquecimiento, expresamente recogido por Dilthey en sus notas a la frustrada segunda edición de la Introducción (1904), es el que se refiere al estoicismo romano, tema tan cercano al del panteísmo y cuya enorme influencia en la filosofía moderna fue el primero en subrayar.
Todo esto, y muchas cosas más, me ha decidido a forzar un poco las cosas con la seguridad de mantenerme fiel a la voluntad diltheyana: que su obra aparezca como lo que es, una obra riquísima pero bordada con mano segura sobre un cañamazo tan firme como flexible, que se va ensanchando, sin perder la línea, al correr de los años. En ese ensayo de 1867 sobre el movimiento poético y filosófico alemán de 1770 a 1800, está ya trazado el calco. Tenemos casi a la vista lo que en otra ocasión he llamado la nebulosa diltheyana. Y ahora repásese también el otro ensayito, En torno a Kant (1898), y se verá cómo se ilumina su fundamental ensayo sistemático de unos años antes: Ideas acerca de una psicología descriptiva y analítica (1894), y Experiencia y pensamiento (1892), y Acerca del origen y legitimidad de nuestra creencia en la realidad del mundo exterior (1890).
No debe, pues, extrañarnos que dentro de los volúmenes históricos de la Introducción aparezca un estudio sobre los poetas de la “época de la fantasía” y otro sobre los “grandes poetas alemanes”. Se trata, en ambos casos, de esos momentos en que la vida vuelve por sus fueros saltando por encima de la escombrera de los sistemas filosóficos y prepara así los materiales para que la nueva visión del mundo pueda ser luego apresada universalmente por los sistemas. Bruno, Spinoza, Shaftesbury, son la culminación del Renacimiento, lo mismo que Schleiermacher, Schelling y Hegel son la culminación de la nueva visión del mundo aportada por los poetas a partir de Lessing. Y tampoco debe extrañarnos que se estudie tan por extenso a Leibniz, el primero que descubre la idea de desarrollo, tan nuclear en el idealismo alemán, y en todas sus relaciones con la vida cultural de su tiempo, sin que falte la musical. Y que, a propósito de Federico el Grande, se nos trace el cuadro de la Ilustración alemana, sin cuyo entendimiento tampoco es posible comprender el idealismo alemán, que es donde está plantado Dilthey para hacer su obra. Hasta el estudio de la Academia prusiana concuerda perfectamente con la importancia que siempre concedió Dilthey a los institutos científicos dentro de la historia del espíritu. Y en cuanto a la historia de la música, no olvidemos dos cosas: en ella ha cobrado la conciencia luterana su expresión más profunda —Bach— y en ella, de un modo general, tenemos la expresión de la vivencia que es capaz de acarrear a la superficie honduras que escapan a todos los demás tipos de expresión.
“Alemania fue el escenario de esta constitución de un segundo nexo de ciencias [el de las ciencias del espíritu]. El país del centro, de la cultura interior, había conservado eficazmente dentro de sí, a partir de la Reforma, las fuerzas del pasado europeo, la cultura griega, la jusrisprudencia romana, el cristianismo primitivo; habían sido acogidos por el maestro de Alemania, Melanchthon. Por eso pudo crecer en suelo alemán la inteligencia más completa y natural de estas fuerzas. El periodo en que esto ocurrió había alumbrado en la poesía, en la música y en la filosofía profundidades de la vida adonde no había llegado hasta entonces ninguna nación” (Mundo histórico, p. 116).
En el primer prólogo nuestro (Hombre y Mundo) hablábamos ya de la “sensibilidad histórica de Dilthey para todas las formas de panteísmo, condicionada por la dirección trascendental de su teologismo”. Y pasamos tan naturalmente de la Vida de Schleiermacher a la tesonera hazaña de la Introducción como de ésta a la cima de su Teoría de la concepción del mundo. Como una fuga se compone de pocos motivos fundamentales, nos dice Dilthey, así también estos tres motivos (el pensamiento griego estético-científico, el voluntarismo romano, la religiosidad oriental) dominan toda metafísica humana. Estos tres motivos, en efecto, arrastraba consigo la conciencia de Occidente y parecen trabarse en la autognosis diltheyana en la fuga armónica de su concepción histórica del mundo (vid. Asedio a Dilthey, p. 86).
Los ensayos sobre Leibniz y Federico el Grande están tomados del vol. III de los Gesammelte Schriften (1927, ed. por Paul Ritter) y corresponden a los años 1900 y 1901. La gran música alemana del siglo XVIII procede de Von deutscher Dichtung und Musik (1933, ed. por Hermann Nohl y Georg Misch) y corresponde a los años 1906-1907. En torno a Kant está tomado de la obra de D. Bischoff, W. Diltheys Philosophie der Geschichte, que lo lleva como apéndice, y corresponde al año 1898. El movimiento poético y filosófico alemán de 1770 a 1800 ha sido recogido del vol. V de los G. S. y corresponde al año 1867. El ensayo Goethe y Spinoza procede del vol. II de los G. S. y corresponde al año 1894.
Con este volumen pongo término por ahora, mientras no me sea posible obtener el volumen inédito de que hablé al principio, a la edición de las obras de Dilthey. No hubiera podido llevarla a cabo en el plazo relativamente breve en que lo he hecho, de no haber contado con algunas ayudas. Ya en Vida y poesía di las gracias, como se merecía, a mi amigo Wenceslao Roces, y ahora tengo que repetírselas y en los mismos términos. A él se deben la traducción del Federico y la de la Historia de la música alemana. A José Gaos tiene que agradecer el lector la espléndida traducción del Leibniz: el tema era tan a la medida de su intensa visión histórica de la filosofía que se le ha desbordado el alma por los puntos de la pluma. A Juan Roura Parella debo la pista primera del ensayo sobre Kant, que yo echaba de menos para completar el volumen, pues otros estudios kantianos de Dilthey —Kant y la cuestión religiosa; Kant y Beck— no encajaban dentro de su marco. Y yo y el lector le debemos, además, la traducción de ese ensayo.
Un renglón especial merece el maestro don Manuel Pedroso. Los que le han tratado de cerca saben hasta qué punto es un connaisseur en materia de libros, que se desplazan en todas las direcciones de la rosa de los vientos. Era el único que tenía casi todas las obras de Dilthey en su biblioteca. Las ha puesto a mi disposición absoluta, sin parar mientes en el desgaste que la manipulación de libros para usos de traducción suele acarrear, circunstancia que para él, que los cuida tan amorosamente, no podía menos de ser penosa. Y no sólo esto: su selecta biblioteca ha estado también a mi disposición para consulta. Para medir mi agradecimiento no tengo más que decir lo siguiente: sin la ayuda de su generosa amistad no me hubiera sido posible llevar adelante, en las circunstancias especialísimas de la guerra, la obra, un si es no es osada, que me eché sobre los hombros.
Y antes de remachar con un Laus Deo —y, también, por si acaso, con un Laus Diabolo, pues las mismas circunstancias contrarias me han favorecido y yo pienso en el diablo goethiano “que siempre quiere el mal y hace siempre el bien”— y salir en mutis por el foro, tengo que rendir mi tributo al director de la editorial Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas, por dos cosas: porque ha tenido corazón para lanzarse, sin mayor titubeo, a una obra editorial de la envergadura y los riesgos de estos ocho volúmenes de Dilthey. Algo semejante no se había intentado hasta ahora. Ningún filósofo ha sido editado en español tan generosamente. La segunda: por haber confiado en mí tan abiertamente que he podido disponer siempre de la mayor libertad de movimientos para ordenar títulos y volúmenes y el momento de su aparición.
Tampoco es poco lo que debo a la colaboración entusiasta de los compañeros de trabajo, quiero decir, a los que, en una forma o en otra, no sólo me han ayudado sino “soportado” en estos dos años frenéticos de hornada diltheyana. Así, Julián Calvo, que es no sólo un revisor minucioso, como compete a un penalista consumado, sino también inventivo, cual lo podrá confirmar el lector pasando revista a los magníficos índices “plásticos” que acompañan a algunos de los volúmenes y que exhiben, tan concienzudamente, su osatura. Así también los amigos de la imprenta, de esta voraz “Gráfica Panamericana”, que traga plomo y escupe papel con bastante más facilidad que yo traduzco a Dilthey. Lo único que les tengo que reprochar —y no es mucho— a lo largo de esos dos años en que nuestras relaciones han conocido todas las gamas de la cordialidad, desde el abrazo efusivo hasta la maldición quimérica, es que no hayan penetrado todavía en los secretos grafológicos de mi personalidad.
EUGENIO ÍMAZ
Septiembre de 1945
LEIBNIZ Y SU TIEMPO
LA CIENCIA EUROPEA DEL SIGLO XVII Y SUS ÓRGANOS
UN GRAN movimiento espiritual llena el siglo XVII. En él se alzó el espíritu humano a la altura de una ciencia de validez universal, que apoyándose en la colaboración de las grandes naciones cultas progresa constantemente sin cesar, somete esta Tierra al poder del hombre por medio del pensamiento y trata de subordinar la conducta del individuo como de la sociedad a la dirección del conocimiento.
ILAS CONCEPCIONES DEL MUNDO DE LOS PUEBLOS ANTIGUOS[*]
En dos jornadas se había acercado anteriormente el espíritu humano a la meta de su mayoría de edad por medio de una ciencia de validez universal. En cada una de estas dos jornadas colaboraron naciones que estaban próximas en el espacio y que a pesar de todas sus diferencias y antagonismos se hallaban unidas por una cultura homogénea.
Los pueblos del antiguo Oriente, de Asia y de Egipto, fueron los primeros en alcanzar la idea de una única causa espiritual del mundo. Pero su visión del mundo permaneció unida a la vida religiosa. Ni siquiera las admirables especulaciones de los indios rebasaban este nivel. Se tentaron todas las formas de concebir el ser supremo que son posibles dentro de los límites de la religiosidad. En la especulación babilónica surgió la forma religiosa de la doctrina de la generación o la teogonía: de los rangos de oscuras potencias se alza el dios de los dioses, que crea el mundo, modela al hombre y le da su ley. La más influyente de todas las imágenes de la divinidad fue la de una persona divina separada del mundo: el Dios que ama, prefiere y elige, que castiga, se apiada y aniquila a sus enemigos. Esta imagen se constituyó dentro de la religiosidad israelita y se desarrolló más tarde y en un sentido todavía más exclusivo dentro de la mahometana. Encierra la conciencia más viva que es posible tener de la persona divina y de sus mutuas relaciones con los pueblos y con los individuos, y así responde mejor que cualquier otro concepto de Dios a la menesterosidad de la naturaleza humana. La activa y viril religiosidad persa alentó en el antagonismo de los dos reinos, del Bien y del Mal, y propuso al hombre el elevado fin de alistarse en el séquito del Dios del Bien, para cooperar al advenimiento de su imperio y conquistarse de este modo una eterna bienaventuranza. También esta enérgica fe llegó a través de diversos intermediarios hasta los tiempos modernos, influyendo aún en la piedad de los suecos de Gustavo Adolfo y de los caballeros de Cromwell. En la India surgió la más profunda de estas formas de la fe oriental, el panteísmo religioso, que se desarrolló allí hasta sus últimas consecuencias, la negación del mundo. Sumido en lo Uno inmutable, apartado de la realidad del mundo y de todas las bellezas de éste, que considera como la múltiple y tornadiza causa que nos hunde en doloroso odio y en amor caduco, rebaja este temple de ánimo el mundo y la vida al nivel de una apariencia inane. Como llevaba en sí los hondos rasgos de la contemplación religiosa, el dolor por la caducidad y por la separación del yo de toda existencia exterior a él, pervivió en el budismo y en la mística panteísta de todos los tiempos, incluso en la cristiana.
La obra común de este “momento” religioso de los pueblos orientales consistió en disciplinar los impulsos humanos por medio del poder de la fe en Dios. Dentro de los límites de la sujeción religiosa surgió a la vez una conciencia más alta del orden cósmico y fundado en ella un ideal de vida que hinchó a hombres y naciones. Y en las corporaciones sacerdotales de Oriente se produjo también por vez primera la cooperación de distintas personas al trabajo común de una investigación científica. A lo largo de vastos espacios de tiempo fue educándose una aristocracia de seres humanos refinadamente organizados que albergaban en su alma el gran misterio de la existencia humana y padecían bajo su peso. Se cultivaron la matemática y la astronomía, y en los registros llevados acerca de los destinos de reyes y pueblos tuvo sus orígenes la historia.
En las costas del Mediterráneo se desplegó la segunda jornada de la cultura europea. Sus principales sustentadores fueron los griegos y los itálicos. Y así como la cultura de estas dos naciones era dependiente de la oriental y acabó por acoger en su seno hasta las ideas religiosas en que la oriental descansaba, más tarde se alzaron parcialmente los pueblos de Oriente a un nivel superior por obra de la cultura grecorromana.
En Grecia se llevó a cabo un inmenso avance hacia las metas del espíritu moderno. Constituciones libres; un gran arte, de contenido universal, inteligible a todos los tiempos, en un lenguaje de formas eternamente válidas; una ciencia independiente y demostrativa con lógico rigor; y fundada en estas bases, y emancipada de cultos y sacerdocios, una filosofía que recorrió todas las formas de humana concepción del mundo posibles dentro de los límites de la ciencia de aquellos tiempos —he aquí los grandes valores principalmente creados por el pueblo griego para la Humanidad.
Los griegos fueron los primeros en emancipar la ciencia de las necesidades religiosas y de la vida práctica. Su conocimiento de la naturaleza llegó al punto en que —si se prescinde de unos pocos progresos de los árabes— lo recogió el Renacimiento. Tempranamente se percataron de la conservación de la materia en el universo físico, de la homogeneidad de todas las partes de éste y de la sumisión del mismo a un orden causal y a leyes matemáticas. Como poseían un talento único para captar las formas de los fenómenos, avanzaron con la ayuda de su geometría hasta descubrir el sistema heliocéntrico. Con el mismo genial sentido de las formas crearon la anatomía del cuerpo animal y el estudio comparado de las plantas y de los animales. Apresaron la estructura del lenguaje y la forma íntima de la epopeya y de la tragedia. Pero principalmente analizaron de un modo ejemplar el Estado y abocetaron los tipos de constituciones y la ley de su sucesión. Mas háyanles trazado estos límites sus dotes nativas o sus vicisitudes históricas, su análisis de la naturaleza se detuvo ante las formas del movimiento y su visión del mundo histórico no llegó hasta el concepto del progreso en la interacción de las naciones. Pues a su conocimiento de la naturaleza le faltó el empleo metódico del experimento y a su interpretación de la historia el análisis de las fuerzas que producen las formas de la vida política. Por eso ni siquiera en la época en que este espíritu griego cultivó ciencias empíricas autónomas concibió un conjunto real de ellas, pues no alcanzó que tenían su base en la dinámica y su meta en el concepto de la solidaridad y del progreso humanos. El espíritu griego se quedó en la fundamental imagen del ciclo universal, de los periodos del mundo retornantes con eterna monotonía hasta el crecimiento, floración y decadencia en plantas y animales, hombres y pueblos. Y cómo quepa procurar al Estado y a su constitución durable fijeza en medio de este constante cambio es el problema que tratan de resolver las más profundas concepciones de los pensadores políticos de Grecia.
Sobre la base de la ciencia se desarrollaron en esta cultura griega concepciones del mundo de carácter filosófico. En los sistemas religiosos de Oriente había imperado la relación afectiva del hombre con su divinidad. Estos nuevos sistemas filosóficos están regidos por la relación natural del hombre con la realidad tal como esta relación es objeto del conocimiento. Pero el genio griego estaba sometido al poder de la intuición estética. Conocer era para él un copiar y el mundo una obra de arte. Descubría por todas partes la forma y la proporción, el tipo y la estructura. Es lo que dio al pensamiento filosófico de aquel pueblo su fuerza creadora, pero también lo que le impuso determinados límites.
Otro mundo de conceptos se levantó cuando el pueblo romano se apropió la cultura griega. En él imperó la voluntad educada en la escuela de la milicia y del derecho. El pueblo romano vivió consciente “de que en sus armas llevaba su derecho y de que el mundo era de los valientes”. La obra científica original de Roma fue, según esto, su Jurisprudencia. De tal voluntarismo del espíritu romano salieron los conceptos vitales con que interpretó el universo: las categorías del poder de la voluntad, la relación de dominio, una ley suprema a la que está sujeta incluso la divina potencia dominadora y que ésta ha implantado en la conciencia del hombre. La divinidad ejerce su supremo imperio sobre personas libres y responsables, la naturaleza resulta rebajada al nivel de un mero conjunto de las cosas sometidas a las personas, y desde el rey divino y constitucional descienden las esferas de la voluntad constituidas por distintos grupos de derechos y deberes que, pasando por el Estado, llegan a la familia y, por último, a la persona individual. Una inmensa influencia ha emanado de esta original visión de la vida.
Y de nuevo recibió otra forma la concepción antigua del mundo cuando los vecinos pueblos orientales entraron en el orbe de la cultura helénica y en la grey del imperio romano. Se inició el ensayo de elevar las concepciones religiosas en el seno de las cuales vivían aquellos pueblos de Oriente a la región de una filosofía científica. Y brotó un extraño híbrido: una metafísica religiosa pertrechada y defendida con las armas de la ciencia griega. Quimeras que han atormentado y enloquecido a la Humanidad hasta hoy: sombras de más allá, conceptos a que no corresponde experiencia alguna. Los dos más amplios y más importantes de ellos debían resolver el problema religioso de pensar juntas la infinita perfección de la divinidad y la finitud, el mal y la culpa del mundo. Se dio a la imagen infantil de la creación una forma seudofilosófica. El mundo procede de la persona divina mediante un acto de voluntad, en su absoluta trascendencia sustraído a la concatenación causal; de donde que el poder de Dios no necesite introducir nada de su esencia en lo que crea su albedrío. Viejas imágenes sensibles de nacimientos y generaciones de deidades se trasformaron en otro concepto semifilosófico, el de emanación. La infinita, pura e inaprehensible plenitud de la divinidad emite de sí mundo abajo grados siempre nuevos de la finitud, como rayos luminosos que se pierden en la oscuridad. Y con ambas ilusorias concepciones sobrevino toda una secuela de ficciones que se alimentaban de las fantasías del corazón afanoso de pensar. Aún hoy arrastran su fantasmal existencia por la media luz de esta metafísica religiosa.
IILAS NACIONES GERMÁNICAS Y ROMÁNICAS. DE LA EDAD MEDIA A LA MODERNA. LA CIENCIA MATEMÁTICA DE LA NATURALEZA. EL DERECHO NATURAL. LOS SISTEMAS FILOSÓFICOS
Una nueva generación de pueblos remplazó a aquel mundo senescente. En su interacción surgió la comunidad cultural a que pertenecemos nosotros mismos.
Los pueblos de lengua griega del Imperio romano de Oriente cayeron después de Justiniano y Juan Damasceno en una completa parálisis de espíritu, y como un miembro muerto se desprendió del cuerpo vivo de la cultura occidental aquel mundo griego antaño de un espíritu tan poderoso. Mas sobre los escombros del Imperio romano de Occidente empezaron los reyes de los ejércitos germánicos a laborar en nuevas formas de Estado y los vencedores se mezclaron con los vencidos. Así se formó la Cristiandad occidental, el mundo cultural de las naciones germánicas y románicas. El antagonismo con el mundo islámico en que vivieron estas naciones a lo largo de su Edad Media robusteció en ellas la conciencia de su parentesco.
Una fe, una iglesia y una metafísica religiosa unieron a aquellos pueblos juveniles. En la metafísica se enlazaron las grandes concepciones de la vida de las naciones que habían formado la cultura mediterránea. La visión griega del cosmos, la idea romana de dominio y el más allá de las religiosidades orientales, como tres motivos en una compleja obra de música, están entretejidos en la artificiosa filosofía teológica de la Cristiandad medieval. Dios es a la vez la razón perfecta, el más poderoso imperator y en su santidad y trascendencia el objeto de una sumisa devoción. Por debajo de esta Divinidad se halla el mundo como un reino de sustancias materiales y otro de sustancias espirituales. La historia es ahora la realización del reino de Dios en la comunidad de estas sustancias espirituales. El más alto ideal de vida es la negación religiosa del mundo; al sustraerse la persona a la esclavitud mundanal, brota en ella la fuerza necesaria para contribuir a la realización del reino de Dios. La nueva metafísica religiosa se funda en demostraciones lógicas, pero más tarde se escapa a ellas, y de igual modo que había manado de las profundidades de la experiencia religiosa, a la postre han de acabar todas sus demostraciones lógicas hundiéndose en la experiencia del alma solitaria. Ante esta experiencia pierden su valor, como pertenecientes al más acá, todas las relaciones de poder de la Iglesia y todos los silogismos de los grandes maestros de la filosofía. Es el término de la religión doctrinaria y autoritaria que es la religión de la Edad Media y el comienzo de una “libertad del hombre cristiano”.
La larga Edad Media de los pueblos modernos declinó en el siglo XIV hacia su fin. En el trabajo del pensamiento había conquistado el individuo su libertad. Pero al mismo tiempo tuvo lugar un cambio decisivo en la vida económica y en la organización social de Europa, y este cambio trajo como consecuencia una remoción total de los intereses del espíritu. El trabajo de las clases burguesas en la industria y el comercio irrumpió como una fuerza independiente en medio de la organización dada a la vida por el feudalismo y la Iglesia. E imprimió al espíritu una dirección hacia el más acá. El pensamiento se engolfó en la naturaleza y en el hombre. Se sintieron y reconocieron la significación de la realidad y el valor autónomo de la familia, el trabajo y el Estado.
La primera obra del nuevo espíritu fue el desarrollo de las ciudades y de los grandes Estados nacionales. En Florencia, en Venecia y en la Francia de Richelieu vino a ser la razón de Estado temporal la fuerza motriz de todas las actividades políticas. Este cambio en el arte de gobernar el Estado fue acompañado por una literatura moral y política que disminuía el influjo de los móviles religiosos sobre las acciones de los individuos y de los Estados y defendía los derechos de la nueva concepción secular de la vida. Maquiavelo fue el máximo representante de esta nueva dirección.
Otro producto de aquellos dos siglos y medio radicó en la interpretación objetiva de la realidad del más acá en el grandioso arte del Renacimiento. Por lo regular, el contenido de una nueva época empieza por desplegarse en la plástica intuición de los artistas. La nueva manera de entender la vida, el hombre y la naturaleza, la afirmación de los valores de esta vida encontraron entonces su expresión, con un poder sin igual, en un mundo de formas artísticas que aún en el día de hoy siguen enseñándonos lo que es la realidad.
Un último cambio tuvo lugar dentro de la religiosidad cristiana y de la Iglesia. Se hizo sentir primeramente dentro de la aristocracia de la Iglesia, entre los altos dignatarios de ésta y los príncipes de las universidades. Surgió un concepto universal de la Divinidad y de la revelación. Con la amplitud de espíritu que correspondía al Renacimiento hizo valer este teísmo universal todas las fuerzas históricas y todas las imágenes de la Divinidad, filosóficas y religiosas. Fue la más alta forma alcanzada jamás por la metafísica religiosa. La consecuencia fue entrar en una relación crítica con los dogmas de la Iglesia, oriundos de más estrechas ideas. Erasmo representa la brillante cima de esta crítica teológica. Y ¿cómo no había de hacer valer a la vez esta aristocracia de la Iglesia frente al Papado sus derechos propios y la significación de las Iglesias nacionales? Pero justo de aquí brotó una pugna con el Papado en que cayeron los dignatarios de la Iglesia y los príncipes de la ciencia. Y surgió desde abajo el movimiento popular de la Reforma. Lutero y Zwinglio, aquellas poderosísimas personalidades germánicas del siglo XVI, descubrieron en la jerarquía y disciplina enteras un mecanismo demoniaco que cerraba al alma el libre acceso a su Dios. Rompieron aquellas cadenas y retrocedieron hasta el indestructible derecho del hombre a medirse por sus propias fuerzas con la invisible unidad de las cosas en que él mismo está comprendido. Se acercaban de nuevo al cristianismo originario. Mas lo hinchieron del nuevo gozo sentido ante la organización de la vida en la familia, la profesión y el Estado. Desaparecieron los límites entre las greyes cristianas, el pueblo y el lenguaje del pueblo y la ciencia en marcha progresiva. En la viva relación entre tales fuerzas así surgida descansa todo el desarrollo ulterior de las naciones germánicas.
Pero justo en la lucha que encendió la Reforma fueron expulsadas de la Iglesia católica aquellas direcciones más libres; las nuevas comunidades hubieron de encerrarse ellas mismas en rígidas formas dogmáticas y canónicas; los duros exclusivismos se incrementaron por ambas partes. Y al comenzar el siglo XVII y encontrarse luchando unos contra otros por toda el área de los grandes países cultos los adversarios religiosos, parecían puestas en tela de juicio todas las adquisiciones de nuevos valores del espíritu hechas desde el Renacimiento. Un diluvio de odios dogmáticos y guerras religiosas, de sangrientas persecuciones y ciegas creencias se habían precipitado sobre Europa.
Fue uno de los momentos cruciales en la historia de los pueblos modernos. En las ciencias y en el pensamiento filosófico se encontró el poder gracias al cual se superó la crisis y se hizo posible el progreso del espíritu europeo.
También la cultura de los pueblos mediterráneos había alcanzado en otro tiempo, desde la época de Alejandro, el nivel en que las ciencias empíricas se desprendieron de la especulación y lograron su independencia. Organización militar, arte de la guerra y del asedio, técnica de la administración y de las finanzas de monarquías en auge, grandes ciudades industriales, cortes brillantes y llenas de necesidades de un lujo científico —todos estos factores cooperaron entonces, lo mismo que en el siglo XVII, a que se desplegasen con independencia las ciencias empíricas y se mantuvieran en relación con la vida. También en el mundo de la cultura helenística, como en la Inglaterra, la Francia y la Alemania del siglo XVII, surgieron, gracias a los medios aportados por príncipes poderosos, asociaciones e instituciones científicas de gran estilo. Mas únicamente ahora se alcanzó el fin que no fue dado lograr a los antiguos, dominar la naturaleza y dirigir la sociedad con las ciencias de las leyes del universo.
Hay en la cultura del espíritu una continuidad merced a la cual lo ganado determina nuevos progresos. Así, al renacimiento del lenguaje de formas artísticas de los antiguos y de sus ideas filosóficas siguió la restauración de sus ciencias empíricas. El estudio de la astronomía y la mecánica, de las ciencias naturales descriptivas, de la ciencia del derecho y del Estado se reanudó a partir de aquellos puntos hasta donde había avanzado la Antigüedad. Pero las naciones que entraban en el disfrute de la herencia del mundo antiguo hicieron presa en la naturaleza con un sentido más robusto de la realidad. En las libres ciudades industriales y mercantiles de los pueblos modernos surgió una unión entre el trabajo corporal y el espíritu de invención, entre la utilidad y el pensamiento científico, más estrecha que la que había sido posible dentro de la economía de griegos y romanos, basada en el régimen de la esclavitud. Y la limitación del espíritu griego, que pensaba encerrado en formas, no detuvo a las nuevas naciones, de índole totalmente distinta. El experimento recibió por fin el puesto que le correspondía. Se inició un verdadero análisis de la naturaleza.
Entre todos los progresos del espíritu humano ha sido el de más peso y quizá el más grande aquel que llevó a cabo en las nuevas condiciones el siglo de Keplero, Galileo, Descartes y Leibniz. El espíritu humano cobró su autonomía. El progreso desde el mundo de sueños de los magos, profetas y sacerdotes, pasando por las puertas de oro de la fantasía artística, hasta el país de la verdad, se había iniciado una y otra vez entre los pueblos del mundo antiguo, mas únicamente en esta jornada de los pueblos modernos y con su colaboración quedaron echados en la dinámica de Galileo los cimientos de un verdadero conocimiento causal de la naturaleza y empezaron a irradiar de él aplicaciones y consecuencias en todos sentidos. Como, cumplidas las condiciones, se propaga en un líquido el proceso de cristalización. En todos los terrenos quedó sujeta la imaginación científica del hombre a las reglas de los métodos rigurosos contenidos en la manera de proceder de Galileo. Estos métodos descansaban en la unión del pensar matemático con la observación y el experimento. Las posibilidades encerradas en el pensar matemático fueron sometidas a la prueba de los hechos. Galileo sometió a esta prueba, mediante el experimento, las posibilidades de aumento constante en la velocidad del movimiento. Por un procedimiento análogo derivó Keplero sus leyes del material de observaciones de Tycho-Brahe. Subordinación de las experiencias a leyes cuantitativas fue desde aquel tiempo el método con el cual avanzó victorioso el pensamiento humano en física y astronomía. Desde entonces fue posible una acorde colaboración de los investigadores en el dominio del conocimiento de la naturaleza. Pues trabajaron todos sobre la misma base, de las ideas mecanicistas, y con los mismos métodos. Este trabajo en común de los investigadores de los distintos países trajo consigo un progreso coherente y regular en el conocimiento de la naturaleza. De donde que la razón humana obrara como una fuerza unificadora dentro de las diversas naciones cultas. Subyugaba la realidad mediante el conocimiento, y como avanzaba constantemente de descubrimiento en descubrimiento, gozosa de su éxito, pareció revelarse por primera vez el destino del género humano: la autonomía del pensamiento, el señorío del hombre sobre el planeta habitado de él por medio del saber, solidaridad de cuantos colaborasen en tal forma por alcanzar la meta de todos, un incesante, incontenible, continuo progreso hacia el bien universal.
El sentido de la vida de la Humanidad alcanzó un nivel más alto. Surgió la clara conciencia de que la razón del género humano constituía una unidad que lleva a cabo su obra mediante la colaboración de los distintos investigadores y que con el conocimiento progresivo de las leyes de la realidad alcanzaría el señorío sobre la Tierra. Así, encontramos a los hombres, a principios del siglo XVIII, poseídos por la idea de un progreso regular del género humano. El terrible sentimiento de la inconstancia de la actividad humana, que parece empezar siempre de nuevo en los distintos hombres, tiempos y pueblos, este sentimiento de un eterno círculo de nacimiento, desarrollo y declinación de individuos y pueblos, había henchido la literatura y el pensamiento del mundo antiguo; en la cima de la cultura griega, en aquellas ciudades repletas de templos, estatuas y cantos de coros, jamás había logrado el hombre vencer el trágico sentimiento de la inconsistencia e inanidad de su vida: únicamente ahora, a comienzos del siglo XVIII, encuentra en el progreso de la Humanidad hacia el bien universal una meta no señalada en inspiraciones de profetas ni en embajadas de la Divinidad o en visiones de poetas, sino en un conocimiento demostrable. Era como una nueva religión.
Las ciencias naturales y sus aplicaciones a la vida dominan el siglo. El horizonte de los hombres se ha ensanchado extraordinariamente. Nuestro sistema solar es sólo uno entre los sistemas innúmeros que constituyen el mundo. El universo físico es homogéneo por todas partes, invariable en su masa y regido por las mismas leyes en cualquier lugar del espacio. Las cualidades sensibles que aparecen en los cuerpos, como la luz y el color, la temperatura y el sonido, son sólo apariencias que se originan en nuestros órganos de los sentidos; en realidad no hay en este mundo físico otras diferencias que las de magnitud, forma y situación, de densidad, reposo y movimiento. De aquí que el conocimiento de las leyes del movimiento abra al siglo la perspectiva de una explicación de los cambios de toda especie en el mundo corpóreo. Los procesos físicos forman un orden armónico que irá haciéndose paulatinamente asequible al cálculo y a la medida, a la observación y al experimento. Del conocimiento de la verdadera estructura del sistema solar parte el camino que lleva a una teoría explicativa del mismo. Las ideas mecánicas fundamentales son paulatinamente empleadas para comprender los fenómenos del sonido y de la luz, así como los procesos de la circulación de la sangre y de las sensaciones en el cuerpo animal. De estos progresos del saber brota un creciente poder del hombre sobre la Naturaleza. El conocimiento de las leyes que rigen el enlace de los movimientos en el mundo físico permite producir en él efectos, impedirlos o en suma preverlos.
El otro problema que se propuso la ciencia del siglo no logró resolverlo todavía definitivamente en aquel estadio del conocimiento empírico. Acometió la empresa de derivar de principios de la razón un orden jurídico y político racional. El derecho natural, que se propuso este problema, fue en su origen un extraordinario progreso. El pensamiento va también aquí más allá de la forma y la estructura: quiere captar las fuerzas por las que es producido el orden jurídico de la sociedad. Estas fuerzas son los movimientos del alma de los distintos hombres, sus impulsos y sus pasiones. Pues todo pensamiento está, con arreglo al gran descubrimiento de la época, al exclusivo servicio de la voluntad que tiende a afirmarse en el choque de los intereses. El material para una doctrina de los movimientos del ánimo se encontraba en los antiguos; pero únicamente entonces se hizo de él una teoría científica. Hobbes y Spinoza fueron los primeros en acometer la empresa de mostrar las leyes de los movimientos de la vida psíquica. Con una energía sin contemplaciones, que en nada le cede a la de Feuerbach o Nietzsche, combatieron el ascetismo cristiano; humildad, compasión y arrepentimiento fueron condenados por ellos como menoscabos de la fuerza: en la afirmación de la propia existencia, en la voluntad de poder de la persona veían la suma perfección del hombre. Y sus formas son tan sólo la dura expresión del culto a la fuerza y la naturaleza que penetra las más grandes cabezas del tiempo.
Así surgió en el derecho natural la dirección favorable a los intereses de la voluntad individual. El orden jurídico y político había de ser concebido, según ello, como el medio de que se servía la razón para asegurar la paz de la sociedad y el poder soberano del Estado, y al mismo tiempo garantizar a las personas individuales tanta libertad como fuese compatible con los fines anteriores. Había, en verdad, una fuerza progresiva de la mayor importancia histórica en las doctrinas iusnaturalistas así originadas. Pero ahistóricas como eran, sin noción de los vínculos económicos y sociales que se extienden entre los individuos y las instituciones jurídicas y políticas, sin idea de las diferencias naturales entre las naciones, tales doctrinas sólo operaron útilmente en tanto se trató de quitar de en medio instituciones envejecidas. Fomentaron el desarrollo de las grandes monarquías y el triunfo del poder unitario del Estado dentro de ellas, y prepararon al par el advenimiento del Estado providente y de derecho del siglo XVIII. Su función fue sólo pasajera, como insuficientes eran sus fundamentos científicos. Empero, ya junto a ellas se forjaron en la alta filología del siglo los medios e instrumentos de la crítica histórica que habían de hacer posible un nuevo estadio de las ciencias del espíritu.
Y si tras de la aniquilación científica de la metafísica teológica unánime en su contenido se levantaron del caos de posibilidades y conatos filosóficos nuevos y poderosos sistemas, también ellos encontraron en el conocimiento del orden mecánico del universo una base científica común, y a través del último y máximo metafísico del siglo, Leibniz, recibieron en el concepto de la solidaridad y del progreso del género humano por obra de las luces una nueva meta de universal validez.
Las arcaicas ideas de las fuerzas vitales de la naturaleza y las representaciones figuradas de una unidad trascendente que había desarrollado la cultura antigua salieron del campo visual de las cabezas científicas para seguir viviendo sólo en las bajas regiones de una cultura retrasada. El universo mismo es el objeto de estos filósofos. El valor autónomo de todas sus partes, en oposición a la estrecha referencia de todas las cosas al hombre como último fin de todas, es el sentimiento básico de la nueva metafísica. Por eso entre los problemas que aspiró a resolver fue el principal planteado por la ciencia empírica, teniendo por objeto la congruencia de la realidad misma. Si el universo físico es un mecanismo cerrado, en que ni disminuyen ni aumentan la masa ni la cantidad de movimiento, ¿qué relación guardan con este mecanismo los hechos del espíritu?
Descartes sostuvo el antiguo idealismo de la libertad, afirmando la existencia de sustancias espirituales independientes cuyo libre obrar se halla en acción recíproca con los movimientos de la materia. Una posición en la que había encerradas dificultades insolubles. Hobbes dio al materialismo su primera forma moderna: los procesos espirituales son para él el engendro de los procesos físicos. También en esta manera de representarse las cosas había dificultades que requerían una trasformación. Spinoza elevó, partiendo del mismo problema, el panteísmo del mundo antiguo a una nueva forma: cada proceso espiritual está coordinado a otro físico, y extensión y pensamiento son tan sólo las propiedades fundamentales de una y la misma sustancia divina. El último de estos grandes pensadores del siglo, con Descartes el más poderosamente inventivo de ellos, resolvió el mismo problema mediante el concepto totalmente nuevo del carácter fenoménico del mundo físico entero. El universo estaba para Descartes compuesto de dos clases de sustancias; para Spinoza había una sustancia en dos maneras de manifestarse; Hobbes consideraba los hechos espirituales como engendros del mundo físico; Leibniz tomó la última de las grandes posibilidades, considerando el orden físico entero como un fenómeno fundado en unidades inextensas de vida psíquica. La metafísica, este multiforme híbrido que mora en los confines de la fantasía, influida por la emoción de la ciencia de universal validez, pareció poder ligarse así por primera providencia a un determinado círculo de posibilidades.
IIIASOCIACIONES CIENTÍFICAS. LAS MODERNAS ACADEMIAS
Allí hasta donde podemos remontarnos en la historia de la cultura humana, encontramos asociaciones en que existía una colaboración a los fines de la ciencia. La más antigua de las ciencias que se ocupan con la realidad, la astronomía, demandaba semejante colaboración. En los cuerpos sacerdotales de Oriente estamos ante agrupaciones que hacían posible un trabajo común. En ellas se cultivó la matemática y en los observatorios de Egipto y Babilonia se ocuparon con la astronomía tales cuerpos sacerdotales. En la liga pitagórica se prosiguió el trabajo común sobre los problemas de la matemática, la astronomía y la especulación. La corporación fundada por Platón se aplicó principalmente justo a las mismas ciencias, y fue la primera en desprenderse de todas las ataduras religiosas y prácticas; de ella procede también el nombre de “Academia”. El Renacimiento llamó de nuevo a la vida, en gran número, ante todo en Italia, a semejantes sociedades doctas para el fomento de la ciencia, entre las cuales fue la más célebre la Academia Platónica de Florencia. Y otras análogas fueron siendo fundadas en distintos países.
Todas han fenecido, estas sociedades más antiguas. Los problemas que se plantearon, o estaban vinculados con comuniones religiosas, o enlazados a las tesis de una determinada metafísica, o iban unidos a fines pasajeros, al servicio de la cultura de una ciudad o de un país.
Únicamente el siglo XVII creó las condiciones en que viven las modernas Academias. Pues únicamente aquel siglo aportó en el conocimiento mecánico de la naturaleza una ciencia que poseía el pleno carácter de la validez universal y garantizaba el progreso continuo de la cultura, gracias a estar fundada en las proposiciones de la matemática y a ser aplicable a los fines de la técnica.
Entre las escasas personas que consagraban su vida a la nueva ciencia existía una relación no restringida por límite alguno de lengua ni de nacionalidad. Estas personas formaban una nueva aristocracia y así lo sentían. Como así lo habían sentido anteriormente, en los tiempos del Renacimiento, los humanistas y los artistas. La lengua latina y después la francesa hicieron posible la más fácil inteligencia mutua, tornándose en el instrumento de una literatura científica universal. París era ya a mediados del siglo XVII el centro de convergencia de pensadores e investigadores. Allí cambiaron ideas Gassendi, Mersenne y Hobbes, y hasta el orgulloso solitario que era Descartes apareció alguna vez por aquel círculo. Una estancia en París hizo época en la vida de Hobbes y más tarde en la de Leibniz: ambos fueron allí presa del espíritu de la ciencia matemática de la naturaleza. Más adelante se tornó Londres otro centro. Las universidades se mantenían aparte. Vivían en la tradición de la cultura aristotélico-escolástica, bajo el imperio corporativo de sus estatutos y bajo el dominio de los jesuitas o de las organizaciones de las Iglesias protestantes. Fue una excepción el que Galileo pudiera hacer sus grandes descubrimientos como profesor de la Universidad de Pisa, al amparo de los príncipes mediceos, y luego en Padua, bajo la República de Venecia.
Del amplio movimiento producido por el espíritu de la ciencia natural no podía menos de originarse la necesidad de regular y asegurar la colaboración que se había desarrollado para el progreso de la ciencia. La concurrencia de muchas personas en la consecución de un mismo fin es siempre un motivo que impulsa a crear una organización externa que da a la concurrencia una forma jurídicamente reglamentada. Así sucedió también en nuestro caso. Los investigadores tenían necesidad de comunicarse mutuamente sus descubrimientos y sus invenciones mecánicas. Frecuentemente también se quería asegurar con la comunicación la prioridad del invento o descubrimiento; pues en tiempos en que se sacan por todas partes las consecuencias de principios y métodos recién descubiertos, están en el ambiente las mismas invenciones y descubrimientos y surgen disputas por la prioridad. Se deseaba, además, asociarse para publicar, pues el público interesado por aquellas cuestiones era aún pequeño. Mas, ante todo, se trabajaba con la conciencia de que cuanto hacía el individuo era una piedra puesta en el gran edificio de una ciencia que, emancipada de los sueños de la metafísica escolástica o individual, llevaría a buen término, gracias a sus evidentes principios y métodos, el estudio y la conquista de la naturaleza.
Las sociedades que nacieron así en diversos lugares empezaron por ser asociaciones privadas. Pero estaba fundado en la naturaleza de las cosas que entrasen por lo regular muy pronto en relación con las grandes cortes y los Estados y que se trasformasen en instituciones públicas. Aquellas que no siguieron esta marcha se disolvieron al cabo de unos años de trabajosa existencia. Las Academias posteriores han sido planeadas y organizadas en su mayoría de antemano como institutos del Estado.
Pues aislados y sin apoyo habían estado entretanto los hombres que habían suscitado la gran revolución espiritual del siglo XVII, en un mundo en que todavía conservaba por todas partes el control de la ciencia la escolástica de las Iglesias y en que la sombría religiosidad de las masas o la debilidad del Estado se hallaban siempre dispuestas a ejecutar las sentencias de tales poderes. Giordano Bruno había sido quemado, Campanella había consumido la flor de su vida en las cárceles de la Inquisición, Galileo acabado sus días como prisionero de ésta. Keplero había tenido que defender a su madre acusada de bruja y sucumbido a la miseria y los trabajos de la caótica Guerra de los Treinta Años. Descartes, noble y cauto como era en su conducta, aprendió la lección del destino de Galileo y suspendió la publicación de la obra sobre el Mundo en que trabajaba. En Holanda encontró el reposo y la seguridad de que había menester. También allí vivió sin ser tocado Spinoza, expulso de la comunión religiosa de su pueblo. Pero sólo en el más profundo retiro, en estrechas relaciones con los menonitas y arminianos, perseguidos como él, y reducido al trato de unos pocos favorecedores y discípulos. Su Tratado teológico-político fue objeto de la condenación de las corporaciones religiosas y seculares de la República, y cuando al régimen liberal de De Witt siguió la nueva dominación del partido de los Orange, se vio obligado a detener la publicación de su Ética. Hasta Leibniz, que llegó a defender la doctrina de la transustanciación con armas teológicas especiales, se encontró rodeado por todas partes de la hostilidad de la clerecía. Su posición en Berlín y juntamente la Academia fundada por él padecieron, como es manifiesto, por estas circunstancias. Y cuando los vientos doblaban y rompían las más robustas ramas, ¿cómo iban a ofrecer resistencia las más débiles? En las biografías de los sabios que han tenido más o menos que ver con la moderna ciencia natural se repite el capítulo del martirio por las acusaciones y condenaciones, las expulsiones y persecuciones en razón de herejía y ateísmo hasta fines del siglo XVII y aún más acá.
Pero el factor de la modernidad se hace notar justamente en el hecho de que los Estados modernos, en primer término las ascendentes monarquías, se sentían íntimamente ligadas con aquellos hombres y les prestaron un apoyo de que habían carecido los herejes filosóficos de la Edad Media. Y la necesidad de brillo intelectual que padecían las cortes no fue el único motivo en que descansó el apoyo. Al comprender entonces el Estado su propio interés, se alzó por encima de los límites de las confesiones religiosas y se colocó en el terreno de la tolerancia. Añádase que la división de la Iglesia universal de la Edad Media y luego la experiencia de una lucha de un siglo habían quebrantado la autoridad de todas las religiones ligadas a un dogma y despertado la conciencia de la comunidad en la idea universal del cristianismo. Se inició una nueva y larga serie de intentos para volver a juntar las confesiones separadas. Tendencias en el ámbito de las cuales no podía menos de admitirse a la nueva ciencia. Tanto más cuanto que la idea de la tolerancia era también su base, de tal suerte que justamente los filósofos vinieron a hacer de heraldos y campeones en todas las empresas de paz. Pero lo más importante fue que la ambición de poder que desplegaban en todas direcciones los nuevos Estados les impelía a fomentar con máximo vigor todos los intereses económicos, morales e intelectuales de sus súbditos. Y a este fin se les ofrecía en la juvenil ciencia de la naturaleza el más eficaz de los instrumentos. Eran naturales aliados el Estado moderno y la ciencia moderna, y las Academias fueron el órgano expresivo y eficiente de su alianza. Aquí radica la significación histórica de estos institutos dentro del siglo que va de la paz de Westfalia a la subida al trono de Federico el Grande. Como Voltaire fue el primero en reconocerlo y exponerlo en su Siglo de Luis XIV.
De este modo surgió primeramente la Royal Society en Londres. Era oriunda de una asociación privada de investigadores en el campo de la ciencia natural que se había formado en 1645 o ya antes y que fue elevada al rango de un instituto del Estado por la monarquía restaurada de los Estuardo. El mismo espíritu, el espíritu de la moderna ciencia natural y de su aplicación en provecho de la cultura, que había creado en la tierra de Bacon la primera Academia moderna, fue un par de años después, en 1666, la fuerza motriz de la fundación de la Académie des Sciences en Francia por Colbert. De intereses de una índole muy distinta había nacido ya antes la Académie française. También ella había tenido su origen en una sociedad privada, que se dedicaba a asuntos literarios. Richelieu la convirtió en 1635 en un instituto del Estado donde desde entonces hacen la guardia de la lengua y la literatura los cuarenta inmortales. Colbert fue también el fundador de institutos análogos para el cultivo de las disciplinas clásicas e históricas y de las artes plásticas. Todos estos institutos vivieron unos junto a otros hasta que la Revolución, ávida de regularlo todo, reunió las distintas corporaciones en el Institut de France.
Dos Academias vinieron a la existencia en Europa, como sustentáculos del espíritu de la nueva ciencia matemática de la naturaleza, por el tiempo en que Leibniz empezó a forjar planes en el mismo sentido. Dentro de los mismos años 1660 y siguientes en que Carlos II y Colbert fundaron respectivamente la Royal Society y la Académie des Sciences, caen también sus primeros proyectos.
IVEL HUMANISMO ALEMÁN. LAS SOCIEDADES DE LOS FILÓSOFOS ALEMANES DE LA NATURALEZA. GALILEO Y DESCARTES EN ALEMANIA. SKYTTE Y BECHER
Lenta y trabajosamente se había preparado en Alemania el suelo para tal suerte de planes y empresas.