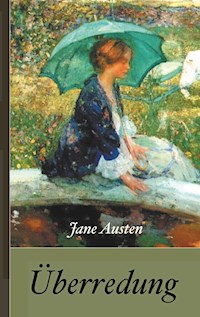Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tolemia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La señora Bennet ha criado a sus cinco hijas con el único deseo de encontrar marido. La llegada al vecindario, junto con algunas amistades, del rico y soltero Charles Bingley despierta el interés de las hermanas Bennet y de las familias vecinas, que verán una excelente oportunidad para cumplir su propósito. Elizabeth, una de las hijas de los Bennet, empezará una singular relación con Darcy, uno de los amigos de Bingley, que desencadenará esta historia de orgullo y prejuicios a través de los que muy trabajosamente se irá abriendo paso el amor. Orgullo y prejuicio narra las aventuras y desventuras amorosas de las hermanas Bennet, centrándose en el personaje de Elizabeth,por medio de las que la autora nos presenta con comicidad la sociedad de su tiempo y con la figura de la protagonista coloca a la mujer en un lugar más prominente que el que le correspondía en su época. Se trata además, de un vívido retrato y una incisiva crítica social de la Inglaterra victoriana, con su tajante diferencia entre clases sociales, la exagerada supremacía masculina, la falta de independencia de la mujer, la brutal presión del matrimonio y las dificultades económicas y sociales a las que tiene que hacer frente el amor entre dos jóvenes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobre este libro
Orgullo y prejuicio narra la vida amorosa las hermanas Bennet, por medio de las que la autora nos presenta con comicidad la sociedad de su tiempo y coloca a la mujer en un lugar más notorio que el que le correspondía en su época.
Índice
Sobre este libro
Orgullo y prejuicio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Sobre la autora
Austen, Jane
Orgullo y prejuicio / Jane Austen.–1a ed–Gualeguaychú : Tolemia, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-3776-24-3
1. Novelas de la Vida. I. Título.
CDD A823
Fecha de catalogación: Septiembre de 2021
© 2021 Ediciones Tolemia
Conversión a eBook: Daniel Maldonado
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina
Reservados todos los derechos, incluso el de reproducción en todo o en parte, en cualquier forma.
Orgullo y prejuicio
Jane Austen
Título original: Pride and Prejudice
Traducción: Angela Stockdale
Capítulo 1
Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero y rico tiene que querer una esposa. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre así sean poco conocidos a su llegada a cualquier localidad, esta creencia está tan arraigada en las familias que lo rodean, que pronto es considerado propiedad indiscutible de una u otra de sus hijas.
–Mi querido señor Bennet –le dijo un día su esposa–, ¿has oído que Netherfield Park por fin se ha alquilado?
El señor Bennet contestó que no lo había oído.
–Pues está alquilado –volvió a decir ella–. La señora Long acaba de estar aquí y me lo ha contado todo.
El señor Bennet no respondió.
–¿No deseas saber quién lo ha tomado en arriendo? –se impacientó su esposa.
–Eres tú la que quieres contármelo, y yo no tengo inconveniente en oírlo.
Esto fue suficiente.
–Pues has de saber, querido, que la señora de Long dice que el Netherfield Park ha sido arrendado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un landó con cuatro caballos para verlo, y quedó tan encantado con el lugar que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris. Antes de San Miguel vendrá a ocuparlo y algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene.
–¿Cómo se llama?
–Bingley.
–¿Es casado, o soltero?
–¡Oh! soltero, querido mío, por supuesto. Un soltero de gran fortuna: cuatro o cinco mil libras anuales. ¡Qué buen partido para nuestras hijas!
–¿Y qué? ¿En qué puede afectarles?
–Mi querido señor Bennet –replicó su esposa–, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? Debes saber que pienso casarlo con una de ellas.
–¿Es ese el motivo que lo ha traído?
–¡Motivo! Tonterías, ¿cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas. Por eso debes ir a visitarlo tan pronto llegue.
–No veo razón para hacerlo. Puedes ir tú con las muchachas, o las puedes enviar solas, lo que quizá sea lo mejor, pues siendo tú tan hermosa como cualquiera de ellas, podría resultar que el señor Bingley te prefiriera a ti.
–Me adulas, querido. Cierto que he tenido mi tinte de belleza, pero ahora no pretendo ser nada extraordinario. Cuando una mujer tiene cinco hijas adultas debe dejar de pensar en su propia hermosura.
–En esos casos, la mayoría de las mujeres no tienen mucha belleza en qué pensar.
–Pues bien, querido, has de ir a visitar al señor Bingley cuando se instale en el vecindario.
–No me comprometo a tanto, te lo aseguro.
–Piensa en tus hijas. Considera sólo el partido que sería para una de ellas. Sir Willam y lady Lucas están decididos a ir, y sólo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotras será imposible visitarlo si tú no lo haces.
–Eres demasiado escrupulosa. Me atrevo a asegurar que el señor Bingley se alegrará mucho de verte, y yo le pondré unas líneas dándole mi cordial consentimiento para que se case con la que elija de las muchachas, aunque tendré que deslizar alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzy.
–Espero que no hagas semejante cosa. Lizzy no es en nada mejor que las otras, y estoy segura de que no es ni la mitad de guapa de Jane ni la mitad de alegre que Lydia, pero tú siempre la prefieres a ella.
–Ninguna tiene mucho de recomendable –replicó él–; Son tan tontas e ignorantes como
las demás muchachas; pero Lizzy tiene algo más de agudeza que sus hermanas.
–¡Señor Bennet!, no puedes rebajar de semejante modo a nuestras hijas. Te complaces en molestarme. No tienes compasión de mis pobres nervios.
–Te equivocas, querida; los respeto grandemente. Son viejos conocidos míos. Te oigo hablar así de ellos lo menos hace veinte años.
–¡Ah!, no sabes lo que sufro.
– Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de cuatro mil libras al año.
–No sacaremos nada aunque vengan veinte si no los visitas.
–Ten la seguridad, querida, de que cuando estén los veinte los visitaré a todos.
El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de veintitrés años no habían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil, era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas; su consuelo, las visitas y el cotilleo.
Capítulo 2
El señor Bennet fue de los primeros en visitar al señor Bingley. Siempre había pensado hacerlo, aunque también siempre asegurara a su esposa que no lo haría, y hasta la tarde siguiente a la visita su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera: observando el señor Bennet cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo:
–Espero que al señor Bingley le guste, Lizzy.
–¿Cómo podemos saber qué le gusta al señor Bingley –dijo su esposa resentida– si todavía no hemos ido a visitarlo?
–Por lo visto olvidas, mamá –dijo Lizzy–, que lo encontraremos en las fiestas y que la señora Long ha prometido presentárnoslo.
–No creo que la señora Long haga tal cosa. Tiene dos sobrinas, es egoísta, hipócrita, y no merece mi confianza.
–Tampoco la mía –acotó el señor Bennet– y me alegro de saber que no dependes de sus servicios.
La señora Bennet no se dignó contestar; pero incapaz de contenerse empezó a reprender a una de sus hijas.
–¡Por el amor de Dios, Kitty no sigas tosiendo así! Ten compasión de mis nervios. Me los estás destrozando.
–Kitty no es nada discreta tosiendo –dijo su padre–. Siempre lo hace en momentos inoportunos.
–No toso por divertirme –replicó Kitty con mal humor–. ¿Cuándo es tu primer baile, Lizzy?
–De mañana en quince días.
–Así es –exclamó su madre–, y la señora Long no regresa hasta el día anterior; de modo que le será imposible presentárnoslo, porque ella misma no lo conocerá.
–Entonces, querida, puedes adelantarte a tu amiga presentándole tú al señor Bingley.
–Imposible, señor Bennet, imposible, porque yo tampoco lo conozco. ¿Por qué te burlas de mí?
–Celebro tu discreción. Una amistad de quince días es verdaderamente muy poco. En realidad, luego de sólo dos semanas no se puede saber muy bien qué clase de hombre es. Pero si no nos arriesgamos
nosotros, lo harán otros. Al fin y al cabo, la señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad. Por consiguiente, como puede ella tomar por acto de delicadeza el que declines el ofrecimiento, yo lo tomo a mi cargo.
Las muchachas clavaron los ojos en su padre. En cuanto a la señora de Bennet, sólo exclamó:
–¡Qué necedad!
–¿Qué significa esa enfática exclamación? –preguntó el señor Bennet–. ¿Tienes por necias las fórmulas de presentación, con la importancia que revisten? No puedo convenir eso contigo. ¿Qué dices, Mary? Tú, que eres muchacha reflexiva y, según creo, lees librotes y los resumes.
Mary quiso decir algo sensato, pero no supo cómo.
–Mientras Mary aclara sus ideas –continuó él– volvamos al señor Bingley.
–Estoy harta del señor Bingley –exclamó la esposa.
–Siento oírte eso. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Si lo hubiera sabido esta mañana, bien seguro que no habría ido a visitarlo. Es una verdadera desgracia, pero habiéndolo visitado, no puedo renunciar ahora a su amistad.
El asombro de las mujeres fue precisamente el que él deseaba; quizás el de la señora Bennet sobrepasara al resto, aunque una vez acabado el alboroto de júbilo, declaró que en el fondo era lo que ella siempre había imaginado.
–¡Mi querido señor Bennet, que bueno eres! Sabía que al final te convencería. Estaba segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. ¡Qué contenta estoy! ¡Y qué broma tan graciosa, que hayas ido esta mañana y no nos hayas dicho nada hasta ahora!
–Ahora, Kitty, puedes toser a tu antojo –dijo el señor Bennet, y salió de la habitación, cansado de los entusiasmos de su esposa.
–¡Qué padre tan excelente tienen, hijas mías! –exclamó ella cuando se cerró la puerta–. No podrán reprocharle falta de cariño, ni a mí tampoco. Puedo asegurar que a nuestra edad no es grato entablar cada día nuevas relaciones, pero algo hemos de hacer por nuestras hijas. Lydia, amor mío, aunque seas la menor, me atrevo a asegurar que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile.
–Estoy tranquila –dijo resueltamente Lydia–, porque aunque soy la más joven, soy la más alta.
El resto de la velada transcurrió en conjeturas sobre cuán do devolvería el señor Bingley la visita del señor Bennet y en determinar qué día lo invitarían a comer.
Capítulo 3
Por más que la señora Bennet, con la ayuda de sus cinco hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Lo atacaron de diversos modos: con preguntas descaradas, suposiciones ingeniosas, sospechas remotas, pero él superó a la habilidad de todas las damas, que se vieron obligadas a aceptar los informes de segunda mano de su vecina lady Lucas. Su impresión era muy favorable, sir William había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor. El que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse; y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Bingley.
–Si pudiera ver a una de mis hijas dichosamente establecida en Netherfield –decía la señora de Bennet a su marido– y a las demás igualmente bien casadas no tendría ya nada que desear.
Pocos días después Bingley devolvió la visita al señor Bennet y permaneció unos diez minutos con él en su biblioteca. El joven había abrigado esperanzas de que le fuera permitida una mirada a las muchachas, de cuya belleza había oído hablar mucho, pero sólo vio al padre. Las señoras fueron algo más afortunadas, porque tuvieron la suerte de cerciorarse, desde una ventana alta, de que vestía traje azul y montaba un caballo negro.
Poco después se le envió una invitación para comer; y la señora de Bennet pensaba ya en los platos que habían de acreditar sus cuidados domésticos, cuando se recibió una contestación que difirió todo: el señor Bingley se veía obligado a marchar al día siguiente a la capital, y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación, etcétera.
La señora de Bennet quedó por completo desconcertada. No podía imaginar qué asuntos podría tener en la capital tan poco después de su llegada al condado de Hertford, y comenzó a temer que habría de estar siempre de un lado para otro y jamás fijar residencia en Netherfield, como era debido. Lady Lucas aquietó sus temores exponiendo la conjetura de que fuera a Londres sólo para traer numeroso acompañamiento al baile; y se corrió la noticia de que Bingley iba a llevar consigo a la reunión a doce señoras y siete caballeros. Las muchachas se afligieron con semejante número de señoras; pero el día anterior al baile se tranquilizaron al oír que en vez de doce sólo había traído de Londres seis: sus cinco hermanas y una prima; y cuando la partida penetró en la sala de la reunión constaba no más de cinco personas en conjunto: Bingley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven.
El señor Bingley era apuesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero; pero fue su amigo el señor Darcy el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de agradables facciones y de porte aristocrático.
Pocos minutos después de su entrada ya circulaba el rumor de que su renta era de diez mil libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase; las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada, hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama; se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que lo rodeaba; ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podían salvarlo ya de parecer odioso y desagradable y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo.
El señor Bingley, por su parte, enseguida trabó amistad con las principales personas del salón; era franco y vivaz, no se perdió ni un solo baile, lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de dar una él en Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¡Qué diferencia entre él y su amigo! El señor Darcy bailó sólo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley, se negó a que le fuese presentada alguna de las damas y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas.
Debido a la escasez de caballeros, Lizzy Bennet se había visto obligada a permanecer sentada durante dos números del baile, y parte de ese tiempo había estado tan cerca de Darcy que pudo escuchar la conversación cuando Bingley llegó allí desde donde bailaba para invitar a su amigo a unírsele.
–Ven, Darcy –le dijo–; tienes que bailar. No soporto verte ahí de pie, solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes.
–No pienso hacerlo. Sabes cómo detesto bailar, a no ser que conozca personalmente a mi pareja. En una fiesta como ésta me sería imposible. Tus hermanas están comprometidas, y bailar con cualquier otra de las mujeres que hay en este salón sería como un castigo para mí.
–No deberías ser tan exigente y quisquilloso –se quejó Bingley–. ¡Por lo que más quieras! Nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche; y hay algunas que son especialmente bonitas.
–Tú estás bailando con la única chica guapa del salón –dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet.
–¡Oh! ¡Ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida! Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy guapa y apostaría que muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente.
–¿Qué dices? –y, volviéndose, miró por un momento a Lizzy, hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente:
–No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme; y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas porque estás malgastando el tiempo conmigo.
El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó; y Lizzy permaneció en el lugar con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas.
En conjunto, la velada transcurrió gratamente para toda la familia. La señora de Bennet había visto a su hija mayor muy admirada por la gente de Netherfield; Bingley había bailado con ella dos veces, y sus hermanas la habían distinguido. Jane estaba tan satisfecha por todo eso como pudiera estarlo su madre pero con más tranquilidad; Lizzy notó la satisfacción de Jane. Mary misma se había oído llamar por la señorita Bingley la muchacha más completa de la vecindad, y Kitty y Lydia habían sido suficientemente afortunadas para no estar nunca sin pareja, que era cuanto ellas habían aprendido a ambicionar en un baile. Por eso volvieron contentas a Longbourn, lugar donde vivían y en que eran los principales habitantes. Encontraron aún levantado al señor Bennet, quien, con libro delante, no se cuidaba del tiempo, y en ese momento sentía bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tan óptimas esperanzas. Acaso creyera que la opinión de su esposa sobre el forastero sería desagradable, pero pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario
–¡Oh, mi querido señor Bennet! –dijo ella no bien entró al cuarto–. Hemos pasado una velada agradabilísima; ha resultado un baile admirable. Quisiera que te hubieses hallado allí. Jane ha sido tan admirada que no se ha visto cosa igual. Todo el mundo ha confesado lo bien que parecía, y el señor Bingley la ha encontrado bellísima y ¡ha bailado con ella dos veces! Piensa en eso, querido: ¡ya ha bailado con ella dos veces!, siendo la única del salón a quien ha pedido el segundo baile. El primero lo pidió a la señorita Lucas. ¡Estaba yo tan contrariada de verlo a su lado!, pero no le gustó nada, y es natural que no le gustase, tú lo sabes; al paso que pareció por completo entusiasmado con Jane cuando ésta salió a bailar. Por eso se informó de quién era; le fue presentado, y la comprometió para el número próximo de baile. Después bailó el tercero con la señorita Long, y el cuarto con Mary Lucas, y el quinto otra vez con Jane, y el sexto con Lizzy...
–Si hubiera tenido alguna compasión de mí –exclamó impaciente el marido– no habría bailado ni la mitad. ¡Por Dios, no me hables más de sus parejas! ¡Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile!
–¡Oh, querido mío –continuó la señora Bennet–, me tiene fascinada, es increíblemente guapo, y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje del de la señora Hurst...
Aquí fue nuevamente interrumpida. El señor Bennet protestó contra toda descripción de atuendos. Por lo tanto ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato, y contó, con gran amargura y algo de exageración, la ofensiva rudeza del señor Darcy.
–Pero te aseguro –añadió– que Lizzy no pierde gran cosa por no ser su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarlo. No hacía más que pasearse de un lado para otro como un pavo. ¡Que no es bastante guapa para bailar con él! Querría que hubieses estado allí, querido mío, para haberle dado una buena lección. Lo detesto por completo.
Capítulo 4
Cuando Jane y Elizabeth quedaron solas, Jane, que antes había elogiado con mucha cautela a Bingley, expresó a su hermana cuánto lo admiraba.
–Es todo lo que un hombre joven debería ser –dijo–, sensato, alegre, con sentido del humor; nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad con una educación tan perfecta.
–Y también es guapo –replicó Lizzy–, lo cual nunca está de más en un joven. De modo que es un hombre completo.
–Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido.
–¿No te lo esperabas? Yo sí. Ésa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te toman de sorpresa, a mí, nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que eras cinco veces más bonita que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezcas su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable, apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas.
–¡Lizzy, querida!
–¡Oh! Sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida.
–No quisiera ser imprudente al censurar a alguien; pero siempre digo lo que pienso.
–Ya lo sé; y es eso lo que lo hace asombroso. Estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes. Pero ser cándido sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aun, y no decir nada de lo malo, eso sólo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él.
–Al principio desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora.
Lizzy escuchó en silencio, pero no se convenció; el comportamiento de las hermanas de Bingley en la reunión no había sido a propósito para agradar a nadie, y con más viveza de observación y menor flexibilidad de temperamento que su hermana, así como con juicio sobradamente libre de atenciones a sí misma, se encontraba poco dispuesta a la aprobación. Eran, en efecto, señoras muy finas; no les faltaba buen humor cuando eran complacidas, ni dejaban de resultar agradables cuando lo anhelaban; pero parecían orgullosas y vanas. Eran más bellas que otra cosa; habían sido educadas en uno de los mejores colegios particulares de la capital, poseían una fortuna de veinte mil libras, tenían la costumbre de gastar más de lo debido y de juntarse con gente de alto rango, siendo inclinadas por lo tanto a pensar bien en todo de sí mismas y medianamente de las demás. Pertenecían a una respetable familia del norte de Inglaterra, circunstancia más impresa en su memoria que el hecho de que su propia fortuna y la de su hermano habían sido ganadas en el comercio.
Bingley había heredado unas cien mil libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una propiedad pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado; pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban el que no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera.
Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad. Pero aunque en el momento no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa, ni la señora de Hurst, que se había casado con un hombre de más elegancia que medios, se veía por aquello menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia siempre que le conviniese. No hacía sino dos años que Bingley era mayor de edad cuando, por una casual recomendación, se decidió a conocer la posesión en Netherfield. La vio por fuera y por dentro durante media hora, le agradó el estado y las principales habitaciones de la casa, y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente.
Entre él y Darcy reinaba firme amistad, a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su carácter abierto y dócil, así como por su naturalidad, aunque ningún temperamento ofreciese mayor contraste al suyo. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. También arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no lo hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta su amigo llevaba todas las de ganar: Bingley tenía asegurado agradar ahí donde se presentase, mientras Darcy resultaba siempre ofensivo
La manera como hablaron de la reunión de Meryton fue suficientemente característica. Bingley jamás se había hallado con gente más agradable ni con muchachas más bonitas, todo el mundo se había mostrado atento y afable con él; no había habido etiqueta ni rigidez, y en cuanto a la mayor de las Bennet, no podía concebirse ángel más bello. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas donde aparecía escasa belleza y ninguna elegancia, por ninguna de las cuales sentía el menor interés, así como de ninguna había recibido atenciones ni satisfacción. Reconocía que la mayor de las Bennet era bonita, pero notaba que se sonreía demasiado.
La señora Hurst y su hermana coincidían que así era, pero la admiraron y gustaron de ella, declarándola muchacha dulce y de quien no rechazarían mayor intimidad. Así, pues, Jane declarada una muchacha dulce, y con semejante recomendación, Bingley autorizado para pensar en ella cómo y cuándo quisiera.
Capítulo 5
A poca distancia de Longbourn vivía una familia con la cual las Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había pertenecido primero al comercio de Meryton, y quedó elevado al rango de caballero por cierta alocución que, ejerciendo el cargo de corregidor, dirigió al rey. Acaso esa distinción lo impresionó demasiado. Le empezaron a disgustar los negocios y la residencia en una ciudad mercantil, y, abandonando ambas cosas, se retiró a una casa situada a una milla próximamente de Meryton, llamada desde entonces Lucas Lodge, donde podía pensar a su placer en su propia importancia y, libre de los negocios, dedicarse únicamente a ser sociable con todo el mundo. Aunque orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído; por el contrario, se desvivía en atenciones para con todo el mundo. De natural inofensivo, sociable y servicial, su presentación en St. James lo había hecho, además, cortés.
Lady Lucas era una buena mujer aunque no lo bastante inteligente para que la señora Bennet la considerase una vecina valiosa. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos veinte años, era la amiga predilecta de Elizabeth.
Que las Lucas y las Bennet se reuniesen para charlar después de un baile, era algo absolutamente necesario, y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones.
–Tú empezaste bien la noche, Charlotte –dijo la señora Bennet fingiendo toda amabilidad posible hacia la señorita Lucas–. Fuiste la primera que eligió el señor Bingley.
–Sí, pero pareció que le gustaba más la segunda.
–¡Oh! Supongo que te refieres a Jane y porque bailó con ella dos veces. Cierto que parecía que le agradaba, así lo creo, y hasta oí decir algo de eso, aunque no lo recuerdo bien; algo referente al señor Robinson.
–Quizá se refiera a lo que oí entre él y el señor Robinson, ¿no se lo he contado? El señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Meryton, si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón y cuál le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata: «La mayor de las Bennet, sin duda. No puede haber más que una opinión sobre ese particular.»
–¡Caramba!
–Bien; pues eso está resuelto; parece que... pero, no obstante, habrá de quedar en nada; ya lo sabes.
–Lo que yo oí fue mejor que lo que oíste tú, ¿verdad, Elizabeth? –dijo Charlotte–. Merece más la pena escuchar al señor Bingley que al señor Darcy, ¿no crees? ¡Pobre Eliza! Decir sólo: «No está mal.»
–Te suplico que no le metas en la cabeza a Lizzy que se disguste por Darcy. Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios.
–¿Estás segura, mamá? ¿No hay en eso una pequeña equivocación? –preguntó Jane–. Yo vi al señor Darcy hablando con ella.
–¡Ah! Porque al final ella le preguntó si le gustaba Netherfield, y no pudo evitar contestarle, pero la misma señora dijo que él parecía molestarse cuando se le hablaba.
–La señorita de Bingley nos contó –añadió Jane– que él no habla mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Y con ellos es sumamente agradable.
–No lo creo, querida. Si fuera tan agradable habría hablado con la señora Long. Pero me figuro cómo fue la cosa; todos saben que está repleto de orgullo, y apostaría a que oyó que la señora Long no tiene coche y que fue al baile en uno de alquiler.
– A mí no me importa que no haya hablado con la señora Long –dijo la señorita Lucas–, pero desearía que hubiese bailado con Lizzy.
–Yo que tú, Lizzy –agregó la madre–, no bailaría con él en ninguna otra ocasión.
–Creo, mamá, que puedo prometerte que nunca bailaré con él.
–El orgullo –dijo la señorita Lucas– ofende siempre, pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo. Él tiene disculpa. Es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso.
–Es muy cierto –replicó Elizabeth–, y podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío.
–El orgullo –observó Mary, que se jactaba de lo sólido de sus reflexiones– es un defecto muy común. Mis lecturas me han convencido de ello, de que la naturaleza humana es extremadamente propensa a él, y de que hay muy pocos que no abriguen sentimientos de propia complacencia con motivo de tal o cual cualidad real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas muy diversas, aunque a menudo ambas palabras se tomen como sinónimos. Una persona puede ser orgullosa sin ser vana. El orgullo se refiere más a nuestra opinión sobre nosotros mismos; la vanidad, a lo que los demás hayan de pensar de nosotros.
–Si yo fuera tan rico como el señor Darcy –exclamó un joven Lucas, que había venido con sus hermanas– no me importaría ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de caza, y bebería una botella de vino al día.
–Pues beberías mucho más de lo debido –dijo la señora Bennet– y si yo te viese te quitaría la botella inmediatamente.
El muchacho protestó, asegurando que no ocurriría eso, mas ella continuó diciendo que sí lo haría, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por terminada la visita.
Capítulo 6
Las damas de Longbourn visitaron pronto a las de Netherfield, y la visita fue devuelta en debida forma. El encanto de Jane aumentó la estima que la señora Hurst y la señorita Bingley sentían por ella; y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores, expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores. Esta atención fue recibida por Jane con agrado, pero a Elizabeth, que seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo, exceptuando, con reparos, a su hermana, no podían gustarle.
Aunque valoraba su amabilidad con Jane, sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella. Era evidente, dondequiera que se encontrasen, que Bingley admiraba a Jane; y para Elizabeth también era evidente que en su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio había sentido por él, lo que la predisponía a enamorarse de él; pero se daba cuenta, con gran satisfacción, de que la gente no podría notarlo, puesto que Jane uniría a la fuerza de sus sentimientos, su moderación y una constante jovialidad, que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes. Así se lo comentó a su amiga, la señorita Lucas.
–Tal vez sea mejor en este caso –replicó Charlotte– poder escapar a la curiosidad de la gente, pero a veces es malo ser tan reservada. Si una mujer disimula su afecto con igual habilidad ante el objeto que lo provoca, puede perder la oportunidad de conquistarlo. Es entonces un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad en casi todos los cariños, que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente todos empezamos por una ligera preferencia, y eso sí puede ser simplemente porque sí, sin motivo; pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorarse sin haber sido estimulados. En nueve de cada diez casos, una mujer debe mostrar más cariño del que siente. A Bingley le gusta tu hermana, indudablemente, pero si ella no lo ayuda, la cosa no pasará de ahí.
–Ella lo ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él, él, desde luego, sería tonto si no lo descubriese.
–Recuerda, Lizzy, que él no conoce tan bien como tú el carácter de Jane.
–Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él lo habrá de descubrir.
–Tal vez si la ve con la suficiente frecuencia, pero, aunque Bingley y Jane se vean bastante, no pasan juntos muchas horas, y viéndose sólo en reuniones muy numerosas es imposible que empleen todo el tiempo en hablar entre sí. Por eso Jane debería extremarse siempre que pudiera para llamarle la atención. Y cuando esté segura de él, ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que quiera.
–El tuyo es un buen plan –replicó Lizzy– cuando sólo se trata de casarse bien. Si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico, o cualquier marido, casi puedo decir que lo llevaría a cabo. Pero esos no son los sentimientos de Jane, ella no actúa con premeditación. Todavía no puede estar segura de hasta qué punto le gusta, ni el porqué. Sólo hace quince días que lo conoce. Bailó cuatro veces con él en Meryton; lo vio una mañana en su casa, y desde entonces ha cenado en su compañía cuatro veces. Esto no es suficiente para que ella conozca su carácter.
–No tal y como tú lo planteas. Si solamente hubiese cenado con él no habría descubierto otra cosa que si tiene buen apetito, pero no debes olvidar que pasaron cuatro veladas juntos; y cuatro veladas pueden significar bastante.
––Sí; en esas cuatro veladas lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes les gustaba a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrir las cosas realmente importantes de su carácter.
–Bien, pues –contestó Charlotte–. Deseo el mejor éxito a Jane con todo mi corazón. Y si mañana se casara creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante doce meses. La felicidad en el matrimonio es sólo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano, no les va a traer la felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables; siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida.
–Me haces reír, Charlotte; no tiene sentido. Sabes que no tiene sentido; además tú nunca actuarías de esa forma.
Ocupada en observar las atenciones de Bingley hacia su hermana, Lizzy estaba lejos de sospechar que ella misma había llegado a ser objeto de cierto interés a los ojos del amigo de aquél. Darcy, al principio, apenas le había concedido el ser bonita; la había visto en el baile, sin admirarla, y cuando se encontraron de nuevo la miró sólo con el fin de criticarla. Mas no bien se percató, y lo comunicó a sus amigos, de que poseía buenas facciones, comenzó a tenerla por inteligente como pocas por la hermosa expresión de sus ojos negros. A tales descubrimientos siguieron otros análogos. Por más que con ojo crítico percibía más de un defecto de perfecta simetría en su figura, se vio obligado a reconocer que era esbelta y agradable, y a pesar de sus aseveraciones de que sus modales no eran los del mundo elegante, quedó prendado de su sencillo aire juguetón. De este asunto ella no tenía la más remota idea. Para ella, Darcy era el hombre que se hacía antipático dondequiera que fuese y el mismo hombre que no la había considerado lo bastante bella como para bailar con él.
Darcy empezó a querer conocerla mejor, y como preparación para conversar con ella se fijaba en su conversación con los demás. Ese proceder no escapó a Lizzy. Ocurrió un día en casa de sir Lucas donde se había reunido un amplio grupo de gente.
–¿Qué querrá el señor Darcy –le dijo ella a Charlotte–, que ha estado atento a mi conversación con el coronel Forster?
–Eso es cosa a que sólo él puede contestar.
–Es que si lo vuelve a hacer le haré comprender que me doy cuenta. Tiene una mirada muy burlona, y si no empiezo siendo impertinente, acabaré por tenerle miedo.
Poco después se les volvió a acercar, y aunque no parecía tener intención de hablar, la señorita Lucas desafió a su amiga para que le mencionase el tema, lo que inmediatamente provocó a Elizabeth, que se volvió a él y le dijo:
–¿No cree usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento, cuando le insistía al coronel Forster para que nos diese un baile en Meryton?
–Con gran energía; pero ése es un tema que siempre llena de energía a las mujeres.
–Es usted severo con nosotras.
–Ahora te va a tocar verte molestada –dijo la señorita Lucas–. Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue, Eliza.
–¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante y que toque delante de todo el mundo. Si me hubiese llamado Dios por el camino de la música, serías una amiga de incalculable valor; pero como no es así, preferiría no tocar delante de gente que debe estar acostumbrada a escuchar a los mejores músicos – pero como la señorita Lucas insistía, añadió–: Muy bien, si así debe ser será –y mirando fríamente a Darcy dijo–: Hay un viejo refrán que aquí todo el mundo conoce muy bien, «guárdate el aire para enfriar la sopa», y yo lo guardaré para mi canción.
El concierto de Lizzy fue agradable, pero no extraordinario. Tras una o dos canciones, y antes de poder contestar a los ruegos de algunos para que cantase más, fue reemplazada en el instrumento por su hermana Mary, quien, habiendo trabajado mucho para procurarse conocimientos y perfección, estaba siempre ansiosa de ostentarlos.
Mary no tenía ni talento ni gusto; y aunque la vanidad la había hecho aplicada, también le había dado un aire pedante y modales afectados que deslucirían cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. A Elizabeth, aunque había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y sencillez; Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado a ruegos de sus hermanas menores que, con alguna de las Lucas y dos o tres oficiales, bailaban alegremente en un extremo del salón.
Darcy permaneció cerca de ellos en silencio, indignado con semejante manera de pasar la velada, prescindiendo de toda conversación; y se hallaba demasiado embebido en sus propios pensamientos para notar que sir William Lucas estaba a su lado, hasta que éste habló:
–¡Qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy! Mirándolo bien, no hay nada como el baile. Lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas.
–Cierto, señor; y posee también la ventaja de estar en boga entre las menos cultas del mundo. Todos los salvajes saben bailar.
Sir William se limitó a sonreír.
–Su amigo lo hace deliciosamente –siguió diciendo tras una pausa, al ver a Bingley en el grupo–, y no dudo de que usted mismo, señor Darcy, será aficionado a ese ejercicio.
–Me parece que me vio usted bailar en Meryton.
–Cierto, y me agradó mucho verlo. ¿Baila usted a menudo en St. James?
–No, señor; nunca.
–¿No cree usted que sería un acto muy oportuno en ese sitio?
–Es uno que no ejecuto en ninguna parte si puedo evitarlo.
–¿Supongo que tiene usted casa en la capital?
El señor Darcy asintió con una inclinación de cabeza.
–Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, porque me encanta la alta sociedad, pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a lady Lucas.
Sir William hizo una pausa con la esperanza de una respuesta, pero Darcy no estaba dispuesto a dar ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se le ocurrió hacer algo que le pareció muy galante de su parte y la llamó.
–Querida Lizzy, ¿por, qué no bailas? Señor Darcy, permítame usted que le presente a está señorita como una pareja muy apetecible. Estoy seguro de que no podrá usted rehusar el bailar teniendo cerca semejante hermosura.
Y tomando la mano de Lizzy, se la iba a dar a Darcy, quien, aunque en extremo sorprendido, no la rechazaba, cuando Lizzy se volvió de pronto y dijo, algo descompuesta, al propio sir William:
–La verdad, señor, es que no tenía la menor intención de bailar. Suplico a usted que no se figure que he venido aquí para pescar pareja.
Darcy, con grave cortesía, rogó que le hiciera el honor de su mano, pero fue inútil. Lizzy estaba resuelta, y ni sir William con sus intentos para persuadirla la hizo vacilar en su propósito.
–Sobresales tanto en el baile, Lizzy, que es una crueldad negarme la dicha de verte bailando, y aunque este caballero no guste de esa diversión en general, estoy seguro que no se opondrá a complacernos durante media hora.
–El señor Darcy es la cortesía en persona –dijo Lizzy riéndose.
–Lo es en efecto; pero habida consideración al estímulo, querida Lizzy, no hemos de admirar su complacencia, porque ¿qué se puede reprochar a una pareja así?
Lizzy miró con gracia y se marchó. Su resistencia no la había indispuesto con el caballero en cuestión, y éste se encontraba pensando en ella con cierta complacencia, cuando fue abordado por la señorita Bingley:
–¿A que adivino por qué está tan pensativo?
–No lo creo.
–Está usted pensando en cuán insoportable sería pasar todas las veladas de este modo, entre semejante sociedad, y soy en absoluto de su opinión. ¡Jamás he estado más aburrida! ¡Qué insípidas son estas gentes, y, a pesar de ello, qué ruido meten!; ¡qué insignificantes son, y, con todo, qué tono se dan! ¡Qué daría por oír sus juicios sobre ellos!
–Está usted por completo equivocada, se lo aseguro. Mi mente estaba ocupada de modo más grato. Pensaba en el placer que procuran dos hermosos ojos en el rostro de una mujer bonita.
La señorita Bingley lo miró con atención, manifestándole su deseo de que le dijese qué dama había logrado inspirarle semejantes reflexiones.
–La señorita Lizzy Bennet.
–¡La señorita Lizzy Bennet! Me deja atónita. ¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la enhorabuena?
–Ésa es precisamente la pregunta que yo esperaba de usted. La imaginación de una dama va muy rápido y salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento. Sabía que me daría la enhorabuena.
–Si lo toma tan en serio, creeré que es ya cosa hecha. Tendrá usted una suegra encantadora, de veras, y ni que decir tiene que estará siempre en Pemberley con ustedes.
Él la escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que le decía; y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenio durante largo tiempo.
Capítulo 7
La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una renta de dos mil libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba destinada, por falta de herederos varones, a un pariente lejano; y la fortuna de la madre, aunque abundante para su posición, difícilmente podía suplir a la de su marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado cuatro mil libras.
La señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, quien, habiendo sido dependiente del padre, le había sucedido en el cargo y un hermano en Londres que ocupaba una respetable posición en el comercio.
El pueblo de Longbourn estaba sólo a una milla de Meryton, distancia muy conveniente para las muchachas, quienes iban allí tres o cuatro veces a la semana para visitar a su tía y, de paso, detenerse en una tienda de sombreros que había cerca de su casa. Las que más frecuentaban Meryton eran las dos menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas, y cuando no se les ofrecía nada mejor, decidían que para pasar bien la mañana, un paseo a la ciudad era necesario, de manera de tener tema de conversación para la tarde, ya que aunque las noticias no abundaban abundar en la localidad, su tía siempre tenía algo que contar. De momento estaban bien provistas de chismes y de alegría ante la reciente llegada de un regimiento militar que iba a quedarse todo el invierno y tenía en Meryton su cuartel general.
Ahora las visitas a la señora Phillips proporcionaban una información de lo más interesante. Cada día añadían un nuevo conocimiento a lo que ya sabían de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde se alojaban ya no era un secreto y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. El señor Phillips los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una insospechada fuente de felicidad. No hablaba de otra cosa que no fuera de oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, de la que tanto le gustaba parlotear, ya no valía la gran cosa en comparación con el uniforme de un alférez.
Después de oír una mañana el entusiasmo con que sus hijas se referían al tema, el señor Bennet observó fríamente:
–De cuanto puedo sacar en limpio de vuestra manera de hablar, debéis de ser las muchachas más tontas de toda la comarca. Hace tiempo lo sospechaba, pero ahora ya estoy convencido de que es así.
Catherine quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, siguió expresando su admiración por el capitán Carter, y manifestó su esperanza de verlo aquel mismo día, pues a la mañana siguiente se marchaba a Londres.
–Me asombra, querido –dijo la señora Bennet–, que estés siempre tan predispuesto a hablar de la necedad de tus propias hijas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías.
–Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo.
–Sí, pero el caso es que son muy listas.
–Presumo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre deseé coincidir contigo en todo, pero en esto difiero, porque nuestras dos hijas menores son rematadamente tontas.
–Mi querido Bennet, no pretenderás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Supongo que cuando lleguen a nuestra edad no hablarán de los oficiales más de lo que lo hacemos nosotros ahora. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho una casaca roja, y la verdad es que todavía lo llevo en mi corazón. Y si un joven coronel con cinco o seis mil libras anuales quisiera a una de mis hijas, no se me ocurriría negársela. Encontré muy bien al coronel Forster la otra noche en casa de sir William.
–Mamá –dijo Lydia–, la tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de los Watson como antes. Ahora los ve mucho en la librería de Clarke.
La señora de Bennet no pudo responder por la llegada de un lacayo con una carta para Jane; venía de Netherfield, y aguardaba contestación. Los ojos de la señora Bennet brillaron de alegría y estaba impaciente por que su hija acabase de leer.
–Bien, Jane, ¿de quién es?, ¿qué dice? Vamos, apresúrate. Date prisa y dinos, date prisa, cariño.
–Es de la señorita de Bingley –dijo Jane; y la leyó en voz alta–: «Mi querida amiga: Si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Louise y conmigo, si no, estaremos expuestas a odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible, después de recibir esta nota. Mi hermano y los demás señores cenarán con los oficiales. Saludos, Caroline Bingley.»
–¡Con los oficiales! –exclamó Lydia– ¡Qué raro que la tía no nos lo haya dicho!
–Comer fuera –dijo el señor Bennet– es una desgracia.
–¿Puedo disponer del coche? –preguntó Jane.
–No, querida mía. Es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover, en cuyo caso tendrás que quedarte a pasar la noche.
–Sería un buen plan –dijo Elizabeth–, si estuvieras segura de que no se van a ofrecer para traerla a casa.
–Oh, los señores llevarán el landó del señor Bingley a Meryton y los Hurst no tienen caballos propios.
–Preferiría ir en el carruaje
–Sí, querida; pero estoy segura de que tu padre no puede ceder los caballos. Se necesitarán en la granja, ¿no es así, señor Bennet?
–Se necesitan más en la granja de lo que yo puedo ofrecerlos.
–Si puedes ofrecerlos hoy –dijo Elizabeth–, los deseos de mi madre se verán cumplidos.
Por fin forzó a su padre a confesar que los caballos del coche estaban ocupados, de manera que Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la despidió en la puerta con muy cariñosos pronósticos de mal tiempo. Sus vaticinios se cumplieron: no se había alejado mucho Jane cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se quedaron intranquilas por ella, pero su madre estaba encantada. No paró de llover en toda la tarde; era obvio que Jane no podría volver...
–Verdaderamente, ha sido una feliz idea la mía –repetía la señora Bennet, como si hacer llover fuese cosa suya. Pero hasta la mañana siguiente no supo nada del resultado de su estratagema. Apenas habían acabado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth: «Mi querida Lizzy: No me encuentro muy bien esta mañana, lo que supongo poder atribuir a haber llegado ayer calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones, así no os alarméis si os enteráis de que ha venido a visitarme. No tengo nada más que la garganta resentida y dolor de cabeza. Tuya siempre, Jane.»
–Bien, querida –dijo el señor Bennet una vez que Elizabeth acabó de leer la carta en voz alta–, si tu hija contrajera una enfermedad peligrosa o se muriese sería un gran consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y bajo tus órdenes.
–¡Oh! No tengo miedo de que se muera. La gente no muere por resfriados insignificantes. Tendrá buenos cuidados. Mientras esté allí todo irá de maravilla. Iría a verla, si pudiese disponer del coche.
Elizabeth, que estaba verdaderamente preocupada, tomó la determinación de ir a verla. Como no podía disponer del coche ni montaba bien, su único recurso era ir a pie.
–¿Cómo puedes ser tan tonta? –exclamó su madre–. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante cosa? ¡Con el barro que hay! ¡Llegarías hecha un desastre!
–Estaré muy bien para ver a Jane.
–¿Es esto una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzy? –dijo su padre.
–No, por cierto. No me importa caminar. La distancia no es nada teniendo un motivo. Son sólo tres millas. Estaré de regreso para cenar.
–Admiro tu bondad –observó Mary–, pero todo impulso del sentimiento debe estar dirigido por la razón, y a mi juicio, el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende.
–Iremos contigo hasta Meryton –dijeron Catherine y Lydia.
Elizabeth aceptó su compañía y las tres jóvenes salieron juntas.
–Si nos apuramos –dijo Lydia mientras caminaban–, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se marche.
En Meryton se separaron; las dos menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales, y Elizabeth continuó sola su camino. Cruzó campo tras campo a paso ligero, saltando cercas y lodazales con impaciencia hasta que por fin se encontró ante la casa, fatigada, con las medias mojadas y el rostro encendido por el ejercicio.
La introdujeron al comedor donde estaban todos reunidos menos Jane y su presencia causó mucha sorpresa. A la señora Hurst y a la señorita Bingley les parecía increíble que hubiese caminado tres millas sola, tan temprano y con un tiempo tan espantoso. Elizabeth notó que la menospreciaban por ello. No obstante, fue recibida con mucha cortesía, pero en los modales de Bingley percibió algo más que gentileza: había buen humor y amabilidad. Darcy habló poco y el señor Hurst, nada en absoluto. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado al rostro de Elizabeth y la duda de si el motivo justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos. El segundo sólo pensaba en su almuerzo.
Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente. Jane había dormido mal, y, aunque se había levantado, tenía bastante fiebre y no se encontraba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la condujesen a verla inmediatamente; y Jane, que sólo se había contenido de expresar en su nota cómo deseaba esa visita, por miedo a provocar alarma, se alegró muchísimo al verla entrar. De todos modos, no se sentía con ánimos para mucha conversación, y cuando la señorita Bingley las dejó solas, dijo pocas cosas, excepto expresar su gratitud por la extraordinaria amabilidad con que la trataban en aquella casa. Elizabeth la asistió en silencio.
Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas; y a Elizabeth empezaron a gustarle al ver el afecto y la solicitud que mostraban por Jane. El médico vino y, tras examinar a la paciente, dijo, como era de suponer, que había pescado un fuerte resfriado y que debían hacer todo lo posible por cuidarla. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunas medicinas.
Lo prescripto se cumplió inmediatamente y al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo. Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo instante y las otras señoras tampoco se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer allí.
Cuando dieron las tres, Elizabeth comprendió que debía marcharse, y, aunque muy en contra de su voluntad, así lo expresó. La señorita Bingley le ofreció el coche; Elizabeth sólo estaba esperando que insistiese un poco más para aceptarlo, cuando Jane tal pesar por separarse de ella que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento del landó en una invitación a quedarse en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida, y mandaron un criado a Longbourn para hacer saber a la familia que se quedaba y para traerle algunas ropas.
Capítulo 8
A las cinco las señoras se fueron a vestir y a las seis y media llamaron a Elizabeth para que bajara a cenar. A las corteses preguntas que le dirigieron, en las que tuvo la satisfacción de entrever la extrema solicitud de Bingley, no pudo responder favorablemente: de ningún modo Jane se encontraba mejor. Al oírlo, las hermanas repitieron tres o cuatro veces cuánto lo lamentaban, cuán tremendo era tener un mal resfriado y lo que a ellas les molestaba estar enfermas. Después ya no se ocuparon más del asunto. Y así, su indiferencia hacia Jane cuando no la tenían delante, volvió a despertar en Elizabeth la antipatía que en principio había sentido por ellas.
Era a Bingley al único del grupo que veía con agrado. Su interés y preocupación por Jane eran evidentes, y las atenciones que tenía para con ella misma le eran muy gratas pues le evitaban sentirse como una intrusa, que era como creía ser considerada por los demás. Tan sólo Bingley parecía darse cuenta de su presencia. La señorita Bingley estaba absorta con Darcy; su hermana, poco menos, y en cuanto al señor Hurst, que estaba sentado al lado de Elizabeth, era un hombre indolente que no vivía más que para comer, beber y jugar a las cartas. Cuando supo que Elizabeth prefería un plato sencillo a un ragout, ya no tuvo nada de qué hablar con ella.
Cuando acabó la cena, Elizabeth volvió inmediatamente junto a Jane. La señorita Bingley comenzó a criticarla en cuanto salió del comedor: sus modales eran, en efecto, pésimos, mezcla de orgullo e impertinencia; no tenía conversación, ni estilo, ni gusto, ni belleza. La señora Hurst fue de su misma opinión, y añadió:
–En resumen, lo único que se puede decir de ella es que es una excelente caminante. Jamás olvidaré su aparición de esta mañana: parecía realmente una salvaje.
–En efecto, Louise. Cuando la vi, apenas pude contenerme. ¡Qué necedad venir hasta aquí! ¿Para qué correr por los campos sólo porque su hermana tiene un resfriado? ¡Traía el cabello tan desordenado, tan revuelto!
–Sí. ¿Y las enaguas? Si las hubieseis visto, con seis pulgadas de barro. Y el vestido, que debía cubrirlas, desde luego, no cumplía su cometido.
–Es posible que tu retrato sea muy exacto, Louise –acotó Bingley–, pero todo eso a mí me pasó inadvertido. Creo que la señorita Elizabeth Bennet tenía un aspecto inmejorable al entrar en el salón esta mañana. Casi no me di cuenta de que llevaba las faldas sucias.
–Estoy segura de que usted sí que se fijó, señor Darcy ––dijo la señorita Bingley–, y supongo que no le gustaría ver a su hermana dar un espectáculo semejante.
–Por cierto que no.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)