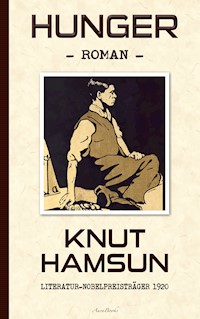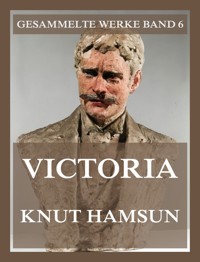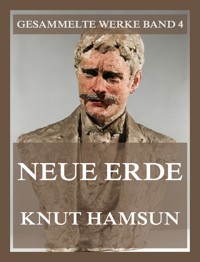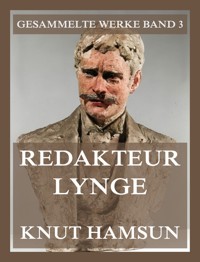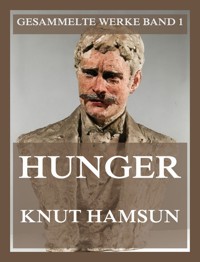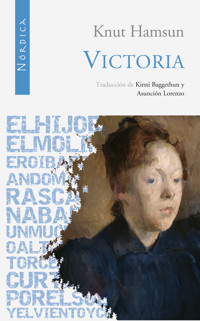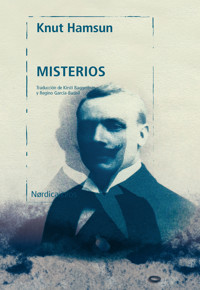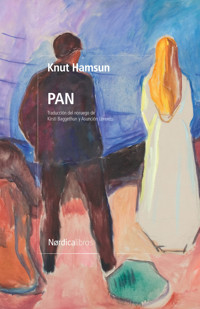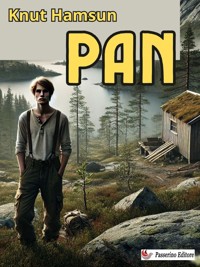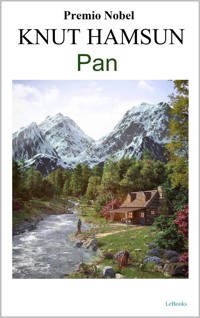
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Premio Nobel
- Sprache: Spanisch
Panes una exploración evocadora de la soledad, la naturaleza y la turbulencia emocional del deseo humano. Knut Hamsun se adentra en la mente del teniente Thomas Glahn, un hombre solitario que vive en la naturaleza del norte de Noruega y desarrolla una relación compleja y destructiva con Edvarda, una mujer de una aldea cercana. A través de las interacciones de Glahn con el mundo natural y su relación tormentosa con Edvarda, Hamsun ofrece una mirada introspectiva sobre la fina línea entre la pasión y la autodestrucción. Desde su publicación, Pan ha sido aclamada por su cruda representación del conflicto psicológico y los efectos profundos de la soledad en el espíritu humano. Las vívidas descripciones de Hamsun sobre la naturaleza escandinava reflejan las luchas internas de Glahn, haciendo que la naturaleza sea tanto un refugio como un reflejo de su mente. Este estilo narrativo único, a menudo asociado con las primeras obras de Hamsun, ha influido profundamente en la literatura existencial y modernista, dejando un impacto perdurable. La novela sigue siendo relevante debido a su perspectiva introspectiva sobre la naturaleza humana y su exploración de las complejidades del amor y la obsesión. Al adentrarse en la psique de Glahn y sus interacciones con el mundo natural, Pan plantea preguntas intemporales sobre la identidad, la búsqueda de la felicidad y la naturaleza a menudo destructiva de la pasión desenfrenada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Knut Hamsun
PAN
Sumario
PRESENTACIÓN
PAN
LA MUERTE DE GLAHN
PRESENTACIÓN
Knut Hamsun
1859 – 1952
Knut Hamsun fue un autor noruego y laureado Nobel, celebrado como una de las figuras más innovadoras y controvertidas de la literatura moderna. Nacido en la ciudad rural de Lom, Noruega, el trabajo de Hamsun captura las complejidades de la psicología humana y las tensiones entre los deseos individuales y las expectativas sociales. Sus novelas suelen explorar temas de aislamiento, impulsos irracionales y la conexión entre las personas y la naturaleza, influyendo en generaciones de escritores y redefiniendo el panorama literario.
Primera etapa y educación
Knut Hamsun nació como Knud Pedersen, el cuarto de siete hijos en una familia de agricultores pobres. Debido a problemas económicos, su familia se trasladó a la costa norte de Noruega, donde Hamsun pasó sus años de formación. En gran parte autodidacta, mostró una temprana pasión por la literatura, escribiendo sus primeros poemas y cuentos siendo aún joven. En sus veinte años, viajó dos veces a Estados Unidos, trabajando en diversos empleos que lo expusieron a diferentes clases sociales y estilos de vida. Estas experiencias enriquecieron su visión del mundo e inspiraron muchas de sus obras literarias, que a menudo reflejan una crítica hacia la sociedad industrializada y la vida urbana.
Carrera y contribuciones
El estilo de escritura de Hamsun rompió con las formas literarias tradicionales del siglo XIX, enfocándose en cambio en las vidas interiores y la conciencia fragmentada de sus personajes. Su novela Hambre (1890) es ampliamente considerada como su obra de ruptura y es vista como un precursor de la literatura modernista. La historia sigue a un escritor empobrecido en Oslo que experimenta una intensa privación psicológica y física, logrando una representación cruda e íntima de la psique humana que fascinó a lectores de todo el mundo.
Entre otras obras destacadas de Hamsun se encuentran Pan (1894), que explora el mundo natural y los instintos primarios de sus personajes, y La bendición de la tierra (1917), por la que ganó el Premio Nobel de Literatura. Esta novela, un homenaje a la vida rural, exalta las virtudes de la simplicidad y la autosuficiencia en la naturaleza, reflejando el escepticismo de Hamsun hacia el progreso industrial. Su habilidad para retratar las complejidades de los motivos humanos con un lenguaje poético pero sobrio lo consagra como un maestro de la narrativa psicológica.
Impacto y legado
La influencia de Hamsun en la literatura moderna es profunda. Inspiró a escritores como Franz Kafka, Thomas Mann y Ernest Hemingway, quienes admiraron su particular representación de la experiencia subjetiva y la profundidad psicológica. Sin embargo, su reputación sigue siendo controvertida debido a su apoyo abierto a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual resultó en un descenso de su estatus tras la guerra. A pesar de esto, sus contribuciones a la literatura continúan siendo reconocidas, y se le acredita con la introducción de técnicas narrativas que moldearon la ficción del siglo XX.
Los personajes de Hamsun a menudo luchan contra las restricciones sociales, encarnando la tensión entre la civilización y la naturaleza primitiva. Su estilo narrativo, rico en introspección y ambigüedad, resuena con temas existencialistas y modernistas, convirtiendo su obra en una parte vital del canon literario a pesar de las complejidades que rodean su legado.
Knut Hamsun falleció en 1952 a los 92 años. Sus logros literarios continúan cautivando tanto a lectores como a académicos, aunque sus puntos de vista políticos arrojan una sombra sobre su legado. Hoy en día, la obra de Hamsun se estudia tanto como una destacada contribución a la literatura modernista como una compleja reflexión de los problemas sociales turbulentos de su tiempo. A pesar de las controversias, la exploración que Hamsun hace de las emociones e instintos humanos persiste, ofreciendo una visión profunda e inquietante de la experiencia humana que permanece vigente en la literatura contemporánea.
Sobre la obra
Pan es una exploración evocadora de la soledad, la naturaleza y la turbulencia emocional del deseo humano. Knut Hamsun se adentra en la mente del teniente Thomas Glahn, un hombre solitario que vive en la naturaleza del norte de Noruega y desarrolla una relación compleja y destructiva con Edvarda, una mujer de una aldea cercana. A través de las interacciones de Glahn con el mundo natural y su relación tormentosa con Edvarda, Hamsun ofrece una mirada introspectiva sobre la fina línea entre la pasión y la autodestrucción.
Desde su publicación, Pan ha sido aclamada por su cruda representación del conflicto psicológico y los efectos profundos de la soledad en el espíritu humano. Las vívidas descripciones de Hamsun sobre la naturaleza escandinava reflejan las luchas internas de Glahn, haciendo que la naturaleza sea tanto un refugio como un reflejo de su mente. Este estilo narrativo único, a menudo asociado con las primeras obras de Hamsun, ha influido profundamente en la literatura existencial y modernista, dejando un impacto perdurable.
La novela sigue siendo relevante debido a su perspectiva introspectiva sobre la naturaleza humana y su exploración de las complejidades del amor y la obsesión. Al adentrarse en la psique de Glahn y sus interacciones con el mundo natural, Pan plantea preguntas intemporales sobre la identidad, la búsqueda de la felicidad y la naturaleza a menudo destructiva de la pasión desenfrenada.
PAN
1
Desde hace algún tiempo acuden persistentemente a mi memoria los días estivales pasados cerca de Sirilund, en la costa septentrional, y me parece ver aún la cabaña en donde viví y el intrincado bosque que se expandía a su espalda. Me decido a escribir alguna de aquellas remembranzas para combatir el tedio; los días se me antojan interminables, aun cuando vivo la vida alegre del célibe y ninguna sombra la empaña; estoy contento y llevo con agilidad el fardo de mis treinta años. Hace poco, alguien me envió una corona, produciéndome alegría y avivando recuerdos antiguos. En resumen, mi único engorro actual se reduce a vagos dolores en el pie izquierdo, de resultas de una herida de bala; pero aun este dolor es intermitente, y sólo se aviva cuando el tiempo amenaza lluvia, convirtiéndome en una especie de barómetro vivo.
Recuerdo que hace dos años el tiempo no se me antojaba tan lento como ahora, y el comienzo del otoño siempre me sorprendía cual si se anticipase. Fue en 1855 — voy a darme el placer de rememorar — cuando me sucedió la aventura que a veces me parece un sueño. Como no he vuelto a pensar en ella, muchos detalles menudos se han desvanecido en mi mente; mas recuerdo de modo preciso que por aquella época todo se me aparecía con esplendor extraño: las noches, iguales en claridad a los días, sin una sola estrella en el cielo; las gentes, que adquirían un encanto particular, cual si fueran seres de otra naturaleza abierta de súbito para mí, a manera de inmensa flor, a una vida más fragante y lozana… ¡Oh!, yo no niego que hubiese algún sortilegio en esta visión que así mejoraba hombres, luces y paisajes; pero como jamás lo había experimentado hasta entonces, vivía unos días venturosos, en pleno milagro.
En una casa blanca situada junto al mar conocí a cierta persona que durante algún tiempo, poco, por fortuna, había de llenar todas mis ideas. Ahora sólo pienso en ella de raro en raro, y la mayor parte del tiempo su imagen desaparece por completo de mi memoria, mientras otros detalles que entonces creí no observar — los gritos de los pájaros marinos, mis peripecias de cazador, las claras noches profundas, las cálidas horas caniculares — acuden al primer plano de la evocación. Conocí a esa persona por circunstancias fortuitas, merced a lo cual adquirió para mí el singular atractivo que de otro modo no habría tenido nunca.
Desde mi cabaña veía los islotes, los arrecifes costeros, un pedazo de mar y las cimas tenuemente luminosas y azules de las montañas. Detrás ya he dicho que se expandía la inmensa selva. Una alegría, una especie de gratitud hacia la belleza del paisaje, me penetraba el alma con sólo mirar los senderos olorosos de raíces y de hojas; el aroma acre de la resina, pesado como olor de medula, me excitaba a veces, y entonces iba a tranquilizar mis sentidos bajo los árboles inmensos, donde, poco a poco, todo se transformaba dentro de mí en armonía y serena pujanza. Diariamente recorría las frondosas colinas; y en mi espíritu no había otro anhelo que el de que aquellos paseos por entre el barro y la nieve se prolongasen indefinidamente. Mi único compañero en ellas era Esopo; hoy es Cora quien templa mis desvelos de solitario; pero en aquel tiempo sólo iba con Esopo, mi perro, al que maté después.
A menudo, por la noche, de regreso de caza, la tibia quietud de mi casita me envolvía, produciéndome un éxtasis o agitando todo mi ser con vibraciones dulces. Entonces, necesitado de comunicarme con alguien, le decía a mi perro, que me miraba con sus ojos hondos y comprensivos, mi júbilo por aquel bienestar compartido con él: “Eh, ¿qué te parece si encendiéramos fuego en la chimenea y asáramos un pájaro?”. Y en cuando comíamos, Esopo iba a situarse en su rincón favorito, cerca de la entrada, mientras yo me tendía sobre el lecho a fumar una pipa, con el oído atento a los mil murmullos del bosque, que ya no eran confusos para mí ni turbaban el vasto silencio que sólo de vez en cuando rasgaba el grito agrio de algún ave, después del cual la quietud volvía a ser más inefable, más balsámica.
Muchas veces me sucedió quedarme dormido sin desvestirme siquiera, y despertarme luego de un largo sueño. Al través de la ventana, a lo lejos, blanqueaban las grandes construcciones del puerto, y más cerca precisábase el caserío de Sirilund, la tiendecita en donde compraba yo el pan. El despertar era tan brusco, que durante un momento me sorprendía de encontrarme en aquella cabaña al borde de la selva. Esopo, al verme volver a la vida, sacudía su cuerpo esbelto y elástico, haciendo tintinear los cascabeles del collar, y abría varias veces la boca y movía la cola como diciéndome: “Ya estoy dispuesto”. Y yo me levantaba, tras cuatro o cinco horas de sueño reparador, de nuevo ágil y alegre, como si también dentro de mi corazón sonara un cascabel.
¡Cuántas noches transcurrieron así!
2
Nasa importa para estar contento que el viento ruja fuera y la lluvia golpee en los cristales. Cuanto más densa es la cortina de agua y más la agita el huracán, más pueril y pura es, a veces, la alegría que mece al espíritu; y nos aislamos en ella, y quisiéramos guardar, como algo muy íntimo, la dicha de sentir el alma tibia y confortada en medio del desamparo de la Naturaleza. Sin motivo aparente, la risa nos sube entonces a los labios, y por el pensamiento, estimulándole hacia perspectivas de júbilo, pasan luminosas imágenes sugeridas por los menores detalles reales o ilusorios: un cristal claro, un rayo de sol quebrándose en la ventana, un pedacito de cielo azul: no hace falta más. En otras ocasiones, en cambio, los más bulliciosos festines no logran arrancarnos de nuestro éxtasis taciturno, y en pleno baile permanecemos fríos, indiferentes. Esto se debe a que la fuente de nuestras alegrías y de nuestras tristezas está en lo más profundo de cada ser.
Me acuerdo ahora de un día que fui hasta la playa, y sorprendido allí por la lluvia, me refugié bajo el cobertizo donde se guardaban las lanchas, y me puse a tararear, en espera de que terminase el chubasco. De pronto, Esopo irguió la cabeza, y muy poco después oí voces aproximarse… Dos hombres y una muchacha, también en demanda de refugio, entraron con gritos.
— De prisa… ¡Aquí tenemos sitio!
Yo cesé de tararear y me levanté. Uno de los hombres llevaba una camisa floja, arrugada por la lluvia, sobre cuya pechera fulgía un grueso alfiler de diamantes. Este detalle y los finos zapatos que calzaba le daban un imprevisto aspecto de elegancia. Era el señor Mack, el primer comerciante de Sirilund, y lo saludé por haberlo visto varias veces en el establecimiento de donde solía surtirme de pan. Más de una vez me había instado a ir a visitarlo, sin que hubiese deferido aún a su invitación. Al verme, dijo:
— Hombre, llegamos a territorio amigo… Pensábamos ir hasta el molino; pero la lluvia nos obligó a retroceder. ¡Vaya un tiempo…! ¿Cuándo tendremos el gusto de verle por Sirilund, señor teniente?
Me presentó el hombrecito de barba negra que lo acompañaba — un médico de los alrededores — , y mientras tanto, la señorita que venía con ellos se alzó a medias el velo y se puso a hablarle en voz baja a Esopo. Casi sin querer observé, por los ojales y los dobleces de su corpiño, que llevaba un traje viejo y teñido. El señor Mack me presentó poco después a ella: era su hija y se llamaba Eduarda. Tras de dirigirme una mirada casi furtiva al través del velo que aún nublaba sus ojos, volvió a dedicarse otra vez al perro, y se puso a leer la inscripción grabada en el collar.
— ¿De modo que te llamas Esopo…? Díganos quién era Esopo, querido doctor.
Yo sólo me acuerdo de que era frigio y de que escribía fábulas.
No cabía duda; tenía ante mí una muchachuela, una niña casi; y mirándola bien pude convencerme de que, a pesar de su estatura, no pasaría de los dieciséis años. Sus facciones eran vivaces, sus ojos llenos de reflejos y sus manos morenas debían ignorar la prisión de los guantes. Al oírla no pude menos de sonreír a la idea suspicaz de que sabía de antemano el nombre de mi perro, y había consultado un diccionario para lucirse cuando llegara la ocasión. El señor Mack inquirió amablemente acerca de mis gustos de cazador, y puso a mi disposición una de sus lanchas, diciéndome que el día que quisiese utilizarla podía hacerlo sin nueva oferta. El doctor no pronunció ni una sola frase, y cuando nos separamos vi que cojeaba ligeramente, aun apoyándose en su bastón. Regresé a casa de humor melancólico, y mientras preparaba la cena volví a tararear la tonada que acudía tenaz a mis labios. Aquel encuentro no había dejado la menor huella interesante en mí, y lo más vivo en el recuerdo era la camisa arrugada del señor Mack y el alfiler de diamantes, al que arrancaba el día lívido luces amarillentas.
3
Ante mi cabaña, a pocos pasos del sendero, erguíase una piedra gris, que llegó a adquirir para mí fisonomía amical. Dijérase un camarada que al verme venir me saludase complacidamente. Cada mañana, al salir, pasaba junto a ella, y a veces sentía la emoción de separarme de un amigo fiel, que esperaría paciente, afectuoso e inmóvil, mi regreso.
La caza me ocupaba casi todo el día, y me embriagaba con ella en la soledad rumorosa del bosque. A veces tenía suerte, otras no lograba matar ni un solo pájaro; pero todos los días era feliz. Más allá de las islas el mar explanábase en inmenso y pesado reposo; y desde las cimas, yo lo contemplaba con arrobamiento. En las épocas de calma chicha, las barcas no avanzaban nada, y durante tres o cuatro días aparecía ante mi vista el mismo paisaje inmóvil: las mismas velas, blancas como gaviotas, posadas sobre el agua a iguales distancias; mas en cuanto corría la brisa, las montañas distantes se ennegrecían de súbito, y densas nubes que parecían desprenderse de ellas cubrían el cielo. A veces sobrevenía la tempestad, dándome un espectáculo grandioso. La tierra y el cielo parecían juntarse con iracundia; el mar se agitaba convulso, dibujando fugitivas siluetas de hombres, de caballos, de monstruos gigantescos. Al abrigo de una roca, con las cuerdas del espíritu tensas por el terrible drama de las cosas sin alma y por la electricidad del aire, permanecía saturado de pensamientos confusos diciéndome: “Sólo Dios sabe lo que en este instante pasa ante mis ojos imposibilitados para ver el fondo verdadero de las cosas… ¿Por qué ahonda el mar ante mí tan terribles abismos? Si pudiera penetrar hasta lo hondo quizá percibiese el ígneo centro del planeta donde bulle el formidable caudal que nutre los volcanes”. Esopo, inquieto de su propia intranquilidad y acaso de la mía, alzaba las narices con visible malestar, husmeando, trémulos los músculos; y como yo no le dirigía la palabra, se acostaba al cabo entre mis pies, y seguía con sus claros ojos la mirada de los míos, atentos al vaivén gigantesco del oleaje. Ni un grito, ni una palabra humana turbaba aquel embate de las fuerzas primordiales del mundo. Muy lejos, hacia el puerto, aparecía aislado un arrecife, y cuando una ola se quebraba contra él, en el reflujo, ahondaba una depresión, que permitía a la roca erguirse semejante a una deidad marina que saliera chorreando para contemplar el universo, y después de alzar su espumeante barba agitada, por el vendaval, volviese a sumergirse en sus misteriosos dominios.
Una tarde, en lo más recio del huracán, un vaporcito se aproximó afanosamente a la dársena. A mediodía pude divisarlo junto al muelle, donde se apiñaba la gente para verlo de cerca. Era la primera vez durante mi veraneo que veía tanta gente reunida, y noté que todos tenían los ojos azules. Cerca del grupo distinguí a una muchacha tocada con gorro de lana blanca, que realzaba vigorosamente su cara pura y apetitosa, como un fruto, coronada por oscuros cabellos. Al acercarme, me examinó con curiosidad, fijándose en mi traje de piel, en mi escopeta, y se turbó cuando dije: “Debías llevar siempre ese gorro, porque te sienta a maravilla”. En el mismo instante, un hombre hercúleo, vestido con pelliza irlandesa, se acercó y la cogió autoritariamente por un brazo. “Tal vez sea su padre”, pensé. Yo sabía que aquel hombre era el herrero del pueblo, porque pocos días antes le había llevado a componer una de mis armas, y no volví a acordarme ni de él ni de la sumisa muchachuela del gorro blanco.
La lluvia y el tiempo realizaron en poco tiempo su tarea de fundir la nieve, y soplos hostiles y gélidos recorrieron la comarca, las ramas podridas crujieron, los caminos se llenaron de hojas amarillas; las cornejas, con agrios graznidos, abandonaron sus nieblas en bandadas; y después, una mañana milagrosa, volvió a aparecer el sol, nuevo y esplendente, tras los montes. Una onda inefable de alegría me penetró al verlo trasponer los picachos; cogí mi escopeta, y me lancé al bosque poseído por una alegría tan profunda, que no cabía ni en gestos ni en palabras.
4
En estos días de resurrección de la Naturaleza, la caza era tan abundante que mi escopeta debió sentir satisfechos sus mudos mortíferos instintos. A veces, no contento con las liebres, ocurríaseme tirar sobre cualquier ave marina posada en el saliente del roquedo; y el aire era tan transparente, que ni un tiro erraba. ¡Oh, qué días incomparables! El ansia de disfrutarlos impelíame de tal modo que, a veces, me abastecía de provisiones para dos o tres días y me iba en excursión hasta los más altos picos, donde los lapones me obsequiaban con sus mantecosos quesitos aromáticos a hierba. De regreso, apretaba la caza en mi morral para dar sitio a algún pájaro tardío, y en lugar de meterme bajo el techado, me sentaba sobre algún repecho, amarraba a Esopo cerca de mí y me ponía a contemplar el mar oscuro y susurrante bajo el desmayo del crepúsculo. Las vertientes de las montañas negreaban en la creciente sombra, y el agua deslizábase por ellas con leve rumor, dándoles un brillo móvil, que abreviaba las horas.
Y en estos éxtasis pasaban por mi mente ideas ingenuas, por ejemplo: “Esos arroyuelos cantan sin que nadie se detenga a oír su música humilde y, sin embargo, no se intranquilizan y prosiguen su suave canción, armonizada con el ritmo de todos los mundos”. En ocasiones, con súbito estrépito, el gruñido inmenso de un trueno hacía trepidar el paisaje; alguna roca movediza rodaba hasta el mar dejando una estela de polvo leve y ascendente, cual si fuera humo; Esopo alzaba la trémula nariz, sorprendido de aquel repentino olor a tierra húmeda… La montaña estaba tan socavada, que a veces bastaba un tiro o un grito para originar la caída de una de las piedras inestables sujetas a la ladera; y yo me entretenía en lanzar grandes voces para ver caer aquellas piedras, tal vez ávidas de ir a refrescarse en el mar.
Por una noción repentina del tiempo, tan muellemente fugitivo durante horas y horas, libertaba a Esopo, y echándome el morral a cuestas continuaba el camino. En la penumbra vesperali no tardaba en encontrar el familiar sendero, y seguía sus zigzags sin premura, al melancólico paso de quien no es esperado por nadie en su casa. Como un soberano caprichoso iba de un lado a otro por mis dominios, y los pájaros detenían su algarabía cual tímidos cortesanos al yo acercarme. Sólo alguno más audaz cantaba sin hacerme caso…, y estos eran mis preferidos.
Cierto mediodía, al trasponer un recodo, vi que dos personas caminaban delante de mí, y apresuré la marcha para averiguar quiénes eran; antes de alcanzarlos conocía, por su paso irregular, al doctor y, por su garbo tierno, a la vez de mujer y de niña, a Eduarda. Cuando se volvieron, los saludé; empezamos a charlar, y parecieron interesarse tanto por mi escopeta, por mi canana, por mi brújula, por mi libre género de vida, que los invité a venir a verme.
Como tantas veces, la tarde sobrevino cuando mi alma avara no se había ahitado aún del oro del día; y hube de regresar y encender mi lumbre y asar en la llama la pieza más hermosa de mi morral y acostarme para adormecer una actividad deseosa de ejercerse en espera del día siguiente. Pero el sueño no cerraba por completo mis ojos. El silencio y la quietud circundantes avivaban mi alma y me levanté, e inclinado sobre el alféizar de mi ventanuca, me puse a contemplar el mágico reflejo que, como una siembra estelar, caía sobre los campos, sobre el mar. Aún no hacía mucho que había visto desaparecer el sol dejando sobre el confín occidental manchas rojas y espesas, como de aceite. El cielo, durante un momento, lució terso, hasta que, muy despacio, con maravillosa timidez, las estrellas comenzaron a vivir… Y ahora el firmamento esplendía de lucecitas de azulosa plata… Eran millares, millones… Y había, algo tan grande y tan bueno en repetición eterna de ese espectáculo, que mis ojos se comunicaron estrechamente con mi alma, dándole la sensación de estar contemplando el fondo de la obra de Dios. El corazón aceleró su ritmo, cual si la inmensidad vacía fuera su morada familiar; y otra vez las ingenuas ideas acudieron a flor de labio con esta pregunta infantil: “¿Por qué se adornó esta tarde el horizonte de lilas y oro? ¿Será esta noche fiesta allá arriba, y mis oídos imperfectos no podrán percibir la música de maravillosas orquestas, ni mis ojos alcanzar los ríos siderales, sobre los que, en suavísima procesión, irán miríadas de barcas con las velas henchidas? Tal vez, tal vez…”. Y con los ojos entornados miro dentro de mí el supuesto desfile, que sigue el hilo de mi ensoñación, despertando imágenes, luces…, hasta que llegan la fatiga y el sueño.
Así pasaron muchos días. Otros me pasaba observando los accidentes del deshielo, sin ocuparme, a pocas provisiones que tuviera, de cazar; atento a los cien secretos de la Naturaleza que se me iban revelando, a modo de premios a un anhelo puro y tenaz. Cada día percibía transformaciones en torno, cual si árboles, animales y piedras se aprestaran a recibir el estío, ya cercano. El molino estaba prisionero en las nieves, mas en derredor, la tierra parecía apisonada por los pasos de cuantos hombres, durante años y años, habían pasado por allí cargados de repletos costales; y en las paredes leíanse letras enlazadas y fechas que a veces me daban la impresión de rostros conocidos esforzándose en gesticular contra el olvido y en eternizar lo que sólo dura un minuto y pasa después para siempre…, ¡para siempre!
5
¿Voy a continuar indefinidamente este Diario? No; seguiré sólo un poco, para contar el maravilloso triunfo de la primavera y cómo los campos se revistieron de un esplendor cuya contemplación me abrevió tantas horas. Se anunció el renuevo por el olor de azufre exhalado por la tierra y el mar: hálito de las hojas muertas al descomponerse. Los pájaros comenzaron a transportar ramitas para mullir sus nidos, y dos días después de esta observación, los arroyuelos, exhaustos, engrosaron y se cubrieron de espumoso murmullo. Las primeras mariposas fueron, como flores locas, de un sitio a otro; y en el puerto comenzaron a aparejar las lanchas de pesca para salir al encuentro de los bancos de peces que venían de los mares cálidos. Una semana más tarde los dos bergantines del señor Mack llegaron y descargaron frente a los islotes sus plateados cargamentos, sobre los que el sol hacía brillar la sal. El puerto, antes silencioso e inactivo, se animó de súbito; desde mi ventana veía el tumulto alegre de los secaderos, sin sentir, sin embargo, turbada mi deliciosa soledad. Apenas si tarde en tarde algún paseante cruzaba mis dominios; un día fue Eva, la hija del herrero, y reparé que la primavera causábala un efecto parecido al de los árboles, pues rojos granitos manchaban su tez.
— ¿Qué vienes a hacer por aquí? — le dije.
— Voy al bosque — respondió dulcemente, mostrándome la cuerda con que solía atar los leños.
Como la vez anterior, llevaba puesto el gorrito blanco, que tanto la agraciaba, y cuando se apartó de mi la seguí largo trecho con la vana esperanza de verla volver la cabeza. Su recuerdo se desvaneció poco a poco, y así transcurrieron varios días, sin que nadie volviera a cruzarse conmigo.