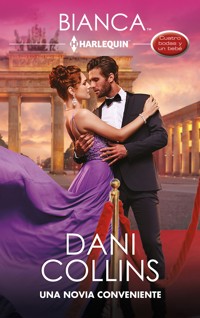2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Una hermosa… ¿ladrona? Raoul Zesiger tenía todo lo que un hombre pudiera desear, incluyendo a Sirena Abbott, la perfecta secretaria que se ocupaba de mantener su vida organizada. Al menos eso era lo que le parecía hasta que compartieron una tórrida y apasionada noche. Al día siguiente, la hizo arrestar por malversación. Quizás se hubiera librado de la cárcel, pero Sirena era consciente de que permanecería ligada a Zesiger por algo más que el pasado. Con Raoul decidido a cobrarse la deuda, Sirena se sentía atrapada entre la culpa y una imposible atracción. Pero ¿qué sucedería cuando Raoul descubriera la verdad sobre el robo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Dani Collins
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Pasión y castigo, n.º 2340 - octubre 2014
Título original: A Debt Paid in Passion
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4852-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Publicidad
Capítulo 1
Mírame», le ordenó Raoul Zesiger en silencio. Tuvo que reclinarse en el asiento para poder verla, oculta tras los tres hombres que se interponían en su campo visual, incapaz de apartar los ojos de Sirena Abbott.
Estaba muy quieta, mirando al frente con gesto sombrío. Ni siquiera miró en su dirección cuando su propio abogado alegó que la cárcel era una medida contraproducente dado que necesitaba trabajar para devolver los fondos robados.
Los abogados de Raoul le habían advertido que aquello no terminaría con pena de cárcel, pero él había insistido. Esa mujer pagaría con la cárcel por haberlo traicionado. Por haber robado.
El padrastro de Raoul había sido un ladrón y estaba decidido a que nadie volviera a engañarlo, sobre todo su eficiente ayudante personal que había metido la mano en su cuenta.
Y después había intentado librarse ofreciéndole su cuerpo.
Raoul no quería rememorarlo. Esperaba ansiosamente oír el veredicto del juez, pero su cuerpo ardía al recordar la sensación de esos labios carnosos sobre los suyos. Los deliciosos pechos cuyos pezones parecían bayas de verano, jugosos y dulces en su boca. El trasero con forma de corazón que había contemplado tantas veces, firme y suave al tacto. Casi se puso duro al recordar los sedosos muslos, de aroma almizclado, y la actitud casi virginal de la joven.
Una pantomima, porque sabía que su crimen estaba a punto de salir a la luz.
El estómago se le encogió con una mezcla de ira y hambre carnal. Durante dos años había conseguido controlar el deseo, pero tras haberla disfrutado, solo podía pensar en volver a tenerla. La odiaba por tener tanto poder sobre él. Jamás le había hecho daño a una mujer, pero deseaba aplastar a Sirena Abbott. Erradicarla. Destruirla.
El sonido del martillo lo devolvió a la realidad. Su abogado le dirigió una mirada de resignación y comprendió que el veredicto había sido favorable a la mujer.
En la otra mesa, parcialmente oculta por su abogado, el gesto de la joven se relajó y los grandes ojos se elevaron hacia el cielo. El abogado de Sirena dio las gracias al juez y tomó a su defendida del brazo para ayudarla a levantarse mientras le susurraba algo al oído.
Raoul sintió una punzada de celos al observar la actitud del letrado, un hombre de mediana edad, pero se dijo que era la ira que lo dominaba. No soportaba saberse de nuevo una víctima. Esa mujer no debería librarse solo con devolver el dinero en cuotas de seiscientas libras al mes.
¿Por qué no lo miraba? Era lo menos que podía hacer, mirarlo a los ojos y admitir que ella también era consciente de que se estaba yendo de rositas. Sirena murmuró algo a su abogado y se apartó de él.
«Mírame», volvió a ordenarle Raoul en silencio mientras contenía la respiración.
Los labios de Sirena perdieron todo el color y las manos le temblaron mientras intentaba alcanzar la salida. Mirando al frente, pestañeó repetidas veces.
–¡Se va a desmayar! –Raoul saltó por encima de varias sillas al mismo tiempo que los abogados reaccionaban. Entre todos la agarraron, tumbándola en el suelo.
Alguien apareció con oxígeno y Raoul se apartó, aunque no podía desviar la mirada de las mejillas hundidas y la piel grisácea. Todo se detuvo, respiración, sangre, pensamiento…
A su mente regresó el recuerdo de su padre. La falta de respuesta, el alocado pánico que había crecido en su interior mientras luchaba desesperadamente contra la brutal realidad. ¿Respiraba? Podría estar muerta. «Abre los ojos, Sirena».
Le pareció oír al enfermero preguntar por algún problema anterior y Raoul repasó todo lo que sabía de ella, pero el abogado de la joven se le adelantó.
–Está embarazada.
Las palabras estallaron como vidrio roto en sus oídos.
Sirena era consciente de tener algo contra el rostro. Un pegajoso sudor cubría su piel y las habituales náuseas la invadían por dentro.
–Te has desmayado, Sirena –oyó una voz–. Quédate quieta unos minutos.
Abrió los ojos y vio a John, el abogado que se había mostrado bastante indiferente hacia ella hasta que había vomitado en su papelera. Le había asegurado que la identidad del padre era irrelevante, pero Raoul la miraba furioso, y no había nada de irrelevante en su gesto.
Había intentado no mirar a su antiguo jefe, breve amante, padre. Alto, moreno, sofisticado urbanita. Rígido. Implacable.
Pero sus ojos parecían tener vida propia y lo contemplaron, por primera vez en semanas. Estaba recién afeitado y vestía un impecable traje color carbón. Sus cabellos, recién cortados, reflejaban el estilo del exitoso hombre de negocios.
Y sus ojos, de un tormentoso color gris, la miraban fijamente.
–¿Te duele algo? –preguntó John–. Hemos llamado a una ambulancia.
Sirena miró aterrorizada a Raoul. Y de inmediato comprendió el error.
Rezó para que no juntara las piezas. Sin embargo, Raoul era la persona más inteligente que hubiera conocido jamás y seguro que no le había pasado desapercibido ningún comentario.
Si averiguaba lo del bebé se iniciaría otra batalla y no podría soportarlo. No podía consentir que se creyera con derecho a reclamar la custodia de su hijo.
–Sirena –habló Raoul con su voz gutural.
La joven se estremeció. Tras dos años oyéndole pronunciar su nombre con distintas entonaciones, comprendió que en ese momento encerraba una implacable advertencia.
–Mírame –le ordenó.
Bajo la mascarilla de oxígeno, la voz de Sirena al dirigirse a su abogado sonó hueca y débil.
–Dile que si no me deja en paz pediré una orden de alejamiento.
Capítulo 2
La primera señal de la segunda batalla le aguardaba al regreso del hospital. Le habían hecho varias pruebas y, por el momento, el desmayo se atribuía al estrés.
No había situación más estresante que el temor a la cárcel mientras hacía frente a un embarazo no deseado. Leyó el correo electrónico que su abogado le había reenviado:
Mi cliente tiene razones fundadas para creer que su representada está embarazada de su hijo. Insiste en implicarse plenamente en los cuidados durante el embarazo y se hará cargo de la custodia, en solitario, tras el nacimiento.
A Sirena se le heló la sangre en las venas, aunque no la sorprendió. Raoul era un hombre posesivo y su reacción era previsible, pero jamás iba a permitir que le quitara a su bebé.
Con las lágrimas enturbiándole la visión, contestó a su abogado: No es suyo.
Ni por un instante pensó que Raoul quisiera a ese bebé, pues necesitaba seguir viéndolo como un monstruo, a pesar de los dos años que había vivido hechizada no solo por el dinámico magnate, sino también por el solícito hijo y protector hermanastro mayor. Sirena había llegado a considerarle una persona admirable, inteligente y exigente, que había hecho palidecer sus propios hábitos perfeccionistas.
No, se recordó mientras se preparaba una tostada. Era una persona cruel que no sentía nada, al menos por ella. Lo había demostrado al hacerle el amor y luego hacerle arrestar al día siguiente.
Pero el pasado había quedado atrás. Había cometido un terrible error y el juez había aceptado su arrepentimiento. Aunque no tenía ni idea de cómo iba a reembolsar seiscientos euros al mes, lo peor era cómo convencer a ese hombre de que el bebé no era suyo.
El temor a que su hijo creciera sin madre, como le había sucedido a ella, le había dado la fuerza para luchar con uñas y dientes contra la determinación de Raoul de verla en la cárcel.
Llevándose la tostada, un té y la pastilla contra las náuseas al sofá, comprobó en el portátil si había recibido alguna oferta de trabajo. Tras haber sido despedida tres meses atrás, su cuenta bancaria había menguado considerablemente.
Si pudiera dar marcha atrás al horrible instante en que había pensado «Raoul lo comprenderá»… Tomar el dinero prestado le había parecido lo más sencillo cuando su hermana había acudido a ella deshecha en lágrimas ante la imposibilidad de completar sus estudios de maestra. Tenía que abonar la matrícula y el pago que su padre había esperado recibir de un cliente no había llegado.
–Yo me haré cargo –le había asegurado Sirena.
Lo más seguro era que Raoul no se diera ni cuenta, mucho menos que le importara. A fin de cuentas le pagaba precisamente para que fuera ella quien se ocupara de esas minucias.
Pero el cliente de su padre se había declarado insolvente.
Sirena no había querido mencionarle a su jefe el préstamo que ella misma se había aprobado hasta tener el dinero para reembolsarlo, pero el dinero no había aparecido y la oportunidad para explicarse no había surgido, no antes de que se sucedieran otros eventos.
No queriendo implicar a su padre, había asumido todas las culpas sin dar explicaciones.
Un aviso sonoro le indicó la llegada de otro mensaje. Era de Raoul. El corazón le dio un vuelco. Mentirosa, fue la única palabra que apareció en pantalla.
Añadió a Raoul a su lista de correo no deseado y envió un mensaje a John.
Dile que no puede contactar conmigo directamente. Si el bebé fuera suyo, le reclamaría una ayuda económica y habría solicitado clemencia cuando intentaba encarcelarme. El bebé no es suyo y quiero que ME DEJE EN PAZ.
Pulsar la tecla de enviar fue como apuñalarse a sí misma. Respiró dolorosamente y luchó contra una inmensa sensación de pérdida. La vida te golpeaba con cambios repentinos y había que hacerles frente. Lo había aprendido cuando su madre había muerto, y de nuevo cuando su madrastra se había llevado a su padre y hermanastra a Australia.
La gente se marchaba, desaparecía de tu vida lo quisieras o no.
Sirena se reprendió a sí misma por caer en la autocompasión y se concentró en el pequeño ser que jamás la abandonaría. Con dulzura posó una mano sobre la barriga. Mantendría a ese hijo a su lado, costara lo que costara. Ella era la única que ejercería el papel de madre, papel que sin duda Raoul intentaría arrebatarle. Estaba furioso y era despiadado.
Se estremeció al recordar esa faceta suya tras haber pagado la fianza. Lo único que le había permitido soportar la humillación de ser arrestada y que le tomaran las huellas había sido la convicción de que Raoul no sabía lo que le sucedía. La consideraba la mejor ayudante personal que hubiera tenido jamás. Iba a enfurecerse al descubrir cómo la habían tratado.
Pero Raoul le había hecho esperar bajo la lluvia frente a su mansión a las afueras de Londres, apareciendo al fin con una expresión gélida reflejada en el rostro.
–He intentado localizarte –le había explicado Sirena–. Me han arrestado hoy.
–Lo sé –había contestado él–. Fui yo quien te denunció.
El espanto debía haber sido evidente, pero el gesto de Raoul apenas había cambiado. Un gesto de cruel desprecio. Raoul la despreciaba, y eso había dolido más que cualquier otra cosa.
Quiso morir, pero no podía. Se negaba a creer que su carrera y la incipiente relación con el hombre de sus sueños hubieran quedado arruinadas por un pequeño paso en falso.
–Pero… –ninguna palabra más surgió de su garganta.
Durante los dos años que habían trabajado juntos se había forjado entre ellos una amistad, una confianza y un respeto que les había llevado el día anterior a otro nivel.
–¿Pero qué? –le había desafiado él–. ¿Pensaste que acostándote conmigo cambiaría mi reacción al saber que me habías robado? Me aburría y tú estabas ahí, eso fue lo que pasó ayer. Deberías saber que yo no me ablando ante quienes me engañan. Búscate un abogado. Lo necesitarás.
Sirena tragó la tostada con dificultad. Raoul era el pasado. El futuro era suyo y de su bebé.
Sin embargo, durante las semanas que siguieron, los ataques de Raoul arreciaron. Los acuerdos económicos aumentaban en cuantía, acompañados de solicitudes de pruebas de paternidad.
Paseando nerviosa en el despacho de John, evitó recriminarle por anunciar el embarazo en la sala de juicios. No había admitido que Raoul fuera el padre, y estaba decidida a seguir así.
–John, ¿Por qué tengo que pagarte una minuta que no me puedo permitir si ni siquiera quiero hablar sobre este tema?
–Puede que tus deseos se hagan realidad, Sirena. Él ha dejado muy claro que es su última oferta, y que si no la aceptas de aquí al lunes, te quedarás sin nada.
Sirena se quedó paralizada. Era como contemplar un reloj de arena.
–Escucha, Sirena, ya te he explicado varias veces que no soy abogado de familia. Hasta ahora no ha importado porque te has negado a admitir que el bebé es suyo, pero…
–Es que no lo es –interrumpió ella, dándole la espalda. Ese bebé era solo de ella. Punto final.
–Es evidente que él cree que sí. Alguna relación debéis haber mantenido para que piense así.
–Una relación puede producirse a distintos niveles ¿no? –espetó ella.
–De modo que lo estás castigando por haber aportado menos que tú a esa relación.
–¡Sus amantes se gastan más en un vestido de noche y él pretende que me lleven a la cárcel! –exclamó Sirena–. ¿Qué clase de relación es esa?
–Entonces ¿le estás castigando por denunciarte o por no comprarte un vestido?
–No le estoy castigando –murmuró Sirena.
–No, a quien estás castigando es al bebé al que estás privando de un padre, sea Raoul Zesiger o no. ¿Qué te hace pensar que no sería digno como padre?
«En realidad, todo lo contrario», admitió Sirena para sus adentros. Había sido testigo de la adoración que profesaba la hermanastra de Raoul por él. Sería un padre protector y excepcional.
Sirena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era cierto que estaba enfadada con él. En el fondo le aterrorizaba que el niño prefiriera a su padre antes que a su madre, pero eso no justificaba el que no permitiera a su hijo conocer a ambos progenitores.
–¿Has pensado en el futuro del bebé? –insistió John–. Hay ciertos privilegios…
Primero tenía que alumbrar a ese bebé. Eso era lo único en lo que debía pensar.
Su madre había muerto de parto al dar a luz al que hubiera sido su hermano pequeño. Su presión sanguínea era constantemente controlada y entre eso y las reuniones con los abogados, apenas tenía tiempo para trabajar y no conseguía pagar las facturas. El estrés era un factor añadido.
Aunque intentaba no pensar en ello, por primera vez consideró que su bebé necesitaría a alguien si ella no pudiera sacarlo adelante. Su padre y su hermana vivían en Australia.
–Sirena, no intento…
–¿Ser mi conciencia? –interrumpió ella–. El lunes tengo cita con el especialista. Dile que tendré en cuenta su oferta y que me pondré en contacto con él antes de que termine la semana.
–De modo que es el padre –John cambió de postura.
–Eso lo decidirá el test de paternidad –espetó ella, aferrándose a la única carta que le quedaba.
Raoul estaba a punto de volverse loco. Si Sirena estaba embarazada de su hijo, lo habría utilizado para intentar evitar la cárcel. Dado que no lo había hecho, no debía ser suyo. Pero también podría haberlo utilizado para obtener clemencia del juez, y tampoco lo había hecho. Intentaba ocultarle el embarazo. Y eso le llevaba a pensar que el bebé era suyo.
Pero, si él no era el padre. ¿Quién era?
Consideró a todos los hombres repartidos entre sus numerosas oficinas por todo el mundo con quienes la voluptuosa Sirena de cálida sonrisa podría haber mantenido una relación.
La idea le produjo una profunda sensación de repugnancia. Era evidente que su secretaria había llevado una vida secreta. Y tampoco había sido precisamente virgen cuando le había hecho el amor, aunque había parecido estar muy cerca.
Desde entonces, cada noche revivía el apasionado encuentro. Cada noche ella regresaba, acariciándole con sus sedosos cabellos, emitiendo un profundo gemido de rendición cuando él encontraba el núcleo de su placer.
Y cada mañana recordaba haber utilizado ese preservativo.
Un preservativo que debía llevar tanto tiempo en su cartera que ya no recordaba cuándo ni para quién lo había reservado aunque había agradecido tenerlo cuando un aguacero había arrojado a Sirena en sus brazos. Un traspiés y él la había sujetado caballerosamente.
Ella lo había mirado perpleja al sentir la erección contra su abdomen, abriendo los labios y contemplando su boca como si llevara toda la vida esperando ese beso.
Soltando un juramento, Raoul se levantó del sillón y caminó por su despacho de París. El recuerdo de los ojos teñidos de pasión fue sustituido por otro más reciente, la mirada de terror que le había dirigido cuando el abogado había revelado la existencia del embarazo.
El bebé era suyo. Esa mujer no tenía ni idea de hasta dónde sería capaz de llegar por ese bebé.
Pero, si el bebé era suyo, y esa mujer era una desfalcadora que luego había intentado librarse acostándose con él ¿por qué no estaba intentando sacarle un acuerdo ventajoso?
Aquello no tenía sentido. Si al menos quisiera hablar con él. Solían comunicarse con mucha facilidad, terminando el uno la frase del otro, llenando los silencios con una mirada.
Mentiras, recordó. No había sido más que una pantomima para conseguir que confiara en ella, y había funcionado. A pesar de su vasta experiencia no había visto lo falsa que era esa mujer.
¿Y cómo demonios se había convertido en su padre? ¿Encapricharse de la secretaria era un rasgo genético que se heredaba? Su padre se había suicidado por un asunto de faldas.
Sin embargo, el interés por Sirena se había despertado en él desde el principio y, a pesar de ello, la había contratado porque estaba convencido de ser más fuerte que su padre.
Y no solo se había convertido en su padre, también es su madre, testigo de cómo había menguado la cuenta corriente mientras recibía una excusa tras otra, dulces mentiras.
«Iba a devolvértelo antes de que lo descubrieras».
Intentó bloquear el recuerdo de las palabras de Sirena, diciéndole lo que cualquier imbécil esperaría oír de alguien pillado con las manos en la masa. El que la hubiera considerado como una persona honrada le hacía dudar de su capacidad de juicio, un duro golpe para su autoconfianza. Su debilidad le hacía sentirse poco digno y el reembolso de la cantidad sustraída no bastaría para recompensarle. A la gente como ella había que darle una lección.
Se recriminó el tiempo perdido por ese asunto, tiempo que debería haber dedicado al trabajo.
Pero la mayor pérdida de tiempo era el dedicado a intentar sustituir a la mejor ayudante personal que hubiera tenido jamás.
La mejor, aparentemente. Su único consuelo era que no la había ascendido a un puesto ejecutivo, tal y como tenía pensado. El daño que podría haber causado desde un puesto como ese sería incalculable.
No podía continuar así. Al final le había enviado un ultimátum bastante serio y le sudaban las manos ante la perspectiva de que pudiera rechazarlo también. Sirena lo conocía lo bastante bien como para saber que cuando decía su última palabra era la última de verdad. Además, era la primera vez que estaba en juego algo tan valioso como la sangre de su sangre.
No podía rechazarlo. Sirena Abbott era más avariciosa de lo que había aparentado, pero también era muy práctica y sin duda se daría cuenta de que había llegado al límite.
Y como si le estuviera leyendo la mente, recibió un mensaje del abogado.
Sirena Abbott tenía una cita el lunes y solicitaba el resto de la semana para pensárselo.
Raoul apretó los puños. ¡Qué mujer más estúpida! Cuando decía lunes, quería decir lunes.
Sirena entró en el portal de su casa, preocupada por la prescripción de reposo que le había dado el obstetra. También le preocupaban los efectos del medicamento que le había recetado.
Distraída, no se dio cuenta de que había alguien más allí hasta que un hombre apareció de entre las sombras. El pulso se le aceleró al reconocerlo de inmediato.
Las llaves se le cayeron al suelo y, apretándose contra la puerta de cristal, se llevó una mano al cuello. El sol del atardecer arrancaba reflejos del anguloso rostro.
–Hola, Sirena.
–¿Qué haces aquí? –Sirena apretó los puños.
Ladeando la cabeza decidió que no la intimidaría, a pesar de que estaba a punto de romper la puerta de cristal de tanto apretarse contra ella.
–Supongo que no pensarías que iba a esperar hasta el viernes –continuó él.
–No te quiero ante mi puerta –protestó ella con calma–. Mañana revisaré los documentos.
–Hoy, Sirena –Raoul sacudió la cabeza.
–Ha sido un día muy largo, no lo empeores –la voz de Sirena estaba cargada de cansancio.
–¿Qué clase de cita tenías hoy? –Raoul entornó los ojos–. ¿Médica?
Ella sintió un escalofrío premonitorio. Algo le decía que no debía comunicar las inquietantes noticias, pero lo cierto era que las pruebas y el historial médico empezaba a pesar demasiado. Si alguna vez había pensado que podría evitar firmar un acuerdo de custodia compartida con Raoul, empezaba a darse cuenta de que iba a ser imposible no hacerlo.
–¿El bebé está bien? –preguntó él bruscamente.
–El bebé está bien –contestó ella, conmovida por la inquietud que reflejaba la voz de Raoul.
Si conseguía llegar a dar a luz, y asegurarse de que al menos uno de los progenitores pudiera ocuparse de criarlo, el bebé, en efecto, estaría bien y se enfrentaría a una larga y próspera vida.
–¿Y tú? –insistió Raoul.
–Estoy cansada –mintió ella–. Y tengo que ir al baño. Son las cinco de la tarde, aún quedan siete horas para que acabe el día. Puedes volver a las once y cincuenta y nueve.
–No –Raoul apretó la mandíbula con fuerza mientras se agachaba para recoger las llaves del suelo–. Basta ya de juegos y de abogados. Tú y yo vamos a solucionar esto. Ahora.
Sirena intentó recuperar las llaves, pero él cerró la mano con fuerza y el contacto con sus nudillos hizo que ella se estremeciera violentamente.
Durante los últimos meses se había sentido demasiado agotada, y con demasiadas náuseas, para sentir ninguna clase de impulso sexual que, de repente, revivió ante el contacto con ese hombre.
–Dejemos clara una cosa –anunció con voz temblorosa–. Sea cual sea el acuerdo que alcancemos, todo quedará sujeto a los resultados de la prueba de paternidad.
Raoul se echó hacia atrás. Sirena sentía su mirada, como una lanza que la tenía clavada en el sitio. Aunque nerviosa, se sentía orgullosa por haberlo sorprendido.
–¿Quién más está en la lista?
–Tengo una vida más allá de tu imponente presencia –las mentiras surgieron espontáneas.
«No te rajes, Sirena». Lo único de lo que debía preocuparse era de su bebé.
–Terminemos con esto –sentenció.
Capítulo 3
Raoul nunca había estado en el apartamento de Sirena y al entrar le sorprendió sentirse invadido por una sensación de familiaridad. Había tanto de ella…
Era una mujer muy aseada y de gustos sencillos, pero su sensualidad innata se reflejaba en las texturas y exquisitas mezclas de colores. La cocina americana era pequeña, pero con cada cosa en su sitio. Las plantas resplandecían bien cuidadas. Mientras Sirena se aseaba, echó una ojeada al minúsculo dormitorio, tan pulcro y limpio como lo demás. La cama era pequeña.