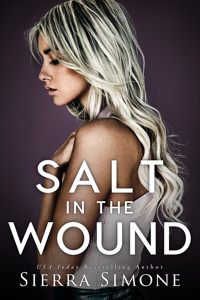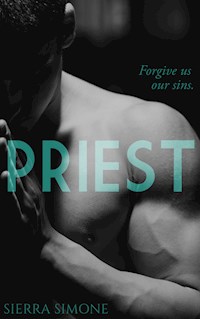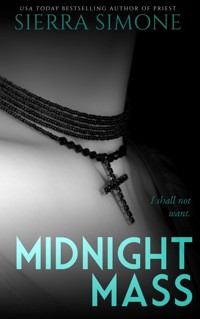Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VeRa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Sean Bell no es un buen hombre y nunca ha pretendido serlo. No cree en la bondad, ni en Dios, ni en ningún final feliz que no se pague por adelantado. Hay palabras para hombres como él: playboy, mujeriego, o quizá, casanova. Cuando conoce a una preciosa chica universitaria en una fiesta de recaudación de fondos, no tiene ningún problema en decirle exactamente qué cosas sucias quiere hacerle, hasta que se da cuenta de que es la hermana menor de su mejor amigo, Zenobia «Zenny» Iverson, que ya es toda una mujer. Y peor aún, está a punto de convertirse en monja... Zenny, en cambio, quiere asegurarse, durante su último mes de libertad, de que elegir a Dios es el camino correcto y, para ello, le pide a Sean que le muestre todas las tentaciones carnales que está dejando atrás. Sean sabe que no debería aceptar, incluso un hombre como él debería poner límites. Su desafío será enfrentarse a la moral que evade desde hace años y a una pasión incontrolable que lo hace desearla en cuerpo y alma... ¿Estaría mal pretender que Zenny lo eligiera a él en lugar de a su Dios?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Él lleva una vida de pecado y ella está comprometida con una vida de virtud.
Sean Bell no es un buen hombre y nunca ha pretendido serlo. No cree en la bondad, ni en Dios, ni en ningún final feliz que no se pague por adelantado. Hay palabras para hombres como él: playboy, mujeriego, o quizá, casanova.
Cuando conoce a una preciosa chica universitaria en una fiesta de recaudación de fondos, no tiene ningún problema en decirle exactamente qué cosas sucias quiere hacerle, hasta que se da cuenta de que es la hermana menor de su mejor amigo, Zenobia «Zenny» Iverson, que ya es toda una mujer. Y peor aún, está a punto de convertirse en monja…
Zenny, en cambio, quiere asegurarse, durante su último mes de libertad, de que elegir a Dios es el camino correcto y, para ello, le pide a Sean que le muestre todas las tentaciones carnales que está dejando atrás. Sean sabe que no debería aceptar, incluso un hombre como él debería poner límites. Su desafío será enfrentarse a la moral que evade desde hace años y a una pasión incontrolable que lo hace desearla en cuerpo y alma… ¿Estaría mal pretender que Zenny lo eligiera a él en lugar de a su Dios?
SIERRA SIMONE es una exbibliotecaria que pasaba demasiado tiempo leyendo novelas románticas en el mostrador de información, cuanto más picantes mejor, hasta que decidió escribir sus propias historias. Vive en Kansas City con su marido, dos hijos y dos perros gigantes. Y un gato horrible.
A Renee Bisceglia. Este no es el primer libro que te dedico, y estoy segura de que no será el último.
Advertencia de contenido
Este libro contiene escenas explícitas, menciones a un abuso sexual sistemático y al suicidio de una hermana.
PRÓLOGO
Con la pluma adecuada, un hombre puede gobernar el mundo.
Bebes vino, los invitas a cenar, sonríes, les haces regalos, les endulzas la oreja con halagos y elogios y los tratas con complicidad. Juegas al golf, vas a ver ballet, compras trajes de cuatro mil dólares y relojes de diez mil y, entonces, como quien no quiere la cosa, aprovechas la ventaja que construiste, el filo de tu astucia contra los puntos débiles y, con un apretón de mano tras otro, construyes algo nuevo.
Y cuando están en el precipicio, en el punto de no retorno, cuando se dan la vuelta y ven que es su última oportunidad de retirarse, les entregas la pluma.
La toman en sus manos. Es sólida y pesada y fría. Le quitan la tapa y observan la punta de oro lista para entregar la promesa de dinero y poder. En el momento en que la presionan contra el papel y la tinta fluye, tan fría y oscura como la sangre, es su fin.
Ahí eres tú quien gobierna el mundo.
No soy un buen hombre, y nunca quise serlo. No creo en la bondad ni en Dios ni en ningún final feliz que no requiera un pago por adelantado.
¿En qué sí creo? En el dinero. En el sexo. En el Macallan 18.
Hay una manera de describir a los hombres como yo: dandis. Mujeriegos. Inmorales.
Pero mi hermano era sacerdote y siempre me describió con una palabra.
Pecador.
CAPÍTULO 1
Traje Armani, zapatos Berluti, reloj Burberry.
Ojos azules, cabello rubio, una boca demasiado ancha.
Sí, sé que me veo bien cuando salgo de mi Audi R8 y entro a la gala a beneficio del hospital.
Yo lo sé, el valet que toma mis llaves lo sabe, la chica que trabaja en la barra de recepción lo sabe. Le regalo un clásico hoyuelo Bell mientras acepto el escocés que me ofrece; se ruboriza. Y entonces giro para enfrentar a una multitud de ricos. Bebo un sorbo de mi Macallan y pienso por dónde comenzar. Porque hoy es mi puta vuelta olímpica.
En primer lugar, porque esta tarde firmé el contrato con Keegan (una sensual pila de papeles que indica que una manzana llena de nada en el centro de la ciudad pasará a estar en manos de una desarrolladora neoyorquina) y, Dios, no creerán la cantidad de dinero que tiene esta gente. No es dinero normal. Es como dinero de petróleo. No solo hará que mi firma gane una fortuna, sino que también mejorará mi posición en Valdman y asociados justo en el momento en que Valdman está por jubilarse y necesita alguien que se siente en esa oficina gerencial y cuente las monedas de oro.
En segundo lugar, porque yo firmé el trato, no Charles Northcutt (que bien se puede ir a la mierda), y me encantaría enrostrárselo esta noche. Sé que vendrá porque no puede resistirse a los tragos y a las esposas aburridas.
Y por último, porque estos días me he quedado trabajando hasta tarde con lo de Keegan, lo que ha interrumpido de manera drástica mi vida sexual, y la echo de menos. Tengo agendadas algunas amantes frecuentes y siempre puedo contar con ese club exclusivo del que formo parte, pero esta noche será mi vuelta olímpica. Y eso merece algo especial. Algo nuevo.
Vuelvo a recorrer el salón con la mirada: Valdman está en un rincón con su esposa, riendo y con el rostro enrojecido, aunque la gala acaba de comenzar; Northcutt está pegado a él, por supuesto.
Maldito lameculos.
Pero esta noche es mía. Hay mujeres preciosas por todas partes y puede que sea solo un hombre blanco con demasiado dinero más en una marea de hombres blancos con demasiado dinero, pero tengo una ventaja: soy un pecador con sonrisa de hoyuelos y el cabello perfecto y sé cómo hacer que el pecado se sienta celestial.
Termino el escocés, dejo el vaso y avanzo hacia la batalla.
Una hora más tarde, siento que alguien me toca el hombro.
–Vino mi papá. Solo para que sepas.
Giro y veo a un hombre de mi edad que me ofrece otro trago y una excusa para alejarme de esta conversación y hacer un paneo del salón.
El padre de Elijah Iverson está en la otra punta, rodeado por el típico grupo de donantes del hospital y sanguijuelas sociales. El doctor Iverson es el médico responsable del centro oncológico del hospital y asistente infaltable a este tipo de eventos, así que no debería sorprenderme que estuviera aquí, pero igualmente se me eriza la piel y siento un calor en la nuca. Cierro los ojos y por un minuto oigo el trasteo de ollas y a mi padre alzando la voz. Los murmullos suplicantes de la madre de Elijah. Todavía puedo oler esas flores, blancas, cursis y pobres; flores para un funeral que no debería haber existido.
Abro los ojos y veo la sonrisa comprensiva de Elijah. Él también estaba allí ese día, el día en que nuestras familias pasaron de ser íntimas a algo diferente. Algo frío y distante. Elijah y yo seguimos siendo unidos (nos unieron Las Tortugas Ninja en el jardín de niños, y esa clase de vínculos son para toda la vida), pero los otros miembros de nuestras familias se alejaron, como si no hubieran existido dos décadas de parrilladas, de noches de Pictionary, de cuidar a los niños y de pijamadas y juegos de cartas hasta altas horas de la noche llenas de vino para los adultos y tantos bocadillos como pudiéramos robar para los niños.
–Está bien –respondo. Es una mentira a medias porque, aunque el doctor Iverson me recuerda a ese día (al horrible agujero que la muerte de mi hermana le hizo a mi vida), siempre somos educados y civilizados cuando nos vemos, que suele ser bastante seguido en una ciudad de este tamaño–. Ey, el evento se ve sensacional –agrego, más para cambiar de tema que otra cosa. La grieta Iverson-Bell es una herida antigua, y Elijah ya tiene suficiente presión esta noche. Es su primer éxito como coordinador de eventos en el Kauffman Center luego de abandonar el museo de arte en el que comenzó, y sé que le preocupa que la noche salga bien. Y teniendo en cuenta el hecho de que también es el evento del año al que asisten su padre y todos sus colegas…, sé que no me estoy imaginando las líneas de agotamiento y estrés que tiene en el entrecejo y alrededor de la boca.
Asiente sin ganas y sus ojos del color del whisky recorren la habitación. Con esa mirada eficiente y la mandíbula cuadrada parece el mellizo de su padre (alto y moreno y guapo), pero mientras que el doctor Iverson frunce el ceño, Elijah siempre fue de risas y sonrisas.
–Hasta ahora todo está saliendo bien –dice sin dejar de mirar el salón–. Pero perdí a mi cita.
–¿Trajiste a una cita? –pregunto–. ¿Dónde lo dejaste?
–Es una mujer –me corrige con una sonrisa y luego se ríe en mi cara, porque Elijah no ha salido con nadie desde que terminó la universidad–. Es broma, Sean. De hecho…
Una mujer muy apresurada, vestida con uniforme de camarera, se para junto a Elijah agitando el gráfico de asientos e interrumpe lo que él estaba por decir. Tras unos susurros y un insulto por lo bajo, Elijah se disculpa con un gesto y se retira a apagar algún incendio en las bambalinas de la gala y me deja solo con mi escocés. Miro hacia el doctor Iverson, que me está mirando fijamente. Asiente con la cabeza y yo le respondo igual, sin dejar de advertir la fría compasión que hay en su expresión.
Conozco muy bien esa fría compasión y una daga se me clava en lo más profundo del pecho.
Concéntrate en la vuelta olímpica, Bell.
Pero de pronto se me van las ganas de eso y solo quiero beber y aire fresco. A pesar de que la enorme pared de vidrio deja ver el cielo estrellado, me siento inquieto y claustrofóbico. El trinar del sexteto de cuerdas en el rincón me resulta ensordecedor, se expande como gas en cada centímetro cuadrado. Avanzo hacia la puerta de la terraza casi a ciegas, errático, solo necesito…
Salir.
Salir.
Salir…
El aire de la noche me llena con su frío y abrupto silencio. Respiro hondo una vez. Y otra. Hasta que mi pulso regresa a la normalidad y la daga en mi pecho cede. Hasta que mi cerebro deja de ser un desorden de ruido y flores de hace catorce años mezclados con los de la semana pasada.
Me gustaría que esto estuviera provocado solo por el recuerdo de la muerte de Lizzy. Me encantaría que no existiera una razón para que el padre de Elijah me mirara con pena. Me encantaría darme una ducha, tener una reunión, tener sexo con una hermosa mujer sin tener que tener el teléfono cerca y en sonido por si hay una emergencia. Desearía poder estar feliz por haber cerrado el trato de Keegan, por tener cantidades obscenas de dinero y un penthouse impresionante, un gran cuerpo y una verga aún más grande y un cabello con ese no sé qué.
Pero resulta que hay cosas que no se arreglan con dinero y un cabello sensacional.
Qué sorpresa.
Bebo el resto de mi escocés, dejo el vaso en una mesa alta y avanzo por la terraza. Frente a mí, la ciudad se extiende con sus luces centelleantes; a mis espaldas, la sólida cortina de hierro y vidrio que rodea mi reino. Donde vivo, trabajo y juego. El aire está lleno del sonido estival de las cigarras y el tráfico. Cómo quisiera, por un puto segundo, que escuchar esos sonidos me volviera a hacer sentir en paz. Poder mirar estas luces sin recordar el brillo de los tubos fluorescentes del hospital, el pitido de los monitores, el aroma a bálsamo labial.
Hay muy poca gente en la terraza, pero es temprano y estoy seguro de que habrá invitados riéndose borrachos y tropezando por aquí en cuanto levanten los platos de postre. Sea cual sea el motivo, agradezco este momento de soledad antes de entrar de lleno en la vuelta olímpica. Respiro hondo el aire con aroma a césped y entonces la veo.
En realidad, lo primero que veo es el vestido, un atisbo de seda roja, una parte del ruedo bailando en el viento. Es como agitar una capa roja frente a un toro. En cuestión de segundos vuelvo a ser Sean Bell, con la vuelta olímpica y todo, y cambio la dirección para seguir a esa seductora seda roja hasta encontrarme con la mujer a la que le pertenece.
Le da la espalda al vidrio y a los ricos del otro lado, apoyada contra uno de los gigantescos cables que unen la terraza con el techo del edificio. La brisa juega con la seda contra su cuerpo, agitando la falda, marcándole los contornos irresistibles de la cintura y las caderas, y las luces de la ciudad brillan contra el color café de sus brazos y espalda desnudos. Sigo la curva de su columna hasta la curva de su trasero cubierto por la tela y vuelvo a subir hacia las delicadas alas de sus omóplatos, atravesados por unas tiras rojas muy finas.
Gira al escuchar mis pasos y casi dejo de caminar porque, carajo, es bonita y, carajo otra vez, es joven. No como para ir preso, porque parece una estudiante universitaria, pero sin duda es demasiado joven para un hombre de treinta y seis años.
Y, sin embargo, no me detengo. Me acomodo contra el cable junto a ella, meto las manos en los bolsillos y, cuando la miro, un brillo dorado que llega de la gala nos ilumina el rostro.
Abre grandes los ojos cuando me mira y separa apenas los labios, como si mi cara la sorprendiera, como si no pudiera creer lo que ve, pero enseguida descarto esa idea. Lo más probable es que no pueda creer lo increíble que es mi cabello.
A menos que… ¿Tendré comida en el rostro o algo así? Me paso una mano por la boca y la mandíbula para cerciorarme, y sus ojos siguen el movimiento con una avidez que me enciende un fuego por dentro.
Con esta luz, puedo verle bien la cara. No solo es bonita. Es impresionante, es increíble. Es la clase de belleza que inspira canciones, pinturas y guerras. Su rostro es un óvalo delicado, con pómulos prominentes y grandes ojos color café. Tiene la nariz apenas respingada con un piercing que brilla de un lado. Su labio inferior es ligeramente más pequeño que el superior y provoca un mohín lujurioso. No puedo dejar de mirárselos. Todo eso enmarcado por unos rizos con forma de tirabuzón.
Jesucristo. Bonita. Qué palabra tan estúpida para describirla, qué lejana a la verdad. Los pasteles y los cojines son bonitos. Esta mujer es algo completamente diferente. Me hace parpadear y alejar la mirada porque me provoca algo extraño en la garganta y en el pecho. Mirarla me hace sentir que tengo un misterio al alcance de la mano, lo que sentía en los vidrios coloreados de mi iglesia.
Lo que sentía por Dios.
Pensar en Dios y en la iglesia me provoca la clásica punzada de irritación helada y me obliga a controlarme. Estoy seguro de que esta mujer piensa que estoy loco por haberme acercado y ahora no poder sostener siquiera el contacto visual. La mente en el juego, Sean, me digo. Vuelta olímpica, vuelta olímpica.
–Qué linda noche –comento.
Gira más la cabeza hacia mí y las puntas de los rizos le acarician los hombros desnudos, que de pronto solo puedo pensar en besarlos, correrle el cabello y besarle las clavículas hasta hacerla gemir.
–Así es –responde por fin, y Dios, su voz. Dulce y firme, con una sutil ronquera al final.
Vuelvo a mirar hacia la fiesta.
–¿Médica o donante? –pregunto para intentar ir sutilmente a la verdadera pregunta: ¿viniste sola?
Vuelve a abrir grandes los ojos y me doy cuenta de que mis palabras la sorprendieron, aunque solo Dios sabe por qué, ya que a mí me parece una pregunta normal. Y entonces en sus ojos aparece algo indescifrable.
–Ninguna de las dos. –No me equivoco si digo que se ha puesto a la defensiva.
Carajo. No quiero ahuyentarla, pero tampoco sé si lo que quiero hacer es mucho mejor. Es tan joven: demasiado joven como para invitarla a mi casa, demasiado joven como para llevarla a un rincón oculto y arrodillarme y descubrir a qué sabe…
Dios, debería alejarme. Atenerme a mis compañeras de la firma o a las estríperes. Pero, aunque me dispongo a retirarme, no consigo que mi cuerpo se aleje de ella.
Esos ojos cobrizos. Esa boca tentadora.
Conversar no puede hacer daño, ¿no?
Endereza los hombros mientras pienso en eso y alza el mentón como si acabara de tomar una decisión.
–¿Y tú? –me pregunta–. ¿Médico o donante?
–Donante –sonrío–. O, mejor dicho, mi empresa es donante.
Asiente como si ya supiera la respuesta, lo que era de esperar. La mayoría de los médicos tiene un traje decente, pero, seamos sinceros, no son famosos por su estilo, algo que nadie puede negar que yo sí tengo. Me estiro para acomodarme el moño y que vea el brillo de mi reloj y mis gemelos.
Para mi sorpresa, se ríe.
Me quedo helado. De pronto vuelvo a temer tener algo en la cara.
–¿Qué?
–¿Estás…? –Se ríe tanto que le cuesta hablar–. ¿Estás… presumiendo?
–No estoy presumiendo –aseguro un poco indignado–. Soy Sean Bell, y Sean Bell no presume.
Ahora se cubre la boca con una mano, tiene los dedos largos y finos y las uñas pintadas de dorado.
–Sí que estás presumiendo –me acusa a través de los dedos. Su sonrisa es tan grande que desborda su mano y, por Dios, quiero bajar con la lengua por su vientre y alzar la vista para ver cómo sonríe cuando la beso entre las piernas.
–Las mujeres no suelen reírse así de mí –le cuento con voz afligida, aunque yo también estoy sonriendo–. Por lo general, quedan impresionadas por mi aspecto.
–Estoy impresionada –dice con seriedad fingida, intentando simular un gesto de asombro, pero no lo consigue y termina riéndose aún más–. Muy impresionada.
–¿Lo suficiente como para permitirme alcanzarte un trago? –Es parte del guion, una respuesta provocada por los años de costumbre, y por eso recién después de decirlo recuerdo que ni siquiera sé si es legal que beba alcohol–. Eh, ¿puedes beber?
Su sonrisa se borra un poco y lleva la mano a la cintura, donde dibuja líneas abstractas en la seda.
–Cumplí veintiuno la semana pasada.
¿Cómo era la regla? ¿La mitad de mi edad más siete?
Carajo, definitivamente es demasiado joven para mí.
–Entonces, puedes beber. Pero soy demasiado viejo como para invitarte un trago, y ese es el verdadero problema.
Alza una ceja y dice con voz burlona:
–Bueno, es cierto que eres viejo.
–¡Ey!
De nuevo esa sonrisa. Jesús. Podría pasar el resto de mi vida contemplando cómo esa boca pasa de un delicioso mohín a una sonrisa gigante.
–Cualquier cosa excepto vino –dice, sin dejar de sonreír–. Por favor.
–De acuerdo. –Le devuelvo la sonrisa como un niño al que invitan a bailar por primera vez en una fiesta del secundario. ¿Qué me sucede? ¿Aparece una bonita veinteañera y mi vuelta olímpica se convierte en una caminata por un sendero en el que soy un novato? Yo no soy ningún novato.
Sin embargo, se me acelera el pulso y la verga presiona contra mis pantalones mientras voy a buscarle un trago a esta mujer. Aunque sea demasiado joven. Aunque no la conozca. Aunque se haya reído de mí.
De hecho, me gusta un poco que se haya reído de mí. En general me toman muy muy en serio (en la cama y fuera de ella) y me sorprende lo bien que se siente tener que trabajar por la admiración de esta chica.
Es eso. Eso es lo que quiero: ganármela. Tal vez esté mal llevarla a casa, pero me conformo con poder hacer que hoy se vaya deseando que la hubiera llevado a casa. Eso me basta para sacarme las ganas.
Pido un gin-tonic para ella y para mí otro escocés, y regreso a la terraza. Me alivia ver que sigue allí, contemplando el horizonte con una mirada reflexiva, envolviéndose el pecho con los brazos. Parece que quiere cubrirse.
–¿Tienes frío? –pregunto, preparado para ofrecerle mi abrigo, pero me dice que no con las manos.
–Estoy bien. –Toma el vaso, bebe con cuidado y parece disgustada–. Casi no tiene ginebra.
–Eres joven –digo un poco a la defensiva–. Tienes poca tolerancia.
–¿Eres así de protector con todas las mujeres que conoces? ¿O soy especial?
–Definitivamente eres especial –pronuncio esas palabras con toda la pompa y encanto que he ganado a lo largo de los años, haciendo uso del hoyuelo, y ella se ríe de mí.
De nuevo.
–¿Es una misión imposible?
–¿Qué cosa?
Bebo un sorbo de mi escocés y pongo los mejores ojos de cachorro mojado.
–Caerte bien.
Le da un sorbo a su trago para ocultar la sonrisa.
–No me caes mal. Pero no tienes que usar esas cosas de príncipe encantador conmigo.
–Bueno. ¿Y qué tengo que hacer?
Se queda pensando unos segundos y la brisa juguetea con sus rizos. Ese extraño sentimiento vuelve a apoderarse de mi pecho, como si su cabello al viento provocara un hechizo que conjurara recuerdos de vidrios coloreados y plegarias susurradas.
–Me gusta la honestidad –dice en voz alta–. Intenta ser honesto.
–Ser honesto. Mmm –musito golpeteando con los dedos el vaso de escocés–. No sé si es una buena idea.
–Es lo único que funciona conmigo –me advierte con una sonrisa juguetona–. Necesito total honestidad.
–Hagamos esto: seré honesto contigo si tú eres honesta conmigo.
Estira la mano.
–Trato hecho.
Tomo su mano para estrecharla y es cálida y suave. Dejo que mis yemas le acaricien el pulso en las muñecas y me complace ver que la atraviesa un pequeño escalofrío.
–Tú primero –agrega alejando la mano. Entrecierra los ojos–. Sin trampas.
–¿Trampas? ¿Moi? –Me llevo una mano al corazón como si me hubiera ofendido su acusación, aunque llevo años sin divertirme tanto–. Sería incapaz.
–Bien. Porque esto solo funciona si lo haces en serio. No lo uses como excusa para decirme lo linda que soy y que te gustaría conocerme mejor.
Con la mano aún en el pecho, bajo la cabeza con fingido abatimiento.
–Me atrapaste. –Porque eso era justo lo que pensaba decir; y técnicamente no hubiera sido hacer trampa–. Pero eso también es verdad –agrego alzando la vista hacia ella.
Hace un gesto con la mano como diciendo «sí, sí, sí» y vuelve a alzar las cejas.
–Dime algo que no les dices a las chicas con las que te quieres acostar.
–Bueno. –Apoyo el vaso en una cornisa–. Creo que eres más que linda. Creo que eres preciosa, y yo no te intereso, lo que me hace querer esforzarme mucho para conseguirlo. Quiero que te interese mi boca… –Doy un paso hacia ella con las manos bien metidas en los bolsillos para que vea que no voy a tocarla–. Que te interesen mis dedos…
Doy otro paso hacia delante y ella alza la mirada para verme mejor; separa los labios, abre los ojos bien grandes y pestañea. Puedo ver su pulso rebotando en la garganta, la rápida subida y bajada de su pecho. Sus pezones contra la seda.
–... y cada parte de mi cuerpo.
Ahora estamos tan cerca que mis zapatos acarician el dobladillo de su vestido y me alejo; sin tocar, sin apretar, sin frotar, solo palabras y la electricidad que hay entre nosotros.
–Y sí, quiero conocerte mejor. Quiero saber si gritas o gimes cuando acabas, quiero saber si prefieres mi boca o mis manos, quiero saber si te gusta lento y profundo o fuerte y rápido.
Traga saliva, sus ojos buscan los míos con parpadeos rápidos.
–Y ahora puedo ver la V entre tus muslos bajo ese vestido, y solo quiero apoyarle mi verga. Quiero ver si eres tan sensible como para excitarte a través de la seda, quiero ver si puedo lamerte a través de ella. –Bajo la voz–. Quiero saborearte. Tengo tantas ganas de saborearte que me pongo duro de solo pensarlo. Quiero ver cómo responde tu centro cuando lo abra con los dedos, quiero saber si se te va a hinchar y a endurecer el clítoris cuando lo chupe. Quiero sentir el lugar en el que se aplastará mi nariz cuando te coma por delante… y por detrás.
Se le dilataron las pupilas, como dos hondas piscinas negras rodeadas por dos anillos cobrizos.
–¿Eso… se puede hacer?
Tuerzo la cabeza, divertido.
–¿Hacer qué?
Mueve un poco los pies y baja la vista.
–Eh, emm. Lo de comerme. Por detrás.
Jesús.
Es joven, ¿pero tanto? Veintiuno es edad suficiente como para haber encontrado al menos un tipo decente en la cama. Y, por Dios, ¿qué dice de mí que esta repentina revelación de inocencia me excite así? Que ella no sepa… Poder ser el primero que le muestre… Mi verga empuja contra la cremallera, a punto de romperla, y siento la piel caliente, estirada. Mi lengua está desesperada por conocer la textura satinada de su lugar secreto, su sabor oculto; me la paso por los dientes porque necesito sentir algo para aplacar la tormenta que se desata en mi interior.
Ella me mira la boca. Yo la observo mirarme.
–Sí –respondo con la voz ronca–. Sí, se puede hacer.
–Yo, eh… –titubea, e incluso con esta luz indirecta alcanzo a ver el rubor que aparece en su piel morena–. No lo sabía.
Te puedo enseñar, me gustaría decirle. Déjame llevarte a algún lugar privado. Déjame enseñarte a sujetarte de un pasamanos y a entregarme tu trasero. Déjame mostrarte exactamente lo que un hombre puede hacer con la boca cuando besa a una mujer por detrás.
Pero no lo digo. Solo bajo un poco la cabeza, lo necesario para hacer que ella abra más la boca, y murmuro:
–Tu turno.
El rubor crece y se extiende por su dulce piel, le llega a las clavículas y el cuello.
–¿Mi turno? –pregunta sin aliento.
–De ser honesta, ¿recuerdas?
–Ah –exhala parpadeando–. Claro. Honesta.
–Sin trampas. Yo fui honesto contigo.
–Sí –dice y vuelve a bajar los ojos hacia mi boca–. Fuiste honesto conmigo.
Le doy un momento, aunque solo quiero apretarla contra el cable, frotar mi erección en la seda de su vestido y enterrar mi rostro en su cuello, mientras beso esa piel sensible y meto la mano bajo su falda para tomar su calor con la mano.
–Bien. Honestidad. –Respira hondo y alza la vista hacia mí–. Quiero que me beses.
–¿Ahora?
–Ahora –confirma, pero hubo un dejo de vacilación en su voz que no me gustó. O sea, estoy a punto de arrodillarme y rogarle que me deje ver su centro, pero mi lado bueno quiere que esté completamente preparada y segura. No quiero que finja ser valiente para que la bese, no quiero que necesite valentía para hacer nada. Le quito el vaso de las manos y lo dejo en la cornisa junto a mi escocés. Luego estiro una mano hacia ella.
–¿No me vas a besar? –Parece confundida–. Pensé que… después de todo lo que dijiste…
–Tengo muchas ganas de besarte. Pero ahora puede durar todo lo que queramos, ¿no? Tal vez sean diez minutos, tal vez veinte. El caso es que no quiero apresurarlo. ¿Y si es el único beso tuyo que consigo en toda la vida? Quiero tomarme mi tiempo. Saborearlo.
–Saborearlo –repite. Y entonces asiente, relajada–. Me gusta.
Toma mi mano y avanzamos por la terraza hacia un gazebo con una pista de baile, a la espera de que la gente acuda para beber y bailar. Pero ahora está casi vacía, solo hay un empleado solitario con una bandeja de copas de champán y un altavoz que reproduce la música que el sexteto de cuerdas está tocando en el salón.
–¿Y si primero bailamos? –sugiero.
Recorre el gazebo con la mirada y algo de su confianza retrocede.
–¿Estás seguro de que sabes bailar?
–Soy un excelente bailarín –aseguro, irritado–. Es probable que sea el mejor del mundo.
–Demuéstralo –me desafía.
Yo respondo y hago lo que he querido hacer desde que la vi: deslizo una mano por la curva de su cintura hasta esos tentadores huecos que tiene llegando a la cadera. Tengo que contener las ganas de seguir bajando. Después, la acerco hacia mí mientras con mi otra mano tomo la suya.
Vuelve a estremecerse. Sonrío.
No me cuesta tomar ritmo y guiarla en un vals sencillo. Soy un bailarín decente (una prima insistió en que los chicos Bell tomáramos clases de baile antes de su boda y supe sacar provecho de esa experiencia tortuosa), y me complace descubrir que la hermosa mujer en mis brazos parece impresionada.
–No eres tan malo –admite. Mientras nos deslizamos por la pista de baile con la ciudad brillando a nuestro alrededor y las cigarras cantando alegres, me mira a los ojos con una expresión que no consigo descifrar, como si hubiera demasiada historia y significado, y casi oigo un coro de ángeles en mi mente y saboreo el peculiar sabor de la hostia en la lengua.
–Tú tampoco –respondo, pero son palabras vacías, para llenar el espacio que ya está lleno con algo espeso, innombrable y ancestral, a lo que mi corazón y mis entrañas responden con un fervor cándido que hacía años que no sentía. Y me aterra. Me aterra y me excita, y entonces mueve la mano de mi hombro hacia mi nuca con un movimiento a la vez vacilante y seguro. Se siente importante, se siente adorable, se siente como si mi cuerpo fuera a despegar por el rapto de lujuria y protección y el manto de misterio que siento ahora mismo–. ¿Cómo te llamas? –murmuro. Tengo que saber. Tengo que conocer su nombre porque no creo que vaya a poder irme esta noche sin saberlo.
No creo que vaya a poder irme y punto.
Pero algo en mi pregunta la incomoda, y entonces vuelve a ponerse a la defensiva. Siento que tengo un caparazón entre los brazos.
–Estoy a punto de cambiarlo –dice, críptica.
–¿De cambiar tu nombre? Como… ¿por protección de testigos o algo así?
Eso la hace reír un poco.
–No. Por trabajo.
–¿Trabajo? ¿Ya terminaste la universidad?
–Estoy a punto de empezar el último año, pero –se pone seria– se puede trabajar e ir a la universidad al mismo tiempo, ¿sabías?
–Sí, pero ¿un trabajo por el que tengas que cambiar de nombre? –Estudio su rostro–. ¿Estás segura de que no es protección de testigos? ¿Supersegura?
–Supersegura. Es un trabajo poco convencional.
–¿Me vas a contar?
Tuerce la cabeza, pensativa.
–No. Por lo menos no por ahora.
–No es justo –me quejo–. Sabes bien que eso fue deshonesto. Además, sigo sin saber cómo llamarte.
–Mary –responde al cabo de un momento–. Puedes llamarme Mary.
La miro escéptico.
–Suena falso.
Se encoge de hombros y el movimiento la hace apretarme un poco la nuca, se siente tan bien que quiero ronronear. Me he acostado con mujeres hermosas, experimentadas, más de una a la vez, y, sin embargo, la sensación de los dedos de Mary en los cortos cabellos de mi nuca me resulta más intensa y más electrizante que todo lo que puedo recordar. La acerco un poco mientras la música cambia a una canción más lenta y melancólica. Las cigarras cantan con las cuerdas como si las hubieran invitado al sexteto, alto, reconfortante y familiar.
–Hacía años que no bailaba así –admite Mary mientras nos deslizamos por la pista.
–Eres muy joven para hablar como una vieja.
Me regala una sonrisa triste.
–Es cierto.
–¿Qué cosa? ¿Que hacía años que no bailabas así o que eres muy joven para hablar como una vieja?
–Ambas –responde con la misma sonrisa–. Ambas son ciertas.
La hago girar. Soy un hombre egoísta, solo quiero ver el movimiento del vestido en su cuerpo y, cuando lo veo, tengo que contener un rugido en el pecho. Dios, esas caderas. Esa cintura. Esas tetas pequeñas y paradas, sin sujetador, del tamaño de una mano. La jalo hacia mí, le deslizo la mano por la espalda y jugueteo con las tiras que le atraviesan la columna.
Se estremece en mi contacto, separa los labios y le pesan los ojos. Ralentizo nuestros pasos y le suelto la mano para poder trazarle el contorno del mentón.
–Mary –gruño.
–Sean –suspira; lo dice como si hubiera estado esperando para pronunciarlo, lo dice sin vacilar, sin preocuparse, sin la torpeza usual de alguien que pronuncia un nombre por primera vez. Y el sonido de mi nombre en esos labios desata una necesidad profunda y embriagadora, algo conocido y extraño al mismo tiempo, como una plegaria en un idioma nuevo.
–¿Sigues queriendo ese beso? –le pregunto en voz baja. Ahora parece lista, no hay temor en ninguna parte de su rostro, pero quiero estar seguro, quiero que lo desee tanto como yo, quiero que arda de ganas de tener mi boca en la suya.
Me mira parpadeando, sus ojos son puro calor líquido y, cuando le paso un dedo por el labio superior, vuelve a estremecerse.
–Sí –susurra–. Bésame.
Bajo la cabeza, la aprieto contra mi cuerpo para que cada una de sus curvas se aplaste contra mis músculos. Estoy a punto de reemplazar los dedos por la boca, de saborearla por fin, de besarla hasta que no pueda mantenerse en pie… cuando una música pop estridente atraviesa el aire.
Kesha canta en mi bolsillo (sí, me gusta Kesha. ¿A quién no? Es sensacional).
–Ehh –titubea Mary.
–Mierda. –La suelto para buscar mi teléfono; doy un paso hacia atrás cuando por fin consigo aceptar la llamada y apoyarlo en la oreja.
–Sean –dice mi papá al otro lado de la línea–. Estamos en la sala de emergencia.
Sacudo el brazo con impaciencia para separar el puño del traje del reloj y poder mirar la hora.
–¿Clínica KU?
–Sí.
–Veo el hospital desde aquí. Estaré en diez.
–Bueno –responde papá–. Conduce con cuidado… Nada va a cambiar si tardas cinco minutos más…
Arrastra las palabras, perdido. Sé cómo se siente. Sé exactamente cuánto puede nublarte la mente la adrenalina de llevar a alguien al hospital.
Cuelgo el teléfono y vuelvo a mirar a Mary, que se muerde el labio y frunce el ceño, preocupada.
–¿Todo bien? –pregunta.
Me paso una mano por el rostro. De pronto me siento muy muy cansado.
–Eh, la verdad que no. Tengo que irme.
–Ah. –Aunque parece decepcionada, no está molesta porque haya interrumpido el momento como lo estarían muchas mujeres. En todo caso su expresión es…, bueno, amable. Tiene los ojos cálidos y empáticos y aprieta esos labios que me arrepentiré por siempre de no haber besado hasta dejarlos completamente rojos.
–Si fueras más grande, te pediría tu número –murmuro–. Me aseguraría de terminar esto.
–No podríamos –dice desviando la mirada. Algo vulnerable e inocente aparece en su rostro, y eso mueve cada gramo de mi lujuria y el instinto protector que siento hacia ella–. Esta es algo así como mi última salida –aclara–. Al menos por un tiempo.
¿Última salida? Y entonces recuerdo que es agosto, que está estudiando, que parece ser el tipo de mujer que se toma en serio sus estudios.
–Claro. Pronto comenzará el semestre.
Abre la boca como si fuera a decir algo, tal vez para corregirme, pero solo junta los labios y asiente.
Le tomo la mano y la llevo a mis labios. No estaría bien darle un beso de verdad antes de irme (hay algo en eso que hasta a mí me resulta inmoral), pero esto, bueno, no puedo resistirlo. La caricia sedosa de su piel en los labios, un aroma ligero y floral. Tal vez a rosas.
Carajo.
Carajo.
Caigo en la cuenta de que puede que esta sea la última vez que vea a esta mujer, la única mujer a la que quiero volver a ver con desesperación en años, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Es demasiado joven y tampoco me está ofreciendo ninguna forma de contacto. Además tengo que apresurarme al hospital.
Bajo la cabeza con la mayor resignación que he sentido en la vida y me alejo.
–Fue un placer conocerte, Mary.
Se la oye conflictuada cuando responde:
–También fue un placer conocerte, Sean.
Giro, sintiendo un peso en el estómago, como si mi cuerpo estuviera atado al suyo y me rogara que regresara, pero mi mente y mi corazón ya están enfocados en el hospital. En esa sala de emergencia que tan bien conozco.
–Sea lo que sea –grita Mary a mis espaldas–, rezaré por ti.
La miro por encima del hombro. Está sola en la pista de baile, rodeada por las luces de la ciudad, envuelta en seda, con un rostro que combina intrigante sabiduría y juventud, segura y vulnerable. Memorizo cada una de sus líneas y curvas y digo:
–Gracias. –Y me voy. La dejo con las luces centelleantes y las incansables chicharras.
No le digo lo que en verdad quiero decirle. Solo pienso durante todo el camino hacia el valet y me lo repito amargamente mientras avanzo por la calle hacia el hospital: No pierdas el tiempo con esa mierda de rezar, Mary. No funciona.
CAPÍTULO 2
Antes creía en Dios como creía en el cáncer. Es decir, sabía que ambos existían en un sentido distante, académico, pero les pertenecían a otras personas; eran irrelevantes para la vida de Sean Bell.
Hasta que el cáncer atrapó a mi familia con uñas y dientes, enorme y feroz, y dejó de ser académico, dejó de ser distante. Se convirtió en algo real y terrible, más vengativo y omnipresente que cualquier deidad, y nuestras vidas se reordenaron en torno a sus rituales, su comunión de paletas de morfina y medicación para las náuseas, sus salmos de vaporizadores y televisión durante el día.
Fuimos bautizados en la Iglesia del Cáncer y fui tan devoto como cualquier recién convertido: asistí a todas las citas con el médico, me informé de cada nueva investigación y usé todas las conexiones que tengo en la ciudad para asegurarme de que mi madre tuviera lo mejor de lo mejor.
Así que sí. Ahora creo en el cáncer.
Es demasiado tarde para creer en Dios.
Entro en el aparcamiento del hospital, estaciono y recorro las puertas de la sala de emergencia, ignorando a la gente que me mira porque tengo puesto un esmoquin. Voy directo a la recepción y, qué suerte, hay una enfermera que me cogí hace algunas semanas, durante la última internación de mamá. Mackenzie o Makayla o McKenna, algo así. Tuerce la boca en una sonrisa amarga cuando me ve. Sé que me lo merezco.
–Pero miren quién llegó, el mismísimo Sean Bell –dice inclinando la cabeza y entrecerrando los ojos. Agradezco el vidrio que nos separa, porque, si no, creo que mi integridad física podría estar en riesgo. Para mí fue una escapatoria desesperada durante las largas horas en la sala de espera, una distracción momentánea con un cuerpo bello y disponible; pero, después de que me dio su número y sus horarios, quedó claro que para ella había sido algo más.
–Hola, mi mamá está aquí y necesito verla. Es Carolyn Bell, creo que llegó hace poco.
La enfermera del nombre con M pestañea despacio en un gesto insolente y se gira aún más despacio hacia la pantalla de su computadora. Clic, hace su dedo molesto contra el mouse. Clic. Clic.
Carajo.
Carajo. Si se moviera más lento, se quedaría congelada. Se convertiría en una estatua. ¿No hay alguna regla que diga que las enfermeras tienen que hacer su trabajo sin importar el historial sexual? ¿No está rompiendo algún juramento de enfermeras? Una parte de mí quiere hacer la clásica Sean Bell y comportarme encantador o amenazante, pero ambos caminos toman tiempo y eso es algo de lo que no dispongo.
–Mira, lamento no haberte llamado.
–Seguro –dice sin siquiera mirarme.
Buueeenooo. Todo mi cuerpo grita por ir hacia mamá, todavía tengo el pecho apretado por el recuerdo de una chica que se hace llamar Mary y ahora tengo una enfermera enojada en medio del camino al sitio en el que debo estar; exactamente por esto me mantuve libre de ataduras toda mi puta vida. El sexo y los sentimientos no se mezclan, y Mackenzie/Makayla/McKenna es la prueba viviente.
Honestidad, la voz de Mary me retumba en los oídos. Intenta ser honesto.
Dejo escapar un suspiro largo y mudo; sé que tengo que arreglar esto de alguna forma. Mamá es más importante que tu orgullo, cretino. Discúlpate de verdad así puedes verla.
–Bueno –comienzo, inclinándome hacia adelante para poder hablar bajo y no humillarme frente a toda la sala de espera–. Tienes razón. Estuvo mal aceptar tu número cuando no tenía intenciones de llamarte y estuvo mal tener sexo sin dejar en claro que no quería nada más. Te mereces algo mejor y lo siento.
La enfermera no se ablanda exactamente, pero acelera los clics y por fin me mira.
–Habitación trece. –La amargura de su voz parece un poco amortiguada–. Por esa puerta y a la izquierda.
–Gracias.
–Y para que sepas –dice sin dejar de mirarme–, tratas como la mierda a las mujeres. Si te queda algo de decencia, ahórrale el dolor de cabeza a la próxima que conozcas.
–Lo tendré en cuenta –miento y avanzo hacia la habitación de mamá; a mi paso, los zapatos de vestir reflejan la luz barata del hospital contra la pared.
Dos horas más tarde, estoy en la sala de espera del quirófano con el teléfono en la oreja. Estoy solo porque le dije a papá que fuera a casa a buscar unas cosas para mamá y, gracias a Dios, me hizo caso.
¿Primer mandamiento de la Iglesia del Cáncer? Le darás algo para hacer a papá. La espera, la incertidumbre, las horas sin hacer nada: todo aumenta su temor y su agitación y eventualmente se vuelve un desastre y no ayuda a nadie. Pero, en la medida en que se siente útil, está bien. Y no me estresa a mí ni a mamá.
Segundo mandamiento: los mensajes en el grupo son sagrados. Después de resolver lo de papá, actualicé el chat familiar y ahora estoy al teléfono hablando con mi hermano Tyler.
–Creí que ya habían resuelto lo de la obstrucción intestinal –dice con voz cansada. Miro el reloj: es casi medianoche en la costa este y, conociendo a mi hermano y a su esposa Poppy, estoy seguro de que se pasaron la tarde cogiendo como conejos. Suertudos.
–Hace unas semanas solo era una obstrucción parcial –explico, y me masajeo la frente con el talón de la mano; a veces siento que mi vida quedó reducida a repetir una y otra vez el resumen del discurso médico–. La internaron para hidratarla y poder monitorearla. Creyeron que se había liberado.
–Bueno, obviamente no –replica Tyler impaciente y, aunque estoy de acuerdo, contengo un rapto de mi propia impaciencia. Porque él no está aquí; está de gira por las mejores universidades, publicando bestsellers con sus memorias y teniendo sexo con su sexy esposa y no tuvo que pasarse los últimos ocho meses escuchando médicos, negociando con aseguradoras y aprendiendo a colocar suero. Yo lo hice. Yo he estado soportando lo más cruel de la enfermedad de mamá y el estrés de papá porque Tyler está muy lejos y Ryan es muy joven y Aiden es muy sensible y Lizzy está muy muerta.
Mierda.
Por un momento, me arden los párpados y lo odio, odio la sensación de impotencia y culpa y pérdida, y lucho contra eso. No pude salvar a Lizzy, pero puedo salvar a mamá y eso es lo que haré.
–Piensan que es posible que haya empeorado o que sea una complicación del tratamiento con radiación que hizo hace dos días –agrego cuando me repongo de mis estúpidos pensamientos–. Es una obstrucción total, así que la están operando y, si sirve de algo, son optimistas.
Tyler respira hondo.
–Debería regresar.
La pregunta del millón, siempre. ¿Y si este es ese momento? ¿Y si ahora todo se sale de control y comienza a desmoronarse? Tyler solo tenía diecisiete cuando encontró el cadáver de nuestra hermana colgando del techo del garaje y sé que eso lo dejó tan lastimado como a todos (o tal vez más). Pasó diez años de su vida sirviendo a un dios vacío y ausente. No tengo dudas de que la posibilidad de perderse los últimos minutos de mamá debe atormentarlo más que no haber podido detener a Lizzy, sencillamente porque en el caso de nuestra hermana no había forma de saber lo que iba a suceder. Pero con cada día que pasa, lo inevitable de la muerte de mamá se vuelve más y más evidente.
Detente, me ordeno fastidiado. Nada es inevitable.
Nada.
–Si quieres venir a casa a verla, lo entiendo, pero esta vez va a estar bien. Solo es una laparoscopía, estará afuera enseguida. Mira, Campanilla –agrego, sabiendo que ese apodo lo vuelve loco–, nadie te culpa por hacer tu vida en otro estado. Mamá está superorgullosa de lo que haces, que es…
–Escribir libros –completa con brusquedad.
–... y lo que hace Poppy en Manhattan, que es…
–Una fundación de arte. ¿Acaso no me escuchas cuando hablo?
–Por supuesto que no. Así que no te sientas culpable por no venir, ¿sí? Cuando de verdad crea que es momento, te compraré el boleto yo mismo. Pero no es ahora.
–Me preocupa que no seas capaz de admitirlo cuando ese momento haya llegado –dice Tyler con cuidado–. Y me preocupa que no me lo digas.
–¿Qué carajo significa eso? –Una pausa. Sé que Tyler está diseccionando mis palabras y eso me molesta aún más–. No necesito que lo suavices –disparo–. Di lo que tengas que decir.
–Bien –comienza y me complace oír que él también es un poco brusco–. Creo que no has asumido que mamá va a morir.
–Todos vamos a morir, pequeño. ¿O se te ha olvidado esa parte de la religión?
–Sean, hablo en serio. Sé que piensas que esto se reduce a tener los mejores médicos, los mejores tratamientos, la mayor cantidad de dinero, pero puede que esas cosas no cambien nada. Lo entiendes, ¿no? ¿Sabes que no puedes controlar lo que sucederá?
No respondo. No puedo. Sujeto el teléfono con tanta fuerza que puedo sentir los bordes del vidrio apretando mis huesos.
–No hay agenda para la vida, no hay itinerario, no hay plan estratégico –continúa–. Todo puede estar saliendo perfectamente… hasta que no, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. ¿No lo ves?
–Veo que ya te resignaste con mamá y ni siquiera estás aquí como para de verdad saber cómo está.
–Está bien que te enojes –me dice Tyler despacio–. Y que te sientas perdido.
–No me hagas el sacerdote –siseo caminando por la habitación, deseando que estuviera aquí para poder golpearlo de lleno en esa boca de sabelotodo–. No eres mi sacerdote, Tyler. Ya no eres el sacerdote de nadie.
–Puede que no –responde calmado–. Pero sigo siendo tu hermano. Te sigo amando. Y Dios te sigue amando.
Resoplo.
–Entonces, tiene que empezar a esforzarse un poco más.
–Sean…
–Me tengo que ir. Le dije a Aiden que lo llamaría.
Y entonces cuelgo antes de que Tyler pueda responder, una estrategia de cretino que conozco bien, pero él fue un cretino primero, metiendo a Dios en esto. Un dios en el que no creo, un dios que odio, un dios que permitió que uno de sus sacerdotes lastimara a mi hermana una y otra vez, y luego, en lugar de consolarla, puso una soga alrededor de su cuello de diecinueve años para escapar del dolor. Un dios que ahora está matando a mi madre de la forma más lenta y deshumanizante posible.
Que se vayan a cagar Tyler y su dios, no necesito a ninguno, y mamá tampoco.
–¿Señor Bell?
Alzo la vista y veo a alguien con ambo en la puerta.
–¿Sí? –respondo con voz ronca.
–Su madre está en la sala de posoperatorio. Está dormida, pero todo salió muy bien. ¿Quiere ir a sentarse a su lado?
–Por supuesto. –Voy con mi madre y dejo detrás todos los sermones de Tyler y mi enojo con Dios, sabiendo que me estarán esperando cuando regrese.
CAPÍTULO 3
Harry Valdman es un imbécil, egoísta y codicioso que engaña a su esposa, ignora a sus hijos y estafa a las personas para robarles el dinero que tanto les ha costado ganar; pero es un jefe decente. Mientras le haga ganar mucho dinero, no le importa qué hago ni cuánto tiempo pase en la oficina, lo que fue de mucha ayuda los últimos ocho meses, desde que recibimos el diagnóstico de mamá y me convertí en el hijo a cargo del cáncer. Sigo firmando acuerdos enormes y consiguiendo clientes aún más enormes, aunque haga mi trabajo desde las más diversas locaciones.
Así que asumo que no habrá problema cuando le escribo un mensaje a su secretario para avisarle que no iré a la oficina. Pero entonces me llama.
–Buen día, señor Bell. –Trent, el secretario, se oye un poco nervioso–. El señor Valdman dice que quiere verlo en su oficina lo antes posible. Pasó algo importante y es una emergencia.
Miro al otro lado de la habitación, donde mi madre duerme plácidamente rodeada por un ejército de caños y cables y bolsas y pantallas.
Suspiro.
–Mi madre está en el hospital. ¿No puede esperar?
–Espere, preguntaré –dice Trent y oigo las notas de una pieza de Liszt mientras aguardo. Entonces regresa–. Eh, ¿señor Bell? Lo siento mucho, pero el señor Valdman dice que necesita verlo de inmediato y que no puede esperar. ¿Le digo que viene en camino?
–Carajo –musito pasando una mano por mi rostro sin afeitar y bajo la vista hacia el esmoquin arrugado–. Sí, estoy en camino. Paso por mi casa a cambiarme y voy.
–De acuerdo, señor. Le aviso.
Maldita sea.
Cuelgo el teléfono y me paro contra mi voluntad para dejar sola a mamá. Le dije a papá que fuera al trabajo (es encargado de depósito en una pequeña empresa de plomería y a su jefe no le gusta que falte por ningún motivo, ni siquiera una esposa enferma) y Ryan está en Lawrence instalándose en su apartamento universitario. Aiden está trabajando. Y, obvio, Tyler no está.
Le doy un beso a mamá en la frente fría y se mueve, pero no despierta. Encuentro una enfermera y le explico que tengo que ir a trabajar, pero que me llame ante el más mínimo cambio. Le doy el número de todas las personas que se me ocurren por si no llega a ubicarme. Estoy seguro de que Valdman entenderá si tengo que huir de nuestra reunión.
Casi seguro.
Seguro a medias.
Carajo, tal vez no estoy nada seguro. Mastico la idea mientras conduzco mi automóvil a toda velocidad, golpeteando ansioso el volante. Es la primera vez que cuidar de mamá me trajo un problema en el trabajo, y tengo que admitir (aunque sé que Valdman es un imbécil) que me sorprende que me insistiera para ir. Trent dijo que era una emergencia, ¿pero qué maldita emergencia de inversiones puede ser más importante que la emergencia médica de mi madre?
Y entonces me siento un idiota, porque no gané todo el dinero que tengo haciéndome esa clase de preguntas. Siempre siempre prioricé el trabajo, al menos hasta que mamá enfermó. E incluso después di lo mejor para darle a la firma cada parte de mí no comprometida con los deberes de chofer de quimio o asistente de farmacia. Si Valdman dice que es una emergencia, tengo que creerle e intentar solucionar lo que sea que esté ocurriendo.
Pero, Jesús, en serio, ¿qué puede ser?
Llego a casa, me doy la ducha más rápida del mundo y me pongo un traje limpio sin siquiera afeitarme. No voy a ver a ningún cliente, así que está bien, aunque me resulta extraña la sensación de la barba rozando la tela de una camisa limpia. Me siento desalineado y, cuando me miro en el espejo, noto que no tengo la corbata bien puesta; apenas reconozco al hombre que me mira.
Bueno, no hay nada que hacer. Fue una noche larga, y no de las buenas… Salvo por la parte de Mary, porque podría haber pasado mil noches largas con ella.
Lo que significa que iré directo al infierno.
Los hombres de treinta y seis como yo no deberían querer ver una vagina universitaria. Ni querer lamerla y frotarla hasta hacerla mojarse y gemir; ni querer abrirle las piernas y montarla; ni querer cogerla y bombear y frotar hasta que haya acabado tantas veces que se olvide de su nombre… y de su nombre falso. Y ahora tengo una erección, genial, genial.
Meto todas mis mierdas en un portafolios de cuero y corro hacia la puerta para reunirme con mi jefe. Que se cague la erección, de todos modos, desaparecerá cuando llegue a su oficina.
La rosácea decora las mejillas de Valdman con lo que parecen arañas rojas y me encuentro mirando los diminutos capilares y venas rotas mientras habla, y me pregunto por qué todos los tipos ricos blancos terminan con ese aspecto rubicundo y qué debería hacer para no terminar yo también como Henry VIII. Probablemente dejar de beber, aunque es cierto que como mucho kale y eso de algo debe servir.
Está divagando desde que me senté hace algunos minutos y sigo sin tener idea de qué ocurre.
–... jodidos, Sean, estamos jodidos, y ya me hablaron dos clientes preocupados porque la mala prensa pueda afectarlos. Y los noticieros… Jesús, ¡son buitres! Están volviendo locos a todos, hasta a los putos pasantes.
Me obligo a despegar los ojos de sus mejillas.
–Si me dice qué ocurrió, lo arreglaré. Se lo prometo.
Valdman se acomoda en la silla y se estira hacia el bar que tiene junto al escritorio.
–¿Quieres un trago? –pregunta tomando un vaso y el decantador de whisky.
Miro el reloj con discreción. Son apenas pasadas las nueve.
–Estoy bien –rechazo con cuidado–. Ahora, señor, sobre lo que ocurrió…
–Sí, sí –musita dando un sorbo al vaso y apoyando el decantador en el escritorio, entre nosotros–. El trato de Keegan.
Estoy genuinamente confundido.
–¿El trato de Keegan, señor?
Valdman pestañea con los ojos rojos y vuelve a beber. Espera que yo diga algo.
¿Pero qué puedo decir?
–Todas las versiones del trato pasaron al menos dos veces por Legales –le recuerdo, haciendo un esfuerzo para pensar en posibles agujeros que puedan tener así de mal a Valdman. Pero no hay ninguno, en serio. Ninguno. Es un buen trato: fue preparado para todas las contingencias, se examinaron todas las cláusulas, todos los códigos e impuestos de todas las ciudades fueron referenciados e incluidos hasta el cansancio–. Tuvimos que pedir un permiso especial a la alcaldía, pero eso resultó mejor y más fácil de lo que esperábamos. Y después lo mandamos a Legales una última vez, luego de que lo leyera el equipo de Keegan. Le prometo, señor, que no hay nada ni cerca de lo ilegal o lo poco ético.
Valdman gruñe.
–Puede que no ilegal, ¿pero poco ético? Permíteme dudarlo.
Lo miro. Sé que estoy arruinado por el estrés y la falta de sueño, sé que estoy abatido por cuatro semanas de noches largas y levantarme temprano para cerrar este acuerdo; pero mi mente siempre funcionó mejor cuando la exijo, así que estoy de verdad perplejo. O sea, sería el primero en admitir que en el pasado cerré acuerdos que pasaban algunos límites morales (después de todo, en las fronteras de lo moral es donde más dinero se gana), pero no había ni un ápice de eso en el trato de Keegan. Ni rastro de nada sospechoso. Solo unos viejos edificios de ladrillo que se convertirán en relucientes centros comerciales. Carajo, hasta como ciudadano me parece un buen trato.
Por fin, Valdman ve que no tengo idea de qué habla y apoya el vaso con un suspiro de fastidio.
–El hombre que vende la propiedad… ¿Ernest Ealey? ¿Te mencionó algo de un alquiler? ¿Inquilinos?
Pregunta sencilla.
–Nunca –respondo con firmeza–. Y buscamos todos los contratos vinculados a esos tres edificios en los últimos cuarenta años. Nada vigente, ni deudas, ninguna de esas mierdas de patrimonio cultural. Es una propiedad limpia, señor, lo prometo.
–Te equivocas –dice mi jefe–. Porque sí hay un contrato y hay inquilinos.
Niego con la cabeza.
–No, revisamos…
–Ealey te mintió, hijo, o tal vez solo se olvidó, porque fue un acuerdo de palabra hecho hace veinte años.
–Si no está registrado…
–Me importan un carajo los registros en este momento –exclama Valdman–. Me importan los putos periódicos que me están respirando en la nuca.
–Lo siento, señor, sigo sin entender por qué a la prensa le importan estos inquilinos…
–Monjas, Sean –interrumpe–. Son putas monjas.
De todas las cosas que podría haber dicho, la palabra «monjas» probablemente era la última en mi lista de posibilidades y me sigo preguntando si lo oí bien cuando agrega:
–Tienen un refugio y un comedor y en el último año lo han estado usando para alojar víctimas de trata de personas.
Monjas. Refugio.
Víctimas de trata de personas.
Parpadeo.
Y parpadeo.
Porque…
Esto es malo.
–El viejo Ernest Ealey llevaba años sin poder vender esos edificios, así que se los alquiló a las monjas por un dólar al año para ahorrarse los impuestos.
–Un dólar por año –repito.
Mierda, esto es muy malo.
Valdman me mira sobre un trago de escocés.
–Veo que por fin comprendes la gravedad del asunto.
Ah, sí que la entiendo: ahora no importa qué tan legal y correcto sea el acuerdo. Porque la historia es que una empresa de otro estado le arrancará a un grupo de monjitas dulces y bonachonas el espacio que usan para ayudar. La historia es que un hogar de caridad será derribado para convertirlo en un templo de codicia y consumismo. La historia es que estas monjitas (carajo, ya puedo verlas en las noticias con sus hábitos y adorables rostros arrugados) solo quieren vestir y alimentar a los pobres y los millonarios malos las castigan y la alcaldía es corrupta.
Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo carajo se me pasó esto?
Me acomodo el cabello y jalo un poco, usando el dolor para concentrarme.
–¿Quiere que busque la forma de cancelar el trato?
–Claro que no. –Suelta un bufido–. ¿Sabes la cantidad de dinero que estamos ganando?
Por supuesto que lo sé, pero no respondo.
Mi jefe se inclina hacia adelante y golpea con fuerza el escritorio.
–No, Keegan y Ealey quieren avanzar, y ni te cuento nosotros. Mantén el trato, pero arregla esto. Arregla nuestra imagen.
–¿Señor?
–Ya me oíste –ruge–. El problema es la imagen pública, no el trato, así que soluciona la imagen pública.
–Yo… –La verdad es que no sé qué decir–. Señor, no sé una mierda de imagen pública.
–No, pero tú firmaste el trato, así que eres la cara visible para la prensa. Además, eres bastante apuesto. Haces que todos quedemos bien.
Ya estoy negando con la cabeza.
–Señor, por favor…
–Está decidido, Sean. Ya le pedí a Trent que se contactara con las monjas…
–¿Qué?
–Iban a enviar a su jefa o lo que sea a reunirse contigo, pero parece que está enferma, así que enviarán una pasante en reemplazo.
–¿Una pasante?
Valdman parece impacientarse.
–Ya sabes, como que todavía no es monja, pero está en entrenamiento o algo así. No sé… Tú eres el que tiene un hermano sacerdote, ¿no?
–Postulante –aclaro, sorprendido de recordar la palabra–. Debe ser una postulante. –Y luego agrego–: Y ya no es sacerdote.
Frunce el ceño.
–Pero tu familia debe ser católica, ¿no? ¿Tú eres católico?
–Eran