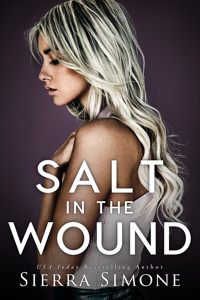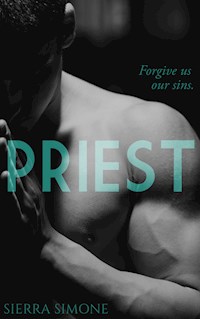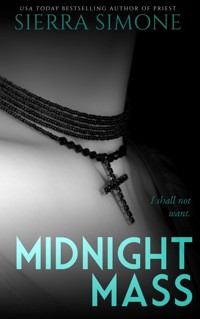Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Un sacerdote no se puede casar. Un sacerdote no puede abandonar a su rebaño. Un sacerdote no puede romper la sagrada confianza que su parroquia ha depositado en él. Un sacerdote no puede abandonar a su dios. Reglas que parecen obvias. Reglas por las que Tyler Bell prometió regir su vida tres años atrás, después de una tragedia familiar. Y siempre se le ha dado bien seguir las reglas. Hasta que apareció Poppy Danforth. Desde el momento en que escuchó su deliciosa voz a través de la mampara del confesionario, y no podía quitarse sus pecados de la cabeza, supo que estaba perdido. Debería ser fácil dejar de lado sus pensamientos impuros cuando su fe lo es todo. Pero una vez que prueba el fruto prohibido, Tyler no puede evitar romper todas las reglas, aunque arda en el infierno por ello. Esta es su confesión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hay muchas reglas que un sacerdote no puede romper.
Un sacerdote no se puede casar. Un sacerdote no puede abandonar a su rebaño. Un sacerdote no puede romper la sagrada confianza que su parroquia ha depositado en él. Un sacerdote no puede abandonar a su dios.
Reglas que parecen obvias. Reglas por las que Tyler Bell prometió regir su vida tres años atrás, después de una tragedia familiar. Y siempre se le ha dado bien seguir las reglas. Hasta que apareció Poppy Danforth. Desde el momento en que escuchó su deliciosa voz a través de la mampara del confesionario, y no podía quitarse sus pecados de la cabeza, supo que estaba perdido.
Debería ser fácil dejar de lado sus pensamientos impuros cuando su fe lo es todo. Pero una vez que prueba el fruto prohibido, Tyler no puede evitar romper todas las reglas, aunque arda en el infierno por ello.
Esta es su confesión.
De la autora superventas de USA Today y Wall Street Journal, Sierra Simone, llega su apasionante serie Priest, famosa en TikTok, en la que tanto pecadores como santos ponen a prueba los vínculos de la religión, el amor y la lujuria.
«La teología se encuentra con la perversión. No pude dejar este libro. Simone teje una historia de amor y fe».
—Corinne Michaels, autora superventas de The New York Times
«Tentador como el pecado. Si quieres un libro que te caliente por la noche y encienda tu mente sucia, entonces prueba el fruto prohibido».
—Lauren Blakely, autora superventas de The New York Times
SIERRA SIMONE es una exbibliotecaria que pasaba demasiado tiempo leyendo novelas románticas en el mostrador de información, cuanto más picantes mejor, hasta que decidió escribir sus propias historias.
Vive en Kansas City con su marido, dos hijos y dos perros gigantes. Y un gato horrible.
Aviso de contenido
Este libro contiene menciones a un abuso sexual sistemático y al suicidio de una hermana.
Nota de la autora
La mayor parte de mi vida me guie por la fe católica y, aunque ya no soy católica, todavía le tengo cariño y le guardo respeto a la Iglesia católica. Si bien el pueblo de Weston existe (y es encantador), St. Margaret y el padre Bell son producto de mi imaginación y completamente ficticios. Dicho esto, esta novela trata sobre un sacerdote católico que se enamora. Hay sexo, mucho sexo y, sin dudas, algunas blasfemias (de las divertidas).
Avisados estáis.
PRÓLOGO
Hay muchas reglas que un sacerdote no puede romper.
Un sacerdote no se puede casar. Un sacerdote no puede abandonar a su rebaño. Un sacerdote no puede romper la sagrada confianza que su parroquia ha depositado en él.
Reglas que parecen obvias. Reglas que recuerdo mientras me ato el cinturón. Reglas por las que prometo regir mi vida mientras me pongo la casulla y me ajusto la estola.
Siempre se me ha dado bien seguir las reglas.
Hasta que apareció ella.
Me llamo Tyler Anselm Bell. Tengo veintinueve años. Me licencié en Lenguas clásicas y tengo un máster en Teología. Llevo tres años en mi congregación y me encanta.
Hace varios meses rompí mi voto de celibato en el altar de mi propia iglesia y, que Dios me perdone, lo volvería a hacer.
Soy sacerdote y esta es mi confesión.
CAPÍTULO 1
No es ningún secreto que la reconciliación es el menos popular de los sacramentos. Tenía muchas teorías sobre el motivo: orgullo, impracticidad, pérdida de autonomía espiritual. Pero mi teoría principal era este puto confesionario.
Lo odié desde el momento en que lo vi: estaba anticuado, era de los años previos al Concilio Vaticano II. Cuando era pequeño, mi iglesia en Kansas City tenía una sala de reconciliación, limpia, luminosa y bonita, con sillas cómodas y una ventana enorme que daba al jardín.
Este confesionario era la antítesis de esa habitación: pequeño y formal, hecho de madera oscura y ornamentos innecesariamente recargados. No sufro de claustrofobia, pero este taburete podría provocármela. Crucé los brazos y le di gracias a Dios por el éxito de nuestra última colecta. Diez mil dólares más y podríamos convertir St. Margaret de Weston, Missouri, en algo parecido a una iglesia moderna. No más paneles de madera falsa en el vestíbulo. No más alfombra roja (admito que ayuda a disimular las manchas de vino, pero no colabora nada con el ambiente). Habría ventanas y luz y modernidad. Me asignaron esta parroquia porque tenía un pasado oscuro… y yo también. Un lavado de cara no era suficiente para superarlo, pero quería demostrarles a mis feligreses que la iglesia podía cambiar. Crecer. Avanzar hacia el futuro.
—¿Tengo que cumplir penitencia, padre?
Me había distraído. Uno de mis defectos, lo admito. Rezo todos los días para cambiarlo (cuando me acuerdo).
—No creo que sea necesario —dije. Aunque el separador no me permitía ver mucho, reconocí al penitente cuando entró en el confesionario. Rowan Murphy, profesor de Matemáticas y agente de policía aficionado. Ha sido el único penitente del mes y sus pecados van de la envidia (el director felicitó al otro profesor) a los pensamientos impuros (provocados por la recepcionista del gimnasio de Platte City). Aunque sé que algunas iglesias siguen cumpliendo las viejas reglas de la penitencia, yo no soy de los que aconsejan «dos avemarías y vuelve a verme mañana». Los pecados de Rowan venían de su estancamiento y ningún rosario bastaría para cambiarlo si no abordaba el problema de raíz.
Lo sé porque había estado en su posición.
Y, más allá de eso, me caía muy bien Rowan.
Era divertido de un modo astuto e inesperado, la clase de persona que podía invitar a un mochilero a dormir en su sofá y despedirlo a la mañana siguiente con comida y una manta nueva. Quería verlo feliz y tranquilo. Quería verlo desarrollar todas esas cosas tan geniales para construir una vida más feliz.
—Penitencia no, pero sí tengo una pequeña tarea —dije—. Quiero que pienses en tu vida. Tienes una fe sólida, pero no tienes dirección. Además de la iglesia, ¿qué te apasiona? ¿Qué te hace levantarte por la mañana? ¿Qué le da significado a tus actividades cotidianas y a tus pensamientos?
Rowan no respondió, pero podía escucharlo respirar. Pensar.
Oraciones y bendiciones finales y Rowan se fue a acabar su jornada laboral. Y, si su hora de almuerzo había acabado, era porque también habían terminado mis horas de reconciliación. Miré el móvil para confirmarlo, me puse de pie, pero me detuve cuando oí la puerta del confesionario abrirse. Alguien entró y me volví a sentar conteniendo un suspiro. Tenía la tarde libre, algo extraño en mi rutina, y lo esperaba con ansia. Nadie más que Rowan venía a la reconciliación. Nadie. Y justo el día en que quería acabar pronto para aprovechar el clima perfecto…
«Concéntrate», me ordené.
Alguien se aclaró la garganta. Una mujer.
—Yo, eh. Nunca he hecho esto. —Hablaba con voz baja y seductora, la representación auditiva de la luz de la luna.
—Ah. —Sonreí—. Una novata.
Conseguí hacerla reír un poco.
—Sí, supongo que sí. Solo lo he visto en las películas. ¿Aquí es cuando digo «Perdóneme, Padre, porque he pecado»?
—Casi. Primero hacemos la señal de la cruz. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo… —Podía oírla repitiendo junto a mí—. Ahora dime, tu última confesión fue…
—Nunca. —Terminó por mí. Parecía joven, pero no demasiado. De mi edad, quizás unos años menos. Y su voz no tenía el arrastre que a veces se oye por aquí, en el Missouri rural—. Yo, eh… Vi la iglesia desde la vinoteca de enfrente. Y quería… Bueno, hay unas cosas que me molestan. Nunca he sido especialmente religiosa, pero pensé que tal vez… —Arrastró las palabras por un minuto y luego inhaló abruptamente—: Esto ha sido una estupidez. Debería irme. —La oí levantarse.
—Espera —dije y me sorprendí a mí mismo porque nunca doy órdenes así. Bueno, ya no. «Concéntrate». Se sentó y podía oírla juguetear con su bolso—. No eres estúpida —dije con la voz más calmada—. Esto no es un contrato. No estás prometiendo venir a misa todas las semanas por el resto de tu vida. Este es un momento para hablar y que te escuchen. Yo… Dios… tal vez tú misma. Has venido porque estabas buscando ese momento y yo puedo dártelo. Así que, por favor, quédate.
Respiró hondo.
—Es solo que… No sé si debería hablar con nadie de las cosas que me pesan. Mucho menos contigo.
—¿Porque soy un hombre? ¿Te sentirías más cómoda con una mujer?
—No, no es porque seas un hombre. —Oí la sonrisa en su voz—. Es porque eres sacerdote.
Decidí jugármela:
—¿Las cosas que te pesan son de origen carnal?
—Carnal —repitió—. Eso suena a eufemismo.
—Puedes ser tan ambigua como quieras. La idea no es que te sientas incómoda.
—El separador ayuda —admitió—. Es más fácil si no te veo con, ya sabes, la sotana y eso, mientras hablo.
Me hizo reír.
—No tenemos que llevar la sotana todo el rato, ¿lo sabías?
—Ah. Bueno, adiós a mi imagen mental. ¿Entonces qué llevas puesto?
—Una camiseta negra de manga larga con el alzacuellos blanco. Ya sabes cuál. Como los de la televisión. Y vaqueros.
—¿Vaqueros?
—¿Tanto te sorprende?
La escuché apoyarse contra el separador del confesionario.
—Un poco. Es como si fueras una persona real.
—Solo los fines de semana de nueve a cinco.
—Genial. Me alegra saber que no vives en un congelador entre domingo y domingo.
—Lo intentaron. Mucha condensación. —Hago una pausa—. Y, si ayuda, en general llevo pantalones de vestir.
—Eso es mucho más acorde con la idea que tengo de un sacerdote. —Hay un largo silencio—. ¿Qué pasa si…? ¿Tienes gente que haya hecho cosas muy malas?
Pienso mi respuesta con cuidado.
—Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Yo incluido. La idea no es hacerte sentir culpable ni categorizar la magnitud de tu pecado, sino…
—No me vengas con esa mierda de seminario —dijo, cortante—. Te estoy haciendo una pregunta seria. Hice algo malo. Muy malo. Y no sé cómo seguir.
Se le rompió la voz en la última palabra y, por primera vez desde que tomé los hábitos, sentí la necesidad de ir hacia el otro lado del confesionario y abrazar a la penitente. Algo que hubiera sido posible en una sala de reconciliación más moderna, pero sería alarmante e incómodo en este antiguo confesionario de la muerte.
En su voz… había un dolor real, e incertidumbre y confusión. Y yo quería ayudarla.
—Necesito saber que todo va a ir bien —continuó despacio—. Que voy a poder seguir adelante.
Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Cuántas veces había susurrado esas palabras al techo de la rectoría acostado en la cama, sin poder dormir, consumido por los pensamientos de lo que podría haber sido mi vida? Necesito saber que todo va a ir bien.
¿No era lo que todos queríamos? ¿No era ese el grito mudo de nuestras almas rotas?
Cuando volví a hablar, no me molesté en ir a los tópicos o soltar consuelos espirituales. En cambio, dije con seguridad:
—No sé si todo va a ir bien. Tal vez no. Tal vez pienses que no puedes caer más bajo y luego mires un día y te des cuenta de que ha empeorado mucho. —Bajé la vista a mis manos, las manos que habían bajado a mi hermana mayor de la soga después de que se colgara en el garaje de mis padres—. Tal vez no puedas salir de la cama por las mañanas con esa seguridad. Quizás ese momento nunca llegue. Lo único que puedes hacer es intentar encontrar un nuevo equilibrio, un nuevo punto de partida. Encontrar el amor que queda y aferrarte a eso. Y un día las cosas serán menos grises, menos sosas. Un día tal vez descubras que vuelves a tener una vida. Una vida que te hace feliz.
Podía oírla respirar, corta y profundamente, como si estuviera intentando no llorar.
—Yo… Gracias —dijo—. Gracias.
Ahora no quedaban dudas de que estaba llorando. Podía oírla agarrar pañuelos de la caja que había en el confesionario para ese fin. Podía percibir un atisbo de sus movimientos a través del separador, lo que parecía un cabello brillante y el blanco pálido de su rostro.
Una parte primitiva de mí quería oír su confesión, pero no para poder ofrecerle un consejo y un consuelo más específico, sino para saber exactamente cuáles eran los pecados carnales por los que esta chica tenía que pedir perdón. Quería escucharla susurrar esas cosas con la voz entrecortada, quería cogerla en mis brazos y limpiarle las lágrimas con besos.
Dios, quería tocarla.
¿Qué cojones me pasaba? Hacía tres años que no deseaba a una mujer con esta intensidad. Y ni siquiera le había visto la cara. Ni siquiera sabía su nombre.
—Me tengo que ir —dijo—. Gracias por lo que has dicho. Ha sido… muy preciso. Gracias.
—Espera —dije, pero la puerta del confesionario se cerró y se fue.
Pensé todo el día en mi penitente misteriosa. Pensé en ella mientras preparaba la homilía para la misa del domingo. Pensé en ella mientras dirigía la reunión de estudios de la Biblia para hombres y mientras rezaba mis oraciones por la noche. Pensé en ese atisbo de pelo oscuro, en esa voz ronca. Algo en ella… ¿Qué era? No es que me hubiera convertido en un ente desde que había tomado los hábitos; seguía siendo bastante hombre. Un hombre al que le gustaba mucho follar antes de oír la llamada de Dios.
Y sigo mirando mujeres, claro, pero me he vuelto muy bueno en alejar mis pensamientos del ámbito sexual. Durante estos años, el celibato se ha convertido en un tema controversial en el sacerdocio, pero yo he seguido siendo muy cuidadoso. En especial teniendo en cuenta lo que pasó con mi hermana y con esta congregación antes de que llegara.
Era fundamental que yo fuera la cumbre de la moderación. Que fuera la clase de sacerdote que inspirara confianza. Y eso implicaba que fuera recatado tanto en público como en privado en lo que respecta a la sexualidad.
Así que, aunque su risa ronca resonara en mis oídos durante el resto del día, oculté firme y deliberadamente el recuerdo de su voz y seguí con mis deberes con la única excepción de rezar uno o dos rosarios de más por esa mujer, pensando en su ruego. Necesito saber que todo va a ir bien.
Deseaba que, donde estuviera, Dios la acompañara, la consolara igual que me había consolado a mí tantas veces.
Me quedé dormido con las cuentas del rosario apretadas en el puño, como si fuera un amuleto que pudiera protegerme de pensamientos indeseados.
En mi pequeña y envejecida parroquia suele haber uno o dos funerales al mes y cuatro o cinco bodas al año, misa casi todos los días y más de una los domingos. Tres días a la semana dirijo el encuentro de estudios de la Biblia, una noche a la semana me junto con el grupo de jóvenes y todos los días excepto los jueves estoy disponible durante el horario de oficina para que los fieles puedan visitarme. También corro varios kilómetros todas las mañanas y me obligo a leer cincuenta páginas de algo que no esté relacionado con la iglesia ni la religión ni nada por el estilo.
Ah, y paso mucho tiempo en el Reddit de The walking dead. Demasiado tiempo. Anoche me quedé despierto hasta las dos discutiendo con algún barbudo si se podía o no matar a un zombi con la columna vertebral de otro.
Es obvio que no, considerando la degradación ósea de los caminantes.
La cuestión es que, para ser un hombre de fe en un tranquilo pueblo turístico del centro del país, estoy bastante ocupado, así que me sorprendió que la mujer regresara a mi confesionario la mañana siguiente.
Rowan acababa de irse y de nuevo estaba listo para ponerme de pie cuando escuché que se abría la otra puerta y alguien entraba al confesionario. Creí que podía ser Rowan: no hubiera sido la primera vez que regresaba porque se había olvidado de contarme algún pecado leve.
Pero no. Era esa voz ronca conocida, la voz que había inspirado mi rosario extra.
—Yo otra vez—dijo la mujer con una risa nerviosa—. ¿La no católica?
Mis palabras salieron más profundas de lo que quería, más apretadas. Un tono que hacía mucho tiempo que no usaba con una mujer.
—Me acuerdo.
—Ah —dijo. Parecía un poco sorprendida, como si de verdad no esperara que la recordara—. Me alegro. Creo.
Se movió un poco y, a través del separador, vi rastros de la mujer que había al otro lado: pelo oscuro, piel blanca, un atisbo de pintalabios rojo.
Yo también me moví un poco, inconscientemente, mi cuerpo de pronto estaba alerta a todo. Los pantalones de sastre (un regalo de mi hermano empresario), la dura madera del banco, el alzacuellos que de pronto estaba demasiado apretado.
—Eres el padre Bell, ¿no? —preguntó.
—El mismo.
—Vi tu fotografía en la web. Me pareció que iba a ser más sencillo si sabía tu nombre y tu apariencia. Ya sabes, más parecido a hablar con una persona y no con una pared.
—¿Y es más fácil?
Vaciló.
—La verdad es que no. —Pero no profundizó y yo no insistí, sobre todo porque estaba intentando alejarme de los deseos imposibles que invadían mi mente.
No, no puedes preguntarle su nombre.
No, no puedes abrir la puerta para ver su aspecto.
No, no puedes pedirle que solo hable de sus pecados carnales.
—¿Estás lista para empezar? —pregunté intentando redirigir mis pensamientos al tema en cuestión, a la confesión.
Sigue el guion, Tyler.
—Sí —susurró—. Sí, estoy lista,
CAPÍTULO 2
Bueno, resulta que tengo un trabajo. Tenía un trabajo en realidad porque ahora hago algo distinto, pero hasta hace un mes, trabajé en un sitio que podría considerarse… pecaminoso. Creo que esa es la palabra correcta, aunque no me sentía pecadora por trabajar allí. Pensarás que esa es la razón por la que estoy aquí (y en cierta forma sí), pero en realidad es porque creo que debo confesárselo a alguien porque no quiero confesarlo. ¿Tiene sentido? Como que tendría que sentirme fatal por lo que hice y por cómo me ganaba la vida, pero en realidad no me siento mal y sé que eso está mal.
No soy prostituta por si es lo que estás pensando.
¿Sabes por qué otra cosa debería sentirme culpable? Por haber malgastado el tiempo y el dinero de todos. En particular el de mis padres, pero también el tuyo, persona que no conozco y a la que le estoy contando con lujo de detalles todas mis mierdas y por lo tanto malgasto tu tiempo y el dinero de tu iglesia.
Parte del problema es que un lado de mí, que siempre existió, o tal vez no sea tanto un lado como una capa, como el anillo de un árbol. Y está todo el tiempo, donde quiera que vaya. Y no encajaba en mi antigua vida en Newport, y luego no encajaba con mi nueva vida en Kansas City y ahora me doy cuenta de que ya no encaja en ninguna parte, ¿entonces qué quiere decir? ¿Eso significa que no encajaré más? ¿Qué estoy destinada a estar sola porque cargo con este demonio a cuestas?
Lo raro es que siento como si hubiera otra vida, esta sombra de vida que se me ofreció donde el demonio podía andar libremente y yo podía permitir que ese anillo, esa capa, me consumiera. Pero el precio es el resto de mí. Es como si el universo (o Dios) estuviera diciendo que puedo salirme con la mía, pero me costará el orgullo y la independencia y la idea que tengo de la persona que quiero ser. Y entonces, ¿cuál es el precio de este camino? ¿Me escapo a un pueblecito y paso los días con un trabajo que no me importa y las noches sola? Tengo mi orgullo y buenas intenciones, pero déjeme decirle, padre, que las buenas intenciones no calientan mi cama por la noche y siento una desesperación horrible porque no puedo tener ambas cosas y quiero ambas cosas.
Quiero una buena vida y quiero pasión y romance. Pero me criaron para ver una como un desperdicio y la otra como de mal gusto y, no importa cuánto me esfuerce, no puedo dejar de sentir que «Poppy Danforth» se ha convertido en sinónimo de desperdicio y mal gusto, aunque he hecho todo lo posible para escapar de ese sentimiento…
—Tal vez podamos seguir la semana que viene.
Estuvo un rato callada después de su última oración, con la respiración temblorosa. No me hizo falta espiar en el confesionario para saber que estaba al límite. Si hubiéramos estado en una sala de reconciliación moderna, podría haberle cogido la mano o tocarle el hombro o algo. Pero allí no podía ofrecerle más consuelo que mis palabras y me parecía que ya no las estaba absorbiendo.
—Ah. Vale. ¿Te…? ¿Te he robado mucho tiempo? Lo siento, no estoy familiarizada con las normas.
—Para nada —dije despacio—. Pero me parece que lo mejor es empezar poco a poco, ¿no?
—Sí —murmuró. Podía oírla juntando sus cosas y abriendo la puerta mientras hablaba—. Sí, supongo que tienes razón. Entonces… ¿no hay penitencia ni nada que tenga que hacer? La semana pasada, cuando busqué en internet confesión, decía que a veces hay una penitencia como rezar un avemaría o algo de eso.
Dudé, pero al final salí del confesionario porque me pareció que sería más sencillo explicarle qué era la penitencia y el arrepentimiento cara a cara y no a través de ese estúpido separador. Me quedé helado.
Su voz era sexy. Su risa era más sexy. Pero nada de eso le hacía justicia.
Tenía pelo oscuro, casi negro, y una piel muy pálida que resaltaba el rojo del pintalabios que llevaba puesto. Su rostro era delicado, pómulos finos y ojos grandes, la clase de caras que aparecían en revistas de moda. Pero fue su boca lo que me atrajo: labios lujuriosos ligeramente abiertos que dejaban ver dos paletas un poco más grandes que sus otros dientes, una imperfección que, por algún motivo, la hacía más perfecta.
Y, antes de que pueda detenerme, pensé: «Quiero meter la polla en esa boca».
«Quiero que esa boca grite mi nombre».
«Quiero…»
Miré hacia la entrada de la iglesia, hacia el crucifijo.
«Ayúdame», pedí en silencio. «¿Esto es una prueba?»
—¿Padre Bell? —interrumpió.
Exhalé y pedí rápidamente que no se diera cuenta de que estaba embobado con su boca… ni de la repentina presión que había en mis pantalones de franela.
—No hace falta una penitencia ahora. De hecho, creo que hayas vuelto ya es un acto de arrepentimiento, ¿no?
Una pequeña sonrisa le torció los labios y quise besar esa sonrisa hasta que estuviera apretada contra mí rogando que la follara.
Mierda, Tyler, ¿qué cojones?
Recé un avemaría para mis adentros mientras ella se acomodaba el bolso en el hombro.
—¿Entonces nos vemos la semana que viene?
Mierda. ¿Podría volver a hacer esto en siete días? Pero pensé en sus palabras tan llenas de dolor y confusión y volví a sentir esa urgencia por consolarla. Por darle alguna clase de paz, una llama de esperanza que pudiera llevarse para construir una vida nueva y completa para ella.
—Por supuesto. Te espero, Poppy. —No quise decir su nombre, pero sucedió y lo dije con esa voz, la que ya no uso, la que usaba para poner a las chicas de rodillas y coger mi cinturón sin tener que decir más que «por favor».
Y su reacción mandó una descarga directa a mi polla. Puso unos ojos como platos, con las pupilas dilatadas y el pulso visible en la garganta. No era solo mi cuerpo el que estaba teniendo una reacción sin precedentes, ella estaba tan turbada por mí como yo por ella.
Y de alguna forma eso lo empeoró todo, porque ahora la delgada línea de mi autocontrol era lo único que impedía que la doblara sobre un banco y le diera unos azotes por habérmela puesto dura, aunque yo no quisiera, por hacerme pensar en su sucia boca cuando debería estar pensando en su alma.
Me aclaré la garganta, tres años de inquebrantable disciplina era lo único que mantenía mi voz bajo control.
—Y solo para que lo sepas…
—¿S-sí? —preguntó mordiéndose el labio.
—No tienes que venir desde Kansas City solo para confesarte. Estoy seguro de que allí habrá algún sacerdote encantado de escucharte. De hecho, mi confesor, el padre Brady, es muy bueno y está en las afueras de Kansas City.
Torció la cabeza, como un pájaro.
—Pero ya no vivo en Kansas City. Vivo aquí, en Weston.
Mierda.
Martes. Putos martes.
Di misa a primera hora con una iglesia casi vacía (Rowan y dos abuelas con sombrero) y después fui a correr, repasando mentalmente todas las cosas que quería hacer, que incluían recopilar información para el viaje que hará el grupo de jóvenes en primavera y escribir la homilía de esta semana.
Weston es un pueblo lleno de acantilados, una topografía de campos que desembocan en el río Missouri, con colinas bien empinadas. Correr aquí es un ejercicio brutal y esclarecedor. Después de los primeros diez kilómetros, estaba cubierto de sudor y respiraba con dificultad; subí el volumen para que la voz de Britney ahogara todo lo demás.
Giré en la esquina hacia la calle principal del pueblo, la acera casi libre de gente curioseando antigüedades y tiendas de arte como los fines de semana. Solo tuve que esquivar a una pareja de ancianos mientras subía por la calle empinada con los músculos de las piernas gritando. El sudor corría por mi pecho, hombros y espalda, tenía el pelo empapado, cada respiración era como un castigo y el sol de la mañana me saludó con una ola de calor emanando del asfalto.
Me encantó.
Todo lo demás desapareció: la inminente remodelación de la iglesia, las homilías que tenía que escribir, Poppy Danforth.
En especial Poppy Danforth y la certeza de que solo pensar en ella me la ponía dura.
Me odié un poco por lo del día anterior. Claramente era una mujer bien educada, inteligente e interesante y había venido a mí, a pesar de no ser católica, para que la ayudara con mis palabras. Y yo, en lugar de verla como un cordero que necesitaba una guía, no pude concentrarme en nada más que en su boca mientras estábamos hablando.
Yo era sacerdote. Yo había jurado frente a Dios que no conocería otro cuerpo mientras viviera; ni siquiera el mío, si nos ponemos técnicos. No estaba bien tener la clase de pensamientos que tenía con Poppy.
Se suponía que debía ser el pastor del rebaño, no el lobo.
La culpa me atravesó al recordarlo.
«Iré al infierno», pensé. «No hay forma de que no vaya al infierno».
Porque, por más culpable que me sintiera, no sabía si iba a poder controlarme si la volvía a ver.
No, eso no era cierto. Sabía que iba a poder, pero no quería. Ni siquiera quería renunciar al derecho de llevar su voz y sus historias en mi mente.
Lo que era un problema. Mientras corría el último kilómetro, me pregunté qué le diría a un feligrés si estuviera en mi situación. Cuál sería mi más sincera opinión de la voluntad de Dios.
La culpa es una advertencia de tu conciencia de que te has alejado del Señor.
Confiesa tu pecado a Dios de forma abierta y sincera. Pídele perdón y la fuerza para superar la tentación resurgirá.
Y, por último, aléjate por completo de la tentación.
Podía ver la iglesia y la rectoría a poca distancia. Ahora sabía lo que iba a hacer. Iba a darme una ducha y luego iba a rezar y pedir perdón un buen rato.
Y fortaleza. Sí, también iba a pedir eso.
Y la próxima vez que viniera Poppy, encontraría la forma de decirle que ya no podría ser su confesor. Por alguna razón, ese pensamiento me deprimió, pero hacía bastante tiempo que era sacerdote como para saber que a veces las mejores decisiones eran las que provocaban mayor infelicidad a corto plazo.
Me detuve en una intersección a esperar que el semáforo se pusiera verde, estaba más tranquilo ahora que tenía un plan a seguir. Era lo mejor; todo iba a ir bien.
—Así que Britney Spears, ¿eh?
Esa voz. Aunque solo la había oído dos veces, se me había quedado marcada a fuego en la memoria.
Era un error, pero me di la vuelta mientras me sacaba los auriculares.
Ella también estaba corriendo y, por lo que parecía, había ido tan lejos como yo. Llevaba un sujetador deportivo y unos pantalones muy cortos que apenas le cubrían ese culo perfecto. Por su cuerpo también rodaba el sudor y no llevaba el pintalabios rojo, pero su boca era aún más sensacional y lo único que me impedía mirarla con adoración era que sus muslos firmes y vientre plano y tetas redondas estaban tan a la vista.
La sangre se agolpó en mi entrepierna.
Seguía sonriéndome y recordé que había dicho algo.
—Lo siento, ¿qué? —La voz me salió ronca, agitada. Hice una mueca, pero no pareció importarle.
—Que no me imaginé que fueras fan de Britney Spears —dijo, señalando al iPhone atado a mi bíceps que mostraba claramente Oops… I did it again—. Encima Britney retro.
Si no hubiera estado ya incendiado por el ejercicio y el calor, me hubiera ruborizado. Cogí mi teléfono y quise cambiar sutilmente la canción.
Se rio.
—Está bien. Diré que te he visto escuchando… ¿Qué deberían escuchar los hombres de Dios mientras corren? ¿Salmos? No, no me lo digas. Cantos de monjes. —Di un paso hacia ella, sus ojos se desviaron hacia mi torso desnudo, pasando por el lugar en el que los pantalones colgaban de mis caderas. Cuando volvió a encontrarse con mis ojos, su sonrisa se había borrado un poco. Y sus pezones eran unos puntitos duros en su sujetador deportivo. Cerré los ojos intentando calmar mi polla dura—. O tal vez sea todo lo contrario, como metal sueco, ¿no? ¿Metal estonio? ¿Metal filipino? —Intenté pensar en cosas no sexys cuando abrí los ojos. Pensé en mi abuela, en la alfombra gastada del altar, en el sabor del vino de cartón para la comunión—. No te caigo muy bien. ¿no? —preguntó y eso me devolvió de golpe al presente. ¿Estaba loca? ¿Pensaba que mis permanentes erecciones cuando estaba con ella eran una señal de desagrado?—. Fuiste tan amable la primera vez que nos vimos… Pero siento que te hice enfadar con algo. —Bajó la vista a sus pies, un movimiento que solo resaltó lo largas y tupidas que eran sus pestañas.
Sus pestañas me la ponían dura. Eso era una novedad, debo admitir.
—No me hiciste enfadar —dije, aliviado de descubrir que mi voz sonaba normal, bajo control y amable—. Me alegro mucho de que la experiencia fuese tan enriquecedora como para hacerte volver. —Iba a continuar con la petición de que buscara otra parroquia para confesarse, pero habló antes de que yo pudiera hacerlo.
—Para mi sorpresa, así fue. De hecho, me alegra haberme encontrado contigo. Vi en la web de la iglesia que tienes un horario de oficina para que la gente pueda ir a hablar y me preguntaba si podría pasarme alguna vez. No necesariamente para una confesión… —Gracias a Dios—… pero no sé, supongo que para hablar de otras cosas. Estoy intentando empezar una nueva vida, pero no dejo de sentir que falta algo. Como si estuviera viviendo en un mundo aplastado, desaturado. Y después de hablar contigo esas dos veces, me sentí… más ligera. Me pregunto si lo que necesito es una religión, pero la verdad es que no sé si quiero.
Su confesión despertó mi instinto sacerdotal. Respiré hondo y le dije algo que le había dicho a mucha gente, pero seguía teniendo tanto valor como la primera vez.
—Creo en Dios, Poppy, pero también creo que la espiritualidad no es para todo el mundo. Tal vez encuentres lo que estás buscando en una profesión que te apasione o en un viaje o en una familia o en otro montón de cosas. O tal vez descubras que prefieres otra religión. No quiero que te sientas presionada a explorar la fe católica por una razón que no sea genuino interés o curiosidad.
—¿Qué tal un cura tremendamente sexy? ¿Esa es una buena razón para explorar la iglesia? —Seguro que se me desconfiguró el rostro (sobre todo porque sus palabras amenazaban lo que quedaba de mi autocontrol) y ella se rio. Un sonido brillante y agradable, la clase de risa hecha para retumbar en salones de baile o al borde de una piscina en los Hamptons—. Tranquilo —dijo—. Estaba bromeando. O sea, sí eres tremendamente sexy, pero esa no es la razón por la que me interesas. O por lo menos —volvió a mirarme de arriba abajo y sentí que se me incendiaba la piel— no es la única razón. —Y entonces el semáforo cambió y se fue corriendo con un breve movimiento de mano.
Estaba perdido.
CAPÍTULO 3
Fui directo a casa y me di la ducha más fría que pude soportar. Me quedé bajo el agua hasta que se me aclararon los pensamientos y, por fin, la erección cedió. Aunque, si los eventos recientes eran señal de algo, regresaría en cuanto volviera a ver a Poppy.
Bueno, tal vez no podía arrancar este deseo de mi interior, pero sí podía ejercitar el autocontrol. Basta de fantasías. Basta de despertarme con el colchón hecho un desastre por soñar con ella. Y tal vez hablar con ella era exactamente lo que necesitaba: así iba a verla como una persona, como un cordero perdido buscando a su Dios y no como el deseo con piernas.
Con unas piernas perfectas.
Me puse un par de pantalones y una camiseta negra limpia que arremangué hasta los codos. No vacilé antes de coger el alzacuellos. Sería el recordatorio necesario. Un recordatorio de practicar la abnegación y a recordar por qué debía hacerlo.
Lo hacía por mi Dios.
Lo hacía por mi parroquia.
Lo hacía por mi hermana.
Y por eso me molestaba tanto Poppy Danforth. Quería ser el epítome de la pureza sexual por mi congregación. Quería que volvieran a confiar en la iglesia; quería borrar las heridas hechas en nombre de Dios por hombres horribles.
Y quería una manera de recordar a Lizzy sin que mi corazón se desarmara por la culpa y el arrepentimiento y la impotencia.
Estaba exagerando. Todo iba a ir bien. Me pasé una mano por el pelo y respiré hondo. Una mujer, sin importar lo sexy que fuera, no iba a arriesgar todo lo que consideraba sagrado del sacerdocio. No iba a destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo.
No siempre voy a casa en mis jueves libres, aunque mis padres viven a menos de una hora de distancia, pero esta semana fui, desesperado por evitar física y mentalmente a Poppy durante mi ejercicio matutino y también las cerca de veinte duchas frías que me había dado en el transcurso de dos días.
Solo quería ir a un lugar (sin el alzacuellos) a jugar videojuegos y comer la comida de mi madre. Quería beberme una cerveza (o seis o siete) con mi padre y escuchar a mi hermano adolescente hablar de la chica que «solo quiere ser su amiga» de este mes. Un lugar donde la iglesia y Poppy y el resto de mi vida quedaran en segundo plano y pudiera relajarme.
Mis padres no me defraudaron. También estaban mis otros dos hermanos (aunque ambos tenían sus vidas y sus casas), atraídos por la comida de mamá y la incomparable comodidad que genera estar en casa.
Después de la cena, Sean y Aiden me dieron una paliza en el nuevo Call of Duty mientras Ryan se escribía con la chica de turno y la casa aún olía a lasaña con pan de ajo. Una fotografía de Lizzy nos miraba desde encima del televisor. Una chica bonita, congelada para siempre en 2003, con flequillo al lado, cabello teñido de rubio y una gran sonrisa que ocultaba las cosas que no supimos hasta que fue demasiado tarde.
Miré la fotografía un buen rato mientras Sean y Aiden hablaban de sus trabajos (ambos eran inversores) y mamá y papá jugaban al Candy Crush en sus sillones reclinables.
Lo siento, Lizzy. Lo siento por todo.
Lógicamente, sabía que no podría haber hecho nada, pero la lógica no borraba el recuerdo de sus labios azulados o los vasos sanguíneos que habían explotado en sus ojos.
De entrar al garaje buscando una linterna y encontrarme con el cuerpo frío de mi única hermana.
La voz de Sean me sacó de mis pensamientos y poco a poco volví a la realidad y a escuchar el chillido del sillón reclinable de papá y las palabras de Sean.
—… solo con invitación —dijo—. Llevaba años escuchando rumores, pero hasta que no recibí la carta no creí que fuera real.
—¿Vas a ir? —Aiden también hablaba bajo.
—Claro que iré.
—¿Ir adónde? —pregunté.
—No te gustará, monaguillo.
—¿El evento con invitaciones de Chuck E. Cheese? Estoy muy orgulloso de ti.
Sean puso los ojos en blanco, pero Aiden se acercó.
—Tal vez Tyler debería enterarse. Probablemente tenga que descargar el exceso… de energía.
—Es solo con invitación, idiota —dijo Sean—. Eso significa que no puede ir.
—Se supone que es el mejor club nudista del mundo —continuó Aiden, ignorando el insulto de Sean—. Pero nadie sabe cómo se llama ni dónde está hasta que te invitan. Dicen que no te dejan entrar hasta que no ganas un millón al año.
—¿Entonces por qué invitaron a Sean? —pregunté. Aunque Sean tenía tres años más que yo, seguía ascendiendo en su firma. Tenía un muy buen sueldo (impensable para mí), pero no estaba ni cerca de ganar un millón al año. Todavía no.
—Porque conozco gente, idiota. Tener contactos es una moneda de cambio más confiable que el salario.
Aiden habló un poco más fuerte que antes.
—Sobre todo si así puedes elegir un co…
—Chicos —dijo automáticamente papá sin despegar la vista de su teléfono—. Vuestra madre está aquí.
—Perdón, mamá —dijimos al unísono.
Ella hizo un gesto con la mano. Más de treinta años con cuatro hijos varones la habían vuelto inmune a casi todo.
Ryan irrumpió en el salón mascullando algo sobre las llaves del coche y Sean y Aiden volvieron a acercarse.
—Iré la semana que viene —dijo Sean—. Os lo contaré todo.
Aiden, un par de años más joven que yo, y mucho más rezagado en su carrera profesional, suspiró.
—Cuando crezca quiero ser como tú.
—Mejor como yo que como el señor celibato. Dime, Tyler, ¿ya tienes túnel carpiano en la mano derecha?
Le arrojé un cojín a la cabeza.
—¿Te estás ofreciendo para ayudarme?
Sean esquivó el cojín sin dificultad.
—Solo tienes que pedirlo, cariño. Apuesto a que podremos darle un buen uso al aceite bautismal.
Gruñí.
—Irás al infierno.
—¡Tyler! —dijo papá—. No le digas a tu hermano que irá al infierno. —Siguió sin despegar la vista del teléfono.
—De qué sirven todas esas noches de soledad si no puedes condenar a alguien de vez en cuando, ¿eh? —preguntó Aiden mientras se estiraba para buscar el control remoto.
—¿Sabes qué, Campanilla? Tal vez busque la manera de llevarte al club. No tiene nada de malo mirar la carta mientras no comas nada, ¿no?
—Sean, no iré contigo a un club nudista. Da igual lo elegante que sea.
—De acuerdo. Supongo que tú y tu póster de San Agustín podéis pasar el viernes por la noche juntos. Otra vez.
Le arrojé otro cojín.
Los Hermanos Negocios se fueron cerca de las diez, de regreso a sus corbatas y sus máquinas de espresso y Ryan seguía fuera, haciendo eso para lo que tanto necesitaba el coche. Mi padre estaba dormido en su sillón y yo estirado en el sofá mirando Jimmy Fallon y pensando qué película elegir para el pernocte del próximo mes cuando escuché correr el agua en la cocina.
Fruncí el ceño. Los Hermanos Negocios y yo (junto con un Ryan protestón) habíamos lavado todos los platos después de la cena para que no tuviera que hacerlo nuestra madre. Pero, cuando fui a ver si podía ayudar, la vi fregando la olla de acero inoxidable en círculos frenéticos, envuelta en una nube de vapor.
—¿Mamá?
Se giró y enseguida vi que había estado llorando. Me regaló una sonrisa rápida, cerró el agua y se limpió las lágrimas.
—Lo siento, amor. Solo estaba limpiando.
Era por Lizzy. Lo sabía. Siempre que toda la pandilla Bell estaba reunida, podía ver en sus ojos que se imaginaba la mesa con un plato más, el fregadero con un juego más de vajilla sucia.
La muerte de Lizzy me rompió. Pero sin dudas había matado a mamá. Y todos los días era como si estuviera conectada a un respirador que la mantenía con vida de manera artificial hecho de abrazos y bromas y visitas ahora que habíamos crecido, pero cada tanto se podía ver que una parte de ella nunca había sanado por completo, nunca se había recuperado y nuestra iglesia había tenido mucho que ver, porque fue la razón por la que Lizzy se quitó la vida y nos dio la espalda cuando el hecho se hizo público.
A veces me sentía como si estuviera luchando en el bando enemigo. Pero ¿quién iba a poder arreglarlo si no lo hacía yo?
Envolví a mi madre en un brazo y se derrumbó.
—Ahora está con Dios —murmuré; mitad sacerdote, mitad hijo, una quimera de ambos—. Está con Dios, te lo prometo.
—Lo sé. —Inhaló—. Lo sé. Pero a veces me pregunto…
Sabía lo que se preguntaba, Yo también me lo preguntaba en mis horas más oscuras: qué señales me había perdido, qué debería haber visto, todas esas veces que estaba a punto de decirme algo pero luego se ocultaba en una niebla de silencio.
—Creo que no había manera de que nos diéramos cuenta —dije despacio—. Pero no tienes que cargar sola con este dolor. Quiero compartirlo contigo. Y sé que papá también.
Asintió contra mi pecho y nos quedamos así un buen rato, meciéndonos despacio con la mente doce años atrás, en un cementerio al lado de la carretera.
Cuando estaba conduciendo de vuelta a casa, escuchando mi habitual cóctel de canciones hípster y Britney Spears, conecté el club de Sean y la confesión de Poppy. Había mencionado un club y dijo que la mayoría lo consideraba pecaminoso. ¿Podría ser el mismo?
Los celos florecieron en mi interior, pero me negué a admitirlo y apreté la mandíbula mientras entraba con mi camioneta en la interestatal. No me molestaba que Sean fuera a ese club, a ese lugar en el que posiblemente Poppy había expuesto su cuerpo. No, no me molestaba.
Y esos celos no tenían nada que ver con mi repentina decisión de encontrarla al día siguiente y aceptar su petición de conversar en mis horas de oficina. Era porque me preocupaba por ella, me dije. Era porque quería darle la bienvenida a nuestra iglesia y ofrecerle consuelo y aconsejarla porque sentía que era una persona que no se perdería ni se rompería tan fácilmente, y que algo la hubiera arrastrado hasta un confesionario… Bueno, nadie debería cargar solo con semejante peso.
En especial alguien tan sexy como Poppy.
Basta.
No fue tan difícil volver a encontrarme con Poppy. De hecho, no hice más que pasar por el estanco en mi ruta matutina y choqué con ella cuando dobló la esquina. Perdió el equilibrio y llegué a evitar que se cayera apretándola entre mi pecho y mi brazo.
—Mierda —dije, arrancándome los auriculares de las orejas—. ¡Lo siento! ¿Estás bien?
Asintió, alzó la cabeza y me regaló una sonrisa que me provocó escalofríos; esas dos paletas que asomaban entre sus dientes y la capa de sudor que le cubría el rostro la volvían perfectamente imperfecta. Los dos nos dimos cuenta al mismo tiempo de cómo estábamos: yo envolviéndola con un brazo, sin camiseta, y ella sin más que un sujetador deportivo. Bajé los brazos e inmediatamente extrañé la sensación de sostenerla. Extrañé sus tetas apretadas contra mi pecho desnudo.
«De ahora en adelante: solo abrazos de lado», me dije a mí mismo. Ya veía la ducha fría.
Puso la mano en mi pecho, tranquila, inocente, pero seguía sonriendo de esa forma.
—Si no fuera por ti, me hubiera caído.
—Si no fuera por mí, no hubieras estado en peligro en primer lugar.
—Pero no lo cambiaría por nada.
Su contacto, sus palabras, esa sonrisa… ¿Estaba coqueteando? Pero entonces sonrió más y me di cuenta de que solo estaba bromeando de esa manera segura y juguetona en la que las chicas bromean con sus amigos homosexuales. Me veía como alguien seguro y, ¿por qué no habría de hacerlo? Después de todo, era un hombre de hábito, señalado por Dios para cuidar su rebaño. Por supuesto que habría de asumir que podía hacer bromas y tocarme sin perturbar mi compostura. ¿Cómo habría de saber lo que me provocaban sus palabras y su voz? ¿Cómo habría de saber que su mano había quedado marcada a fuego en mi pecho?
Sus ojos color avellana subieron a los míos, lagos verdes y marrones llenos de curiosidad y energía inteligente, piscinas verdes y marrones que reflejaban el dolor y la confusión si te detenías a mirarlas el tiempo suficiente. Lo reconocía porque así había estado yo después de la muerte de Lizzy, pero, en el caso de Poppy, sospechaba que el dolor que sentía (la persona que había perdido) era ella misma.
«Permíteme ayudar a esta mujer», recé en silencio. «Permíteme ayudarla a encontrar su camino».
—Me alegro de verte —dije, enderezándome mientras su mano se alejaba de mi piel—. ¿Hace unos días me dijiste que querías reunirte conmigo?
Asintió entusiasmada.
—Sí, así es.
—¿Qué te parece si nos vemos en mi oficina en media hora?
Me hizo un saludo militar juguetón.
—Ahí nos vemos, padre.
Intenté no mirarla alejarse, en serio, pero juro que solo fue un segundo, un segundo infinito, un segundo que bastó para catalogar cada gota de sudor y protector solar en sus torneados hombros, el tentador movimiento de su trasero.
Definitivamente una ducha bien fría.
CAPÍTULO 4
Media hora más tarde ya volvía a llevar mi uniforme: pantalones negros, cinturón Armani (herencia de alguno de los Hermanos Negocios), camisa de manga larga arremangada hasta los codos. Y el alzacuellos, por supuesto. San Agustín y su austeridad me miraban desde la pared de la oficina y me recordaban que estaba aquí para ayudar a Poppy, no para soñar despierto con sujetadores deportivos y pantalones para correr. Y quería ayudarla. Recordé su petición en el confesionario y se me cerró el pecho.
Iba a ayudarla, aunque me costara la vida.
Poppy llegó un minuto antes y el modo tranquilo pero preciso con el que cruzó la puerta me indicó que estaba acostumbrada a ser puntual, que le gustaba, que era la clase de persona que no entendía por qué el resto no llegaba a la hora. Mientras que, a mí, los tres años de levantarme a las siete, seguían sin hacerme disfrutar las mañanas y, casi siempre, la misa de las ocho comenzaba a las ocho y diez.