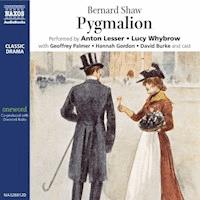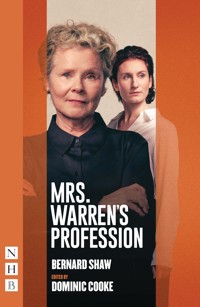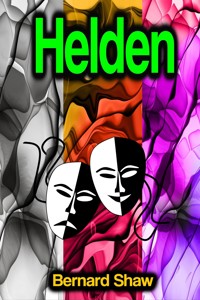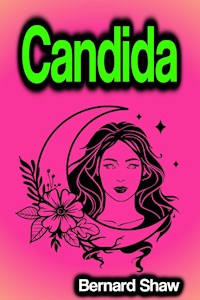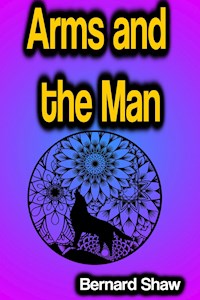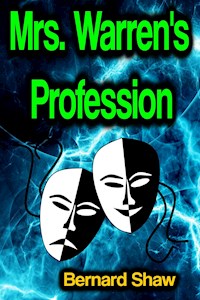1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Pigmalión, obra escrita por George Bernard Shaw, es una aguda crítica social sobre las clases, el lenguaje y la transformación. A través de la historia de Eliza Doolittle, una joven florista de clase baja que se transforma en una dama de la alta sociedad bajo la tutela del profesor Henry Higgins, Shaw expone cómo el lenguaje y las apariencias pueden ser herramientas de poder y control en una sociedad profundamente estratificada. El proceso de transformación de Eliza no solo implica un cambio en su forma de hablar, sino también en cómo es percibida y tratada por los demás. Shaw utiliza este cambio para subrayar cómo las clases sociales no se determinan por la esencia de una persona, sino por las construcciones sociales que dictan lo que significa pertenecer a una clase u otra. A lo largo de la obra, se cuestiona si esta transformación realmente beneficia a Eliza o si simplemente la somete a una nueva forma de opresión. Desde su publicación, Pigmalión ha sido adaptada en varias ocasiones, siendo la más famosa la versión musical My Fair Lady. La obra sigue siendo relevante hoy en día debido a su reflexión sobre las barreras sociales y cómo estas pueden ser tanto derribadas como reforzadas por factores externos como el habla y la apariencia. La crítica social y el humor ingenioso de Shaw han convertido a Pigmalión en un texto perdurable, que continúa invitando al público a reflexionar sobre las estructuras sociales y la naturaleza del cambio personal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
George Bernard Shaw
PIGMALIÓN
Título original:
“Pygmalion”
Sumario
PRESENTACIÓN
PIGMALIÓN
PREFACIO
ACTO PRIMERO
ACTO SEGUNDO
ACTO TERCERO
ACTO CUARTO
ACTO QUINTO
EPÍLOGO
PRESENTACIÓN
George Bernard Shaw
1856 - 1950
George Bernard Shaw fue un dramaturgo, crítico y polemista irlandés, reconocido como uno de los escritores más influyentes de la literatura inglesa del siglo XX. Nacido en Dublín, Shaw destacó por su aguda crítica social, su ingenio mordaz y su capacidad para abordar temas complejos como la política, la moral y la igualdad social. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925, Shaw es considerado una de las figuras más importantes del teatro moderno.
Vida temprana y educación
George Bernard Shaw nació en una familia protestante de clase media. Aunque su educación formal fue limitada, su amor por la lectura y el autodidactismo lo llevó a convertirse en un pensador altamente crítico. En 1876, se trasladó a Londres, donde comenzó a trabajar como periodista y crítico de arte. Durante esos años, Shaw también se unió a la Sociedad Fabiana, una organización socialista que promovía reformas políticas graduales, lo que influenció profundamente su pensamiento y obra.
Carrera y contribuciones
Shaw revolucionó el teatro con sus obras que combinaban comedia, crítica social y filosofías profundas. Entre sus piezas más destacadas se encuentran Pigmalión (1912) y César y Cleopatra (1898). Pigmalión, que más tarde inspiró el famoso musical My Fair Lady, aborda las diferencias de clase y la transformación social a través de la educación. Shaw utilizó sus obras como un vehículo para criticar las injusticias sociales y cuestionar las convenciones morales de la época.
Impacto y legado
El estilo único de Shaw, caracterizado por diálogos llenos de ingenio y provocación, le permitió exponer ideas revolucionarias con una mezcla de humor y seriedad. Su defensa del socialismo, el vegetarianismo y los derechos de las mujeres lo convirtieron en una figura clave tanto en el mundo literario como en el político. Además de su Nobel, recibió un Oscar en 1938 por su guion adaptado de Pigmalión, siendo el único autor en ganar ambos premios.
Muerte y legado
George Bernard Shaw falleció a los 94 años en 1950, dejando un legado inmenso en el teatro y en el pensamiento crítico de su tiempo. Su influencia sigue viva hoy, no solo en la literatura dramática, sino también en las discusiones sobre justicia social y derechos humanos. Shaw creó un espacio donde el teatro no solo entretenía, sino que también educaba y provocaba reflexión, perpetuando su relevancia en la sociedad contemporánea.
Sobre la obra
Pigmalión, obra escrita por George Bernard Shaw, es una aguda crítica social sobre las clases, el lenguaje y la transformación. A través de la historia de Eliza Doolittle, una joven florista de clase baja que se transforma en una dama de la alta sociedad bajo la tutela del profesor Henry Higgins, Shaw expone cómo el lenguaje y las apariencias pueden ser herramientas de poder y control en una sociedad profundamente estratificada.
El proceso de transformación de Eliza no solo implica un cambio en su forma de hablar, sino también en cómo es percibida y tratada por los demás. Shaw utiliza este cambio para subrayar cómo las clases sociales no se determinan por la esencia de una persona, sino por las construcciones sociales que dictan lo que significa pertenecer a una clase u otra. A lo largo de la obra, se cuestiona si esta transformación realmente beneficia a Eliza o si simplemente la somete a una nueva forma de opresión.
Desde su publicación, Pigmalión ha sido adaptada en varias ocasiones, siendo la más famosa la versión musical My Fair Lady. La obra sigue siendo relevante hoy en día debido a su reflexión sobre las barreras sociales y cómo estas pueden ser tanto derribadas como reforzadas por factores externos como el habla y la apariencia.
La crítica social y el humor ingenioso de Shaw han convertido a Pigmalión en un texto perdurable, que continúa invitando al público a reflexionar sobre las estructuras sociales y la naturaleza del cambio personal.
PIGMALIÓN
PREFACIO
Como se verá más adelante, Pigmalión necesita, no un prefacio, sino un apéndice, que he puesto en su debido lugar.
Los ingleses no tienen respeto a su idioma y no quieren enseñar a sus hijos a hablarlo. Lo pronuncian tan abominablemente que nadie puede aprender, por sí solo, a imitar sus sonidos. Es imposible que un inglés abra la boca sin hacerse odiar y despreciar por otro inglés. El alemán o el español suena claro para oídos extranjeros; el inglés no suena claro ni para oídos ingleses. El reformador que hoy le haría falta a Inglaterra es un enérgico y entusiástico conocedor de la fonética. Por esta razón, el protagonista de mi obra es el tal conocedor.
Entusiastas por el estilo han existido en los tiempos pasados, pero clamaban en el desierto.
Cuando yo empecé a interesarme por el asunto, el ilustre Alexander Melville Bell, el inventor del lenguaje visible, había emigrado al Canadá, donde su hijo inventó el teléfono; pero Alexander J. Ellis seguía siendo un patriarca londinense, con una cabeza llamativa, siempre cubierto de un solideo de terciopelo, por lo que solía, de un modo muy cortés, pedir perdón en las reuniones públicas. Él y Tito Pagliardini, otro fonético veterano, eran hombres a quienes era imposible no querer. Henry Sweet, entonces un joven, no participaba de su suavidad de carácter; basta con decir que era tan poco tolerante para con las personas convencionales como Ibsen o Samuel Butler. Su gran aptitud como fonético (paréceme que de los tres era el que más valía profesionalmente) debiera haberle hecho merecedor de los favores oficiales, y tal vez haberle proporcionado los medios para popularizar sus métodos; pero lo impidió su satánico desprecio de todas las dignidades académicas y, en general, de todas las personas que tienen en más estima el griego que la fonética. Una vez, en los días en que el Instituto Imperial se había levantado en South Kensington y Joseph Chamberlain estaba atronando el país con su política imperialista, yo induje al director de una principal revista mensual a solicitar un artículo de Sweet por la importancia que había de tener para la política imperante.
Cuando leyeron el artículo, vieron que se reducía a un furibundo ataque contra un profesor de lenguas y literatura, cuya cátedra, según Sweet, no podía estar ocupada sino por un inteligente en ciencia fonética. El trabajo hubo de ser rechazado, y yo tuve que renunciar a realizar mi ensueño de poner en candelero a su autor. Cuando le encontré otra vez, más adelante, después de muchos años, vi con asombro mío que él, que había sido un joven muy presentable, a fuerza de llevar adelante su manía, había llegado a alterar su apariencia personal hasta el punto de parecer una caricatura de protesta contra Oxford y todas sus tradiciones. Seguramente con todo el dolor de su corazón se había visto obligado a aceptar algo parecido a una cátedra de fonética en aquel centro. El porvenir de la fonética queda a ciencia cierta en manos de sus discípulos, ya que todas creían firmemente en él; pero nada pudo convencer al hombre a que hiciera algunas concesiones a la Universidad, a la que, sin embargo, quedaba unido, por derecho divino, de una manera intensamente oxoniana.
No me cabe duda de que sus papeles, si ha dejado algunos, contienen sátiras que pudieran ser publicadas sin causar demasiados estragos... dentro de cincuenta años. No fue, en ningún modo, persona de malos sentimientos, según creo, sino todo lo contrario; pero no le era posible aguantar con paciencia a los necios.
Los que le conocieron se fijarán en la alusión que hago en mi tercer acto a la taquigrafía patentada que usaba para escribir tarjetas postales y que se puede adquirir comprando un manual de cuatro chelines y seis peniques publicado por la Prensa de Clarendon. Las tarjetas postales que la señora Higgins describe son como las que he recibido de Sweet.
Quise descifrar un sonido que un londinense representaría por zerr y un francés por seu, y le escribí preguntando con cierta viveza qué demonios significaba. Sweet, con infinito desprecio por mi estupidez, contestó que no solamente significaba, sino que obviamente era la palabra result, puesto que ninguna otra palabra conteniendo aquel sonido, y capaz de encajar en el sentido del contexto, existía en idioma alguno hablado del mundo. El que mortales menos expertos que él necesitaran más explicaciones, no le cabía en la cabeza a Sweet.
Por eso, aunque el punto esencial de su taquigrafía corriente está en que puede expresar perfectamente cualquier sonido del idioma, lo mismo vocales que consonantes, y que la mano del que escribe no tiene que hacer trazos que no sean los fáciles y corrientes con los que se escribe m, n y u, l, p y q con la inclinación que más cómodo sea, su desgraciada determinación de hacer servir de signos taquigráficos ese notable y muy legible alfabeto lo redujo en su propia práctica al más inescrutable criptograma. Su verdadero objeto era la creación de un alfabeto completo, exacto y legible para nuestro noble, pero mal trajeado idioma; pero no lo logró por haber despreciado el popular sistema Pitman de taquigrafía. El triunfo de Pitman fue debido a una buena organización del asunto. Pitman publicó un periódico para convencer a todos de la necesidad de aprender su sistema. Publicó además libros de texto baratos, ejercicios y transcripciones de discursos para ser copiados por alumnos, y fundó escuelas en las que profesores expertos enseñaban de manera que los alumnos hacían rápidos progresos. Sweet no pudo organizar su mercado de este modo. Era como una sibila que abrió de par en par el templo de la profecía cuando nadie quería entrar.
Su manual de cuatro chelines y seis peniques, en su mayor parte litografiado y reproduciendo sus apuntes, que nunca fue anunciado en la Prensa, tal vez algún día sea recogido por un Sindicato y lanzado a la circulación como el Times ha lanzado la Enciclopedia Británica. Pero hasta tanto, seguramente no prevalecerá contra Pitman. He comprado en mi vida tres ejemplares de dicho manual, y los impresores me dicen que les queda un gran número de ellos. Me tomé el trabajo de aprender el método de Sweet, y, sin embargo, para taquigrafiar las presentes líneas el método que empleo es el de Pitman. Y la razón de ello es que mi secretaria no sabe transcribir a Sweet por haber aprendido a la fuerza a Pitman en las escuelas. Por eso Sweet se rio de Pitman tan vanamente como Tersites se rio de Ayax. Con toda su risa, no logró desbancar a su competidor. Pigmalión Higgins no es un retrato de Sweet, para quien la aventura con Luisa Doolitle hubiese sido imposible. Sin embargo, hay en el personaje rasgos que son de Sweet. Con el físico y el temperamento de Higgins puede que Sweet hubiese hecho arder en llamas el Támesis. Tal como fue supo llamar la atención de los fonéticos de Europa lo suficiente para que su oscuridad personal y su fracaso en Oxford sean todavía objeto de asombro y los profesionales estén convencidos de sus grandes méritos.
No censuro a Oxford, porque creo que Oxford tiene perfecto derecho de exigir cierta amenidad social de su personal docente (¡Dios sabe cuán exigua es esa exigencia!); porque aunque bien sé cuán difícil es para un hombre genial no apreciado en su valor mantener relaciones amables y serenas con los que le menosprecian, de todos modos, por mucho que sea su rencor y su desdén para con ellos no puede esperar que, demostrándoselo a diario, le paguen sus desplantes con manifestaciones de cariño y de respeto.
De las ulteriores generaciones de fonéticos sé poco. En ellos descuella el poeta laureado, al que tal vez Higgins le deba sus simpatías miltonianas, aunque también en esto debo hacer constar que no he retratado a Sweet ni a nadie. Pero si mi obra contribuye a llevar al conocimiento del público que existen realmente personas dedicadas a la fonética y que pertenecen a las clases más ilustradas de Inglaterra en la actualidad, no habrá sido escrita en vano. Puedo vanagloriarme de que Pigmalión ha tenido un extraordinario éxito en los teatros de Europa y de América, lo mismo que en Inglaterra. Es tan intensa e intencionalmente didáctico, y su asunto, al mismo tiempo, es tan árido de por sí, que no puedo por menos de regocijarme ante tales éxitos, al pensar en los corifeos de la crítica, que no cesan de proclamar que el arte nunca debe ser didáctico. Aquí está la prueba de lo bien fundado de mi punto de vista.
Finalmente, para animar a los que se apuran por su mala pronunciación, temiendo que ésta les obstruya el camino a altos empleos, añadiré que el cambio maravilloso operado en la pobre florista por el profesor Higgins no es imposible ni descomunal. La hija del portero moderno, que llena su ambición haciendo la reina de España en Ruy Blas, en el Théâtre Français, es uno solo de los muchos miles de personas que se han despegado de su acento nativo y adquirido un nuevo modo de hablar. Pero la cosa debe hacerse científicamente para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Un acento nativo franco y natural, por malo que sea, es más tolerable que los esfuerzos de una persona fonéticamente ineducada para imitar el vulgar dialecto de los deportistas aristocráticos. Y duéleme tener que decir que, a pesar de la enseñanza de nuestra Academia de Arte Dramático, en los escenarios ingleses quedan todavía demasiados dejes y resabios viciosos, y no florece bastante la noble dirección de Forbes Robertson.
PERSONAJES
MADRE (SEÑORA EYNSFORD HILL).
HIJA (SEÑORITA EYNSFORD HILL).
FLORISTA (ELISA DOOLITLE).
MISTRESS PEACE.
MISTRESS HIGGINS.
Una DONCELLA.
CABALLERO (CORONEL PICKERING).
EL DE LAS NOTAS (ENRIQUE HIGGINS).
ALFREDO DOOLITLE.
Un DESCONOCIDO.
Un GOLFO.
Un GUASÓN.
Un CIRCUNSTANTE SARCÁSTICO.
ESPECTADORES, TRANSEÚNTES.
ACTO PRIMERO
Pórtico de la iglesia de San Pablo, en Londres, después de las doce de la noche. Lluvia torrencial, con truenos y relámpagos. Por todas partes, llamadas a los cocheros y chóferes de taxis. Los transeúntes corren a cobijarse en los portales, cafés o en donde pueden. En el pórtico hay varias personas, entre ellas una señora distinguida y su hija, en traje de sociedad. Todos miran mohínos cómo cae el agua, excepto un caballero ocupado en tomar notas en un cuaderno. En un reloj de torre vecino se oyen dar las doce y media.
LA HIJA. — (Malhumorada.) Nos vamos a calar hasta los huesos. ¡Vaya un chaparrón! ¡Quién lo hubiese esperado, con una noche tan serena cuando salimos de casa! Pero ¿en qué estará pensando Freddy? Ya han pasado por lo menos veinte minutos desde que se fue en busca de un coche.
LA MADRE. — No tanto, hija. Pero, en fin, ya podía haber venido.
UN DESCONOCIDO. — (Al lado de ellas.) No se hagan ustedes ilusiones. Ahora, a la salida de los teatros, no se encuentra un coche por toda la ciudad. Si sigue lloviendo, no tendremos más remedio que esperar que vuelvan de sus carreras.
LA MADRE. — Pero esto no puede ser. Necesitamos un coche a todo trance. No podemos esperar tanto.
EL DESCONOCIDO. — Pues no hay más que tener paciencia.
LA HIJA. — Si Freddy tuviese dos dedos de frente, habría ido al punto del circo, que allí todavía no ha acabado la función.
LA MADRE. — El pobre chico habrá hecho lo posible.
LA HIJA. — Otros saben encontrar coches. ¿Por qué no puede él? Ahí viene el tonto, y sin nada. (FREDDY viene corriendo desde una calle lateral, y al entrar en el pórtico cierra su paraguas, que chorrea abundantemente agua. Es un joven de veinte años, en traje de sociedad, y tiene los pantalones hechos una lástima por el agua. Lleva lentes dorados.)
LA HIJA. — Bueno; ¿qué hay? Ya me lo figuro.
FREDDY. — Nada, no se encuentra un coche por ninguna parte... ni a tiros.
LA HIJA. — Tontería tuya. ¿Crees que debemos ir nosotras a buscarlo?
FREDDY. — Lo que te digo es que están todos ocupados. La lluvia ha venido tan inesperadamente, que casi nadie llevaba paraguas; de modo que todos los coches se han alquilado en el momento. Primero bajé a Charing Cross, y luego a Ludgate Circus. Y nada.
LA MADRE. — ¿No fuiste a Trafalgar Square?
FREDDY. — Allí no había ninguno.
LA HIJA. — Pero ¿tú fuiste allí?
FREDDY. — Fui hasta la estación de Charing Cross. Supongo que no querrías que hubiese ido a Hammersmith.
LA HIJA. — Tú no fuiste a ninguna parte.
LA MADRE. — La verdad, Freddy, es que tú eres muy torpe. Anda, vete otra vez y no vuelvas sin un coche. No podemos pasar la noche aquí.
FREDDY. — Si os empeñáis, iré; pero me calaré en tonto.
LA HIJA. — Como lo que eres. A ti todo te sale por una friolera, mientras tanto...
FREDDY. — Bueno, bueno; no hables más, y sea lo que Dios quiera. (Abre su paraguas y sale corriendo, pero tropieza con una florista que viene precipitadamente para resguardarse de la lluvia, y cuyo canasto de flores se cae al suelo de modo lastimoso. Un relámpago deslumbrador seguido de fuerte trueno ilumina el incidente.)
LA FLORISTA. — ¡Anda, pasmao! ¡Vaya con el señorito cegato! Nos ha amolao el cuatro ojos. ¡Ay, qué leñe!
FREDDY. — Bastante lo siento, pero tengo prisa. (Escapa corriendo.)
LA FLORISTA. — (Recogiendo sus flores y volviendo a colocarlas en el canasto.) ¡Vaya unas maneras que tienen algunos! ¡Moño, las tienen de...! ¡Y poco barro que hay! ¡Pues ya nos hemos ganao el jornal! (Se agacha y sigue arreglando sus flores lo mejor que puede, al lado de la señora. No es una muchacha muy hermosa. Tiene unos dieciséis años. Su traje modesto está bastante ajado. Su calzado se halla en mal estado. Su tez atestigua el efecto continuo de la intemperie. No es que, en general, no esté limpia y algo cuidada; pero, al lado de las señoras elegantes, el contraste es bastante grande. Sin embargo, se ve que con un poco de cuidado sería una muchacha muy aceptable.)
LA MADRE. — No sea usted deslenguada, que mi hijo lo hizo sin querer.
LA FLORISTA. — Anda, ¿conque es hijo de usted, señora? Bien. Pues mire: podrá usted pagarme las flores estropeás. No se figure usted que a mí me las regalan.
LA HIJA. — ¡Pagarle las flores! No faltaba más; haber tenido usted cuidado.
LA MADRE. — Ten juicio, Clara, que la chica sale perjudicada. ¿Tienes dinero suelto?
LA HIJA. — No llevo más que una pieza de seis peniques.
LA MADRE. — Pues venga. Toma, chica, por lo que te han estropeado.
LA FLORISTA. — Muchísimas gracias, señora, y que tenga usted mucha saluz.
LA HIJA. — Seis peniques tirados... No vale un penique todo el canasto.
LA MADRE. — Calla, mujer; no vale la pena.
LA FLORISTA. — ¡Qué buena es la señora! ¡Si toas fuan así!...
LA MADRE. — Bueno. Pero otra vez no hagas tantas alharacas.
LA FLORISTA. — ¿No ha de gritar una cuando la pisan un callo? (Un caballero ya entrado en años, al parecer militar retirado, de aspecto jovial, viene corriendo a refugiarse en el pórtico. Su gabán chorrea agua. Sus pantalones están en el mismo estado que los de
FREDDY. Debajo del gabán lleva traje de sociedad. Ocupa el sitio de la izquierda dejado vacante por CLARA, que se ha retirado hacia adentro.)
EL CABALLERO. — ¡Vaya un tiempecito!
LA MADRE. — (Al CABALLERO.) Ya, ya; me parece que hay para rato.
EL CABALLERO. — Es lo que temo. Parecía que iba a aclarar, y ya ve usted cómo cae ahora. (Se acerca a la FLORISTA, después de haberse remangado los pantalones.)
LA FLORISTA. — (Trata de entablar conversación con el CABALLERO.) Cuando cae así, con fuerza, no crea usted, cabayero, es que pronto se acaba. Ande, mi general, cómpreme un ramiyete.
EL CABALLERO. — Lo siento, hija, pero no tengo cambio.
LA FLORISTA. — Por eso no lo deje, que yo puedo cambiarle.
EL CABALLERO. — ¿Un "soberano"? No llevo menos.
LA FLORISTA. — ¡Anda la mar! Si tuviá yo un "soberano", estaría yo ahora en un palco de la Ópera. Mírese a ver si tiene medio penique.
EL CABALLERO. — Vaya, no molestes. ¡Cuando te digo que no llevo! (Buscando por sus bolsillos.) ¿No lo he dicho?... ¡Calla! Aquí tengo seis peniques en plata; a ver si nos arreglamos.
LA FLORISTA. — Pues sueltos llevo cinco peniques. Tome dos ramiyetes y los cinco dichos. Le sale a medio penique ca ramiyete. Me paece que... (Da un grito, pues un vendedor de periódicos, de unos doce años, acaba de pellizcarla en el brazo.) ¡Golfo, marrano! ¿Qué ties tú que pellizcarme?
(Restregándose el brazo.) ¡Qué animal!
EL GOLFO. — Es pa anunciarme.
LA FLORISTA. — ¡Pues ni que fuás el Padre Santo! ¡Mira que anunciarse con cardenales!