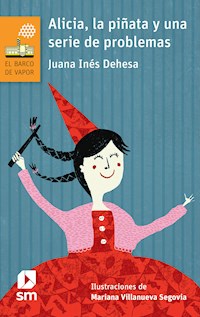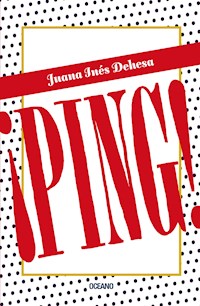
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El día siguiente
- Sprache: Spanisch
Y yo que pensé que al menos al salirme de la oficina me iba a poder liberar del celular. Estaba segura de que no podía haber ningún tipo de emergencia ni causa urgente para una persona cuyo trabajo consiste en revisar que su casa y sus hijos estén completos y en orden. Contra todos mis pronósticos, ahora estoy más esclavizada que antes. Ahora pertenezco sin posibilidad de negarme al grupo de WhatsApp del salón de los gemelos. Y cada vez que me asomo me aterra que mis hijos vean mermado su desarrollo porque yo me niego a pasar diariamente los ojos por bendiciones, quejas en contra de Miss Tere e inquisiciones en torno al estado civil del maestro de música. Y también estoy condenada a contestar cuando recibo llamadas como la de ayer… Susana siempre compró la idea de tenerlo todo: la carrera como hábil y temida consultora política; el matrimonio de ensueño; los gemelos que corren felices sembrando el terror por su casa. Sólo había que adaptarse, administrar el tiempo y aceptar el sentido natural de las cosas. Pero la realidad es traicionera. El trabajo no admite los medios tiempos; las labores de cuidado te devoran; la exigencia familiar de perfección no te quita el ojo; y el celular te atormenta con un rosario infatigable de pendientes incumplidos. En esta novela vertiginosa, Juana Inés Dehesa vuelve a examinar con humor y ojo clínico el papel de las mujeres de su generación, en un momento en el que se replantean la idea que heredaron de ser madres, profesionistas y figuras ejemplares.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño.
—FITO PÁEZ
Para Ulises, por todos los viajes
—Andrés, ¿tú sabes cómo se prende esta tele?
Por más que Susana le sobaba todas las aristas a la pantalla plana que habían puesto en el mueble de la cocina, no encontraba un botón para prenderla.
—¡Es inteligente, mi vida! —gritó Andrés, su marido, desde el piso de arriba.
—¡Ella sí, pero yo no! ¡Ándale, que dice mi papá que ya va a salir Mena!
—¿Ya intentaste con el control? —se escuchó un ruido de piecitos corriendo por la duela y la carcajada perversa de quien se sale con la suya—, ¡Carlos, regrésate a tu cama!
Regó la mirada por la cocina. ¿Dónde demonios estaría el control? No tenía ni idea. Ella no usaba esa tele, por una razón casi de pensamiento mágico: sentía que en el momento en que se sentara en un banco de la cocina a verla, todo estaría perdido. No sabía por qué, pero le parecía que eso sí ya era darse por vencida y asumir que era una señora.
Está bien que desde hace dos años tengo una camioneta que me maneja más a mí que yo a ella, que una vez a la semana llevo a mi suegra al súper y que prefiero usar una mochila que era la pañalera de los gemelos en lugar del glamour de una bolsa, pero la tele en la cocina sí me supera.
Pero ahora no tenía opción. Tenía que dejar listo el lunch para el curso de verano o se les iba a hacer tardísimo.
Se dio por vencida y sacó su celular para verlo ahí.
Andrés la encontró con la mirada fija en la pantallita, a punto de rebanarse un dedo cortando un pepino en bastones de cinco centímetros por uno y medio, la medida oficial de los gemelos.
—¿Qué pasó con la tele? ¿No se pudo?
—Shhh —dijo Susana, girando apenas la cabeza hacia su marido—. Ahí está.
Le señaló a quien todavía era presidente de México, frente a un escritorio muy imponente y con una banderota en el fondo, él con su sonrisa de presentador de programa de concursos y su capacidad robótica para obedecer al teleprompter.
—¿Qué crees que vaya a decir? —preguntó Andrés, parándose frente a la barra de la cocina, a un lado de Susana.
Susana levantó los hombros. Tenía en mente varios escenarios, pero no daba tiempo de explicarlos con lujo de detalle.
“Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido conforme a lo acordado por su Consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la Coalición obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial.”
Susana y Andrés se miraron, confundidos.
—¿Te cae, así, ya concedió? —dijo Andrés.
Susana tampoco lo podía creer. No lo iba a confesar nunca, pero en el fondo de su clóset había una caja de cartón con dinero en efectivo, dólares y los pasaportes de toda la familia, porque en este país una nunca sabe qué puede pasar, y si algo le habían enseñado sus clases de historia política de México era que los periodos postelectorales se podían poner muy rudos. Sintió también un poco de vergüenza de pensar en las decenas de latas de atún, paquetes de galletas saladas y botellas de agua que había ido acumulando de a poquito en una alacena muy alta que nadie abría más que ella.
¿Es mi culpa que haya yo crecido con dos padres paranoicos y que ahora tenga demasiado tiempo libre para contemplar posibles desgracias?
—Parece que sí —dijo Susana, abandonando por un momento las latas de atún, aunque iba a tener que empezar a buscar recetas para hacer pay, croquetas o algo, para justificarlas—. Ya concedió. Digo, votos para la Coalición hubo de sobra. Se me hace que quiso dar el anuncio rapidito, no fuera a ser que a alguien se le ocurriera salir con que dice mi mamá que siempre no.
Andrés arrugó la nariz y masticó un pedazo de pepino.
—Pues, está raro, ¿no?
—Sí —dijo Susana, feliz de poder lanzarse a bordar sobre su tema favorito—. Sobre todo porque podía haberse esperado y ver cómo se ponía la cosa. Siempre hay casillas con problemas, ¿no? Ya sabes, que si nadie le entiende a la letra del secretario, que si los representantes la hacen de tos…
Pero Andrés ya no la estaba escuchando. Susana guardó sus conocimientos sobre jornadas electorales en el cajón mental donde vivían siempre y volvió a sus pepinos.
—¿Ya lograste que se durmieran? —hizo un gesto con la cabeza para señalar el piso de arriba y, más específicamente, el cuarto de los gemelos.
—Sí, pero me costó. Cuando no se salía uno de la cama, se salía la otra.
—Malditas vacaciones —dijo Susana, y se sintió inmediatamente culpable. ¿Qué clase de madre prefería que sus hijos estuvieran en la escuela antes que en su casa con ella?—. Espero que ya mañana, con el curso de verano, se tranquilicen.
—Esperemos. A ver qué tal.
Andrés fue al mueble que estaba junto a la puerta y sacó el control del cajón de en medio.
Ahí estaba el maldito control.
Recorrió uno a uno los canales, poblados por imágenes de los otros candidatos, que admitían su derrota y felicitaban al ganador. Vamos a luchar juntos por el bien de México; no siento que perdimos, sino que ganó la democracia, bla bla bla. Se detuvo cuando encontró una mesa con cuatro seres humanos discutiendo la elección.
—Mira, todos tus amiguitos —dijo, pasándole el control a Susana—. Te dejo para que hagas corajes y yo mientras voy a hablar con mis papás.
—Me los saludas —dijo Susana—. Y les dices que lo siento muchísimo.
La familia de Andrés odiaba al candidato con un entusiasmo digno de mejor causa.
Andrés se rio.
—No me van a creer, pero yo les digo.
De un tiempo para acá, Susana se había encontrado gritándole a la tele. No era algo que planeara, ni de lo que se sintiera particularmente orgullosa, pero sentía que puesto que ya nadie le pedía su opinión, ella debía darla de todas maneras. Total, qué más daba.
Ahora, mientras se arrodillaba en el piso para meter la cabeza completa en una alacena, tratando de conjurar el doble milagro de dos tópers cada uno con su tapa para guardar los pepinos, además de los termos que habían desaparecido desde el día mismo en que los niños salieron de vacaciones, le respondía animadamente a los cuatro seres que el subtitulaje de la pantalla anunciaba como “especialistas en temas electorales”.
—¡No estás tomando en cuenta el voto duro! —gritaba Susana.
—¡Ay, por favor! ¡Todo el mundo sabe que las encuestas telefónicas no arrojan datos reales!
—Decir eso es ignorar los últimos treinta años de historia de este país. ¿Qué? ¿El Instituto Federal Electoral se hizo solo? ¿Nadie existía antes del candidato? ¡Por favor, señores, seamos serios!
Estaba fuera de control. Era algo que le costaba admitir hasta frente a sí misma, pero lo que realmente la enfurecía no eran los comentarios irresponsables ni la falta de visión histórica, sino que a ella nadie la hubiera llamado.
¿Pues a qué hora se me acabó el chiste?
En su otra vida, la temporada de campañas no se acababa nunca, sólo iba variando en intensidad, y el día de las elecciones lo pasaba yendo de un medio al otro, opinando, dando entrevistas, analizando encuestas, pronosticando resultados, no yendo a votar con los niños en el triciclo para luego irse a comer a casa de sus suegros y viendo los resultados por la tele, como si fuera cualquier hija de vecina.
Había seguido la campaña paso a paso, consumiendo como yonqui comunicados de prensa, entrevistas y sondeos de opinión. No sólo era capaz de explicar, hasta con notas a pie y bibliografía, por qué había pasado lo que había pasado, por qué ahora sí había ganado el mismo candidato que llevaba tres intentos, sino que era capaz de pronosticar dónde iba a estar el país y la opinión pública dentro de un año.
Pero ¿a quién le importa? ¿Quién le pregunta su opinión a una señora que pasa el día de la elección cuidando que sus hijos no se caigan del triciclo?
Se levantó con muchos trabajos, teniendo que detenerse del borde del mueble para impulsarse y maldiciendo a Mónica por arrastrarla a esa clase salvaje de aeróbics glorificados.
Hizo lo que hacía siempre que necesitaba volcar en alguien sus miles de opiniones. Le llamó a su papá.
A su casa, obviamente; si su papá era de esa generación que no sólo tenía una línea de teléfono fija, sino que la usaba regularmente y no entendía que las personas usaran dentro de su casa un aparato diseñado para funcionar cuando no se tenía una línea fija a mano.
Pero nadie contestó. Ni siquiera Blanquita. Susana dejó sonar diez veces el teléfono, por si Blanquita otra vez había perdido el inalámbrico que le habían puesto en su cuarto justamente para que no tuviera que salir corriendo cada vez que sonara. Pero Blanquita se había ido con Laura a Veracruz, para votar allá y para que Lucio conociera a su familia.
¿Por qué no contesta? ¿Será que le pasó algo? Ay, no, que no le haya pasado nada porque Catalina no me va a dejar en paz nunca.
Estaba mal, lo sabía bien, que ésa fuera su primera preocupación; no el bienestar de su papacito lindo, no; no una inquietud genuina porque estuviera solo en ese caserón que se negaba a abandonar, no. Lo que realmente le podía era que eso le iba a dar armas a su hermanita para insistir en que su papá ya no estaba en condiciones de decidir y que tenían que tener un papel mucho más proactivo en su cuidado.
Que, en lenguaje de Catalina, quería decir “por favor, Susanita, hazte cargo”.
Las manos de Susana temblaban de pura adrenalina mientras marcaba el número del celular de su papá. Si no contestaba, iba a tener que ir a su casa a ver qué estaba pasando.
Uf, pero qué tal que se cayó o algo, y hay que levantarlo. Yo no sé si puedo. Pero ni modo que vaya Andrés, porque quién se queda con los gemelos. Habría que llevárnoslos. Ay, pero ya están dormidos, y con lo que cuesta que se queden.
—¡Bueno! —contestó don Eduardo, en medio de lo que claramente era una fiesta de aquéllas; se oía a alguien que pedía a gritos otro tequila y al menos dos voces que cantaban (horrible) el himno nacional—. ¡Bueno!
—¡Papá! ¡Papá! —Susana se tapó un oído para escuchar mejor—, ¿dónde andas?
—¿Susanita?
—No, papá, el hada Campanita.
—¿Quién?
—Soy Susana, papá, ¿dónde estás?
—Estoy en casa de Antonio, mijita; nos juntamos varios a esperar el resultado.
—¡Y ya nos vamos al Ángel, Lalito; dile que nos alcance! —se oyó una voz a lo lejos.
Lo que me faltaba.
Susana no podía pensar en algo más inapropiado que su padre, con su cadera de titanio, internándose entre las multitudes en torno a la columna del Ángel de la Independencia.
—No vas a ir al Ángel, ¿verdad, papá? —dijo, tratando de que su voz no sonara como cuando le prohibía a sus hijos los clavados en la alberca.
—No, mijita, ya en un ratito me voy a la casa.
—¿Vas manejando?
—No, no. Orita me piden un Uber.
No le dio tiempo de preguntarle en qué momento había pasado de pedir taxis al sitio de la esquina, donde conocía a todos los choferes, a utilizar Uber. Ni, ahora que lo pensaba, a quién se refería cuando decía que “se lo iban” a pedir. Simplemente le dijo “adiós, mijita, besos a los niños y a tu marido y más a ti”, y le colgó.
Susana se quedó viendo su teléfono con indignación. Si acaso, su sensación de irrelevancia no había hecho más que aumentar.
Para colmo, los únicos tópers con tapa que había encontrado eran de crema Chipilo, y Andrés no soportaba que los usaran más que estrictamente dentro de la casa.
—Como si no nos alcanzara para unos más decentes —decía.
Susana suspiró y sacó de la alacena un par de bolsas de plástico con cierre. Entre la desaprobación de Andrés y la de los organizadores del curso de verano, que la iban a tachar de consumista y cómplice en todos los crímenes en contra del planeta por introducir en su ambiente ecológico y sustentable dos perversísimas bolsas de plástico, prefería cargar con el odio de los jipis.
El curso de verano, con los jipis, también había sido idea de Mónica. Hasta donde Susana tenía entendido, su hermana, que llevaba años dedicada a la apicultura en un pueblo perdido de Morelos, era una de las organizadoras. No era que un curso sobre vida sustentable hubiera sido su primera opción en otras circunstancias —de hecho, la lista de materiales, que incluía dos paliacates y un par de guantes de lavar los trastes por niño, dos kilos de tierra, un envase de refresco de dos litros partido a la mitad y cinco lombrices, la había hecho cuestionar un poco su decisión—, pero dado que los cursos a los que se habían inscrito la mayoría de los compañeritos de los gemelos, y los hijos de su cuñado, por supuesto, costaban por una semana el equivalente a dos colegiaturas, pidió que la excluyeran del equipo de perseguir lombrices y consiguió todo lo demás.
A los gemelos les vendió la idea como un entrenamiento para ser exploradores, y como a su abuelo le encantaba sacar el atlas y contarles de la Antártica y el Amazonas, los dejó que pensaran que por ahí iba la cosa. A Andrés, por supuesto, no le dijo que lo más atractivo del curso era el precio, porque a Andrés eso de que se anduviera preocupando por el dinero que no tenían lo ponía muy malito de sus nervios; le dio la vuelta al tema explicándole que los niños estaban felices, que le venía muy bien organizarse con Mónica para llevarlos y traerlos, y que no había tema más relevante para el futuro de los niños y de la humanidad entera que el cuidado medioambiental.
Terminó de empacar los pepinos y el agua y miró su celular. Le parecía muy raro que no hubiera sonado ni una sola vez en toda la tarde. Lo levantó y vio un texto de su papá, avisándole que ya había llegado a su casa.
Cortó a la mitad el bote de refresco, después de ver un tutorial que aconsejaba hacerlo con un cuchillo caliente. Dividió la tierra en dos bolsas para que cada niño llevara la suya. Sacó del clóset de las escobas las mochilas de los niños y guardó el material de cada uno. Miró otra vez su celular. El grupo de WhatsApp de las mamás de la escuela decía que tenía 128 mensajes sin leer. Cómo estarían las cosas, que hasta estuvo tentada a leerlos.
Le escribió a Mónica para preguntarle si ya tenía todo para el día siguiente, más para que alguien le contestara que porque realmente le interesara saberlo.
Esperó cinco minutos, sin respuesta de Mónica.
Síndrome de miembro fantasma.
Había escuchado el término en esa serie de un doctor neurótico que a Andrés le obsesionaba y que volvía a ver una vez tras otra, y así se sentía. Como esos heridos de guerra a los que les duele la mano que ya no tienen, a Susana le escocía un miembro fantasma.
¿Qué hacía con todas sus ideas y todas sus palabras? Le daban vueltas en la cabeza como si fueran moscas tratando de encontrar aunque fuera una rendija. Andrés ya ponía cara de estoica resignación cuando le hablaba del tema, Mónica sólo decía que ella no creía en los políticos profesionales sino en la acción colectiva, y su papá y Catalina le daban el avión de manera espectacular. Por primera vez en una elección presidencial desde que era mayor de edad, Susana se sentía fuera de la jugada y, francamente, como perro sin dueño.
—No estás considerando el voto duro.
—¿Perdón?
Susana abrió los ojos y se encontró con la maquillista, que la miraba con el aplicador de polvo en la mano.
—¿Lo dije en voz alta? —preguntó Susana—. Ay, perdón. Es que estaba oyendo y luego así me pasa, yo hablo, aunque nadie me escuche.
Señaló hacia el estudio de televisión, donde entrevistaban a un argentino que se anunciaba como especialista en América Latina y que, hasta eso, no lo estaba haciendo mal.
Pero no está tomando en cuenta el voto duro.
—Bueno, pues ya quedaste; ¿segura no quieres un poquito de sombra, tantito rímel?
Susana sonrió mientras movía la cabeza. No le iba a explicar, pero prefería evitar un contagio de conjuntivitis salvaje. Lo había aprendido a la mala en las últimas elecciones intermedias. Lo único que aceptaba que le pusieran era polvo, y eso porque ya se le hacía feo decir que no.
—Pues mucha suerte —dijo la maquillista, guardando sus cosas.
Susana respiró profundo, sintiendo que la recorría la adrenalina de siempre que estaba a punto de entrar al aire. Repasó en su cabeza las cifras que acababan de mandarle a su teléfono.
Ay, ¿cuál era el distrito que estaba en pleito en Coahuila?
Se buscó el celular en los bolsillos, sólo para recordar que traía puesto un vestido sin bolsillos. Según Catalina, los bolsillos la hacían ver todavía más caderona, y Susana, como siempre, la obedecía. Aunque no sin algo de resistencia. De entrada, ese “todavía más” le parecía francamente innecesario. Y luego, ¿cómo funciona una persona sin bolsillos?
—¿Y si se me escurre un moco? ¿Qué tal que necesito un klínex? ¿O mi celular?
Pero Catalina no estaba dispuesta a ceder, y Susana ya sabía que si salía en la tele con un vestuario que no hubiera sido previamente aprobado por Catalina, se arriesgaba a un torrente inagotable de “telodijes”. Toda su familia tenía que opinar cada vez que daba una entrevista. Era una lata.
—¿Sabrás de casualidad dónde habrá quedado mi bolsa? —le preguntó con una sonrisa al becario que le habían asignado de la campaña para que fuera su asistente ¿Se llamaba Marcos? ¿Mateo? ¿Miguel?—. Una negra, grande.
—Te la iba a pasar —dijo MarcosMigueloMateo—, no sé si es tu teléfono, pero hay algo ahí adentro que está vibre y vibre.
Susana abrió su bolsa. Se le había olvidado que lo había puesto en vibración porque era ese momento de la campaña en que cada vez que oía el ¡PING! de un mensaje, le daba taquicardia.
—Estos días son lo peor —dijo—. Ya me urge que esto se acabe.
—¿Ha estado muy fuerte? —preguntó el becario, que venía llegando a todo; se había incorporado a la campaña cuando las encuestas empezaron a anunciar que su candidato tenía amplias probabilidades de ganar.
—Espantosa —dijo Susana, revisando la pantalla de su teléfono—. Claro que todos los años decimos lo mismo.
Le hizo un guiño al muchachito mientras escuchaba sus mensajes de voz.
Ay, papá. Ya sé que ese periodista fue contigo a la Facultad. Y que copiaba, sí. Pero ni modo que lo diga en televisión abierta.
Claro, ahora sí me habla este patán. Claro, porque quiere un comentario. No, chulis, fíjate que no es tan fácil.
El siguiente mensaje la hizo soltar un grito.
—¡Noooo!
—¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? —MarcosMiguelMateo se levantó de su silla como resorte—, ¿te traigo algo?
—No, no —dijo Susana—. El mensaje de un amigo, que me agarró de sorpresa.
—¿Bueno o malo?
Susana se quedó pensando.
—Bueno, yo creo. Digamos que como que se va a recibir.
Este muchacho no tiene por qué enterarse que mi vecinito de la infancia se acaba de ordenar de sacerdote. No tengo tiempo ni ganas de explicarle la complejidad de mi perfil.
Hablando de tiempo, ¿qué quería yo buscar?
—¿Sabes en qué sí me puedes ayudar? —dijo Susana y el becario se incorporó de inmediato.
Igual que el Engels cuando mi papá le enseña su correa.
Susana sabía que estaba mal comparar a los becarios con el perro de su papá, pero no pudo evitarlo.
—¿Me puedes conseguir conteos rápidos de Piedras Negras?
MarcosMigueloMateo se mordió la uña del pulgar derecho.
—Claro —dijo, sin un ápice de convicción—. Eso es en Coahuila, ¿verdad?
Susana abrió la boca para decir algo. Luego la cerró.
—Sí —dijo, despacio—. Es en Coahuila.
El Engels lo hubiera sabido.
Esa mañana, cuando salió de su casa al diez para las nueve para ser la primera en votar y llegar corriendo a su primera entrevista, Susana no se imaginó que parte de su día iba a estar dedicada a darle a un estudiante de licenciatura una lección de geografía. Pero así de sorpresiva era la vida: un minuto estás preparándote para debatir en televisión y al siguiente tienes que buscar en tu teléfono inteligente un mapa de México para ilustrar la división política y geográfica del norte del país.
—Si me puede acompañar por aquí, por favor.
Susana hizo un esfuerzo por no darse por enterada de la cara de alivio que puso el becario cuando el productor apareció para llevársela al estudio. Lo siguió con toda la velocidad que le permitían los tacones contra el piso resbaloso y sembrado de cables.
Saludó de mano al conductor del programa y le sonrió al periodista copión compañero de su papá.
—Señorita Fernández —dijo el periodista, alzándose cuan alto era, que no era más de un metro sesenta y pocos, y eso que sus zapatos tenían un taconcito de los que según Susana se habían prohibido después de los años setenta—. ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta su padre?
—Mi papá está muy bien, muchas gracias. Le manda saludos.
Y soy maestra, no señorita, señor.
Pero la frase nunca salió de su cabeza. Si algo sabía Susana era quedarse callada para no meterse en problemas.
Porque a Susana no le gustaba meterse en problemas. Menos aún, con una gloria pasada del periodismo a quien las reivindicaciones feministas, lo había dicho en más de un foro, le parecían una pérdida de tiempo y simples ganas de las mujeres de hacerla de tos.
—Qué día, ¿no? —dijo, por calmar a su cabeza y por llenar el silencio con algo—. Bueno, qué año.
—De locos —dijo el conductor—. Y pinta para ponerse peor.
—Uy, no saben cuánto —dijo el periodista, con cara de que traía exclusiva—; según me dicen, el otro candidato no se va a quedar tranquilo.
Susana tuvo que contenerse para no voltear los ojos al revés. El candidato al que se refería había pasado la campaña acusando al gobierno de manipular las elecciones y avisando mitin tras mitin que se iba a negar a aceptar una derrota.
Mchale. Notición.
Susana, gobiérnate.
—Yo por eso no trabajo en campañas nacionales. Me quedo en mis distritos.
—No, niña, no —dijo el periodista, y Susana tuvo que agarrarse con las dos manos al borde de la silla para recordarse que tenía que conservar la calma—; cómo va usted a decir eso, ¡con tanto talento y tanta juventud y tanta vida por delante! La emoción está en la grande. En la silla que sí cuenta.
Susana sólo sonrió.
Claro, señor. Si por eso este país está como está, porque todos están preocupados por la elección presidencial y nadie se ocupa de la política local. Y ahí es donde llegan todos los corruptos a enriquecerse con el dinero público, y ni quien los llame a cuentas.
Pero Susana no tuvo tiempo de pensar bien su diatriba a favor de la vigilancia a los presidentes municipales, esa que en su oficina ya estaban hartos de escuchar y que su familia podía recitar de memoria, porque el conductor se llevó una mano a la oreja, asintió a algo que le decían por el audífono y les avisó que estaban a punto de entrar al aire.
—Mijita, ¡qué bárbara! —la voz de don Eduardo se escuchó por todo el coche de Susana—. No le diste chance de nada, al pobre.
—¿Yo? —preguntó Susana, intrigada—. ¿Yo qué dije?
—No, pues te le fuiste a la yugular, así, de a tiro.
Susana trató de hacer memoria. No recordaba haber sido particularmente salvaje. No que no tuviera ganas, pero ni de casualidad había dicho todo lo que tenía ganas de decir.
—No entiendo a qué te refieres, papacito —el cansancio la hacía tener menos paciencia que de costumbre—, según yo, no dije nada fuera de lo normal.
—No, si no me quejo de lo que dijiste, mijita. Sino lo que se veía que estabas pensando —dijo don Eduardo, críptico—. Mira, no es tanto que lo defienda a él como que defiendo a mi generación, oye. No sabes lo que es que te sienten frente a un escuincle que podría ser tu hijo y que te agarre de su puerquito.
Ah, ya lo entendí todo.
El relevo generacional no era un tema que don Eduardo llevara bien últimamente. Toda su vida fue un entusiasta de apoyar a los jóvenes y guiarlos para que construyeran sus carreras hasta que uno de esos jóvenes que había apoyado, recientemente nombrado director de la Facultad de Ciencias Políticas, lo había invitado a desayunar para sondear discretamente qué opinaría de comenzar su proceso de jubilación, porque había una larga fila de maestros más jóvenes a los que su plaza de tiempo completo les vendría muy bien.
—Yo sé que no necesariamente ser viejo lo hace ser sabio, mijita —dijo, provocando que Susana se preguntara si seguirían hablando de la entrevista o si ya su papá se había internado en los tupidos bosques de sus propias dudas existenciales—, pero ustedes de pronto es que no se miden, no ven la fuerza que tienen.
Susana respiró profundo.
—Papá —dijo, más tranquila—, creo que ya sé de qué hablas. Pero, en mi descargo, ¡era la tercera vez que mencionaba al candidato que no era! Ese hombre del que hablaba fue diputado en el noventa y cuatro; ¡hace más de veinte años, papá! Si no decíamos algo, iba a parecer que no nos estábamos dando cuenta, y perdón, pero sí nos estábamos dando cuenta. Todo México se estaba dando cuenta.
Don Eduardo soltó una risa derrotada, y Susana sonrió también, mientras miraba su espejo para entrar al periférico.
—Al menos podrías haber hecho un esfuerzo para que no se te notara que lo estabas disfrutando.
Ante eso no podía decir nada, porque la verdad es que sí experimentó una cierta alegría de poner al periodista en su lugar, pero, más que eso, disfrutaba hacer lo que hacía. Se quejaba mucho, pero era parte de la etiqueta del oficio: ni modo que dijera que le encantaba su trabajo y que gozaba cada minuto que pasaba alimentando su gastritis. Eso no era sano. Tenía que decir algo como que era un tormento, pero alguien tenía que sobrellevarlo, y fingir que sufría enormemente pero que era la cruz que tenía que cargar por poseer un talento tan grande para la comunicación política.
Podría hacerlo un changuito con un diccionario, pero no se los vamos a decir.
—¿Quién crees que me habló hace rato? —dijo Susana, buscando un tema más trivial.
—No sé —dijo don Eduardo—, ¿tu hermana?
—Sí, claro. Me habló para preguntarme qué zapatos traía puestos, pero no me refería a ella.
—¿Entonces?
—¿Te acuerdas de Juan, el vecino?
—¿El hijo de los Echeverría?
—Ese mero.
Susana le tocó el claxon a un Tsuru que se cambió de carril sin fijarse y por nada se lleva su espejo.
—¡Mijita! —dijo don Eduardo—. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?
—Sí, papá. Sólo un tarado que no conoce las direccionales. ¿Van a estar en la casa?
—Sí. Van a venir Fernando y Toni, ya sabes que nos gusta ver los resultados. ¿Tú no quieres venir? Te prometo que te puedo tener unas ramitas de apio para que roas, mientras los demás comemos paté y carnes frías.
Susana dejó pasar el comentario.
Se nota que a ti Catalina no te tortura con tus caderas, papacito.
En realidad, ni todo el apio ni todo el paté del mundo la hubieran convencido de pasar la tarde conviviendo con su jefe y con la esposa de su jefe. La perspectiva le daba como un poco de taquicardia, de esa que se siente cuando uno se acerca demasiado a un acantilado o se asoma por la terraza de un vigésimo piso.
—No, creo que mejor no, papá. Estoy cansadísima y todavía tengo que pasar a la oficina.
Don Eduardo hizo un ruido de desaprobación.
—Ese afán tuyo de trabajar y trabajar, mijita.
—Ni modo, papacito. A alguien le tiene que tocar.
Cuando se abrió el elevador, le sorprendió ver la mayoría de los cubículos y las oficinas apagados. Claramente, nadie había considerado pertinente darse una vuelta por el changarro a ver si algo se ofrecía.
En la oficina de Fernando había una televisión prendida. Cuando estaba a punto de apagarla, escuchó ruidos y vio a los becarios aproximarse con pinta de estar enormemente satisfechos consigo mismos. Una chica —¿Luisa? ¿Lucía? ¿Lilia?— sostenía en la mano un paquete de cerveza Sol con limón y Miguel —casi estaba segura de que se llamaba Miguel— cargaba un bote de basura rebosante de palomitas de microondas.
Susana se preguntó si siquiera lo habrían lavado antes de llenarlo de comida. Pero no era cosa de delatarse como la adulta del grupo. De por sí, tenían cara de conejitos frente a la escopeta.
—¡Maestra! —exclamó Miguel—, ¡qué bueno que vino! ¿No se quiere quedar?
Susana se admiró de su capacidad para fingir bajo presión. No era una cualidad despreciable en esta profesión.
—Ay, sí me darían ganas —dijo, correspondiendo a una mentira con otra—, pero quedé de pasar a casa de mis papás.
Se encogió de hombros, como llena de pesar.
—Ni modo. Ustedes diviértanse, muchachos, aprovechen que son jóvenes y que no tienen compromisos.
Los dejó frente a la tele y los resultados electorales y se volvió a subir al elevador.
Sacó su celular. Ignoró todas las alertas de mensajes y correos y pasó los ojos por las actualizaciones de noticias. Si en su constitución hubiera estado la posibilidad de no preocuparse, hubiera pensado que no había de qué preocuparse.
Pasó, una detrás de otra, las notificaciones. Hasta que abrió la aplicación del teléfono, como si no se diera cuenta de lo que hacía.
Su dedo índice se detuvo encima de un número.
Nada más le voy a marcar para tocar base. No por otra cosa, sino porque ni modo que uno no esté en contacto en un día así. Qué tal que hay algo que yo deba saber.
No se convencía ni a sí misma, pero marcó de todas maneras.
—¿Cómo viste? —preguntó Susana, en cuanto escuchó que se conectaba la llamada.
—Muy bien. Te viste súper ruda.
—Ay, claro que no.
Ay, Susana, suenas como quinceañera.
Se aclaró la garganta.
—¿Sabes si ya están saliendo los preliminares?
—Sí, ya hay varios. ¿No quieres venir a verlos?
—Pues… —Susana dudó. En su cabeza se aparecieron Catalina y Laura cantando una canción norteña sobre una que tropieza de nuevo y con la misma piedra. Últimamente se la cantaban todo el tiempo.
Eso me gano por contarles nada.
—Iba a ir a mi casa —dijo, rápido—. Bueno, en realidad había pensado ir a casa de mis papás, pero va a estar Fernando.
—Y nadie quiere ver a su jefe cuando estamos a punto de abrir nuestro propio despacho, ¿verdad? Sobre todo cuando no le hemos dado la sorpresita de que nos vamos.
—Exacto.
—Pues no vayas y vente para acá —la voz se tornó persuasiva—. Seguro ni has comido, ¿verdad? ¿Te voy pidiendo algo?
Susana sabía que era muy mala idea. Si hubiera estado en el cine, viéndose en la pantalla, seguramente voltearía con quien tuviera junto y le diría “bueno, pero es que ésta es idiota”.
—No —dijo, sin ninguna convicción—; es que mañana tengo que estar muy temprano. Es lunes.
—Todo el mundo va a estar crudo. ¿Qué te pido?
También, si se estuviera viendo en la pantalla, sabría en qué iba a terminar esa conversación.
—Un consomé y unos nopales con queso.
Mami, ¿por qué tú no trabajas?
“Mami, ¿por qué tú no trabajas?”
Y pensar que estábamos tan preocupados porque los gemelos no hablaban. Pensamos en llevarlos a un terapeuta y todo porque qué tal que era algo del oído, o qué tal que no estaban recibiendo los suficientes estímulos en su casa. Aunque mi papá decía siempre que esos pobres niños no hablaban porque entre Andrés y yo no les dábamos oportunidad.
—Déjalos tantito que hagan su vida y vas a ver si no empiezan a manifestarse —decía.
También decía que el problema era que éramos muy exagerados y vivíamos en un mundo que a fuerza quiere encontrarle defectos a los chamacos.
—Míralos, Susanita —mientras miraba con arrobo cómo Carlitos se metía el dedo a la nariz y Rosario chupaba insistentemente la esquina del trapito sin el cual no podía dormir—. Son perfectos.
No es que yo no estuviera de acuerdo. Claro que pensaba que mis hijos eran perfectos; de entrada, porque eran míos y de Andrés, pero también porque los veía todos los días a todas horas y me daba cuenta de que aprendían y se les movían los engranes a toda velocidad. Pero, entonces, ¿por qué demonios no hablaban? ¿Por qué nada más mugían frenéticamente cuando querían manifestar su descontento o se limitaban a balbucir algo que lejanamente, y con mucha imaginación, sonaba como “leche” o “mamá”?
Y no ayudaba nada que los hijos de Jorge mi cuñado, y Tatiana, su esposa perfecta, hablaran de corridito y en varios idiomas. Eran un par de años más grandes, pero eso Andrés no lo entendía. Sistemáticamente salíamos cada domingo de casa de mis suegros con la moral por los suelos y la certidumbre de que algo les pasaba a nuestros hijos.
Hasta que, de pronto, el milagro. Un buen día, en que Carlitos lloraba y lloraba, sin motivo aparente, y yo no sabía si hablarle al doctor o salirme a la calle con rumbo desconocido y empezar una nueva vida, Rosario se irguió en su sillita alta y, viéndome muy seria, como siempre ha visto ella, me dijo:
—Quiere salir, mamá.
Me tardé en registrar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sólo después de que le había soltado un indignado “¿y tú cómo sabes?” a manera de respuesta, caí en cuenta de lo que había pasado. Y no hubo vuelta atrás: a partir de ese momento, Rosario se convirtió en la intérprete oficial de su hermano hasta que Carlitos sintió que se le estaba malinterpretando y decidió que ya estaba bueno y que iba a hablar él también.
Eso fue más o menos a los dos años. Y no se han callado desde entonces.
Ya sé, ya sé, quién me entiende. Pero igual que de pronto tengo ganas de que vuelvan a esa etapa en que eran unos bultitos que se quedaban quietos donde uno los dejaba, también a veces querría un poco de paz y tranquilidad. No necesariamente silencio, porque con los niños, sobre todo con los gemelos y su increíble capacidad para transmitirse planes malévolos de manera cuasitelepática, uno aprende pronto que el silencio antecede invariablemente a la catástrofe.
—Los niños están muy callados, ¿por qué no vas a ver qué están haciendo?
Es una frase que decimos mi marido o yo diez veces cada tarde. Y con frecuencia lo que encontramos es peor que lo que nos imaginábamos: uno ya dio con las tijeras que estaban escondidas en un sitio teóricamente muy seguro, la otra ya le dio la vuelta al bote de basura y está trepada tratando de abrir la llave del agua, lo que sea. Todo puede ser si los niños están callados.
Más bien, me refiero a ese bonito momento en que ni siquiera podían formularse preguntas. Todo lo aceptaban como venía y con eso se conformaban. No querían saberlo todo y, mejor todavía, no pensaban que todo eso que querían saber tenía que provenir directamente de la boca y la sabiduría de su madre.
Cuando no salían a la calle todos los días después de la escuela con la boca llena de preguntas, vamos.
Porque lo peor es que una les contesta más o menos lo que puede idear en ese momento, entre la miss de la puerta que te dice que no se te vaya a olvidar que es la semana de traer periódico para reciclar y el microbús que de ninguna manera está dispuesto a pararse por más que sea el paso cebra y tú tengas preferencia, y ellos tal vez insisten o tal vez deciden darse por satisfechos, pero luego llegan a su casa y siguen con su vida, y tú te quedas con la pregunta atravesada entre pecho y espalda y con la necesidad imperiosa de responderla, porque, demonios, a ti te enseñaron que en esta vida el único que triunfa es el que tiene todas las respuestas. TODAS.
Así que aquí estoy, sentada en la sala de mi casa, a las tres de la mañana, tratando de responderle al Carlitos y la Rosario que viven en mi cabeza por qué su mamá no trabaja.
¿Qué les contesto? Bueno, ya nada. En ese momento, en que íbamos los tres negociando la banqueta después de la escuela, les dije lo primero que me vino a la mente, algo muy dignificador como que hacerse cargo de ellos y de la casa también era un trabajo, aunque no me pagaran un sueldo ni me dieran descanso los fines de semana, pero con todo y que son un par de enanos muy sabios, no me entendieron. Obviamente, eso no era lo que me estaban preguntando. Obviamente, ellos querían saber por qué yo no era como su papá, o como la mamá de su amigo José Pablo, y no iba todos los días a una oficina.
Bueno, pues porque en eso quedé con su papá cuando nos casamos. Para horror de sus abuelos, niños, yo renuncié voluntariamente a un trabajo de oficina y de tacones todos los días, y de sentirnos todos muy importantes y muy inmersos en la construcción de la vida democrática del país, porque iba a tener un hijo y no era cosa de abandonarlo porque los niños crecen mucho mejor cuando tienen a una madre abnegada que se queda en la casa a velar por ellos.
Obviamente el argumento no estaba planteado exactamente en esos términos, pero sí en unos muy, muy parecidos.
Vamos, tampoco puedo decir que me hubiera pescado por sorpresa. Si Andrés y yo nos conocimos desde que teníamos doce años y éramos vecinos en una colonia bien fresa, antes de que mis papás compraran el terreno en Tlalpan y decidieran mudarnos a todos porque así mi mamá estaba más cerca de su oficina y mi papá de la UNAM.
Antes siquiera de pensar que iba a ser el padre de mis hijos, yo ya era amiga de su hermano más chico, Juan. Juanito, que era un desastre y peleaba todo el día con sus padres, hasta el día en que decidió enfrentar su destino, hacerse cargo de que le habían puesto Juan Diego por alguna razón, y meterse al seminario. Cuando me habló para contarme, cuando los dos estábamos a punto de terminar la carrera, no lo podía creer.
—¡Pero si ya te faltan dos créditos para acabar Ingeniería! —dije, como si entregarle la vida a Dios fuera equivalente a cambiar una licenciatura por otra.
Juan sólo se rio y me explicó que era algo que había estado pensando durante mucho tiempo y apenas había juntado fuerzas.
—Amparito debe estar feliz —dije, pensando en su mamá y su costumbre de ir a misa todos los días.
—Sí, aunque preferiría que me fuera con los jesuitas o con los carmelitas.
Bueno, sí. A Amparito nunca se le da gusto del todo. Siempre hay algo que se pudo haber hecho mejor, o diferente, o que se podía haber evitado. Si lo sabré yo. Resulta que Juanito decidió ser padre diocesano, que equivale, en palabras de mi suegra, a ser “de la calle” y parece ser que no es tan deseable. No tengo idea por qué.
Yo, a diferencia de mis hijos, he aprendido que a veces es mejor no preguntar.
El caso es que Juan se fue al seminario durante años y años y un buen día me dejó un mensaje en el teléfono invitándome a su primera misa.
Mi hermana Catalina estaba horrorizada de que yo fuera a ir. En mi familia no íbamos a misa. Estábamos bautizadas y con la primera comunión en regla, básicamente porque mi papá decía que no estaba listo para que su madre, mi abuela, pensara que su hijo mayor condenaba a sus hijas a arder en las llamas del infierno, pero con el pretexto de que “fomentaban nuestra libertad religiosa y de conciencia”, mis papás nunca se preocuparon por darnos mayor instrucción. Eso sí, a los tres años mi papá me explicó lo del opio de los pueblos, pero no llegó mucho más lejos.
—¿Y vas a ir?
—Sí.
—¿Por qué?
—Para compartir con él ese momento, Cata, cómo que por qué.
—No te creo nada.
—La verdad, por morbosa; para ver si se le olvida algo o qué.
—Sí, algo así me imaginaba yo.
Pero no se le olvidó nada. O seguramente sí, pero no se le notó, porque yo no me di cuenta. Aunque hay que decir que, primero, yo ni idea tenía de cómo tenía que ser una misa, a tan pocas que había ido en mi vida a esas alturas y, segundo, que estaba yo un tanto distraída.
Porque ah, cómo había cambiado su hermano Andrés en el tiempo que no nos habíamos visto. Finalmente había embarnecido un poquito, lo justo para ya no ser un ñango sin chiste sino un flaco distinguido, se le habían quitado los granos y ahora usaba unos lentes que le tapaban la nariz (o la nariz ya también se le había civilizado). Desde la banca donde yo estaba, muy atrás porque no era cosa de quitarle el lugar a la inmensa familia de Juan, alcanzaba a verle el perfil cuando se agachaba a hablar con su mamá. Siempre había sido el más cercano a su mamá de los tres, mucho más que Juan y años luz más que Jorge, el más grande.
Quién lo hubiera pensado, pensaba, mientras me arrodillaba y me paraba al compás de mis compañeros de banca.
Cuando terminó la misa, se hizo una fila frente a Juan, deslumbrante con toda su indumentaria nuevecita. Yo, pues me formé. Supuse que era para felicitarlo, como cuando va uno a dar el pésame en los velorios.
No suponía que era para besarle la mano.
Cuando vi a la señora de pelo lila con mucho crepé que iba delante de mí agacharse con enormes trabajos y tomar la mano del menso de Juan entre las suyas, no supe qué hacer. En el desconcierto, di un paso atrás, pensando en salirme de la fila y correr hasta mi coche, pero mi tacón hizo contacto con una superficie blanda y el quejido que brotó detrás de mí se escuchó por toda la iglesia.
Obviamente, era Andrés. El pie que había perforado era el de Andrés.
Ahorita ya es parte de la mitología familiar, y Andrés va feliz por la vida diciendo que tiene una uña negra como prueba de que lo nuestro estaba escrito y dictado por Dios mismo, pero en ese momento yo me quise morir y sospecho que él me quiso matar. Y, claro, acabamos con la solemnidad del momento porque Juan se dio cuenta y se atacó de risa.
Y, para contribuir a la teoría de Andrés, resultó que él acababa de terminar con una novia muy adecuada y de muy buena familia y yo (aunque en ese momento no lo sabía) estaba en vías de deshacerme de una relación nefasta con un tipo que se dedicó a maltratarme todo lo que quiso nomás porque yo me dejaba.
Así que, después de desahogar rapidito el trámite de la felicitación al padre Juan Diego (no le besé la mano, pero sí hice la finta, porque su mamá me estaba supervisando), cumplí con decirle a Andrés que estaba apenadísima y que si seguro no se le habría roto nada y si no sería cosa de que lo llevara al hospital, no fuera a ser.
Obviamente no tenía roto nada, si tampoco es que fuera yo un paquidermo, pero algo pasó, que vi a Andrés y, como en las películas cursis, pasó frente a mí la película de lo que podría ser mi vida junto a alguien como él, alguien que no tuviera millones de opiniones, que no estuviera todo el tiempo compitiendo conmigo y que fuera suficientemente bueno como para hacerle plática a las amigas de su mamá.
Y él confiesa que estaba también harto, pero de salir siempre con la misma mujer, aunque tuviera diferente nombre.
Dos años después, mientras pasábamos Año Nuevo en Nayarit con sus papás, me propuso matrimonio.
Dos años y medio después, mi mamá dijo en una junta que se sentía un poco mal. Cuando la ambulancia llegó al hospital, ya estaba muerta de un infarto fulminante.
Dos años y medio menos una tarde después, mi mamá y yo peleamos porque, según ella, más que casarme, lo que estaba haciendo era enterrar mi carrera y mis posibilidades de éxito profesional.
Dos años y nueve meses después, Andrés y yo nos casamos en una boda bastante deslucidita porque quién quiere bailar cumbias en esas circunstancias, pero no era cosa de tirar a la basura los depósitos y lo que ya habíamos pagado porque eso sí, mi mamá, asesora financiera de las grandes, nunca me lo hubiera perdonado.
Y yo nunca le hice mucho caso a las quejas de mi mamá sobre mi futuro porque no eran ciertas: yo no tenía por qué dejar de trabajar. De ninguna manera.
Luego me embaracé.
Y luego eso de que quién se queda a cuidar a los niños. Y el costo de una persona que los cuidara era tal, que no había trabajo de medio tiempo que lo cubriera.
Así que me quedé con mi trabajo de tiempo completo. En mi casa, con mis hijos.
DE: MÓNICA
¿Ya viste el chat?
DE: SUSANA
Ay, no. Nunca veo el chat. ¿Qué dice?
DE: MÓNICA
Reenviado:
DE: ANALO
Porfa, las que trabajan fuera de casa, ¡urge que contesten! Todas tenemos 1000 chamba, pero si no nos ponemos de acuerdo, nos van a agarrar las prisas. Porfa, CONTESTEN!!!!
DE: SUSANA
¿Contestar de qué?
DE: MÓNICA
Del festival de navidad. Que, obviamente, urge organizar porque estamos en oc-tu-bre.
DE: SUSANA
No la peles. Únete a mi resistencia pacífica.
DE: MÓNICA
No puedo. Me da culpa.
DE: SUSANA
A mí me da culpa todo. ESO, no.
DE: MÓNICA
Dichosa tú.
Susana no tenía pensado casarse con el vecinito. Ni siquiera tenía en su universo al vecinito, y ni siquiera le gustaba decirle el vecinito. Era el nombre con el que su mamá había bautizado a Andrés desde el momento mismo en que volvió a aparecer por la vida de los Fernández.
—¿Y tú, muchachito, a qué te dedicas? —le soltó el sábado en que Susana, armada de un extraño valor que no sabía de dónde había sacado, lo invitó a comer a casa de sus papás.
Tenían ya casi tres meses saliendo, desde que se habían reencontrado en la fila para el besamanos del padre Juan. Susana, si le preguntaban dónde había conocido a Andrés, decía siempre que habían sido vecinos y no daba más explicaciones, como si fuera muy normal que uno se reencontrara con sus vecinos de la infancia así, como así.
De hecho, se había tardado mucho en decirles a sus papás. A Catalina no, porque Catalina tenía una capacidad muy irritante para adivinar en un segundo lo que fuera que Susana le estaba escondiendo.
—¿Fuiste por fin a lo de Juan? —le preguntó el siguiente fin de semana, aprovechando que sus papás estaban deliberando junto a la mesa de metal que utilizaban como cantina, tratando de decidir si las aceitunas de un frasco todavía estarían buenas, a pesar de que la etiqueta declaraba que su caducidad había vencido dos días antes.
—¿Y si pruebas una? —decía la doctora.
—Pues yo por mí, sí —decía don Eduardo—, pero no me acuerdo si este tipo de cosas son las que acumulan bacterias.
Susana no sabía si le daban ternura o desesperación. Pero más bien lo primero, por más que insistiera en decirle a Catalina que estaban muy lejos de ser un matrimonio ideal. Siempre le había intrigado que se llevaran tan bien, si eran tan distintos, y eso de que todos los sábados a la una de la tarde declararan la hora feliz, con botanas en el jardín y un trago para quien lo quisiera, y se sentaran a conversar de cosas que no tenían nada que ver con su vida doméstica ni con las niñas ni con nada, le había parecido conmovedor desde la infancia. Claro que a veces no se llevaban tan bien y terminaban su sábado con unas peleas legendarias, pero era porque, como decía la doctora, puesto que no siempre se puede ser feliz, a veces hay que conformarse con ser intenso.
—Susana —repitió Catalina, en tono insistente para distraer la atención de su hermana del frasco de aceitunas—, que si fuiste a lo de Juan.
—Sí —respondió Susana, mirando fijamente su gin and tonic y sin ofrecer mayor información. No tenía ganas de contarle que había ido, que se había encontrado con Andrés y que se habían quedado platicando en el atrio de la iglesia.
Como si viviéramos en el siglo diecinueve.
Peor todavía, después se habían ido a la nevería de enfrente por una malteada. Susana no sabía qué era lo que más la sorprendía: que la cascada de endorfinas la hubiera cegado hasta el grado mismo de consumir una malteada de chocolate llena de grasa y azúcar, o que su vida se pareciera cada vez más, ya no a una novela costumbrista, sino a una película de César Costa.
Porque Andrés, con su pelo color chicloso muy corto, y peinado con gel, y su traje oscuro, era la imagen misma del muchacho decente y “de provecho”, como decía la generación de sus papás. Al principio, Susana se sintió muy rara, sin saber ni qué decir ni cómo portarse; hasta Juan su hermano era más relajado y siempre había tratado a Susana como si en lugar de una mujer fuera un amiguito con faldas, y así más o menos se llevaba Susana con sus compañeros de la escuela y del trabajo. Pero Andrés no era así, no. Andrés era de lo más formal y se tomaba muy en serio lo de los roles de género.
Cuando llegaron a la puerta de la heladería, Andrés se quedó parado y Susana, por copiarlo, también.
Se tardó un momento en entender que la estaba dejando pasar.
Muy bien, Susana. Que piense que sales con puro patán.
Era cierto, pero no era cosa de que se le notara tan pronto.
Andrés le contó que había estudiado Ingeniería Civil igual que su abuelo, y Susana tuvo una visión de Andrés, cuando no habría tenido más de doce años, accediendo a jugar con Juan y con ella a construir torres y luego apoderándose de todo porque ellos no sabían cómo se hacía y él sí, porque él iba a ser ingeniero como su abuelo. Y Susana siempre se había quedado con ganas de decirle que una cosa era que no supieran cómo y otra, muy distinta, que no tuvieran ganas de hacer siempre la misma torre, igualita, para que no se fuera a caer.
Le recordó el incidente a Andrés, mientras se tomaba su malteada de chocolate a traguitos para que le durara bastante.
Andrés movió la cabeza con desaprobación fingida.
—Ustedes siempre fueron muy rebeldes.
Susana se defendió diciendo que, más que rebeldes, eran librepensadores.
Andrés la miró, con una sonrisa, y Susana sintió como si se le hubiera posado un unicornio abajito del esternón. Catalina siempre decía que era una calamidad para ligar y que siempre era la última en enterarse de que le estaban tirando la onda.
Se preguntó si eso sería lo que estaba pasando. Y el unicornio se puso a hacer la ola.
Andrés hacía un año que había dejado de trabajar en la constructora de su papá y había abierto su propio despacho, con dos amigos. Susana estuvo a punto de contarle que ella también estaba pensando en abrir su propia consultoría de operación política, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir si le preguntaba si se iba a asociar con alguien?
En ese momento, Susana no quería ni pensar en con quién se iba a asociar, en ese que llevaba toda la tarde mandándole mensajes que no tenían nada que ver con sus proyectos laborales. Hacía una hora que había optado por mejor apagar su teléfono.
—¿Y? —preguntó Catalina.
—¿Y qué?
—¡Susana! —Catalina tronó los dedos tres veces frente a los ojos de Susana—. Estás en la mensa. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? ¿Se arrepintió y dijo que mejor no y salió corriendo? ¿Entró a la iglesia en una moto?
Susana frunció el ceño.
—No, claro que no. Esas cosas no pasan. Fue una misa normal, nomás que con dos padres, uno ahí como haciéndole de coach, ya sabes.
—¿Por si se le olvidaba el Padre Nuestro?
—No sé para qué, Catalina —dijo, fingiendo exasperación para que su hermana la dejara en paz—, ¿por qué te interesa tanto?
Catalina agitó la cabeza para quitarse de la cara un mechón de pelo color berenjena.
—Ay, pues me da curiosidad, ¿a ti no? —se quedó pensando—. Bueno, obviamente a ti no porque ya fuiste y ya lo viste, pero yo no.
—Pero tampoco es que sea el circo Atayde —dijo Catalina—. Es una misa equis.
—¿Qué discuten, niñas? —preguntó don Eduardo, sentándose a la mesa de hierro forjado, una vez que él y la doctora hubieron decretado que las aceitunas todavía estaban buenas—, ¿qué es lo que no es como el circo Atayde?
—No me quiere contar cómo fue la primera misa de Juan, el que era el vecino.
—¿Ese pobre niño al que le pusieron Juan Diego en un arranque de guadalupanismo salvaje?
Catalina soltó un grito de sorpresa.
—¡Papá! —dijo, poniéndose las manos en la cara en un fingido gesto de horror—. ¿Cómo te acuerdas de esas cosas?
Don Eduardo soltó una risita y le dio un sorbo a su tequila.
—Ni yo mismo lo sé, mijita. Debe ser porque esa familia era así para todo.
—Ay, sí —dijo la doctora, sacándose delicadamente de la boca un hueso de aceituna (caduca) y poniéndolo en su plato—. Eran mochísimos. ¿Te acuerdas de cuando querían poner una gigantesca virgen de Guadalupe de piedra en la entrada del condominio?
Don Eduardo se rio.
—¡Sí es cierto! Que yo les dije que sí, siempre y cuando me dejaran poner del otro lado un busto de Juárez.
—¡Qué grosero! —dijo Susana, sintiéndose en la obligación de defender a la familia de Andrés—, ¿a ti qué más te daba?
Don Eduardo se encogió de hombros y sonrió.
—¿A mí? Nada. Pero ¿por qué no, a ver? ¿Por qué sólo ellos?
—Y tan guapo que era Juárez —dijo la doctora, haciéndole segunda.
—¿Y ese pobre muchachito ahora es sacerdote? —preguntó don Eduardo, que nunca perdía oportunidad de enterarse de un buen chisme—. Fue el que me contaste, ¿no?
—Sí.
—Pobrecito.
—Y con lo desprestigiados que andan ahorita los sacerdotes —remató la doctora.
—¿Y tú, muchachito, a qué te dedicas?
Lo primero que le había dicho Susana a sus papás, lo primero, había sido que por favor no torturaran a Andrés ni lo cosieran a preguntas. Así les dijo: por favor no lo vayan a coser a preguntas, que era una frase que a don Eduardo y a la doctora les gustaba mucho. Y una acción que disfrutaban enormemente ejerciendo.
—No entiendo por qué lo dices, mijita —dijo don Eduardo, mal disimulando una sonrisa—. Si nosotros somos de lo más discretos.
—Como unas tumbas —dijo la doctora, haciendo como que se cerraba los labios con una llave.
Si no hubieran sido sus padres y no hubiera tenido que padecerlos, le hubiera hecho mucha gracia la complicidad entre ellos dos. Pero eran sus padres y le correspondía a Susana defender a Andrés de su eterna necesidad de saber todo, más por un interés casi científico que porque les preocupara que fuera a hacerle daño a su hija. Según ellos, Susanita sabía cuidarse sola.
Que a veces sí y a veces no tanto.
Pospuso la visita todo lo que pudo, hasta que Andrés empezó a hacer comentarios incómodos, medio en broma medio en serio, sobre que si lo consideraba tan poco apropiado como para no llevarlo a casa de sus papás, y que si se avergonzaba de él, y una serie de cosas que le dejaron claro a Susana que era momento de presentarlo.
Y entonces tuvo que echar a andar el penoso mecanismo de preparar a sus padres y a su hermana para la introducción en el ambiente familiar de un individuo nuevo.
—Por favor, se portan bien —les imploró, una semana antes—. No lo cosan a preguntas, no lo torturen, no se rían de él que no es intelectual como ustedes ni va a pescar ninguna de sus referencias al Che ni a Mozart.
Sus familiares intercambiaron miradas como si estuviera hablando de otras personas de otra familia.
—Por supuesto que sí, Susanita —dijo la doctora—. Cualquiera diría que somos unos monstruos.
Pues no tanto así, pero…
El jueves antes de la comida escuchó un mensaje de voz en su celular. Era la asistente de la doctora.
“Susana, me pide la doctora que te pregunte qué bebe el vecinito.”
Porque la doctora sería cualquier cosa, menos mala anfitriona.
Susana respondió por el mismo medio que el vecinito se llamaba Andrés y que bebía cerveza clara, muchas gracias.
El sábado, Andrés llegó a su casa con un ramo de flores y una botella de vino.
—¿Algún consejo de último momento? —le preguntó a Susana, sonriendo.
Corre, corre por tu vida.
—Ay, nada. Tú tranquilo y, si te dan mucha lata, no les hagas caso.
—Mucha lata, ¿como qué?
Susana no contestó.
—¿Y tú a qué es que te dedicas, muchachito? —preguntó la doctora.
Susana sintió que se le tensaban todos los músculos. Ya le parecía raro que todos hubieran estado tan amables y tan bien portados, su mamá diciendo que qué flores tan preciosas y don Eduardo comentando que no había nada en esta vida mejor que un buen Rioja.
Inconscientemente, puso una mano en la pierna de Andrés.
—Soy ingeniero civil —contestó.
Don Eduardo lo miró con los ojos entrecerrados.
—Tu papá tenía una constructora, ¿no? —preguntó, gesticulando con su tequila—, una grande.
Andrés asintió.
—Sí. La fundó mi abuelo.
—¿Y tú trabajas con él?
Los ojos de Susana brincaban de Andrés a su papá, de ahí a su mamá y luego de regreso a Andrés. Catalina no le preocupaba tanto, sabía que podía confiar en que se comportara más o menos bien y sólo después le diera lata con que qué afán de salir con un tipo tan convencional como para usar zapatos y fajarse la camisa.
—Empecé trabajando ahí —explicó Andrés—, pero hace un año me independicé y puse un despacho con unos amigos que son arquitectos.
La doctora y don Eduardo hicieron “aaaah”, exactamente al mismo tiempo.
—¿Y cómo les está yendo? —preguntó la doctora, mordiendo un totopo con aire inocente—, ¿de facturación, y así?
Susana le lanzó una mirada asesina a su mamá, que no surtió ningún efecto.
Andrés sólo respondió, “pues bien, bien”, claramente sorprendido por el interrogatorio.
Don Eduardo cruzó y descruzó la pierna.
—Seguro le va muy bien, Rosario, si se ve muy de provecho. Pero ¿qué haces además de trabajar?
—¿Cómo?
En ese momento, contra todo pronóstico, Catalina decidió que era momento de intervenir.
—Que si tienes hobbies. Si construyes avioncitos o te disfrazas de Hitler en tus ratos libres. Cosas así.
Andrés volteó a ver a Susana, y sus ojos pasaron fugazmente por la puerta.