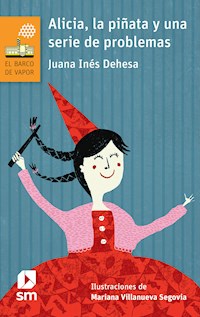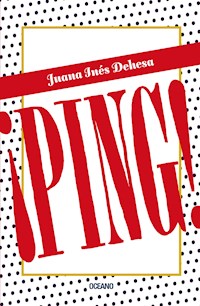Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Estar bien
- Sprache: Spanisch
Contra las ideas preconcebidas del éxito femenino Buscar pareja a los treinta y tantos y sobrevivir en el intento. Perdón, pero creo que alguien, en algún momento, me engañó. O, de menos, me ocultó información crucial. Claramente, todas las mujeres a mi alrededor —ésas que van por la vida eligiendo novios, prometidos y maridos como se escoge fruta en el mercado— recibieron un manual de instrucciones que a mí simplemente me negaron. Si no fue así, ¿cómo demonios podría explicar mi condición de mujer de treinta y tantos, razonablemente mona, simpática y exitosa profesionalmente que, a pesar de ello, pasa sus viernes en la noche en pijamas, viendo series mensísimas y jugando Candy Crush?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Al Sensei, por todos los años que llevamos escribiendo este libro
1
¿Pues a qué hora me dieron los treinta?
Donde la treintona se mira soltera y entra en pánico
Yo, a quien me lo pregunte, le digo que soy muy feliz. Que ser una soltera mexicana de treinta y cinco años —entrados en treinta y seis— no me provoca el más mínimo conflicto. Que, muy por el contrario, voy proclamándolo por el mundo a los cuatro vientos, porque, para empezar, ni me veo de treinta y cinco ni soy el tipo de mujer que necesita un hombre al lado para que la defina y la valide ante el mundo; además de que, gracias a la afirmación de mi autonomía, he tomado una serie de decisiones que me han permitido crecer y organizarme una existencia que me acomoda. Así que, de veras, nada me acongoja, nada me hace falta y estoy encantada conmigo, con todo lo que he logrado y todo lo que me queda por hacer. Se lo digo a todo el que me pregunta y a quien no me lo pregunta, de pronto, también: tengo treinta y cinco —entrados en treinta y seis— y, salvo un par de seres en población flotante, soy eminentemente soltera. Y absolutamente feliz.
Y la verdad es que cada vez que lo digo estoy siendo un poquitito mentirosa. No mucho, pero sí algo, porque tanto así como “absolutamente feliz”, tampoco. O sea, razonablemente feliz, sí… hasta que ocurre algo que provoca que se disparen las alarmas de mi cabeza. Ésas que me avisan que algo chistoso está ocurriendo con mi percepción de mí misma y del mundo; ésas mismas que, en situaciones menos graves, aunque más frecuentes, empiezan a sonar enloquecidas cuando me subo al Metro y, por la cantidad de miradas que atraigo, deduzco que esa blusa siempre sí era un poquito más transparente de lo que se veía en el baño, o de que en lugar de transmitir que lo mío son los riesgos y no me importa desafiar de vez en cuando las convenciones, lo único que logré combinando ese saco y esa bolsa fue parecer el hermano daltónico del payaso Rabanito. Las alarmas, pues, que hacen que me vea a través de los ojos de las otras personas y caiga en cuenta de que, a pesar de que en general estoy convencida de que lo estoy haciendo todo súper bien y estoy tomando las decisiones correctas, resulta que de pronto me invade la angustia, dudo de mi propio juicio y me empiezo a cuestionar todas y cada una de mis decisiones.
Como esos días en que de pronto, porque tengo que dar una clase, porque voy a tomar un curso o por lo que sea, me veo en medio de un grupo de colegas, específicamente, de mujeres. De inmediato asumo, no sé bien por qué, que debemos estar en la misma sintonía y que tan solteras y treintonas son ellas como yo. Es más, hasta empiezo a experimentar un cierto grado de orgullo malsano de pensar que, en el hipotético caso de que hiciéramos un ranking de solteras codiciables, yo saldría en los primeros lugares (ya sé que es una pésima costumbre y de hecho no es que me sienta particularmente orgullosa de hacerlo, pero de pronto me gana la vanidad y lo hago, qué quieren que les diga); digo, me caigo súper bien y me parezco razonablemente decorativa, y hasta me consiento y me doy puntos por esfuerzo y simpatía, así que me va bien y me siento muy orgullosa de mí misma. Hasta que llega el momento de compartir experiencias y puntos de vista y todas —todas, hasta la bizca que empieza cada una de sus intervenciones con “en sí, lo que pasa es de que…”— en algún momento de sus enredadísimas anécdotas hacen mención a “un compañero”, “un marido”, “un novio” o, ya en plan más ambiguo y moderno, “una pareja”. Ahí es cuando me empieza a repiquetear el cerebro peor que catedral en domingo. O sea, ¿cómo? ¿Qué no éramos todas solteras? ¿Todas tienen un ser humano esperándolas en su casa? ¿Me van a decir que yo soy la única que no tiene más perspectivas al final de la sesión que sentarse frente a la tele y terminar su sábado en la noche sola como perro? No es que me guste tirarme a la tragedia ni hacerme la víctima, ni que quiera hacer menos a mis colegas, pero de que el hecho asusta, asusta.
Sobre todo porque no entiendo bien dónde está el problema. Digamos, qué saben esas mujeres, y todas las demás que, aparentemente, nomás ponen un pie en la calle y ya tienen a quince seres humanos pidiéndoles su teléfono, que yo no sé; qué ciencia oculta practican que les ha permitido, en un momento de la vida donde teóricamente (o ésa es mi experiencia) los hombres no abundan, y menos los buenos partidos, hacerse de una pareja estable. Yo pensé que todas estábamos jugando a lo mismo y, a estas alturas de mi vida, me empiezo a dar cuenta de que no; que, mientras yo estaba muy apurada por ser la más bonita, la más inteligente, la más estudiosa, la mejor vestida y mejor peinada, resulta que todas las demás estaban aprendiendo artes femeninas quién sabe dónde y quién sabe con quién y, a pesar de todos mis esfuerzos, yo acabo siendo la única que no tiene novio ni mayores perspectivas de tenerlo. Cicuta doble en las rocas, porfa.
Cabe aclarar que mi situación no siempre ha sido así. Tampoco es que haya pasado toda la vida deseando la suerte de la fea y esas cosas. Quiero que quede muy claro que yo también he utilizado, varias veces y con respecto a varias personas, el término “mi novio”, esa frasecita que las mujeres decimos con un retintín de condescendencia y cuyo subtexto suele ser, más o menos, “lero, lero”. Si no es que haya pasado todos los sábados en la noche de todos mis años tirada en un sofá viendo la tele y en pijamas, ni que nunca haya experimentado una relación monógama y comprometida, hasta encaminada peligrosamente a terrenos de estabilidad institucional y toda la cosa. He vivido lo mío, me he comprometido lo mío y, aun así, estoy aquí de vuelta, en la casilla de salida y dispuesta a intentarlo de nuevo. De hecho, parte de mi malviaje se centra en que, para todo fin práctico, soy una recién desembarcada en esta hermosa isla desierta que representa la soltería para la treintona mexicana.
En efecto, hasta hace unos pocos meses, yo tenía lo que se dice una pareja estable, de ésas que son un referente para los demás y que parecen, de fuera, sólidas e inquebrantables. Desde mis tiernos e inocentes veintisiete hasta poco antes de cumplir treinta y cuatro fui por la vida con alguien más, alguien que no sólo me complementaba y me hacía ver la vida color de rosa y disfrutar más el día a día y esas cosas que dicen los baladistas cursis que pasan cuando uno vive en pareja, sino que, sobre todo, me otorgaba patente de corso para ver con penita a las solteras a mi alrededor y soltarles, a la menor provocación, un “ay, a mí esa película cero me gustó, pero a mi novio le pareció lo máximo”. O, ironía de ironías, pretender darles consejos sobre la mejor manera de lidiar con la búsqueda de pareja y solventar sus crisis. Era yo, pues, “la novia de…” y me sentía segurísima en mi posición. Lero, lero.
Pero eso, como diría Michael Ende, es otra historia. Que cuando terminó me dejó convertida en una versión moderna de Robinson Crusoe; como si mi barco acabara de naufragar (que tampoco requiere tanta imaginación: el fin de las relaciones largas suele sentirse como los últimos minutos del Titanic, pero sin orquesta ni candelabros de cristal ni DiCaprio) y no supiera ni qué fue lo que falló, ni por qué la estúpida orquesta sigue tocando ni a quién culpar por la serie de malhadadas decisiones que nos llevaron tan decidida y ciegamente hacia los escollos y las piedras. Me sentí, pues, como si después de mucho nadar y tragar bastante agua, hubiera terminado por llegar a una especie de isla desierta, con sol a plomo y palmeras, y sin el menor indicio de vida inteligente hasta donde alcanzaba mi vista.
En un primer momento, después de escupir agua salada y mocos hasta sentir la lengua como lija, en mi alma se abrió, pese a todo, una pequeña rendija de esperanza. Me inundó la tremenda seguridad de que detrás de esa lomita que se veía por ahí cerca había un hotel todo incluido, con spa, albercas y bebidas con sombrillitas. Es decir, estaba completamente segura de que mi próxima pareja estaba a la vuelta de la esquina, libre de todos los defectos que le había encontrado a la anterior y esperándome pacientemente a que terminara de procesar la separación y me quitara de encima los harapos, la arena y las huellas de los últimos revolcones de las olas. Solamente era cosa, pensaba, de avanzar un poco y avisarle que su espera había terminado y que sus ruegos y buenas acciones, después de todo, sí habían tenido recompensa; por fin, yo había llegado a su vida.
Siempre según mi fantasía de la isla desierta, después de tomar fuerzas, me paré, caminé un poquito como venadito recién nacido y me decidí de una vez por todas a negociar lo que según yo iba a ser un trayecto cortísimo, una transición prácticamente inexistente entre mi relación anterior y la nueva. Pensé que nada más era cosa de, como en los pasamanos del patio del kínder, soltarse de un barrote y que inmediatamente apareciera otro, del cual afianzarme. Digo, si era yo. La maravillosa, interesante y atractiva de mí. La que se conocía a sí misma (o eso pensaba), sabía lo que quería, sabía exigirlo y no se conformaba si le daban menos. Encontrar a alguien que se muriera de emoción por compartir su vida conmigo debía ser cosa nada más de tronar los dedos, dejar que se corriera la voz y sentarme a esperar a que empezaran a desfilar candidatos inmejorables, uno detrás de otro, dispuestos a bajarme el Sol, la Luna y la estrellas, ¿no?
Ah. Pues no. Para empezar, me costó un trabajo espantoso hacerme a la idea de que mientras yo estaba cobijada por la tranquilizadora certeza de que tenía un novio junto pasaron seis o siete años, y a esas alturas resultaba que ya nada era como lo había dejado. Sin ir más lejos, cuando sucedió el naufragio, yo ya era, declarada y decididamente, una treintona. Nada de “veintitantos”, nada de “hace diez minutos que cumplí dieciocho”, ni hablar de “amiga, ¿te molesto con tu credencial de elector?” Al contrario, si me descuidaba tantito, el mundo entero empezaba a colocarme el horrendo apelativo de “señora” y ni modo que les saliera con la aclaración, como de octogenaria de San Luis Potosí, de “se-ño-ri-ta, si me hace usté favor”; qué numerito tan penoso. Era una treintona, ni señora ni señorita, hecha y derecha que, sin saber bien a bien ni cómo, estaba otra vez de vuelta en el incierto y pantanoso mundo de los solteros.
Luego, vino el asunto de reencontrar a mis amigos. Que la última vez que me había fijado eran todos solteros y hasta había un par de muchachos que asco, asco, no me daban y que hasta hubiera considerado como novios si no hubiera estado ya comprometida, pero que para ese momento ya estaban todos, incluido el que siempre había tenido pinta como de cama destendida, emparejados, varios hasta casados y con hijos. Y mis amigas, otro tanto. Ahora les correspondía a ellas el dudoso honor de mirarme como con penita y aventarme el rollo; ese rollo, sí, el de “tú súper tranquila, chaparrita: con tantita paciencia que tengas y tantito que pongas de tu parte, vas a ver que vas a tener montones de tipos haciendo fila en la puerta de tu casa; o sea, si eres un partidazo, ¡no inventes!”. Así que ni para dónde hacerme: los amigos, comprometidos y las amigas, no sólo comprometidas, sino dispuestas a mentirme y a dorarme la píldora y a prometerme que en menos de lo que me imaginaba mi vida iba a estar una vez más poblada por una pareja, mucho más conveniente y adecuada que la que acababa de dejar.
Yo, que tenía unas ganas locas de creerlo, me lo creí. Compré completito el cuento de que ni siquiera había necesidad de examinar ni de revisar nada, sino que la pareja iba a llegar solita, casi como por arte de magia, y que era cosa nada más de ponerme muy bonita y sentarme a esperar. Pero, de pronto, pasaban las semanas, y nada. Y pasaban los meses, y nada. Y, peor todavía, me sometí al martirio de una sucesión interminable de primeras citas: con el mejor amigo del novio de una amiga, con el hijo de la amiga de mi mamá que es judío pero no muy ortodoxo, con un amiguito de la primaria que me reencontré por Facebook y que ya se me había olvidado que me crispaba los nervios y hasta con el primo del amigo de un señor que no vino a la fiesta, todo con tal de salir y no dejar pasar ni una oportunidad, porque una nunca sabe. Y de cada cita regresaba con los pies destrozados por los tacones, con los costados llagados por el strapless que me apretaba y con una levísima lucecita de esperanza que se apagaba como a los diez días, cuando el tipo no llamaba o cuando llamaba y resultaba que mis sospechas eran fundadas: parecía un cretino porque era un cretino. Ya con la pijama puesta y el ánimo por los suelos, contestaba los recaditos de todas mis amigas que preguntaban con muy buena intención cómo me había ido, mintiendo descaradamente y diciendo que “creía que bien” para, acto seguido, dejar que la desesperación me cubriera cual ola de tsunami asiático, porque, a como veía las cosas, no parecía haber vuelta de hoja: estaba condenada a quedarme soltera hasta el fin de los tiempos.
Y eso, por no hablar de lo que tuve que afrontar frente a mi familia. Ya después, con un poco de distancia, perspectiva y bastante análisis, me di cuenta de que había muchas cosas que yo me había inventado y que la cosa no había estado tan grave, pero en ese momento, recién negociada la separación, pensaba que mi familia entera me miraba como un caso perdido, como un rompecabezas incomprensible al cual nadie quería entrarle. Según yo, todavía mis amigos fingían frenéticamente y me decían que por supuesto que no era una quedada. Es más, que ese término ya ni se usaba. “Ya no lo usarán ustedes”, pensaba, “pero los invito un día a mi casa”. Tampoco es que nadie me hablara al respecto (insisto, buena parte estaba solamente en mi cabeza). No es que cada domingo, durante la comida familiar, el tema a tratar fuera “qué vamos a hacer con ésta que dejó a ese muchacho que la quería tanto y ahora no parece que vaya a salir ni en rifa”, no: todos se mostraban realmente muy comprensivos y muy discretos. Pero, ni modo, yo andaba sensible y dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad que la vida me brindara para darle rienda suelta a mi tristemente amplia capacidad de malviajarme y no podía más que sentir una punzada en medio del pecho —que no, no era ni un ataque cardiaco, porque después de todo ya tenía treinta y tantos, ni una consecuencia de comer tres días seguidos cochinita pibil— cada vez que alguien mencionaba a una conocida bastante más chica que yo a la cual le habían dado el anillo o estaba a punto de tener un bebé a escaso año y medio de matrimonio. Si esas niñas antier estaban desfilando de pollitos en el festival de la primavera del kínder, caray, ¿qué demonios hacían casándose y teniendo hijos como si les dieran premio? Y, por supuesto, cualquier evento familiar al cual tenía que asistir sola y aguantar lo que yo interpretaba como miradas reprobatorias, se convertía en una experiencia horrorosa.
Andaba, pues, insoportable. Lo cual no ayudaba, para nada, a emitir la vibra despreocupada y relajante que según todas las revistas y todos los programas de radio es indispensable para animar a un hombre a fijarse en ti e invitarte a salir. Si salía con alguien y me la pasaba bien, en cuanto el tipo me dejaba en mi casa yo empezaba a angustiarme horriblemente por el negro abismo de incertidumbre que se abría ante mis ojos; porque todavía si no me la hubiera pasado bien, pensaba, pues no habría problema; me olvidaba de él y ya, a otra cosa mariposa, pero ya que sí me la había pasado bien, caía inevitablemente en la danza macabra de la ansiedad generada por la necesidad de control. ¿Lo iría a ver después? ¿Sería posible que éste sí fuera el bueno, el que me iba a conceder salir del horrible mundo de la soltería y reintegrarme al de las mujeres emparejadas? Pero ¿qué pasaría si no me buscaba más? ¿Sería prudente y aconsejable que lo buscara yo? ¿Y si yo no le gustaba? ¿Y si, en realidad, todo el tiempo había estado fingiendo y todo era una apuesta, como en película chafa de adolescentes ochenteros? ¿Y si sí le gustaba, pero tenía una familia en Dayton, Ohio y otra en Omaha, Nebraska, y lo buscaba la policía gringa por bigamia? Y así, hasta el infinito. Me las arreglaba para organizarme un infierno de preguntas a las cuales no me era posible encontrarles respuesta, básicamente porque para hacerlo hubiera requerido que algún hada madrina en mi lejana infancia me hubiera dotado con el poder de la telepatía.
Sin darme cuenta ni a qué horas ni cómo, me brotó en el alma una especie de gemela maligna que se dio a la tarea de masacrar a mi parte más rescatable; ésa que había destacado en otros ámbitos y que tenía una clara conciencia de su valor. Por razones que todavía no termino de entender (aunque en eso estoy), dejé de lado lo que ya había aprendido de mí y que me daba una cierta seguridad y apostura para funcionar en el mundo, y permití que mi gemela dictara si yo era, o no, valiosa, valiéndose en teoría de las reacciones —generalmente malinterpretadas— de otras personas. En otras palabras, que me fui poniendo en una situación donde si Fulano no me llamaba después de salir conmigo, yo tenía que asumir que no había sido suficientemente atractiva o interesante para Fulano y que, por lo tanto, yo no era, ni iba a ser nunca, suficientemente atractiva o interesante para nadie, punto. Lo de menos era si Fulano a mí me convencía o no, o si él estaba en posibilidades de valorarme o de establecer siquiera una relación más formal conmigo; yo corría con la responsabilidad de convencerlo y él, con la de reforzar constantemente mi autoestima. Lo cual era, a partes iguales, tremendamente injusto con Fulano y horrendamente cruel conmigo misma; como bien dice mi amiga la Cuquis, tendría que sentirme mal por la cantidad enorme de mal karma que coloqué en uno y varios Fulanos a lo largo de ese tiempo, a fuerza de poner mi bienestar en sus manos sin siquiera tener la decencia de avisarles.
Total que, a esas alturas, lo que había empezado como un juego y una aventura que en teoría tenía que durar a lo más un par de meses y que hasta me iba a dar oportunidad de acumular experiencias y una que otra anécdota curiosona de una primera cita atropellada o, ya en plan de sueño guajiro, un fin de semana romántico en Valle de Bravo o hasta en París (oh, bueno, cada quién sus sueños guajiros, ¿no?), se fue convirtiendo, a golpes de inseguridad y trastabilleos de mi propia identidad, en una situación que a todas luces se estaba saliendo de mi control y ya no estaba resultando, ya no digamos divertida, ni siquiera mínimamente justa conmigo misma. De hecho, en algún momento, lo de tener treinta y tantos, que hasta ese momento no me había pesado, empezó a convertirse en un tema de angustia y preocupaciones que no me había imaginado capaz de plantearme nunca; de pronto, la soltería se me empezó a antojar como una situación vital no sólo irremontable, sino indeseable. Empecé a sentir como si estuviera condenada a permanecer soltera el resto de mi vida, porque evidentemente algo había en mí descompuesto o, de menos, defectuoso; dejé de ver ciertas películas cuyo talante cursi y melcochoso me resultaba intolerable y, empecé, a cambio, a sacarle la lengua a las parejas en la calle, recelosa y envidiosa porque, según como veía las cosas en ese momento, ese tipo de vínculo y ese tipo de intimidad a mí me estaban vedados. Para todo fin práctico, me convertí en una llenadeodio hecha y derecha.
Además de estar llenadeodio, que ya tenía lo suyo de engorroso, estaba completamente obsesionada con el asunto. Pensaba que lo de tener una pareja a mí ya no me iba a tocar y, si acaso tenía la más mínima posibilidad, el asunto dependía completa y absolutamente de mí; de que yo hiciera lo que fuera necesario para convencer a un sujeto de aventarse la penosa tarea de emprender una vida de pareja conmigo. Y, aunque me dé pena reconocerlo, tengo que decir que mucho tiempo actué en consecuencia, prestándome a situaciones que no me acomodaban o que, simplemente, no me divertían. Y no sólo eso: la obsesión y el mal humor empezaron a filtrarse hacia otras áreas de mi vida, las que sí consideraba que me salían bien, como el trabajo y los amigos, y ya para cuando me di cuenta y pude empezar a cambiar algunas cosas, me había convertido en eso que juré solemnemente que jamás iba a ser: una mujer cuya vida estaba atravesada por la necesidad apremiante de conseguirse un hombre. Sin darme cuenta ni cómo, ni a qué hora, había traicionado hasta mis más íntimos principios. Horror. Tragedia. Y guácala, francamente. Eso sí hizo que se dispararan todas mis alarmas y me empezara a replantear seriamente mi, teóricamente, tan despreocupada relación con mi soltería y mi edad.
Ya frente a tanta evidencia, no he tenido más remedio que dejar de hacerme mensa y aceptar que, en lugar de pasarla bien y aprovechar este nuevo estadio en mi vida para, por fin, abandonar mi actitud obsesiva y controladora y dejar que el azar —y el género masculino— hicieran su trabajo, estaba tomando como pretexto la combinación de mi soltería y mi edad para atormentarme bien y bonito. Y que, como nefanda consecuencia, en lugar de dirigirme hacia el spa, las bebidas con sombrillita y la buena vida en general, estaba caminando derechito al acantilado. Por si fuera poco, lo hacía utilizando como gritos de batalla frases tan originales, sesudas y dignas de una mujer pensante como “todos los hombres son iguales” y “es que yo de veras tengo muy mala suerte”. Frente a tanta evidencia, pues, decidí que ya estaba bueno.
Así las cosas, me temo que tal vez ha llegado el momento de dejar de lado el látigo autoflagelador, ése que enarbolo de manera tan entusiasta cada vez que un pretenso más me aplica la de Mandrake, y empezar a indagar si no habrá otra causa de mi condición soltera; algo más allá de la tan traída, llevada y cantada maldad y perfidia de los hombres. Si no será que algo tengo en mí que me hace venderme el cuento de que viviré para siempre en la isla desierta. Si no será hora de dejar de decir que soy muy feliz y que no necesito de nadie y empezar a admitir que sí necesito y empezar, también, a aprender de mis colegas —hasta de la que dice “de que”, ni modo— y buscar los caminos para encontrarlo. Treintona, sí, seré todavía un rato, pero lo de soltera, puede que no necesariamente. Ya veremos.
2
Nadie me dijo que iba a ser así
Donde la treintona experimenta angustias existenciales, y de género, frente a un teléfono mudo
¿Y si mejor me pongo la pijama?
Me gustaría decir que mi reciente consumo de incontables capítulos de Bones y Drop Dead Diva responde únicamente a un afán de estudio de los arquetipos femeninos de las postrimerías del siglo XX y principios del XXI, y que tal inversión de tiempo y neuronas la hago únicamente por un afán de documentación, para encontrar sagaces respuestas sobre mi realidad inmediata y los discursos tramposos que he recibido de su sociedad desde la más tierna infancia. Me encantaría, de veras; creo que hasta podría encontrar argumentos para defender dicha teoría, si no la echaran por tierra los restos de chocolate regados sobre mi escritorio, la mirada que ya me quedó medio perdida y el inminente síndrome metacarpiano que me estoy consiguiendo a fuerza de jugar compulsivamente un jueguito de computadora babosísimo que se llama Candy Crush.
No es mi culpa: esto del escapismo televisivo es un legítimo mecanismo de defensa cuando no sé qué hacer o sé qué tengo que hacer, nada más no quiero. Es sábado en la noche y, más que estar frente a la computadora porque tengo la obligación moral y financiera de pergeñar prosa inmortal, me estoy enfrentando a un problema fundamental de la vida de cualquier mujer moderna mexicana. Aparentemente, sólo estoy intentando decidirme entre hacer uso de mi celular y mi capacidad de comunicación, pero en realidad estoy en vías de adoptar una postura frente a los distintos dictados sociales que ha recibido mi generación.
El origen del dilema es muy simple: digamos que por ahí del miércoles recibí en mi celular un mensajito de texto de un muchacho que es mi amigo pero no demasiado cercano (no le hablaría para que me fuera a sacar de la delegación ni para que me acompañara a una boda de compromiso, vamos), y cuyas verdaderas intenciones para conmigo nunca me han quedado del todo claras. El mensajito, pues, decía que a ver si nos veíamos pronto para tomar unas chelas. Yo, en mi afán por ser más sociable y no cerrarme a ninguna posibilidad, contesté que claro, que cuando quisiera. Convenimos en el sábado y la conversación cerró con esa frase tan resbalosita que es “sale, nos hablamos”.
Hasta ahí, todo iba bien. No era tampoco que me inundara la emoción, porque a pesar de que el tipo en cuestión es razonablemente simpático, inteligente, amable y hasta guapo, siempre ha tenido algo que no me acaba de convencer (además de que nunca he entendido cuál es su afán por ser mi amigo, pero de eso hablaré después). Pero bueno, no se contraponía con ningún plan previo y era una buena oportunidad, aunque fuera únicamente para reunir información. Así que, por más flojera que me diera abandonar mi zona de confort (léase, la compu, mi pijama hábilmente disfrazada de ropa de calle y mi dotación inagotable de Coca Cola Zero y chocolate), estaba dispuesta a salir al mundo y entablar una conversación con alguien relativamente nuevo. A tal grado estaba dispuesta a emprender una actividad distinta, que hasta decliné la invitación que me hicieron el sábado en la mañana unas amigas para salir en pos de unos martinis de lichi (casi tan buenos como la combinación de mala tele, chocolate y Candy Crush).
El problema es que pasa el tiempo y no pasa nada. Ya dieron las seis, las siete, casi las ocho y mi teléfono sigue mudo. Y mi teléfono sí sirve, como lo atestiguan los setenta mensajes que he intercambiado con mi amiga la Gringa que está saliendo con un tipo que le encanta, pero ella se resiste a creer que las cosas van bien porque no está muy segura de lo que él quiere. (Tengo que confesar que después de intentar razonar con ella un buen rato, al final me ganó la exasperación y le dije que qué más le daba, que en una de ésas lo que el tipo quería era que le donara un riñón, pero que hasta que no la vistiera con un camisoncito de papel abierto por atrás y le pidiera que se acostara en la plancha, no tenía de qué preocuparse; tal vez fui ruda, pero es que no tengo paciencia para las mujeres que pierden el tiempo tratando de leerle la mente a los hombres). El caso es que mi teléfono y los mensajes funcionan bien. Además de que a estas alturas de la tecnología, ya casi no hay forma de quedar incomunicado si uno no se lo propone. Y, sin embargo, mis planes para la noche siguen sin concretarse.
Y aquí es donde yo empiezo a sufrir, por diversos motivos. El primero, que tengo una personalidad un poquitito obsesiva y no sé muy bien cómo manejar la incertidumbre. Ya bastante malo es esto de no saber si alguien te busca porque le atraes, porque le diviertes (son dos cosas muy distintas) o simplemente porque percibe que estratégicamente tu amistad puede resultarle redituable (o porque quiere un riñón, una nunca sabe), como para encima no tener claro qué te depara la última hora. A mí las indeterminaciones me sientan muy mal; prefiero siempre saber a qué atenerme. Ahorita, por ejemplo, sería un gran momento para poner a cocer las calabacitas que llevan casi una semana en mi refri y están a dos segundos de dejar de estar maduritas y pasar a estar francamente echadas a perder, pero no puedo emprender el proyecto porque qué tal que a la mitad tengo que salir corriendo en pos de lo que puede, o no, convertirse en una gran noche.
El segundo motivo de mi sufrimiento, menos vinculado con mis problemas de control y más general, creo, al resto del género humano, es que no entiendo bien qué se espera de mí en términos de mi condición femenina. En otras palabras, no tengo idea de cómo proceder ante las circunstancias: ¿es socialmente apropiado que en este escenario yo asuma un papel pasivo y me siente a esperar que mi amigo tome el control, me contacte de alguna forma y plantee mi destino para las próximas tres horas, o es perfectamente aceptable mandar ahora mismo un mensaje preguntando qué onda, tal vez justificándolo con la inminencia de otro plan, mencionando de pasadita los martinis de lichi?
Si me hubiera planteado esta pregunta ayer, o incluso hoy mismo a las tres de la tarde, mi respuesta hubiera sido un inequívoco “sí” en favor del rol pasivo y las manitas concentradas en el Candy Crush y no en el teclado del teléfono. De entrada, porque de él salió la iniciativa y si nuestra amistad ha persistido a través de varios lustros, ha sido porque él esporádicamente se aparece en mi vida sin que yo lo busque para contarme de los proyectos fantásticos en los que está involucrado y para espolvorear sobre mí un poco del encanto y la capacidad de seducción que le han permitido ir por la vida haciendo básicamente lo que le da la gana, pero —y esto es importante— porque, si bien no siempre las he seguido, sí soy consciente de la existencia de reglas no escritas, aunque universalmente aceptadas, que marcan y distinguen el comportamiento de todos aquellos hombres y mujeres que pretenden siquiera acomodarse en la resbaladiza categoría de “buenos partidos”.
A reserva de abordar más extensamente en otro capítulo esa horrenda hidra venenosa conocida como “las reglas”, dejaré de una vez y para siempre bien asentado que las detesto: no las entiendo, me parece que son un atavismo y que responden a modelos de interacción entre hombres y mujeres completamente anacrónicos en una sociedad que se precie de ser moderna. Por encima de “las reglas”, yo creo en la eficacia de seguir los propios instintos y expresar claramente y sin ambigüedad lo que se siente o lo que se necesita, y me parece que si el otro no es capaz de entenderlo, pues peor para él. Sin embargo, soy consciente de que si pretendo relacionarme de otra forma con los hombres, tengo que cambiar el método y, sólo por ello, estoy dispuesta a darle a esto de las reglas una pequeña oportunidad. Pequeña, que conste, con límites claros y sólo por un rato, a ver qué pasa.
Pero de todas maneras sigo sin saber qué hacer. Mi dilema es tal, que hasta tengo que ponerle pausa a Dr. Brennan y meditar furiosamente el asunto. ¿Llamar o no llamar? O, más bien, ¿mensajear o no mensajear? That is the question.
Si pensamos el asunto en términos de equivalencias, es decir, que no fuera este personaje en particular, sino otro, la cosa se aclara. Digamos que es un muy amigo, un amigo sin mayores cuestionamientos, con quien establecí hace un par de días un pacto tan abierto y susceptible de interpretaciones como el horriblemente vago “a’i nos hablamos”. En ese escenario, nada me impide tomar el teléfono y preguntar, sin tapujos, si se va a armar algo o qué onda; según yo, quitando de la ecuación la variable romántica, no hay peligro de perder mi estatus de “niña mona, decente y que sabe darse su lugar”, somos amigos y, por lo tanto, somos iguales, y hasta podría negociar la hora de reunión de acuerdo con el tiempo requerido para cocer las calabacitas y convertirlas en sopa.
Si, por el contrario, se tratara de alguien que clara y abiertamente quiere “salir” conmigo —alguien con un interés eminentemente romántico, pues—, la cosa sería distinta, porque tocaría ser prudente y darle oportunidad a que cumpliera con lo que dictan las disposiciones culturales que rigen a la buena sociedad mexicana. Es decir, no desmaquillarse todavía, seguir barajando opciones de guardarropa que comuniquen “ni creas que me gustas tanto pero sí le eché ganitas” y resignarse a dejar marchitar las calabacitas en aras de una buena causa.
Al final, creo que lo más sensato es dar por buena la segunda hipótesis. No porque esté segura de que este encantador ser humano quiere algo más conmigo que ser mi amigo, sino porque de lo que sí estoy segura es de que no lo cuento entre mis amigos más cercanos y de más confianza (ésos son pocos y comparten a tal grado mi carácter obsesivo, que difícilmente me llegan a poner en este tipo de situaciones), así que espero a que den las diez, una hora a la que puedo asegurar tranquilamente y sin miedo a parecer una ñoña sin remedio que ya no se arman planes, saco las calabacitas del refri y, con ello, doy por concluido el experimento.
La culpa es de Mujercitas, o cómo me volví la heroína de mi propia película
Por desgracia, esto de tener que esperar a que el agua hierva a fuego bajo provoca que la mente se lance a divagar por terrenos insospechados. Sentada en la cocina, inundada por el punchis-punchis del antro que está a dos calles, y las voces que llegan de la calle de adolescentes que entran a una casa, salen de una casa, se suben a coches, se bajan de coches y básicamente cumplen con todos los rituales de un sábado en la noche, es imposible no cuestionar mi decisión de jugar a la princesita y de alguna manera condenarme a tener por única compañía a Netflix y los cada vez más caducos contenidos de mi refri. Digamos que la consecuencia final de mi decisión me hace sentir menos muñequita de sololoy y más la muñeca fea (y sin escoba ni recogedor, ni plumero ni sacudidor).
El problema, creo, reside en que yo no estoy entrenada para esto de esperar pacientemente. Sobre todo, para esto de depositar tanto poder en el otro. De chica, yo era más Alicia que la princesa Aurora (hasta tenía un vestido azul con delantalito blanco que me ponía a la mínima intimación): estaba más dispuesta a salir corriendo en pos de un conejo armado con un relojote de bolsillo, y a comerme y beberme todo lo que me pasara por enfrente, que a esperar pacientemente a que un príncipe azul viniera a rescatarme de mi sueño. Echando un rápido vistazo a las fotos de mi infancia, yo soy esa niña de pelo corto, casi siempre sin aretes —porque sistemáticamente perdía los tornillitos de atrás o se me infectaban las orejas—, sentada entre las niñas disfrazadas de princesas vistiendo toda la parafernalia de mi disfraz de vaquero: unos jeans, una camisa de cuadros, un paliacate al cuello y mi sombrero de paja. Las fotos también van a revelar que yo sonreía poco y miraba muy fijo, parte porque la demostración efusiva de entusiasmo nunca ha sido mi fuerte y parte también porque ya desde entonces yo era tímida y callada; la típica niña que prefiere quedarse en la biblioteca a leer que aventurarse al patio durante el recreo.
Esas lecturas del recreo contribuyeron a modelar mi idea de las heroínas. Frente a los cuentos de los Grimm, llenos de damiselas en desgracia y princesas en cautiverio, yo prefería las versiones de las historias tradicionales mexicanas de Pascuala Corona, llenas de niñas cuyo poder y encanto residía, precisamente, en su falta de conformismo y su capacidad de expresar sus deseos y opiniones (mi favorito termina diciendo “y el rey, viendo que con esa niña llevaba siempre las de perder, se casó con ella”). Y bueno, cuando apareció en mi vida Mujercitas, de Louisa May Alcott, y conocí a su protagonista, Jo March, y su desprecio por los vestidos y su capacidad de mantener a su familia con su escritura, entonces la pequeña ñoña que vivía en mí pensó que moría de dicha. Para cuando entré a segundo de primaria, había leído siete veces la novela, y otras tantas la continuación, y todavía me emocionaba pensar que una niña como Jo, tan poco niña y de carácter tan disparejo, fuera capaz de lograr todo lo que quería y encima darse el lujo de rechazar la desgarradora propuesta matrimonial del bombón de Laurie.
Asumo que no soy la única que tiene esta debilidad por las heroínas respondonas; películas como Valiente,