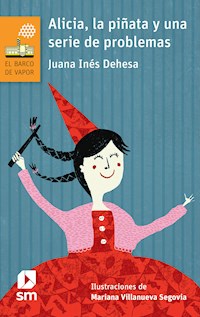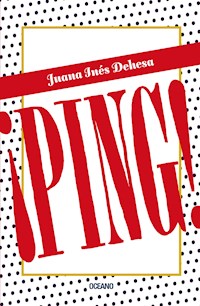Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ChicLit
- Sprache: Spanisch
Una novela sobre la soltería… y los peligros de enamorarse. Coco (Socorro, pues… pero no la llames así) está en un punto crucial de su vida. Su trabajo puede (o no) llevarla a una feria de moda en España. Su inminente matrimonio puede (o no) llevarla a una vida feliz como madre de familia mexicana. Pero, últimamente, sus expectativas de vida no parecen ser las mismas que las de su madre o las de su (tan perfecto, pero tan fallido) prometido. En esta divertida e irreverente novela, Juana Inés Dehesa nos pinta las tribulaciones de una treintañera que debe decidir cuál es el verdadero camino a la felicidad, o al menos a la tranquilidad emocional. ¿Lo logrará?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Maruca y Margaret, por su fe y su valentía.
CAPÍTULO 1
Quien diga que las minifaldas son cómodas, es que nunca ha tenido que esconderse debajo de su escritorio con una puesta. Si alguien abre en este instante la puerta de mi oficina, va a tener el gusto de enterarse de que la brillante asistente del director general, además de ser una cobarde, es una cobarde que usa calzones de florecitas rosas.
Claro que todavía más vergonzoso sería tener que explicarle a cualquiera que entrara qué demonios hago hecha bola debajo de mi mesa, estornude y estornude por la cantidad de polvo. (¿Cuándo iba a lograr que Lupita se dignara a aspirar mi oficina? En la esquina que forman el escritorio y la pared hay un pedazo de galleta maría que estoy segura de que lleva ahí desde que me puse a dieta tantito antes de Semana Santa, y ya estamos a finales de agosto.)
No es que tenga una buena explicación para estar aquí abajo. Sólo es algo que me ha dado por hacer de unos meses para acá, cada que oigo que Jaime ya se puso de malas. Que es casi todo el tiempo. Cuando empecé a trabajar en la fábrica me dijeron que era porque todavía el psiquiatra no le ajustaba bien las medicinas, pero ya pasaron cuatro años y yo lo veo igual. Es más, lo veo peor. Una de dos, o ya el psiquiatra lo dejó por imposible, o no hay medicina que pueda con su grado de histeria. O algo, pero la neta sí está muy cañón y a mí cada vez me saca más de onda.
Me vibra la mano izquierda. ¿Me estará dando un infarto? Ojalá. Jaime no me va a gritonear si me da un infarto, ¿no? Aunque si me está dando un infarto, más me vale hablarle de una vez a los de la Cruz Roja para que me manden una ambulancia. Si me desmayo y a las secretarias se les ocurre hablarle a una ambulancia privada, no me la acabo. Imagínate el cuentón.
¿Cuál es el número de la Cruz Roja? ¿Estará en mi celular? Luego, cuando los compras, ya traen programados los números de emergencia. ¿Y dónde está mi celular? Ah. En mi mano izquierda. Vibrando.
La pantalla dice “Alfredo”. Claro. Son las doce en punto.
—¿Bueno?
—¿Coco? ¿Dónde estás?
—Pues en la oficina, ¿dónde más?
—¿Y por qué hablas tan quedito? —silencio—. ¿Estás otra vez debajo del escritorio?
—No.
—Coco…
—No. De veras.
—¿En qué quedamos con lo de decir mentiras?
Chin. Siempre me cacha.
—Ay, bueno, ya —la verdad, tiene razón. Qué onda con la niña que se esconde cuando su jefe se pone loco—. Pérame tantito.
Me bajo la falda como puedo y salgo. La voy a tener que mandar a la tintorería, y me va a salir carísimo. Vuelvo a ponerme el celular junto a la oreja.
—Ya.
—¿Qué pasó? ¿Ya te dijo algo?
—No.
Le explico que hay un embarque de telas detenido en la aduana. Que apenas nos acaban de avisar y que Jaime no se lo tomó muy bien. Que es como decir que a Hitler los judíos se le hacían medio antipáticos.
—¿O sea que está pegándoles de gritos como si la culpa fuera de ustedes?
—Ps… más o menos, sí —de hecho, del otro lado de la puerta se escucha la voz de Jaime gritándole a Lupita algo que a mí me enseñaron que no se decía nunca. ¿Ora con qué cara le pido que aspire mi oficina?
—Y sigue sin resolverte lo de Barcelona.
—Ajá —no sé ni para qué le contesto, si ni era pregunta.
—¿Y qué piensas hacer?
—Ay, nada —trato de poner mi tono de que cero hay problema, ése que no me creo ni yo—. Ahorita ya se le pasa lo nervioso, le conseguimos algo de comer y ya estuvo. Ya ves que hay que saberle el modo.
—¿Cuál modo? Ese tipo es un tirano que necesita que alguien se le imponga. Ve a su oficina y pregúntale a quién va a escoger para mandar a Barcelona. Pero ahorita, en caliente —no lo oigo, pero sé que está tronando los dedos—. Antes de que te arrepientas.
—Sí, sí. Pero yo creo que me voy a esperar tantito.
—¿Para qué? Ya, de una vez. El tipo lleva prometiéndote esa feria desde que entraste. O te lleva o se acabó. No puedes dejar que te pase por encima, bonita.
Qué poca. Ya sabe que cuando me dice “bonita” no le puedo decir que no.
—No, ya sé, pero…
—Pero nada. Como quedamos: vas, tocas la puerta y le dices “Jaime, necesito que me digas quién va a ir a Barcelona”, y si te sale con que va a ser la babosa de Ana, le renuncias en ese mismo instante.
—¡Ay, Cuqui! ¡Qué feo! —sí, ya sé: es medio cursi, pero desde que empezamos a andar en tercero de secundaria somos Coco y Cuqui. Alfredo me tiene prohibidísimo que le diga así en público, pero en privado me da chance—. ¡Ana es mi amiga!
Se queda callado. No le gusta que le diga esas cosas. Y tampoco le gusta que le diga que Ana es mi amiga; según él, algo tiene Ana que no le late nada. Trato de dulcificarle el tono.
—Es que cómo me dices que renuncie…
—Pues es que, bonita, ¿qué necesidad tienes de aguantarlo? Si no te cumple lo que viene prometiéndote desde hace años, pues que se quede con su puesto. De todas maneras…
Se queda a la mitad de la frase.
—¿De todas maneras qué?
—Nada, nada. De todas maneras ni te gusta tanto ese trabajo, digo. Es temporal, ¿no quedamos?
—Sí, claro —chin. Ya me eché a perder el manicure. Mi maldita manía de rascarme el barniz cuando me da la angustia. Voy a tener que pasar el día escondiendo el pulgar derecho.
—Bueno, pues ya estuvo. Ve ahorita y le dices.
Le digo que sí, que claro, que ahorita mismo. No me cree. Le digo que sí, de veras. Ya como que suena más convencido. Le digo que lo amo. Me dice que igual, y cuelga.
Cierro los ojos. Odio decirle mentiras a Alfredo, pero es que ni caso tiene discutirle si nomás no puedo hacerlo entender. Once años de novios me han enseñado que a veces es necesario darle un poquito el avión.
Vuelvo a mi computadora, a un correo que dejé a medio leer cuando empezaron los gritos y sombrerazos. Es de un tipo que dice que se llama Andreu y que trabaja para una tienda grandísima. Dice que vio la página de la fábrica y que quiere concertar una cita conmigo para la feria de Barcelona. ¿Conmigo? Qué raro. Ah, claro. Maldito Gerardo y su memoria de teflón. Gerardo es el de sistemas y cuando me pusieron a armar todo lo de la página, salió con que lo mínimo que me merecía era un título rimbombante. Recuerdo que estuvimos horas diciendo cualquier estupidez que se nos ocurría, como “esclava en jefe” y “líder supremo del mallón y la ombliguera”, hasta que llegamos a “coordinadora de asuntos internacionales”. Al día siguiente abrí la página y ahí estaba, además en letras bastante grandes, no fuera a ser, y me dio un susto espantoso que alguien se diera cuenta, le dijera a Jaime y se armara la de Dios es Cristo. Desde entonces, diario le pido a Gerardo que lo quite, pero como siempre está en diez mil cosas diferentes, diario se le olvida.
Ni modo que le cuente al español que todo es un invento de Gerardo y sus sueños guajiros. Ni que Jaime no se ha dignado decirnos quién va a ir a la feria porque está haciendo berrinche por culpa de un aduanero al que finalmente le colmó la paciencia. Así que empiezo mi correo muy formalito de qué tal cómo le va y muchas gracias por su interés en nuestra empresa y ya estoy a punto de decirle que estamos todavía en la etapa de planeación de las ferias y que yo le aviso cuando sepamos quién va a Barcelona, cuando se me ocurre que es mucho mejor idea decirle que por supuesto que yo voy a ir en representación de todo el corporativo y que me dará un enorme gusto reunirme con él en la fecha y horario que crea convenientes.
En realidad, no se me ocurre a mí, sino a mi tía Teresa, que de pronto se me mete en la cabeza y no tengo manera de sacarla. Bueno, no se me mete ella; se me meten sus ideas, que para el caso es lo mismo. Es la hermana mayor de mi mamá, pero ni parecen hermanas: Teresa es un desastre y siempre está metida en las ondas más raras. Mi mamá medio la alucina y sólo se lleva con ella porque dice que es familia y a la familia hay que procurarla, y a mi papá lo saca de quicio, pero a mí se me hace chistosa. Y de pronto sale con cosas que hasta me laten. Como esa onda que trae ahora de que uno tiene que decidir lo que le va a pasar en la vida y le pasa. Bueno, pues yo decido que me voy a Barcelona. Y punto. Le doy “enviar”.
Me arrepiento inmediatamente y trato de cancelar el correo, pero es demasiado tarde. Ya está brincando de servidor en servidor hasta Barcelona. Bueno, total: luego le digo que un hacker maligno se apoderó de mi correo y tan tan. Pero eso no va a pasar, porque yo voy a ir a Barcelona. Ya lo decidí y sanseacabó. Sólo falta que Jaime me escoja para ir.
Jaime. Lo oigo que me grita desde su oficina. Eso, o fue a él a quien le dio el infarto. Eso no lo había pensado, pero estaría mucho mejor: ahí sí, me tardaría un ratito en hablarle a la ambulancia. Digo, no mucho. Sólo lo suficiente para que se asuste tantito y se arrepienta de ser tan grosero. Uy, qué fea; ¿quién soy yo para andar decidiendo de qué se tiene que arrepentir la gente? Pobrecito. Seguramente algo muy horrible le pasó en su infancia, que lo hace ser así, y encima se topa con gente como yo, que no le tengo nada de paciencia.
—¡SOCORRRRRRRROOOOOO!
¡Coco! ¡Co-co! Sólo mi mamá me dice Socorro y me choca. Bueno, mi mamá y Jaime, desde que descubrió que así me llamo. El resto del mundo me dice Coco.
Suena el teléfono. Es Olga.
—Te está llamando, niña, ¿qué no oyes?
—Sí, ahí voy.
La primera vez que Jaime me pegó un grito para que fuera a su oficina, casi me desmayo. Se me hizo peladísimo. Sobre todo si estaba sentado junto a un teléfono y lo único que tenía que hacer era levantar la bocina y apretar un botoncito. Y yo, ilusa, tuve a bien explicarle que se me hacía un poco impropio. Era cuando todavía conservaba la inocencia de que las cosas se arreglan hablando. No, bueno. Se burló de mí horas enteras. Me dijo que la próxima vez me iba a mandar un atento mensaje escrito en caligrafía y en una bandeja de plata. Y otras cosas sobre a dónde podía ir yo a dejar mis sugerencias, que no me atrevo a repetir. Y lo dijo gritando y todo.
Creo que ésa fue también la primera vez que lloré en la oficina. Ya no me acuerdo.
Olga me dice que Jaime está hablando por teléfono. No me tiene que poner esos ojos de pistola, si la entiendo perfecto: a Jaime le encanta tenerte sentado ahí en lo que termina su conversación, para que en el instante en que cuelgue pueda empezarte a dar millones de órdenes, pero no soporta que le hagas ni el más mínimo ruido; se pone frenético. Lo que no me avisa, y por nada y suelto un grito, es que Ana ya está dentro de la oficina, en una de las sillas frente al escritorio.
Esos pantalones de tubo, ¡con pinzas!, sólo pueden vérsele bien a ella. De veras que si no fuera tan mi amiga, la odiaría: una que tiene que levantarse a las cinco y media todos los días para llegar a la oficina con el pelo planchado, la ropa limpia y el maquillaje decente, y ésta que a duras penas se baña y de todas maneras parece que se salió de una revista. Ana siempre dice que para nada, que tiene que esforzarse igual que todas, pero me consta que no. Supongo que también ayuda que tu mamá sea una exmodelo brasileña y te haya heredado el cuerpazo, el color como de que acabas de llegar de la playa aunque lleves meses sin ver más luz que la del foco y los ojos color miel. A mí mi mamá me heredó el pelo y los ojos de un café súper equis y un metabolismo pésimo; ah, y muchas recetas de platos típicos, todos con harta manteca. Perdón, pero eso no es cosa de suerte.
Me siento y nos sonreímos. Como no podemos hacer ruido, nos quedamos calladitas, con las manitas cruzadas y viendo al frente, como niñas castigadas. Por supuesto que las dos estamos pensando en Barcelona, pero ninguna se atreve a decir nada. Yo me siento súper culpable de querer que me escojan a mí en lugar de a mi amiga. Trato de pensar en lo que dice Alfredo, de que ya me lo merezco; Ana llegó aquí hace seis meses, y ya la llevaron a Nueva York y a Los Ángeles; yo llevo cuatro años y lo más que he logrado ha sido ir a León a buscar cinturones. Y ni siquiera me dieron viáticos.
La oficina de Jaime, como siempre, está hecha un desastre. Parece que nadie le ha explicado para qué sirve el bote de basura; por todos lados hay papelitos garabateados con cosas importantísimas que se le ocurren y que tiene que anotar en ese instante. De pronto me las da para que “lleve el registro” y yo no tengo idea de qué hacer: ¿qué haces con una nota del Starbucks que tiene atrás rayoneado “brillo – comparar precios”? Al principio le preguntaba y hasta trataba de entender. Ahorita sólo pongo cara de que ah, claro, qué importante, y lo tiro llegando a mi escritorio. Total, nunca se acuerda.
No sé quién esté del otro lado de la línea, pero por la cantidad de tiempo que pasa Jaime callado, escuchando y haciendo “ajá, sí”, “ajá” “sí, claro: tienes razón”, se me hace que es su mamá: la única persona en el mundo a la que Jaime es capaz de darle la razón en algo. La señora es una viejita súper buena gente, que heredó la fábrica de su marido y luego se la dejó a su hijo. Yo creo que sí alcanza a darse cuenta de que su criaturita es medio energúmeno, porque cada vez que viene a las comidas de fin de año o así, nos pone cara de que está muy arrepentida y llena de culpa.
Pobre señora, yo creo que se aburre en su casa y por eso habla horas con su hijo, pero hoy sí estoy a punto, a punto, de estirar mi dedo y colgarle. Lo haría, si no fuera porque Jaime sería capaz de aventarme por la ventana, y no estoy dispuesta a terminar mis días embarrada en la calle de Izazaga, entre los puestos de tamales y los de discos pirata, con mis calzones de florecitas a la vista de todos. Respiro hondo y trato de calmarme. La violencia nunca es la solución, Coco, tranquilízate.
Me da muchísimo gusto por Ana. La verdad es que sí. Y es súper buena para negociar precios y condiciones; buenísima. Y claro que la ves y dices: “por supuesto que esta chava sabe lo que está haciendo y conoce la ropa perfecto; le compro lo que sea”, porque todo se le ve increíble y tiene un gusto espectacular. Neto, es lo mejor que le ha pasado a esta compañía en muchísimo tiempo, yo siempre lo digo.
Y ahorita que se me paren las lágrimas y pueda volver a respirar parejito y salir del baño con cara más o menos decente, se lo voy a volver a decir. Que me da muchísimo gusto y que en qué le puedo ayudar. Sólo no quiero que me vea con los ojos hinchadísimos y la nariz roja como de payaso, porque se va a sentir fatal. Pobre. Ella no tiene la culpa de ser tan buena y de que la escojan para todo. Ya de por sí debe de estarse sintiendo súper mal y súper culpable, porque yo me he pasado de boca floja y le he dicho nada más trescientas veces por minuto la ilusión que me hace ir a Europa. Que no conozco, porque mi papá siempre me dijo que me iba a mandar cuando cumpliera quince pero a la mera hora me dio susto dejar a Alfredo tanto tiempo solo —acabábamos de empezar a andar y Susana, la zorra del salón de enfrente, le tiraba la onda muchísimo— y le dije que mejor no, que mejor lo ahorraba para un coche. Ya luego Alfredo me convenció de que para qué quería un coche si él me podía llevar a todos lados y ya ni coche ni nada, pero el caso es que me quedé con las ganas de ir a Europa.
Y ahora tampoco se me va a hacer. Tengo que parar de pensar estas cosas, porque cada vez que logro calmarme más o menos, se me ocurre algo así y empiezo otra vez.
Coco: cálmate. Piensa en todas tus bendiciones. Tienes salud, tienes una familia que te quiere, tienes trabajo. Y tienes a Alfredo, sobre todo. Pobre Ana, ella está solita desde que por suerte ese señor casado con el que andaba se fue a vivir a estados unidos. Yo nunca le dije nada de que anduviera con un señor casado, pero no se me hacía que estuviera muy bien. Y por supuesto jamás se lo conté a Alfredo; se hubiera puesto como loco.
Ya me pararon las lágrimas. Ya nomás me dan como esos suspiros temblorosos de cuando lloraste muchísimo. Ahora sólo tengo que atravesar el pasillo sin que me vea nadie, porque mi cara es un desastre: por comprar el maquillaje que vende Olga por catálogo, ahora traigo todo el maquillaje corrido, parezco máscara de Halloween. Es que me da pena no comprarle, pero sí es medio chafa y cero a prueba de agua. Salgo con el fólder con papeles que me acaba de dar Jaime para que reserve el boleto y el hotel de Ana y me tapo la cara con él. Menos mal que por lo menos conseguí que me dieran una oficina con puerta. La cierro y le pongo seguro. No estoy para nadie.
Cinco llamadas perdidas. No me llevé el celular a la junta porque pensé que me iba a distraer de las buenas noticias. Todas son de Alfredo, por supuesto, y dos mensajes, preguntando qué pasó.
Empieza a vibrar otra vez. “Alfredo”. Entro en pánico, ¿cómo le voy a decir lo que pasó? Me va a obligar a renunciar. Y si me quedo sin trabajo, lo lógico es que me regrese a Querétaro, ¿no? Ahí está mi vida y mi familia y todo lo que vale la pena en este mundo, ¿no? Por primera vez en la vida, aprieto “ignorar llamada” y, en cambio, le escribo un mensaje.
“En llamas, preparando viaje a Barcelona. ¡! Te llamo en un rato. Besos, C.”
CAPÍTULO 2
La culpa la tuvo mi mamá, por decirme eso de que no conviene mentir porque tarde o temprano se descubre la verdad. ¿Para qué me dijo eso de lo de “tarde”? Si me hubiera dicho “no mientas, mijita, porque luego, luego, te descubren”, pues entonces me hubiera dado susto y me hubiera acostumbrado a decir siempre la verdad, por más que me costara, pero en lugar de eso, pues como que me dio a entender que puedes mentir hoy y en una de ésas te descubren hasta dentro de un mes o un año, o veinte, y mientras te da tiempo de encontrar la manera de solucionar el problema que te hizo mentir en un principio y ya, todo arreglado.
Digamos que, para mí, eso de las mentiras siempre ha funcionado como la tarjeta de crédito. Típico que vas baboseando por Antara y de pronto pasas frente a coach y ves en el aparador una bolsa gris, divina. ¡Una bolsa gris! Todo el mundo sabe que es un básico en el guardarropa y es de lo más complicado de encontrar; no es para nada como una bolsa café o una negra, que encuentras siempre en todos lados, es algo mucho más específico y que no puedes dejar pasar así nomás. Pero obviamente ninguna persona normal trae suficiente dinero en la cartera como para entrar a la tienda y comprar la bolsa, así como así; entonces, lo que haces es que entras, te convences de que, en efecto, es la bolsa sin la cual no puedes seguir viviendo ni un minuto más y la pagas con tu tarjeta de crédito. Y tienes tres semanas o un mes para ingeniártelas y pagarla.
Pues así, igualito, pienso yo que pasa con las mentiras: te dan chance de ganar tiempo. Claro, la técnica no sirve para todas las situaciones, pero en mi vida funciona perfectamente: no es que digas algo que no es cierto, tipo “el cielo es verde”, sino que dices “claro que me escogieron para irme a Barcelona”, y en lo que los otros se distraen en otra cosa y te dejan de molestar, te las ingenias para que se convierta en la verdad. A mí me parece súper lógico y súper ingenioso, y hasta intenté hacérselo entender a mi mamá un par de veces cuando era chiquita, pero como que no me creyó y se puso medio loca, y me puso a hacer planas y planas del octavo mandamiento.
Ya sé que se oye súper cínico; cualquiera diría que me la vivo engañando a las personas e inventándome cosas, para nada. Pero yo sí creo que a veces la verdad hace más daño que una mentirita; lo hago por la tranquilidad de todos, no es por nada.
Como lo del viaje a Barcelona. O sea, a ver: ¿qué bien le hacía a nadie que yo dijera que Jaime había escogido a Ana y no a mí? ¿Alfredo iba a dormir más tranquilo? ¡Claro que no! O bueno, no sé. No tengo idea de cómo duerma, porque obviamente nunca hemos dormido juntos, pero si él iba a dormir más tranquilo, yo no. Por supuesto que no, si iba a hacer todo lo posible por obligarme a renunciar y regresarme a Querétaro.
Y no es que Querétaro esté mal, para nada. Es súper bonito y tranquilo; como dice mi papá, es una ciudad limpia y de gente decente y no un nido de malvivientes como el Distrito Federal. Yo cada vez que vengo me la paso increíble. Hoy, por ejemplo, que vinimos a la comida de cumpleaños de mi mamá, estoy feliz. Mis hermanas le organizaron la comida e invitaron a todas sus amigas y está padrísimo; ni siquiera me importa que todas me pregunten que yo para cuándo y que si hace cuánto que se casó Lola, y que cuando les digo que Lola es mucho más grande, la volteen a ver a ella, a su marido y a sus dos niños y luego me vean con cara de lástima. Nada que ver: ni para qué les explico que tengo un trabajo que me encanta y que soy la más feliz con mi vida, y que no es por ser fea ni presumida, pero Alfredo es doscientas veces mejor partido que Jorge, el marido de Lola.
Por cierto que Alfredo está rarísimo. En general, es el más relajado con mis papás, y ellos lo adoran; de hecho, un día mi mamá me confesó que era su consentido, pero me pidió que no se lo dijera a mis hermanas porque se iban a poner celosísimas, pero que era el más formal, el de mejor familia y al que se le veía mejor futuro de los tres, y que eso estaba muy bien porque yo necesitaba un hombre sensato que me pusiera límites. Pero hoy como que nomás no se está quieto, dizque estaba sentado junto a mí, pero se la ha pasado todo el tiempo secreteándose con su mamá en un rincón. Y con mis hermanas: Lola y Márgara nada más como que me ven y se ríen.
—¿Qué les pasa? —les pregunté cuando fuimos a la cocina por las cazuelas y las tortillas—, ¿qué les da tanta risa?
—Ay, nada; ¿ya ves? Ya estás paranoica, como todos los chilangos —Márgara, mi hermana más grande, nunca ha vivido en otro lugar que no sea Querétaro.
—Sí, nada —dijo Lola—, bueno, sí, ¿qué onda con tu atuendo, hermanita?
Ya no le contesté; mejor cogí el tortillero que me dio Aurelia y lo llevé a la mesa. La verdad es que según yo me vestí súper normal: un vestido de H&M azul cobalto sin mangas y unos tacones de ante grises (y mi bolsa gris de coach, porque el ejemplo de la tarjeta de crédito sí es medio sacado de la vida real, la verdad), pero como que me desubiqué tantito, porque ya se me hacía súper normal ir así a trabajar y que nadie se fijara, pero, de hecho, cuando Alfredo pasó por mí, sí me dijo que si no preferiría ponerme algo con una falda tantito menos corta, pero cuando ya me iba a bajar del coche, me dijo que lo olvidara, que ya ni modo y que no quería que se le hiciera tarde. Lo malo es que ya viendo a mis hermanas, a mis cuñadas y a mis primas, que todas traían faldas debajo de la rodilla, y, si acaso, tacones como de cuatro centímetros, pues sí me veía como rara, ni modo. La única que me dijo que me veía muy bien y que qué guapa me estaba poniendo fue mi tía Teresa, pero como siempre me dice lo mismo, ya como que ni le creo.
Lo bueno es que mis hermanas rentaron unos manteles larguísimos con los que puedo sentarme y taparme las piernas. Y lo bueno también es que por fin, después de toda la semana de esperar, me puedo comer un taco de sal: las tortillas las hace una hermana de Aurelia y son buenísimas, casi creo que es lo que más extraño de vivir en casa de mis papás. Bueno, y a mis papás, obviamente.
—¡Cht! ¡Coco!, ¿qué haces? —¿qué onda con Márgara? Me agarró desprevenida y de un manazo me tiró la tortilla— ¡el padre Chuy apenas va a bendecir los alimentos!
¡Chin! Se me olvidó eso de que no se come hasta que se bendicen los alimentos. Y yo con un pedazote de tortilla en la boca. ¿Qué hago? Ni modo que lo escupa, ¿no? Guácala. Me lo tengo que guardar en el cachete hasta que el padre Chuy, que parece señorita México, salude y salude a todo el mundo, se digna llegar hasta su mesa, que es la de mis papás, y empezar con “Bendice, Señor, los alimentos que vamos a recibir…” y todos cierran los ojos con cara devota, para masticarlo y tragármelo.
Alfredo por fin se sienta junto a mí. Le pregunto bajito que si todo está bien y me dice que sí, que nomás tenía que preguntarle una cosa a su mamá.
—Yo creo más bien que andas como nervioso, ¿no, cuñis?
Ash. Sandra, la esposa del hermano de Alfredo. No es que me caiga mal, pero luego como que sí se pasa un poquito de metiche. Yo le dije a mis hermanas que si de veras, de veras, la teníamos que invitar y me dijeron que sí; que lo hubiera pensado antes de hacerme novia del hijo de uno de los mejores amigos de mi papá, pero es que a mí nadie me dijo que Gabino iba a estudiar en monterrey y se iba a conseguir a una niña de Sonora que odiaba vivir en Querétaro y no tenía mejor cosa que hacer que hacerle la vida imposible a todo el mundo.
—No, “cuñis” —si a mí Sandra me cae mal, a Alfredo le crispa los nervios—. No estoy “nervioso”. Tenía una cosa que arreglar con mi mamá y ya está.
El tono sí estuvo medio feo, la verdad; hasta Sandra se sacó de onda. Yo pienso rapidísimo en un tema para cambiar la conversación.
—¿Y cómo le va a Gabinito en su escuela nueva? —supongo que fatal, porque cómo le va a ir a un niño al cual sus papás le pusieron “Gabinito”, pero de todos modos pregunto.
Y ya. Me puedo sentar a comer mole y rajas tranquilamente, porque ya sé que cuando Sandra empieza a hablar de sus hijos, puede pasarse el resto de la tarde sin parar. Yo nada más mastico y digo “ah, pues muy bien, ¿no?” de vez en cuando y trato de ignorar los ojos de pistola de Alfredo. Bueno, ¿qué quiere?, ¿que su cuñada siga diciendo que se le ha puesto muy feo el carácter y que seguramente es por mi culpa? No, ¿verdad? Que se aguante.
—Bueno, y tú, Coco, ¿qué cuentas? ¿Sigues en tu trabajito?
¡Urgh! ¡Cómo me retepurga lo de “trabajito”!
—Pues sí, sigo trabajando en la fábrica, sí.
—Y no es un trabajito —¿Alfredo? ¿Defendiendo mi trabajo? ¡No lo puedo creer!—. Cuéntale, Coco, ándale.
—¿Qué?
—Pues que te van a mandar nada más a la feria más importante de Europa, ándale, cuéntale aquí a mi cuñis.
—¿A dónde, Coco? —ay, Márgara y su oído de tísico—. ¿Y por qué no nos habías dicho?
—Sí, Coco, ¿a dónde? —hasta Lola, que estaba del otro lado de la mesa, ya había oído—. ¡Que nos cuente!, ¡que nos cuente!
Ése es el único problema con las mentiras: con tantito que te descuides se te salen de control. Es como el spray de pelo: se te pasa tantito la mano y es un desastre.
Total, que según yo empiezo a contar muy poquito, como haciendo que ni siquiera es importante, a ver si con un poco de suerte luego se les olvida; pero entonces Sandra empieza con que ni es para tanto y que total nomás le voy a ir a cargar el neceser a quién sabe quién. Y pues que me prendo. Y que empiezo con que mi labor es fundamental e importantísima y ya cuando me vengo a dar cuenta, ya estoy casi, casi, diciendo que el futuro de la empresa entera depende de mis gestiones en Barcelona.
Hasta Gabino dejó por un segundo su celular y me está poniendo atención.
—¿Y te vas a ir solita? —voltea a ver a Alfredo—. ¿A poco la vas a dejar que se vaya sola, hermano?
Alfredo sólo sube los hombros, con un gesto como de resignación que no se cree ni él.
—¡Deja tú que se vaya sola! —grita Márgara—, si dices que la feria es en abril, vas a andar en plena…
—¿En plena qué? —volteo a ver a Márgara, que dejó de hablar como si la hubiera paralizado con un rayo y veo que ahora Alfredo le está aventando a ella sus ojos de pistola. Algo muy raro se traen éstos.
No puedo comer ni un bocado más; tengo miedo de respirar y que se le truenen las costuras al vestido. Y todavía nos falta el postre, que son millones de cosas, arroz con leche, dulces de leche y hasta un pastel de merengue que a mi mamá le encanta y a mí se me hace súper dulce y a las dos cucharadas me empalaga, pero siempre termino comiéndomelo completito. Mañana más me vale pasármela con puro té de manzanilla y fruta, porque a este paso mi ropa ya no me va a quedar.
Me estoy durmiendo. Por suerte, a Sandra le vinieron a avisar que Sandrita se había subido al manzano de enfrente de la casa y se había caído y tuvo que salir corriendo a ver cómo estaba; no estoy diciendo que qué suerte que Sandrita se cayó, pobrecita, pero es que sí ya me estaba atarantando un poquito su mamá con sus historias de lo malas que son las maestras de sus hijos y cómo está segura de que las muchachas de servicio le roban sus cosas. Lo que sí es que se fue y me dejó sola, en medio de Alfredo y Gabino que están metidísimos en una conversación sobre las elecciones y no me hacen ningún caso: Gabino trabaja con un cuate que dicen que quiere ser gobernador y está convenciendo a Alfredo de que se meta a la campaña con él; a mí siempre se me ha hecho que ese tipo no es muy confiable, pero obviamente Gabino y Alfredo saben más de estas cosas que yo.
—¿A dónde vas? —Alfredo me agarra la mano cuando me ve pararme. ¿Qué no ve que ya de por sí tengo problemas con mi falda y el mantel? Me va a tirar.
—A echarme tantita agua en la cara —me zafo y me acomodo el vestido—. Ahorita regreso.
—No quiero que te tardes, ¿eh? —me sonríe y se le hacen esos hoyitos en los cachetes que se le hacían desde que estábamos en la prepa—. No te conviene.
Ve a Gabino y los dos se ríen como cuando me llenaban los zapatos de lagartijas cuando éramos chiquitos. Cualquiera pensaría que siguen teniendo ocho y diez años.
El baño de visitas está ocupado, así que subo al que está junto a donde era mi cuarto, el que compartía con mis hermanas. Cada vez que vengo, me saca muchísimo de onda que siga todo igualito: las mismas toallas, el mismo jabón de violetas que hacen las monjas y la misma funda para el papel de baño bordada en punto de cruz que hizo Lola cuando estaba en la primaria y que he tratado de convencer a mi mamá de que tire porque es amarilla y horrible y ahora además es amarilla, horrible y vieja, pero ella dice que es muy bonita y que yo tengo un gusto muy raro.
Y, claro, tengo que entrar a mi cuarto. Bueno, al que compartía con Lola, porque como Márgara era la grande, le dieron un cuarto para ella sola. Me da no sé qué que esté igualitito: las colchas de flores rosas, las cortinas, todo igualito. Mi cama, junto a la ventana, y la de Lola, junto a la puerta del clóset; en medio, el buró con la lámpara y la carpeta de gancho debajo. Abro el cajón del buró y, obvio, ahí está la foto: la foto abandonada de un amigo de Lola que no sé ni cómo se llamaba, pero que nos peléabamos porque a las dos nos encantaba y decíamos que era nuestro novio. Pero nadie quiso tirarla, tampoco, y entonces ahí se quedó, metido en el buró, con su sonrisota, sus lentes y el remolino ése que se le hacía en el lado izquierdo de la cabeza. La dejo donde estaba y vuelvo a cerrar el cajón.
¿Por qué estoy soñando con mariachis? ¿Y POR QUÉ ESTOY SOÑANDO? Abro los ojos, me siento en la cama y me pego una mareada horrible. No tengo idea de a qué hora me acosté en mi cama, ni por qué se oye El son de la negra a todo volumen. Según yo, mis hermanas nunca me dijeron que fuera a haber mariachis, pero seguro no me preguntaron porque las dos saben que me chocan: digo, dos canciones están bien, pero luego te los tienes que aventar una hora y ya no está tan padre.
Alfredo me va a matar. Me dijo que no me tardara y ya pasó como media hora; se va a poner de malas.
Bajo la escalera todavía medio dormida. Márgara y Lola están corriendo como locas.
—¿Qué están haciendo?
—¡Coco! —grita Márgara, alzando las manos al cielo igualito que mi mamá— ¿Se puede saber dónde andabas, criatura?
—Es que subí al baño, y…
—¡Ash, da igual! —Lola me jala del brazo— Tienes que salir, ¡córrele!
—¿Yo?, ¿y yo por…?
No me hacen caso y me empujan para afuera. Les vale que no pueda casi ni apoyar los tacones en el piso: me llevan casi cargando.
El escándalo de la fiesta y los mariachis me pega como si fuera sólido y me tardo un segundo en enfocar bien. Sí, ahí están un montón de señores panzones cante y cante, toque y toque, y hay un micrófono. Un micrófono que trae en la mano…
¿Alfredo?
No, a ver, espérenme tantito. ¿Qué sigo soñando o qué demonios? Alfredo no es de los que canta con los mariachis. Ni siquiera creo que cante en la regadera. Llevo años rogándole que vayamos a un karaoke y siempre me dice que claro que sí, que vamos a ir el día que decida que ya no le gustan las mujeres y que prefiere andar de falda y tacones que de traje. ¿Qué hace con un micrófono?
Yo creo que sí se me nota que no estoy entendiendo nada, porque Lola me vuelve a empujar.
—¡Está cantando tu canción favorita, mensa! ¡Ándale, ve!
¿Mi canción favorita? No. Mi canción favorita es “Just Like Heaven”, de The Cure, y a menos que sea una versión muy, pero muy alternativa, esto suena más como a…
Ash. A “Si nos dejan”. Sabía que no tenía que haberle dicho a Alfredo que ésa era mi canción favorita; todo porque la única vez que le dio por cantar me dijo que me la iba a dedicar y que cuál quería y ni modo que le dijera la verdad, porque su inglés es malísimo y la iba a pasar muy mal, así que le dije la primera que se me ocurrió y pues ya, se le quedó grabada para siempre.
Y canta súper feo. Pobre Alfredo. ¿Por qué le habrá dado por cantar? ¿Estará borracho? No creo, si nomás lo vi tomarse un tequila y una cerveza.
¿Por qué está extendiendo los brazos? ¿Quiere que…? ¡NOOO! ¿Quiere que vaya con él? ¡Qué oso!, ¿para qué? Volteo a ver a mis hermanas y me hacen un gesto con las manos como de que vaya para allá, que me reúna con mi único y verdadero amor. Todo el mundo me está viendo: siento la cara roja, morada, vamos.
Llego junto a Alfredo, y con la mano que no está cogiendo el micrófono, toma la mía. Y, claro, tengo al de la trompeta tocándome en el oído: hasta siento cómo se me mueve el pelo cada vez que saca una nota. Odio los mariachis, de veras, pero no puedo dejar que se me note; sonríe, Coco, sonríe.
Bueno, ya se acabó. Si lo bueno de lo malo es que no dura para siempre. Pongo cara de “ay, mi vida, qué tierno” y me doy la media vuelta, pero Alfredo no se mueve. Peor todavía, empieza otra canción: una que siempre le dedica mi papá a mi mamá; creo que se llama “Novia mía”.
¿Qué no es ésta la que termina con “tienes que ser mi mujer”? Sí, ¿no? Entonces, por eso Alfredo está…
Hincándose. Y sacando de la bolsa de su saco una…
No.
Una cajita.
De las de joyería.
Con un anillo.
Con un diamante enorme.
No.
¡Sí!
CAPÍTULO 3
Creo que no me había dado tan fuerte el síndrome del lunes en la mañana desde que estaba en tercero de secundaria y me tocaba mate en la primera hora. Tengo ganas como de hablarle a mi mamá y pedirle que le hable a Jaime y le diga que me duele la panza y que no puedo ir a trabajar.
Ni siquiera la idea de presumirle a todo el mundo mi anillo me parece razón suficiente para salir de la cama. No sé cómo lo van a tomar después de las noticias de Barcelona, que obviamente ya corrieron por toda la oficina; no tengo ganas de que piensen “ay, claro, como ya se va a casar, ya todo le vale”. Digo, sí está padre y todo, pero no es que casarme sea lo que quiero en la vida. O sea, sí lo quiero, sí lo quiero, nomás no es lo único que quiero hacer con mi vida, ¿no? Es obvio.
Bueno, me voy a levantar, pero todavía no me voy a meter a bañar. ¿Qué tal que de veras me empieza a doler la panza o una muela o algo y yo ya estoy peinada y maquillada, lista para irme? No, qué desperdicio. Mejor voy a la cocina en bata y, si sigo sin ganas, en una de ésas me animo a darle un sorbo a uno de esos litros de leche a la mitad que Pili deja en la puerta del refri meses y meses hasta que ya casi platican, y ya: dolor de panza instantáneo.
En la puerta de la cocina me entra como una pena muy rara. Meto la mano izquierda a la bolsa de la bata y me quito el anillo (sí, la verdad es que llevo dos noches durmiendo con él, soy una ridícula). No es que no quiera que Pili y Monse se enteren, obviamente se van a enterar, pero como que se me hace raro. Para empezar, no son tan mis amigas: o sea, sí llevamos un ratote viviendo juntas, y nos conocemos de toda la vida, pero en realidad las que son muy amigas son nuestras mamás, y como coincidió que Pili y yo nos vinimos a México casi al mismo tiempo, entonces pues era lógico que buscáramos una casa juntas. Bueno, a mi mamá se le hizo súper lógico; a mí no tanto, pero ya bastante drama era que me fuera de mi casa y de mi pueblo como para salir además con que iba a vivir sola o con quién sabía quién. Y eso que proponía Márgara mi hermana de que me fuera a vivir a una residencia para señoritas, no me latía nada.
Tampoco es que el departamento fuera muy distinto a la residencia de señoritas. Nada que ver con las cosas que oía en la oficina, de tipos que se quedan a dormir y borracheras en lunes hasta las tres de la mañana; de las tres, yo soy la única que tiene novio, pero por supuesto que no se queda ni nada; digo, mis amigas y las de la oficina no entienden, pero a Alfredo y a mí nos educaron de otra forma, y así estamos bien: él viene a mi casa todos los días un rato, cuando sale de trabajar, y platicamos de cómo nos fue en el día, y ahora supongo que vamos a planear la boda y esas cosas. A veces se queda a cenar, pero no muy seguido porque Pili y Monse empiezan a poner caras.
Ellas son hermanas y son súper mochas. Bueno, son unas niñas que sí han atendido el llamado de Dios Nuestro Señor a consagrar sus vidas a Su servicio, como diría mi mamá, que siempre me regaña cuando uso esa palabra. Y sí, de hecho sí están las dos pensando en meterse de consagradas, pero como que no acaban de decidirse: Monse, porque es más chica que nosotros y apenas está terminando la carrera de pedagogía, y Pili porque dice que quiere irse de misionera, pero necesita que Nuestro Señor le esclarezca el camino, aunque yo digo que lo que en realidad quiere es irse de pata de perro por el mundo, y si un día me da tantito chance, sí le voy a decir que no necesita irse siendo monja, que puede largarse a donde le dé la gana y hacer buenas obras sin que Nuestro Señor le tenga que explicar nada; que Nuestro Señor va a estar contento con lo que ella elija porque de todos modos es rebuena gente, aunque de pronto le dé por desperdiciar la leche y dejarla que se eche a perder.
Pero por la cara que ponen las dos cuando me ven, es obvio que ya su mamá les habló y les contó todo el numerito. Ay, de veras: ni parezco de Querétaro.
—¡Coco! —Pili avienta su pan tostado y se para a darme un abrazo. Qué bueno que decidí no vestirme, porque en su entusiasmo se le olvida que tiene los dedos llenos de mermelada—, ¡felicidades, amiguita!
También un día de éstos que se dé la ocasión le voy a pedir que no me diga “amiguita”. Se oye horrible.
Monse me felicita desde su lugar. Ella es mucho menos arrebatada que Pili, y yo creo que como que se siente menos mi amiga, o mi amiguita, porque siempre fue la hermana chiquita, aunque a veces parece como nuestra abuelita; ella es súper formal y súper propia.
—¿Quieres desayunar? Te dejamos un poquito de huevos con jamón, ¿quieres? —a Pili como que de pronto se le olvida que todas vivimos en la casa y le da por jugar a la anfitriona y consentirme, súper linda—. Hay jugo, también. Café creo que no queda, pero si quieres ahorita pongo más. ¿Qué quieres?
—Ay, hermana, ¡qué acelerada! Deja siquiera que la Coco se siente y se calme. ¿No ves que todavía ni despierta, la pobre?
—Gracias, Monse —me siento y toda la mesa tiembla; eso pasa cuando aceptas que te presten una mesa plegable y nunca te decides a cambiarla por una de verdad. Lo bueno es que ya todas tenemos práctica, así que Monse y Pili cogen sus vasos y tazas antes de que se derramen—. Ay, esta mesa. Perdón.
—A ver si esta semana sí me da Dios licencia para ir a la mueblería —es lo mismo que dice Pili todas las mañanas de todos los lunes.
—Yo paso por enfrente todos los días —digo yo, como todas las mañanas de todos los lunes—. Mejor yo voy y pregunto.
Ahí es cuando Monse dice que yo ya salgo muy tarde y muy cansada, que si quiero va ella, y ya nos quedamos muy tranquilas, como si con repetir el ritual bastara para que se materializara en nuestra cocina una mesa decente y firme y no el horror plegable como de merendero de quinta que llamamos “antecomedor”, con todo y que no tenemos comedor de verdad. Pero hoy Monse se sale del libreto y casi hace que se me atragante el jugo.
—En realidad, Coco —dice con su tono muy serio, su espalda derechita y sus manitas perfectamente paralelas a su plato—, no tiene mucho sentido que tú inviertas en nada para esta casa, si ya no vas a vivir aquí…
—¿Ya no voy a vivir aquí? —¿me están corriendo? ¿Ya logré que ni las hermanitas Del Olmo, que son las más buenas y caritativas de todo Querétaro, me quieran? Seguro es porque dejo mi cama sin tender y me tardo mucho en el baño. Siento que se me llenan los ojos de lágrimas—, ¿por qué?
Pili suelta una carcajada.
—Ay, criatura, ¡pues porque te vas a casar!
—Ah, sí es cierto —demonios: sí es cierto.
—¿O qué creías? —dice Monse, mientras se para de su silla, también plegable, para servirse más café del que Pili puso con todo y que le dije que por favor no se molestara—. ¿Que Alfredo iba a querer vivir aquí?
—¡Con lo que le gusta nuestro antecomedor elegantísimo! —dice Pili.
—¡Deja tú! ¡Nuestro minibaño! —Monse se sienta y Pili y yo, por reflejo, cogemos nuestros vasos.
Las dos siguen enumerando todo lo que Alfredo odia de la casa. Que es todo, en realidad. Dice que es como casa de muñecas y que él aquí nomás no cabe, y a Pili y Monse les encanta reírse de sus furias cuando se le atoran las rodillas en la mesa y se pega contra el marco de la puerta, y yo siempre digo que tengan un poco de consideración, porque él no tiene la culpa de tener esas piernas tan largas. Pero hoy no digo nada de eso: estoy muy ocupada tratando de digerir eso de que ya no voy a vivir aquí. ¿Pues dónde voy a vivir, si no?
Reacciono hasta que Pili agita la mano delante de mi cara.
—¡Yuuuuju! ¡Tierra llamando a Coco! ¿A dónde te fuiste, amiguita?
—A… ningún lado, perdóname —le doy un trago a mi jugo; ¿me verán muy mal si le pongo tantito vodka, nomás tantito?—. ¿Qué me decías?
—Yo estaba diciendo —dice Monse—, que tu mamá va a ser la más feliz de tener más nietos que sean todos más o menos de la edad.
—Y yo digo que no necesariamente van a ser de la edad —dice Pili—, digo, ¿cuántos tiene la chiquita de Lola? ¿Ya cumplió dos? Y pues si te vas a casar hasta el año que entra, y a tener un hijo luego, luego, pues de todas maneras…
¿Eh? ¿Hijos? ¿De qué me hablan? Si todavía no logramos decidir si queremos que la boda sea en el rancho de mis papás o en el de los papás de Alfredo. Si ni siquiera tengo vestido, vamos: ¿por qué me preguntan esas cosas?
Las tres nos quedamos en silencio, cada una clavada en sus propios asuntos. Pili, que no es alguien que pueda estarse callada mucho rato, es la primera en reaccionar.
—Bueno, pero para eso falta mucho —se levanta—. Mejor cuéntanos todo, con detalles. ¿Quieres que te tueste un pan? Le puedo poner de nuestra mermelada.
Ah, sí. Así funcionan las cosas en esta casa: ellas tienen “su” mermelada, que les hace su mami con los chabacanos de su jardín, y yo tengo “mi” mermelada de frambuesa, comprada en el súper y hecha por sabrá Dios quién. Les parece francamente desolador que a mí nadie me mande mermelada y siempre me quieren compartir de la suya, pero lo que no entienden es que, ya de por sí, me costó muchísimo trabajo convencer a mi mamá de que en la ciudad de México sí había comida y no era necesario que cada vez que iba a verla me llenara la cajuela del coche de botecitos de comida congelada y tortillas, sobre todo porque me pasó varias veces que se me iba la onda y se me olvidaba bajar las cosas, y la peste era espantosa. Además, tampoco entienden que la mermelada de su mami les parece tan buena porque es prácticamente almíbar: creo que le pone como seis tantos de azúcar por cada tanto de fruta, y obviamente le queda dulce, dulce. Yo digo que, a ese paso, se van a morir a los treinta de diabetes, pero no me hacen el menor caso.
Le digo que mil gracias, pero que con la mía está bien y de una vez le pido café.
—Bueno, sí, pero empieza a contar —dice Pili. Monse no dice nada, pero tampoco me quita los ojos de encima ni hace cara de quererse ir—. Dijo mi mami que habían ido los de la estudiantina, ¿es cierto?
—Sí, sí fueron.
—¿Todos? —pregunta Pili—, ¿hasta el guapísimo de Pancho Gómez?
—Sí, Pili. Hasta Pancho Gómez que nunca fue guapísimo y ahorita está hecho un señor feísimo.
—Ay, cómo serás, Coco. Nomás porque Alfredo cada vez se pone más guapo…
Híjole, la verdad es que sí. Alfredo pasó de ser el típico niño mono, flaquito y con cara de buena gente, a parecer como modelo de revista: metro ochenta, moreno, ojos súper negros, nariz recta, pelo negro lacio… Lo único que le falta es un corte de pelo más moderno, pero él está necio en que el único que se lo puede cortar bien es don Nachito, el peluquero que le corta a mi papá y al suyo, que tiene como dos mil años y aprendió a cortar yo creo que cuando acababan de descubrir cómo fundir los metales para hacer tijeras. Le hace un “casquete corto” horrendo, súper ochentero, pero a ver si ahora para la boda lo convenzo de que vaya con alguien más decente.
—Ay, bueno, pero qué nos importa Pancho —Monse ya se está impacientando—. ¿Cómo estuvo? ¿Cuáles cantaron? Mi mami dijo que “Novia mía”, ¿no?
—Sí, y que al final Alfredo se hincó y ahí fue cuando sacó el anillo y te lo dio, ¿no?
Estaba a punto de preguntarles para qué querían que yo les contara si obviamente habían hablado una hora con su mami y les había contado todo con lujo de detalles, pero con lo que dijo Pili me volví a acordar de todo el momento y fue increíble. Maripositas en el estómago y todo. La verdad es que, aunque vaya por ahí diciendo que lo que me importa es mi carrera y que esa urgencia por casarse que tienen mis amigas y mis hermanas a mí cero me afecta, no puedo negar que llevaba años y años soñando con el momento en que Alfredo me pidiera matrimonio. Y sí fue perfecto y lo planeó muchísimo y me hizo sentir la niña más suertuda del mundo, la verdad.
Y entonces sí ya, se me quitó toda la pena y todo el rollo feminista y saqué mi anillo y me lo puse. Ya me estaba acostumbrando y casi no lo veía demasiado grande. Sí estaba chistoso que fuera oro blanco y no amarillo, porque a mí el plateado no me va tanto y soy más bien de joyería dorada siempre, pero bueno, tampoco era cosa de decirle que no nomás por eso, ¿verdad? Ni de, en medio del escándalo y la emoción, salirle con “pero cuántas veces te he dicho que el plateado no me va”. Igual luego se lo explicaba bien y le podíamos dar un bañito y ya, todo resuelto. Eso sí, brillaba muchísimo. Cuando le pegaba el sol de la ventana, reflejaba como bola de discoteca.
Me desaté, pues, y les conté todo. Que obviamente le dije que sí y que lo abracé muchísimo y que después los de la estudiantina cantaron esa de “Te mando flores”.
—¿La de “mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor”? —Pili canta y levanta los puños como si estuviera haciendo aeróbics.
—Ésa.
—Pero ya no cantó Alfredo, ¿o sí? —dice Monse. Pili sigue cantando, aunque se sabe nomás como dos estrofas.
—No, no, ya no. Ahí ya cantó Quico.
—¡Ay, Quico canta precioso! —Pili está más emocionada que cualquiera de mis hermanas. Ya hasta me está dando culpa no haberlas invitado, pero ¿cómo iba yo a saber en lo que se iba a convertir el numerito?
—¿Y luego? —Monse ya se instaló en Querétaro y quiere saber todo, pero todo—. Dijo mi mami que tu mamá y la de Alfredo estaban felices, ¿no?
Pues sí, sí estaban. Y mis hermanas también. Y hasta la loca de Sandra, con todo y que me tuvo que decir “bienvenida a la familia, amiguita; ora sí vas a ver lo que es bueno”, pero ni se lo tomé a mal, la verdad. Yo estaba feliz. Ni me saqué de onda cuando Rosa, mi suegra, me dijo que le iba a encantar tenerme de vecina; obvio, ella está segura de que nomás nos casamos y nos regresamos a Querétaro.
Pero no. Digo, no necesariamente. No es a fuerzas.