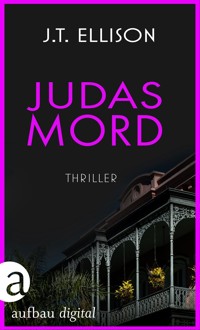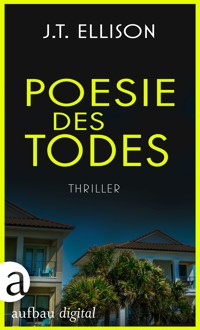5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kill ink
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
En Nashville, una chica aparece muerta a manos de un sádico asesino en serie. La teniente de Homicidios Taylor Jackson y su amante, John Baldwin, experto en perfiles criminales del FBI, se encuentran unidos en la investigación y en la persecución del sanguinario asesino. El Estrangulador del Sur está abriéndose camino a golpe de asesinato por el sureste del país, y dejando un truculento recuerdo en cada uno de los escenarios de sus crímenes: la mano cercenada de su víctima anterior. La ambiciosa reportera de televisión Whitney Connolly está segura de que el Estrangulador del Sur es su billete de salida de Nashville. Tiene una primicia que podría resolver el caso. No sabe lo cerca que está de la historia, ni lo que va a costarle. A medida que el asesino pierde el control, todo aquél involucrado en la situación deberá enfrentarse a una horrible verdad: la maldad más pura nace de mentiras privadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2007 J.T. Ellison. Todos los derechos reservados. POEMA MORTAL, nº 11 - enero 2011 Título original: All the Pretty Girls Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá. Publicada en español en 2010 Traducido por María Perea Peña
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ™KILL INK es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9756-3
ePub X Publidisa
CAPÍTULO 1
–No. Por favor, no.
Ella susurró las palabras. Una plegaria divina.
–No. Por favor, no.
Allí estaban otra vez, burbujas que se formaban en sus labios, palabras que se resbalaban de su lengua como si estuvieran engrasadas.
Incluso en la muerte, Jessica Ann Porter era indefectiblemente educada. No forcejeaba, no lloraba, sólo rogaba con aquellos ojos luminiscentes de color chocolate, tan ansiosos por agradar como los de un cachorrillo. Quiso quitarse aquel pensamiento de la cabeza. Él tuvo un cachorro una vez. Le lamía la mano y corría alegremente alrededor de sus pies para rogarle que jugara con él.
No había sido culpa suya que los huesos del animal fueran tan frágiles, que el jaleo que siempre había entre un niño y su perro hiciera que a la pequeña criatura se le clavara una costilla en el corazón. La luz brilló, y después se apagó en los ojos del cachorro cuando murió sobre el césped de su jardín trasero. La misma luz de los ojos de Jessica, a quien la vida se le escapaba lentamente de las profundidades canela, murió en aquel instante.
Él buscó las señales de la muerte objetivamente. Labios azules, cianóticos. La hemorragia en la esclerótica del ojo. El enfriamiento del cuerpo, que parecía inmediato, aunque él sabía que el calor tardaría en disiparse por completo. Aquella chica de dieciocho años, vivaz aunque tímida, se había convertido en un pedazo de carne que pronto volvería a la tierra. Cenizas y polvo. Alimento para los gusanos. El ciclo de la vida, otra vez completo.
Salió de aquel ensueño. Era hora de ponerse a trabajar. Miró a su alrededor y vio sus herramientas. No se acordaba de haberles dado una patada, pero quizá le estuviera fallando la memoria. ¿Acaso la chica se había resistido? Él no lo creía, pero la confusión podía surgir en los momentos más importantes. Tendría que meditar en aquello más tarde, cuando pudiera concentrarse. En ese momento, para él sólo existía el brillo radiante de sus ojos en el momento de la muerte. Acarició la sierra con la palma de la mano y levantó la mano exánime.
«No, por favor, no». Cuatro palabras de definición inocua. Ni grandes alegorías, ni dilemas éticos. «No, por favor, no». Las palabras resonaban en su cerebro mientras serraba, rítmicamente. «No, por favor, no. No, por favor, no». Adelante y atrás, adelante y atrás.
«No, por favor, no». Oír esas palabras y soñar con el infierno.
CAPÍTULO 2
Nashville contenía el aliento aquella calurosa noche de verano. Después de cuatro suspensiones del cumplimiento de la condena, comenzaba de nuevo la vigilia de la muerte. La teniente de homicidios Taylor Jackson oyó el anuncio de que el gobernador no iba a conceder más aplazamientos, apagó la televisión y caminó hacia la ventana de la pequeña oficina del Centro de Justicia Criminal.
El horizonte de Nashville se extendía ante ella con todo su esplendor, continuamente iluminado con destellos de color cegadores. Aquellos fuegos artificiales eran uno de los espectáculos pirotécnicos más grandes del país. Era el Cuatro de Julio, la fiesta norteamericana por excelencia. Había una multitud en el Parque Riverfront para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Nashville, que iba a interpretar la Obertura Solemne 1812, un concierto ruso para celebrar la independencia de Norteamérica. Ella se sobresaltaba ligeramente a cada cañonazo, que coincidía perfectamente con los fuegos que lanzaban al aire. Los vítores la deprimían. Aquella fiesta la deprimía. De niña adoraba los fuegos, el algodón de azúcar y las celebraciones despreocupadas. A medida que se hacía adulta, añoraba a aquella niña perdida e intentaba desesperadamente volver a encontrarla dentro de sí, para recuperar aquella inocencia. Y fracasaba.
El cielo estaba oscuro. Veía a la gente volviendo a los sitios donde habían aparcado, los niños saltando entre los padres cansados, con los brazaletes fluorescentes reluciendo en la oscuridad nocturna. Llevarían a aquellos inocentes a la cama con alegría, complacidos por saber que habían satisfecho a sus pequeños, al menos por el momento.
Taylor no tendría tanta suerte. Estaba esperando que sonara el teléfono en cualquier minuto. El instinto le decía que en algún lugar de aquella ciudad, un pistolero se estaba escapando en mitad de la noche. Los fuegos artificiales eran una cobertura perfecta para un tiroteo. Ésa era una de las razones por las que se quedaba en la oficina aquella noche. Pero había otra: estaba esperando.
Con una última mirada hacia la calle, cerró las contraventanas y se dejó caer sobre la silla. Suspiró y se pasó las manos por su pelo rubio. Después se levantó de nuevo y encendió la televisión.
En la pantalla apareció una multitud en la Prisión de Máxima Seguridad de Riverbend. La policía había acordonado dos secciones del patio de la prisión, una para los activistas a favor de la pena de muerte, otra para los pacifistas y la tercera para los periodistas. Había gente de la Unión por las Libertades Civiles de Norteamérica, con pancartas que denunciaban la injusticia. Todos los símbolos necesarios para una ejecución. Nadie era ejecutado sin que asistiera una multitud al evento y sin que cada grupo gritara para hacer oír su opinión.
La joven reportera del Canal Dos tenía la respiración entrecortada y los ojos brillantes de nerviosismo. No había más opciones. El gobernador había denegado, dos horas antes, la última suspensión. Aquella noche, después de mucho tiempo, Richard Curtis pagaría el precio definitivo por su crimen.
Taylor miró el reloj de la pared: las once y cincuenta y nueve minutos de la noche. Se hizo un silencio sobrecogedor. Había llegado el momento.
Taylor tomó aire cuando la manilla del reloj marcó las doce. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que el reloj dio las doce y un minuto. Entonces, ya estaba hecho. Le habrían administrado a Richard Curtis las drogas que iban a matarlo. En opinión de Taylor, era una muerte demasiado clemente teniendo en cuenta lo que había hecho. Esperó hasta que hicieron el anuncio. La muerte de Curtis se había producido a las doce y seis minutos del día cinco de julio.
Taylor apagó la televisión. Apoyó la cabeza en el escritorio y pensó en una niña llamada Martha, víctima de un secuestro y un asesinato brutal cuando sólo tenía siete años. Fue el primer caso de Taylor como detective. Habían encontrado el cadáver de Martha veinticuatro horas después de su desaparición, roto y golpeado, en un descampado al norte de Nashville. Richard Curtis fue arrestado horas después. La muñeca de Martha estaba en el asiento delantero de su camioneta. Se recogieron restos de sus lágrimas de la manija de la puerta. Había un largo mechón de pelo rubio de la niña pegado a la bota de Curtis. Fue un caso claro, y el primer éxito profesional de Taylor, la primera oportunidad de demostrar su valía. Y en ese momento, Curtis estaba muerto a resultas de su duro trabajo. Se sintió completa.
Taylor había estado esperando ese momento durante siete años. En su mente, Martha estaba congelada en el tiempo, era una niña de siete años que nunca crecería. En ese momento debería tener catorce. Finalmente, se había hecho justicia.
Esa noche, como por respeto a la muerte de uno de sus colegas, los criminales de Nashville estuvieron en silencio. Debieron de encontrar algo mejor que hacer que dispararle al prójimo. Taylor estuvo en un duermevela hasta que, finalmente, el teléfono sonó a la una de la mañana.
Oyó una voz profunda, ronca.
–¿Vamos a vernos? –le preguntó.
–Dame una hora –dijo ella, mirando el reloj. Colgó y sonrió por primera vez en toda la noche.
CAPÍTULO 3
–Cuánto me alegro de no vivir en California.
Los detectives Pete Fitzgerald, Lincoln Ross y Marcus Wade estaban matando el tiempo. Los elementos criminales de Nashville debían de haberse tomado vacaciones, y los detectives no habían tenido que investigar ningún asesinato en casi dos semanas. La ciudad estaba muy tranquila; ni siquiera se habían producido muertes durante la fiesta del Cuatro de Julio. Ninguno tenía cita en el juzgado y sus casos estaban cerrados o a la espera de algún informe de los laboratorios. Los detectives estaban en punto muerto.
Se habían reunido en la oficina de su jefe a ver la televisión. Era un pasatiempo perfectamente aceptable, puesto que el departamento había hecho un trato con una empresa de televisión por cable. Los televisores debían estar sintonizados en un canal de noticias las veinticuatro horas del día, pero los canales se cambiaban, normalmente para satisfacer el hábito de ver telenovelas, a las cuales eran adictos muchos de los detectives.
Aquel día, sin embargo, habían visto la cobertura de una persecución en coche real, por las calles de Los Ángeles. Era un secuestro, con un arma semiautomática y un Jaguar rojo robado incluidos. No había terminado bien; cuando la policía había conseguido rodear al secuestrador, él había salido del coche y había asesinado a su víctima de un tiro en la cabeza. Fue abatido antes de que la mujer tocara el suelo, y el caos fue obvio. La pantalla de televisión quedó en negro durante unos segundos, y después apareció la cara de uno de los locutores. Estaba de color verde.
–Como iba diciendo, menos mal que no vivimos en California –gruñó Fitz.
Sonó el teléfono. Él respondió y escuchó atentamente, tomando notas.
–Ahora mismo vamos.
–¿Qué pasa? –preguntó Marcus, que estaba estirado en su silla, tanto, que parecía que se iba a caer de espaldas.
–Ha aparecido un cadáver en Bellevue. Yo iré. Llamaré a Taylor desde el coche.
Lincoln y Marcus se levantaron inmediatamente.
–Nosotros también vamos –dijo Marcus–. Yo no quiero quedarme aquí sentado. ¿Y tú, Lincoln?
–Demonios, no.
Salieron del despacho, y tomaron las chaquetas y las llaves de camino a la puerta. Lincoln sonrió, feliz por la excursión.
–Al menos, no habrá persecución en coche.
El día era sofocante. Hacía mucho calor, el grado de humedad era muy elevado y se vislumbraba una amenaza de lluvia en el horizonte. Aunque había una luz intensa, el sol no brillaba. El cielo estaba envuelto en una espesa niebla que convertía el azul en gris. Nashville en verano.
El escenario del crimen estaba lleno de hombres y mujeres sudorosos. Sus movimientos eran lentos, de experto, pero sin apremio. Varios de ellos llevaban mascarillas para protegerse las fosas nasales del olor. Un cuerpo en descomposición con un calor de treinta y cinco grados podía doblegar incluso al más curtido de los profesionales.
Estaban reunidos en una pradera cerca de la bifurcación entre la Autopista 70 y la Autopista 70 Sur, cerca del límite oeste del Condado de Davidson. La zona era conocida como Bellevue, a quince minutos del centro de la ciudad. Un par de millas más, y el trabajo habría sido para el Condado de Cheatham. Sin embargo, la llamada la había recibido el Departamento de Homicidios de Metro. Taylor sentía el mismo aburrimiento que sus detectives, y se alegraba de tener una diversión.
Estaba sobre el cadáver, asimilando todos los detalles de la escena. Llevaba el pelo, largo y rubio, recogido en una cola de caballo, y su cuerpo alto proyectaba una sombra grotesca sobre la hierba alta. Con la boca abierta, intentaba no respirar por la nariz para no inhalar el hedor de la muerte.
Era una chica muy joven, con una melena castaña aplastada bajo el cuerpo hinchado. Tenía los ojos castaños y vidriosos. Los gusanos habían hecho su trabajo, comiendo, poniendo huevos, repoblando su colectivo. Una larva blanca salió de la boca del cadáver, y Taylor se dio la vuelta con el estómago revuelto.
Fitz se había acercado al escenario del crimen, había echado una mirada superficial al cuerpo, se había tapado la boca y se había excusado amablemente. Ella veía a Marcus y a Lincoln a cierta distancia, hablando, irradiando olas de calor. Los técnicos del escenario llevaban bolsas de papel marrón a sus coches, y los oficiales de patrulla estaban de espaldas al cadáver. Todo seguía su curso con apatía, y el grupo entero estaba indolente bajo el calor.
Salvo el hombre que caminaba hacia ella. Era alto, de pelo oscuro, elegante. No era uno de los suyos.
Se detuvo frente a uno de los policías, abrió una pequeña cartera de identificación y dijo en voz lo suficientemente alta como para que Taylor pudiera oírlo: «Agente especial John Baldwin. FBI».
El oficial se hizo a un lado para cederle el paso y Baldwin continuó su camino hacia Taylor. Se guardó la identificación en el bolsillo y se acercó a ella con la mano extendida. Al estrechársela, le guiñó un ojo. Ella sintió su calor en la palma de la mano durante un breve instante. Un roce que la sacudió hasta los dedos de los pies. Taylor se irguió. Medía un metro ochenta y dos centímetros, y era más alta que muchos hombres. Sin embargo, aquél medía un metro noventa y cinco centímetros, y ella tuvo que alzar la cabeza para poder mirarlo a los ojos. Tenían un color verde, más oscuro que el del jade, más claro que el de las esmeraldas. Ojos de gato, pensó.
Se le aceleró un poco el corazón. En un gesto inconsciente, se llevó la mano derecha al cuello. La cicatriz de un centímetro apenas se había cerrado. Una cuchillada, con los cumplidos de un sospechoso enloquecido. Un recuerdo permanente de su último caso. Taylor se recuperó, se apartó la coleta del hombro y le sonrió con calidez a Baldwin.
–¿Qué estás haciendo aquí? No he pedido refuerzo al FBI. Sólo es un asesinato –dijo. Hizo una pausa, preocupada por la expresión de Baldwin. Conocía aquella mirada–. Por favor, dime que sólo es un asesinato.
–Ojalá pudiera decírtelo.
–¿Por qué te has identificado tan ostensiblemente? –preguntó Taylor. Había poca gente en el escenario del crimen que no conociera a John Baldwin. Su equipo, formado por Fitz, Marcus y Lincoln, había trabajado antes con él.
–Necesito que esto sea una consulta oficial. Creo que sé quién es –respondió él, señalando a la chica.
–Ah. Supongo que es de fuera del estado. No hemos tenido ningún aviso de desaparición que concuerde con el lapso de tiempo en que ocurrió esto.
–Es de Misisipi –respondió Baldwin, casi distraídamente, mientras rodeaba el cadáver para asimilar todos los detalles. Los hematomas que la chica tenía en el cuello podían verse pese a la descomposición. Él hizo otro círculo con una extraña mirada de triunfo. El cuerpo no tenía manos.
–Creo que esto es obra de nuestro chico.
–¿Vuestro chico? ¿Sabes quién lo ha hecho?
Él no respondió durante un instante.
–¿Puedo tocar el cuerpo?
–Sí. La policía científica ha terminado por el momento, y estamos esperando al forense para poder sacarla. Sólo le estaba echando un último vistazo.
Baldwin se sacó del bolsillo un par de guantes de látex y se los puso. Se agachó junto al cuerpo y tomó el muñón derecho.
Taylor insistió.
–¿Vuestro chico, has dicho?
–Mmm, mmm. No sé cómo se llama, por supuesto, pero reconozco su trabajo.
–¿Lo había hecho antes?
–Dos veces, que yo sepa. Aunque lleva un mes sin actuar. Lo llamamos el Estrangulador del Sur, a falta de un nombre mejor.
–¿Y por qué yo no sabía nada de este... estrangulador?
–Sí sabes algo. ¡Te acuerdas del caso de Alabama, de abril? Una estudiante de enfermería muy guapa que desapareció del campus de la Universidad de Alabama. La encontramos en...
–Luisiana. Me acuerdo.
–Exacto. El segundo caso fue el mes pasado, de Baton Rouge. La encontramos en Misisipi.
Taylor intentó recordar los detalles de aquellos casos. Se le había dado una gran cobertura en las cadenas de noticias nacionales. Habían enviado corresponsales a Baton Rouge, que lamentaban el secuestro y se regodeaban en él. Sin embargo, nadie había relacionado aquellos dos casos, que ella supiera. Y se lo dijo a Baldwin.
–Pasó suficiente tiempo como para que los medios de comunicación no establecieran la relación. Y nosotros hemos ocultado algunas cosas. Por ejemplo, lo de las manos.
–¿Y por qué? ¿No se supone que vosotros debéis informar a la policía de los pueblos pequeños de que hay un tipo
así suelto?
Baldwin captó la ironía, pero se limitó a asentir.
–También hemos ocultado lo del lubricante. Creemos que hay sexo consentido, porque él usa un preservativo con lubricante. El forense que se haga cargo del caso tendrá que buscar eso.
Taylor sacudió la cabeza y dejó a un lado la realidad que había manchado su bella ciudad del sur. Un asesino en serie en su terreno. Estupendo. Ella no estaba preparada para guardar silencio sobre algo así.
–Ya he llamado a Sam. Ella se encargará muy bien de la autopsia.
La doctora Samantha Owens Loughley era la jefa de forenses del estado de Tennessee, y la mejor amiga de Taylor.
–Has dicho que sabes quién es la chica –dijo, indicando el cadáver con un gesto de la cabeza.
–Se llama Jessica Ann Porter. Era de Jackson, Misisipi. Desapareció hace sólo tres días.
Era evidente que el calor había acelerado mucho la descomposición del cuerpo. En una semana, habría sido imposible identificarla en el escenario.
–Dime más.
–No hay mucho más que decir. A ese tipo le gustan las morenas jóvenes. Las tres chicas tienen ojos castaños y son muy jóvenes. Ninguna de ellas tenía comportamientos de riesgo, ni las habían visto con extraños, ni nada por el estilo. Simplemente, desaparecieron. Un día estaban viviendo su vida, y al día siguiente habían desaparecido. A mí me mantenían informado, pero yo no hacía la investigación. Ahora que hay tres víctimas, probablemente me van a poner a trabajar en ello a jornada completa.
Taylor oyó el sonido de unas ruedas derrapando en la gravilla de la cuneta. El cadáver de Jessica estaba a menos de diez metros de la carretera. La camioneta de las noticias podría hacer una toma muy clara. Demasiado clara. Taylor le hizo una señal a Marcus, que estaba junto a su coche, hacia la camioneta. No tuvo que decir una palabra. Inmediatamente, él les indicó que se alejaran del escenario. Taylor observó cómo les ordenaba que aparcaran en un punto de observación muy discreto, desde el que no podrían ver el cadáver. Sonrió para sí. Al cuerno con los periodistas.
Baldwin se había sacado una libreta del bolsillo y estaba escribiendo furiosamente, tomando notas tan rápidamente como se las dictaba su mente.
–¿Habéis encontrado...?
Baldwin se quedó callado. Un oficial uniformado estaba haciéndole gestos frenéticos a Taylor. Ella miró a Baldwin un instante, y él se encogió de hombros y le cedió el paso. Ella se dirigió hacia el policía. Su cara de horror era evidente a distancia.
–¿Ha encontrado algo, oficial? –le preguntó. Taylor no lo reconocía. Seguramente, acababa de salir de la academia.
–Sí, teniente –respondió él, y señaló hacia el suelo.
En la hierba había una mano.
Taylor retrocedió, pero Baldwin se inclinó sobre la mano con interés.
–Bueno, agente especial –dijo ella–, como a la muchacha le faltan las dos manos, creo que vamos a encontrar otra por aquí, ¿no?
–No. Puedes buscarla si quieres, pero no la vais a encontrar.
–¿Qué demonios...? ¿Les corta las manos a las chicas, deja una en el escenario del crimen y se lleva la otra? ¿Como trofeo?
Baldwin asintió.
–Claramente como trofeo. Pero hay un problema.
–¿Qué problema?
–Ésta no es la mano de Jessica.
CAPÍTULO 4
Baldwin se excusó para llamar a Quantico, y Taylor le hizo un gesto a Fitz para que se acercara. Él atravesó el terreno como un general dirigiendo a sus tropas, su enorme barriga precediendo a sus pies.
–¿Qué hace aquí el federal? –preguntó en tono neutral. Taylor lo miró, intentando averiguar si la pregunta tenía alguna intención, pero la cara de Fitz era de cautela. Pensó que era sólo eso, una pregunta.
–Adivina –le dijo.
–Está aquí para hacer un perfil del asesino, porque hay un patrón.
–Exacto. Ha matado a dos chicas antes que a ésta. Al menos, tenemos una posible identidad. Jessica Ann Porter, de Misisipi. ¿Dónde está Lincoln?
–En el coche, con Marcus.
–Necesito que haga magia con el ordenador. Dile que quiero toda la información que tengan los federales sobre este asesinato. La primera era una chica de Alabama, que fue hallada en Luisiana, en abril. La segunda era de Baton Rouge y la dejaron en Misisipi, en junio. Que obtenga los detalles y ya veremos lo que tenemos para trabajar. Los federales han ocultado datos sobre los casos, incluyendo el hecho de que el asesino lleva una mano de la víctima anterior al nuevo escenario del crimen. Estoy segura de que Baldwin compartirá todo lo que sabe, pero quiero tener un
expediente propio sobre este tipo.
–¿Estás segura de que te lo va a dar todo?
Taylor le guiñó un ojo y sonrió.
–Estoy segura.
Taylor estaba dando el toque final a una salsa boloñesa. La probó, añadió otra cucharada de orégano y volvió a probarla. Mmm. Ajo. Echó otro clavo a la cazuela y la tapó mientras saboreaba la rica mezcla de especias que impregnaba el vapor.
Estaba anocheciendo, y la oscuridad se acercaba rápidamente. Puso el pan a calentar en el horno y después se sirvió una copa de Chianti de Montepulciano que le había descubierto el propietario de la bodega de su barrio, un hombre amable con un gusto excelente para los caldos de la Toscana. Sonrió y tomó un sorbo.
Mientras esperaba a que terminara de hacerse la salsa, se sentó en la mesa de la cocina a tomarse la copa de vino observando las luciérnagas flotar sobre su terraza. Tenía una casa sencilla; era una cabaña de troncos de madera que se había comprado años antes, muy acogedora, situada en las colinas del centro de Tennessee. Por la zona había ciervos y conejos, y Taylor había visto una zorra con sus cachorros aquel mismo año. Tenía privacidad y tranquilidad, todo lo que necesitaba una detective de homicidios que trabajaba en exceso.
Sam había llegado al escenario y había preparado el cuerpo de Jessica para el traslado. El cuerpo estaba deshidratado y caliente, y había resultado difícil de manipular. A los camilleros se les había escapado de las manos cuando iban a ponerla sobre la camilla, y la cabeza se había salido de la bolsa. Las moscas se habían puesto a revolotear con furia. Taylor maldijo aquel tiempo sofocante. La muerte no era más fácil con frío, pero era más soportable.
La autopsia de Jessica Porter iba a realizarse al día siguiente, por la mañana, y Taylor estaría allí, como muestra de respeto a la víctima y para intentar adelantarse al asesino de Jessica. Siempre había pruebas. Hasta el más meticuloso de los asesinos se dejaba algo atrás. El hecho de que aquél pudiera ser su tercer asesinato resultaba muy molesto, por decirlo suavemente.
Las manos desaparecidas inquietaban a Taylor. La muer te, por lo general, no era bonita. El hecho de que el criminal se llevara las manos de sus víctimas era un intento evidente de ocultar su identidad. Dejar a la muchacha en mitad de un campo a treinta y cinco grados de temperatura haría el resto. Pero, ¿por qué demonios dejaba una mano de la víctima anterior en el nuevo escenario del crimen?
Taylor se había quedado sorprendida cuando Baldwin le había explicado cuál era la firma del asesino. Después, había hecho la pregunta más evidente: ¿Dónde estaba la otra mano?
Él había respondido con una risa sin alegría.
–Eso es lo que todos queremos averiguar.
Al menos, habían encontrado el cuerpo de Jessica, y tenían una investigación abierta sobre el asesino. Taylor se estaba preguntando cuál sería la conexión entre Jackson, Misisipi y Nashville cuando oyó que se abría la puerta de la casa.
–¿Cómo está mi debutante favorita?
Ella le lanzó una mirada desagradable al dueño de aquella voz grave, lo cual hizo que él sonriera. Atravesó la distancia que los separaba de tres zancadas y la abrazó sin miramientos. Ella metió la nariz en el hueco de su cuello y suspiró. Olía bien, a fresco. No había olor a muerte, sólo a jabón y a cedro. Lo acarició con la nariz una vez más y después le dio un empujón. Él se tambaleó hacia atrás y alzó una mano para detener el torrente que estaba a punto de llegar.
–Maldita sea, Baldwin, ¿por qué no me lo has dicho?
–Vamos a cenar pasta, ¿no? Huele muy bien.
Taylor lo fulminó con la mirada, y él se encogió de hombros tímidamente.
–¿Qué querías que hiciera, Taylor? ¿Cómo iba a saber yo que ese tipo iba a venir a Nashville? Jessica Porter desapareció hace tres días, y no me lo comunicaron inmediatamente. Vamos, Taylor, dame un respiro. Ni siquiera sabía que era el Estrangulador hasta que vi el cuerpo de la chica.
Él alargó la mano para acariciarle la mejilla, pero ella se dio la vuelta y fue a los fogones para remover la salsa.
–Vamos, cariño. Si yo pensara que tenía algo sobre este tipo, te lo habría dicho. No ha actuado durante un mes. Tenemos muy poca información, cosas que hemos averiguado de milagro. No nos da mucho con lo que trabajar. Manos desaparecidas y cadáveres.
Taylor se volvió a mirarlo.
–A mí me parece mucho –replicó–. ¿Vas a formar un grupo de investigación?
–Por ahora sólo soy yo. Sabía que podía trabajar contigo en este caso, así que trabajo por cuenta propia. Hay otros dos tipos trabajando en los casos antiguos, Jerry Grimes y Thomas Petty. Yo compartiré información con ellos, ellos la compartirán conmigo. Ya sabes cómo funciona.
Baldwin había estado trabajando como asesor. El FBI se lo había cedido al Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Nashville tres meses antes. Su ayuda había sido inestimable para los casos de Taylor. Y, por supuesto, compartir cama con él era un beneficio adicional.
Ella lo miró con aprobación.
–Trabajas muy deprisa. ¿Has hablado con Price?
Él se sentó a la mesa, asintiendo.
–Garrett Woods hizo la llamada.
Woods era el jefe del FBI de Baldwin, y amigo de Mitchell Price, el director de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana. Homicidios era
responsabilidad suya.
Taylor se volvió hacia los fogones.
–Tengo hambre. Podemos hablar de esto más tarde.
Baldwin le sonrió.
–¿Y quién dice que vamos a hablar?
Taylor estaba en la ducha cuando sonó el teléfono. Salió del baño envuelta en una toalla y se dirigió hacia el contestador. El mensaje era breve.
–Llama –dijo una voz; era la de Fitz. Era tarde, y Taylor estaba cansada, pero marcó el número de su móvil y esperó la respuesta.
–¿Diga?
–Fitz, soy Taylor. ¿Qué pasa?
–He pensado que querrías saberlo. Hemos recibido un aviso de la desaparición de una chica hace media hora. Se llama Shauna Davidson, de Antioch. No sé si será importante, pero lleva desaparecida desde ayer. No volvió a casa anoche, o eso dice su madre. Shauna no contesta al teléfono de su casa ni al teléfono móvil. La madre vio las noticias, se enteró de que habíamos encontrado a una chica muerta en un campo y pensó que podría ser su hija. Está completamente desesperada. El problema es que, aunque la chica del descampado no es Shauna Davidson, Shauna tampoco está localizable.
A Taylor se le encogió el estómago.
–¿Es morena?
Oyó cómo Fitz pasaba unas páginas.
–Sí. Morena de ojos castaños, un metro sesenta y siete centímetros de altura, sesenta y tres kilos, dieciocho años.
–¿Dónde trabaja? ¿Apareció por el sitio?
Fitz pasó otras cuantas hojas.
–No lo dice. Una chica como ésa, supongo que trabaja en una tienda de ropa o de camarera en un bar. Si vive en Antioch, seguramente trabaja en Hickory Hollow, o algo por el estilo. Voy a intentar averiguarlo. Ahora voy hacia su casa. Hay oficiales en el escenario, y por radio han dicho que quizá haya algo. Puede ser que su cerradura esté reventada, o puede ser algo más.
–Bueno, ve y mira cómo están las cosas. Esperemos que sólo esté ilocalizable.
–Estoy en ello. Te llamaré si te necesitamos.
–Gracias por avisarme. Nos veremos mañana por la mañana, a menos que pase algo esta noche.
Colgó el teléfono y miró el reloj. Las diez menos cinco.
Tomó una coca cola light y fue hacia el salón. Baldwin se había quedado dormido en el sofá, con un grueso expediente entre las manos. Reconoció la rotulación: Confidencial, FBI. Se quedó mirándolo durante un instante. No quería despertarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Él querría enterarse de aquello. Le agitó el hombro suavemente y él se sobresaltó.
–¿Qué pasa? –se incorporó bruscamente, y el expediente se le cayó al suelo. Taylor vio las fotografías espantosas del escenario del crimen. Le ayudó a recogerlas y se preguntó qué demonios estaban haciendo enfrentándose a la muerte todos los días. Era algo que pensaba más y más a menudo últimamente.
–Fitz acaba de llamar. Ha habido un aviso de desaparición de una chica de dieciocho años llamada Shauna Davidson. Él va hacia su piso ahora mismo, y va a llamar si me necesitan. Quería ver si están diciendo algo en las noticias.
La expresión de preocupación de Baldwin fue suficiente para confirmar sus miedos. Era probable que Shauna Davidson no volviera a casa aquella noche.
Taylor puso la televisión y se sentó en el sofá. La historia principal era la del hallazgo del cadáver de Bellevue.
Los periodistas estaban narrando lo que había ocurrido aquel día, cuando la policía había descubierto el cuerpo de Jessica Porter. Nashville adoraba sus crímenes.
Taylor cambió a otros canales, y todos estaban contando lo mismo.
–Mierda –susurró.
Baldwin sonrió débilmente.
–Parece que se ha corrido la voz.
Taylor puso el Canal Cinco. Whitney Connolly, su principal reportera, estaba en el escenario. Parecía un circo, ¿qué esperaban encontrar? La policía había limpiado por completo el terreno, y no quedaba nada que ellos pudieran ver, pero las imágenes tomadas durante el día eran oro. Las cámaras estaban perfectamente enfocadas para captar el paisaje del descampado, la autopista llena de luces azules y de vehículos de la policía.
Taylor se encogió al darse cuenta de que el Canal Cinco había filmado a los técnicos de la policía científica dejando caer la bolsa del cadáver mientras la ponían sobre la camilla. El cámara había conseguido un buen plano de las moscas extendiéndose como una nube de polvo. Precioso.
El teléfono de Taylor volvió a sonar. Fitz le pedía que fuera al apartamento de Shauna Davidson. El poder pasar una noche tranquila era demasiado soñar. Colgó y fue a vestirse. Whitney Connolly, que ya no tenía más ropa sucia que lavar, estaba pidiendo a todos aquéllos que tuvieran información sobre el cadáver que se había encontrado en Bellevue que llamaran a la Policía Metropolitana. Su reportaje había sido más completo que los de los otros canales. A Taylor le daba la sensación, algunas veces, de que Connolly disfrutaba con su trabajo un poco más de lo normal. Informar sobre muertes y desastres le iba muy bien.
–Whitney Connolly es más tenaz que un pit bull. Parece que disfruta informando sobre crímenes locales, que quiere enterarse de todo lo que hay que saber –dijo Baldwin distraídamente, confirmando la opinión de Taylor. Ella lo miró. Estaba absorto en sus pensamientos, mirando la pantalla.
–Fui al colegio con ella.
Eso captó la atención de Baldwin, que se volvió hacia Taylor.
–¿Una compañera debutante del Padre Ryan? –bromeó él.
–Dios, Baldwin. Sí, supongo que sí, ella y su hermana gemela, Quinn. Eran un año más pequeñas que Sam y yo. Ellas debían de estar en primer año cuando tú estabas en el último. Sé que llegaste al colegio tarde en tu último año, pero, ¿no te acuerdas de ellas? Aquella historia... –se quedó callada cuando sonó el teléfono de Baldwin.
Él respondió bruscamente.
–¿Sí? Sí, me he enterado. No, no. Sí, de acuerdo. Bien. Entonces, mañana.
Después colgó y comenzó a pasearse por la habitación.
–Era Garrett para asegurarse de que me había enterado de lo de la chica desaparecida. Estoy oficialmente destinado a este caso a jornada completa, no sólo como asesor. Supongo que iba a ocurrir.
Taylor le lanzó la más dulce de sus sonrisas, y su teléfono sonó también. Ya estaba en pie, con el arma colocada al costado, lista para salir.
–Bienvenido a mi pesadilla. Vamos.
Cuando llegaron al edificio, Fitz los recibió en las escaleras. Los dejó pasar delante de él y, mientras los seguía hacia el apartamento, les puso al corriente.
–El primer oficial que llegó al escenario llamó a la puerta pero no oyó movimientos dentro. El casero le dio una copia de la llave y él abrió. Estaba cerrada desde dentro, pero no con el cerrojo echado, sólo la llave. El oficial entró y dio una vuelta. Estaba todo normal hasta que llegó al dormitorio. La cama está deshecha y llena de muestras biológicas. Los chicos de la policía científica están terminando de recogerlas. También hemos hecho un sondeo entre los vecinos, pero ninguno se acuerda de haberla visto anoche ni hoy. No tiene buena pinta.
En la puerta del apartamento, pasaron por debajo del cordón policial al interior. Quedaba poca gente. Taylor los saludó mientras observaba la escena.
Shauna Davidson vivía bien. El piso estaba decorado con buen gusto, con un estilo moderno, y no había nada fuera de lugar, ni una taza, ni un periódico viejo por la mesa. Buen gusto y obsesión por el orden. Interesante para una chica joven.
A la derecha había una cocina pequeña y un pequeño pasillo que llevaba a una habitación de invitados, una sala y, finalmente, al dormitorio principal. Allí, las cosas no estaban tan ordenadas.
El edredón estaba tirado en el suelo y las sábanas estaban llenas de sangre, hechas un lío, a los pies del colchón. Taylor observó a un técnico que estaba junto a la cama, esperándola.
–¿Han tomado Polaroids que muestren exactamente cómo lo encontraron?
–Sí, señora. Hemos intentado tomar las muestras sin alterar demasiado el escenario.
–Entonces, ¿han puesto las cosas en orden? ¿Concuerdan con las Polaroids?
–Sí, señora, así es como lo encontramos. Entramos, vimos la sangre, nos retiramos y comenzamos a tomar fotografías. Después recogimos todas las muestras. No es tanto como parece, y los restos biológicos estaban desecados. Llevan ahí al menos un día. Hemos empolvado la cama y las mesillas de noche para obtener huellas, y hemos conseguido algunas. Si podemos hallar alguna identificación, se lo diremos rápidamente. En cuanto usted termine, lo embolsaremos todo y nos lo llevaremos.
Taylor asintió y le dio las gracias. El joven salió del dormitorio. Ella se volvió hacia Baldwin y hacia Fitz.
–¿Y bien? –preguntó.
Baldwin observó la habitación, la sangre. Taylor veía las señales de reconocimiento en su rostro. Esperó. Él caminó por la habitación, tomó notas y algunas fotografías.
Taylor observó a Fitz de reojo. Se estaba impacientando. Y ella también.
–Baldwin, dinos algo. ¿Qué pasa?
Él cerró la libreta y se colgó la cámara del hombro.
–Todo me resulta familiar. Es parecido a lo que he visto en los apartamentos de las otras chicas. La cama deshecha, la sangre. Creo que las seduce, consigue que lo inviten a su casa y se acuesta con ellas, después las estrangula y les corta las manos. Transporta el cuerpo al lugar en el que ha elegido la siguiente –dijo, y sacudió la cabeza–. Shauna Davidson. No sé dónde vamos a encontrarla, pero ella es la cuarta víctima. Ese tipo está acelerando las cosas.
Baldwin caminó por la habitación.
–No hay señales de que la cerradura haya sido forzada, al igual que con las otras chicas. Creo que las elige en algún sitio, en un bar, en una biblioteca, quién sabe. Ellas lo invitan a su casa. Quizá las cosas se les vayan de las manos, quizá el sexo comience de manera consentida, pero rápidamente, están muertas. No hay señales de lucha. Creo que debe de atarlas –dijo, y se acercó al cabecero de la cama–. Necesito que vuelva el técnico.
Fitz salió y volvió con uno de los policías científicos. Baldwin le señaló el cabecero de hierro forjado de la cama.
–Se le ha olvidado algo –dijo.
El técnico se puso rojo. Había una fibra de color claro pegada al cabecero. La recogió rápidamente y se disculpó.
Mientras se marchaba, Baldwin le dio una palmada en la espalda.
–Probablemente, será de una cuerda. Las encontramos también en los demás escenarios. Por eso no hay señales de forcejeo, porque las ata. Este tipo de asesinos se excita con la indefensión. La ira, la excitación, el placer, todo le llega del mismo sitio. Tiene alguna fijación con las manos de las chicas, pero todavía no he averiguado qué puede ser. Las pruebas del fetichismo están aquí; no creo que lo haga para ocultar sus identidades. Está muy organizado y lo tiene todo planeado de antemano. El hecho de que se deshaga de alguno de sus trofeos es interesante. Es una pista, un reguero de migas de pan que nos está dejando. Quiere darles relevancia a los crímenes. Llevarse los cadáveres a otro estado, las mutilaciones... todo eso son esfuerzos calculados para que los crímenes sean más horribles y ostentosos. Una receta segura para involucrar al FBI. Quiere que lo conozcamos, que estemos seguros de que es él. No va a desviarse de sus pautas, porque se han convertido en su firma. Ahora sólo tenemos que averiguar quién es.
El Programa de Detención de Criminales Violentos los conduciría a los asesinatos correspondientes si el sistema tuviera una concordancia. Baldwin había estado buscándola y, por el momento, no había tenido éxito.
Dejó de caminar, con los ojos brillantes.
–Es un desafío. Está disfrutando del hecho de dejarnos perplejos. No sabemos predecir adónde se dirige, y con eso sabe que nos tiene pendientes de un hilo. Está pidiéndonos que intentemos encontrarlo.
CAPÍTULO 5
Whitney Connolly estaba sentada al ordenador, en el despacho de su casa, enviando correos electrónicos a gente de todo el país. Era su ritual matutino. Se levantaba, iba a Starbucks en busca de un café, saludaba a la gente que conocía y a los que no conocía con una sonrisa de humildad y volvía a casa, al ordenador. Contestaba primero a los correos de los amigos, porque eran la categoría menos numerosa. Además, como generalmente eran los más amables de todos, entraba al grupo siguiente con una sensación de paz.
Los admiradores. Eran de todos los colores, tamaños y formas. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Agradables y no tan agradables. Era difícil escapar de aquellos mensajes; la cadena de televisión emitía en pantalla las direcciones de correo electrónico de sus reporteros mientras daban las noticias, y los publicaba junto a su fotografía en la página web de la cadena, de modo que fueran accesibles para el público.
Whitney sentía que era importante contestar, dar las gracias a aquéllos que habían disfrutado con su trabajo la noche anterior, ser cortés con los que no habían disfrutado. Ser la principal reportera del mercado de Nashville tenía sus desventajas. Era inevitable que molestara a algunos espectadores, y sentía que era su responsabilidad reconocer la insatisfacción e intentar remediarla. Relaciones comunitarias, y todo eso.
Aquélla, sin embargo, era una buena mañana. Tenía cuarenta correos de admiradores, y sólo cinco que no estaban contentos con su actuación. Leyó cuidadosamente los comentarios, deshaciéndose de los majaretas con un sencillo «Siento que no te gustara la emisión. Me esforzaré por corregir el problema». Después les dio las gracias efusivamente a quienes enviaban mensajes generosos y afectuosos, y respondió con seriedad las preguntas de aquéllos que pensaban que sabían más del mundo que ella. Terminado aquel grupo, tomó un buen trago de café y se puso a trabajar en el grupo siguiente. El más importante. El de los pronosticadores.
Whitney tenía una vasta red de informadores por todo el país. Llevaba años cultivando aquel grupo, añadiendo contactos legítimos y no tan legítimos a medida que pasaba el tiempo. Tenía aspiraciones, grandes aspiraciones. Sabía que estaba a una historia de conseguir sus objetivos. Ser la primera periodista de televisión de Nashville era algo bastante bueno. Su cadena tenía la mayor audiencia de todo el mercado.
Ella se encargaba de cubrir noticias durante la semana y, los fines de semana, en las noticias de las diez de la noche, se sentaba en la silla de presentadora. Sin embargo, en lo más profundo de sí, sabía que podía hacer más que ser presentadora a jornada completa. Llevaba mucho tiempo pagando sus cuentas y, a los treinta y cuatro años, era hora de empezar a trabajar para uno de los grandes. Quería ir a Nueva York. No a Atlanta, donde todos parecían iguales y no se les permitía expresar sus propias opiniones. No, Nueva York era el lugar en el que debía estar, y estaba a sólo una gran historia de ir.
Tenía el físico, eso estaba claro. Era alta, tenía las piernas largas y el pelo rubio; una nariz perfecta que no había tenido que alterar con la cirugía estética, unos labios carnosos que habían visto muy poco trabajo, y un par de pechos perfectos que le habían costado una fortuna. Las cejas bien dibujadas, un poco más oscuras que su pelo, y unos ojos azules que, según le habían dicho muchas veces, eran espectaculares. Sí, tenía el físico necesario. Y también el cerebro. Por no mencionar que tenía la ambición para hacer el trabajo. Sólo necesitaba la historia adecuada.
Mientras revisaba los correos electrónicos, buscando la dirección que la convertiría en una estrella, se tomó un pequeño descanso y puso la televisión, el canal para el que quería trabajar.
Saltó una alerta de noticia en la pantalla, y Whitney notó que se le aceleraba el pulso. Después de todo, era una reportera consumada. ¿Qué sería? ¿Un bombardeo al otro lado del mundo? ¿Una sentencia importante? ¿Un político sorprendido con una jovencita? Las malas noticias eran buenas noticias para una reportera. Cuando la cara de preocupación del presentador llenó la pantalla, ella sintió una agradable calidez por todo el cuerpo. Se apoyó en el respaldo de su sofá y sonrió. Él había golpeado de nuevo.
CAPÍTULO 6
Taylor se despertó temprano y puso la televisión. Pese a la predicción de Baldwin de que no iban a encontrar a Shauna Davidson en una zona cercana, se había organizado una búsqueda. Las noticias de la mañana lo estaban retransmitiendo: una fila de hombres y mujeres con pantalones y camisetas azules, con palos largos, moviéndose con atención por el área cercana al edificio de apartamentos de Shauna. Cómoda al saber que la investigación progresaba, Taylor se fue a la ducha, se arregló y se marchó a conocer el resultado de la autopsia de Jessica Porter.
Condujo por la autopista, moviéndose entre el tráfico y admirando, distraídamente, la belleza del día. Pensó en la conversación que había tenido con Baldwin antes de acostarse. Él estaba convencido de que el Estrangulador del Sur seguía actuando, y de que las pruebas del apartamento de Shauna Davidson conectarían aquel caso con los otros tres asesinatos. Baldwin tenía un sexto sentido en lo referente a sus casos, algo muy apreciado y necesario en su trabajo.
La tarea de establecer perfiles era como ser un poco criminal uno mismo. Él tenía el don de entender lo que había en la mente de los asesinos a los que buscaba. Aquello asustaba un poco a Taylor algunas veces, y también su intensidad y su decisión, pero él obtenía resultados. Taylor tenía la esperanza de que, teniéndolo a jornada completa en el caso, quizá el misterio de Shauna Davidson tuviera una resolución feliz, pero no lo creía. Había demasiada sangre en la habitación de la chica.
Su pequeña debutante. Taylor soltó un resoplido. Odiaba que él la llamara eso, y él lo sabía. A Baldwin le gustaba pincharla con aquel alfiler un poco, de vez en cuando. Demonios, ella hubiera dado cualquier cosa por hacer desaparecer aquella parte de su pasado. Taylor provenía de una familia muy rica, y se había criado en una zona lujosa de Nashville llamada Forest Hills. Había disfrutado de todos los privilegios de una niña bien educada, incluyendo un baile de debutantes al que había acudido de mala gana para ser presentada en la sociedad de Nashville, en la Nochevieja siguiente a su décimo octavo cumpleaños. Un tejemaneje social sin sentido.
Todavía tenía ganas de reírse al recordar la furia que habían sentido sus padres cuando ella les había dicho que iba a ser policía. En opinión de sus padres, ella sólo tenía dos opciones aceptables: o casarse con un abogado o un médico y tener hijos enseguida, y dedicarse a organizar eventos caritativos, como su madre, o en segundo lugar, estudiar para ser abogada o médica ella misma y durante el proceso, encontrar novio y comenzar la carrera del matrimonio y los hijos rápidamente.
Sin embargo, Taylor era Taylor, y descartó ambas opciones. No quería llevar la misma vida vacía que su madre: comidas, meriendas, compromisos para hacer labores caritativas con alguna organización, sin envejecer nunca, sin perder el vacío que llenaba su vida. No podía soportar aquella idea.
Eso no era para ella. Taylor quería emoción, incluso peligro. Quería vivir, experimentar la realidad, y necesitaba algo que le permitiera ser normal, no tener que fingir. Nashville no era una ciudad grande, y debido a su rebelión contra los planes que sus padres le habían hecho, conocía a gente de todo tipo de vida en la ciudad. Y policías. Muchos policías. Había tenido algunos encontronazos con la ley, y como resultado, no sólo había conseguido salir de los problemas a base de encanto, sino que también había trabado amistad con algunos oficiales, que habían influido mucho en su decisión de hacerse policía.
Taylor tenía una visión utópica del propósito de las fuerzas del orden, del servicio a la sociedad, así que, contra el deseo de su madre, había decidido ir a la Universidad de Tennessee, se había licenciado en investigación criminal y había solicitado el ingreso en la Academia de Policía rápidamente. Allí había cimentado relaciones con la gente con la que iba a hacer su carrera profesional.
Su primera dosis de realidad no tardó mucho en llegar. Un día había tenido que acudir al escenario de un apuñalamiento y, cuando había llegado, se había encontrado con un joven tendido en el suelo, en un portal destartalado. Estaba rodeado de familiares llorosos y de amigos que intentaban detener la sangre que brotaba de la herida que tenía en el estómago. En plena desesperación, intentaban meter por el agujero los intestinos del chico. No consiguieron nada. Se desangró ante sus ojos.
La ambulancia llegó instantes después, pero demasiado tarde como para evitar que Taylor perdiera gran parte de su inocencia en una calle oscura, en el peor barrio de la ciudad. Terminó de procesar el escenario del crimen y volvió a la comisaría, y cuando estaba en el vestuario, se dio cuenta de que tenía las botas llenas de sangre. Nunca había sido capaz de describir la emoción abrumadora que sintió en aquel momento, pero pronto aprendió a dejar los sentimientos a un lado.
Estuvo a punto de echarse a reír al recordar a aquella chica asustada por un poco de sangre en el calzado. Desde entonces había visto muchas cosas, las suficientes como para debilitar su visión idealista de la policía. A los treinta y cinco años, se había convertido en la teniente más joven de todo el cuerpo, dirigía un experto equipo de detectives de homicidios y había visto más sangre de la recomendable, por su propia arma y por la de otros. Sí, el idealismo se había desvanecido ya.
Frenó delante del Edificio Médico Forense de la calle Gass, segura porque al menos sabía quién era, y era relativamente feliz con aquella persona. Relativamente.
Baldwin le había sugerido que solicitara el ingreso en la Academia, que soportara todos los rigores necesarios para llegar a convertirse en agente del FBI, pero ella se había negado.
Ella era de Nashville.
La doctora Sam Loughley, forense y mejor amiga de Taylor, estaba cosiendo la incisión en forma de Y griega del pecho de Jessica Porter cuando Taylor entró en la sala de autopsias.
–Vaya, qué rápida eres. No pensaba que hubieras terminado ya.
Sam alzó la vista y sonrió a través de su protección de plástico transparente.
–No es que yo sea rápida, es que tú eres lenta. Ya son las siete y media. Tim, ¿te importaría terminar esto?
–Claro, doctora, no hay problema.
Sam le entregó el instrumental a su ayudante y se dirigió hacia la sala de descontaminación, quitándose la bata y los guantes mientras caminaba. Taylor la siguió obedientemente.
Después de que Sam se hubiera lavado, ambas fueron a tomar una taza de té al despacho de Sam, para poder hablar sobre la autopsia.
–No sufrió un maltrato excesivo.
–No sé, Sam, que te estrangulen y te corten las manos me parece un poco excesivo, ¿no?
Sam asintió.