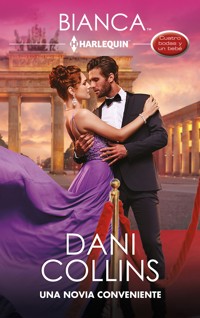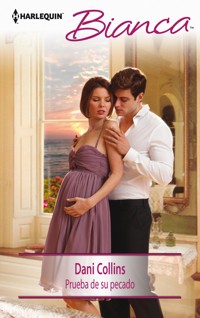
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Podría confiar lo suficiente en él como para revelarle la verdad? Embarazada. A Lauren Bradley se le paró el corazón... solo hay una persona que podía ser el padre y no era su difunto marido, el hombre al que todo el mundo consideraba un célebre héroe de guerra... Destrozado por la culpabilidad de haberse acostado con la esposa de su mejor amigo, Paolo Donatelli le había cerrado su corazón a Lauren para siempre. Pero en nueve meses la prueba de la increíble noche que pasaron juntos estaría a la vista para que todo el mundo pudiera verla. La respuesta de Paolo para evitar un escándalo mayor era el matrimonio, pero eso representaba el peor temor de Lauren, ya que aún llevaba las cicatrices de la primera vez que había pasado por el altar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Dani Collins
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Prueba de su pecado, n.º 2286 - enero 2014
Título original: Proof of Their Sin
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4018-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
No por primera vez en las últimas semanas, Lauren Bradley se preguntó dónde debería trazar la línea en el proceso de convertirse en la mujer atrevida e independiente que siempre había querido poder ser y en comportarse como una fanática descarada y exigente. Palabras como «licenciosa», «desfachatada» y «bochorno» fluían por su mente con frecuencia creciente a medida que cruzaba ese límite difuso.
Lo que no la sorprendía era que cuando esas palabras hirientes reverberaban en su cabeza, siempre las pronunciaba la voz aguda y angustiada de su madre.
Mientras se echaba una trenza larga y morena por encima del hombro, para sus adentros, hizo callar la voz de su madre mientras observaba a la mujer que había detrás del mostrador del salón de belleza de ese hotel exclusivo. La mujer le acababa de ofrecer el desaire más dolorosamente cortés que jamás había recibido, y la costumbre de toda una vida la empujó a escabullirse con queda deshonra.
Sin embargo, esos días el corazón le latía por dos.
«¿Me atrevo?», se preguntó con un escalofrío de aprensión.
Sabía que parecía otra turista provinciana que acababa de llegar a Nueva York, que quería un corte de pelo a la moda para llevarse a casa como souvenir, pero la realidad era que eso significaba mucho más para ella. Se encontraba en el umbral de tomar el control de su vida de un modo que nunca había imaginado, pero para ello necesitaba dejar atrás a la antigua Lauren que siempre aceptaba de buen grado ocupar un segundo lugar. Si no ahondaba ya en su ser y encontraba su verdadero espíritu, bien podía hacer las maletas y retirarse a las habitaciones vacías de la mansión de su abuela, donde podría criar a su bebé con todo el miedo de llamar la atención que había padecido casi siempre.
No. Decidió plantarse.
Dejó que la recepcionista del salón de belleza terminara la llamada que había aprovechado para deshacerse de ella. Además, necesitaba esos segundos adicionales para hacer acopio de valor y plantar una sonrisa afable para la mujer que le dedicó una sonrisa forzada de «¿Todavía aquí?» mientras colgaba.
–Creo que ha habido un malentendido –indicó Lauren con el tono más cálido y al mismo tiempo implacable que pudo transmitir–. Esta noche asistiré al Baile Benéfico Donatelli.
La mujer, algo más joven que los casi veinticinco años de ella, abrió un poco más los ojos con pestañas postizas en leve señal de mayor respeto. Paolo Donatelli era un hombre que hacía que todas las mujeres se irguieran y metieran el estómago.
A Lauren le encantó, porque, aunque había recurrido a la mención de un contacto, nunca antes había tenido el valor de hacerlo. Por encima del gesto espantado de su madre, oyó la voz de su abuela diciendo: «¡Buena chica!». Cerrando los dedos en la correa de su bolso, añadió con atrevimiento:
–¿Está segura de que no tiene nada para Bradley? ¿La señora de Ryan Bradley?
A su madre le daría un ataque semejante audacia, pero ella se mantuvo firme, pronunciando el nombre con delicada precisión, porque, ¿qué sentido tenía ser la señora Bradley si se encogía ante todo lo que le podía proporcionar?
–Señora Bradley... –la recepcionista miró el cuaderno de citas mientras fruncía el ceño preocupada–. Me resulta familiar...
Un hombre muy delgado salió de detrás de una pared de ladrillos translúcidos que separaba el salón de la recepción. Arreglado a la perfección, saludó a Lauren con la calidez de un viejo amigo, a pesar de que ella jamás lo había visto.
–Señora Bradley, por supuesto que tenemos tiempo para usted. Me alegra tanto verla durante lo que, sin duda, es un momento difícil para usted. Permita que exprese en mi nombre, el de mi personal y, de hecho, en el de todo el país, cuánto lamentamos su pérdida. El capitán Bradley fue un verdadero héroe. Si hay algo que podamos hacer para mitigar su dolor y compensar el sacrificio que él realizó, estamos a su disposición.
Al permitir que el hombre la llevara al interior del salón de belleza, se sintió como una víbora sin escrúpulos.
Tragó saliva y dejó que unas manos expertas la sentaran. Le quitaron las cintas elásticas que le sujetaban las trenzas y su nuevo estilista le separó el cabello con los dedos.
–Es su color natural, ¿verdad? Qué maravilla. Su marido debió de adorar esta cabellera.
Lauren había creído que la adoraba a ella. «Nunca te lo cortes. Prométemelo», le había dicho mil veces. Todos la habían animado a mantener el pelo largo, y ella, siempre la chica buena, había accedido.
–No va a ocultarlo recogiéndoselo, ¿verdad? ¿Qué se pondrá esta noche? –sopesó los mechones aún ondulados.
–Tengo un Lanvin-Castillo de estilo clásico. Y, no, no quiero el pelo recogido. Quiero cortármelo –una vida nueva. Una Lauren nueva.
El otro la miró a través del espejo con los ojos muy abiertos por la incredulidad.
–Querida, si fuera heterosexual, le pediría que se casara conmigo.
Lauren sonrió como si los hombres cayeran constantemente rendidos a sus pies, lo cual distaba mucho de ser la realidad.
–Caballero, si tuviera el más mínimo interés en volver a casarme, aceptaría.
Tres horas después, Enrique era el mejor amigo que jamás había tenido. Insistió en subir a su habitación con uno de los estilistas del salón, donde la ayudaron a vestirse y a darle los últimos toques al cabello, las uñas y el maquillaje.
–Estoy impaciente por decirle a la gente que yo vestí a la nieta de Frances Hammond. ¡Mírate! Es como si lo hubieran hecho pensando en ti.
Teniendo en cuenta que era el último vestido que le habían hecho a su abuela y que por ese entonces también ella había estado embarazada de tres meses, no le sorprendió que le quedara tan bien. El corpiño rígido que le aplanaba los pechos sensibles era muy incómodo, pero hacía maravillas con sus senos normalmente reducidos. Se puso los zapatos de satén a juego. No eran tan altos como dictaba la última moda, pero estaban cosidos para hacer juego con el bordado de amatista del vestido blanco de seda y eran preciosos.
Con delicadeza, Enrique le pasó la estola violeta por los hombros desnudos y movió la cabeza maravillado.
–Qué detalles. Qué maravillosa época para haber vivido en ella.
Apoyó las manos en su cintura y no pareció darse cuenta de que ocultaba un embarazo detrás de la estructura del vestido.
Le pareció estupendo, ya que el objetivo de ese ejercicio era hacerle saber al padre la existencia de su bebé antes de que lo averiguara el resto del mundo.
Mientras asimilaba la realidad de que volvería a ver a Paolo, un torrente de entusiasmo le provocó un rubor sutil. Lo vio en el espejo de cuerpo entero al volverse para echar un último vistazo. Por dentro la irritó no poder contenerse. Siempre reaccionaba ante ese hombre, algo que no le gustaba nada. Estuvo a punto de revivir los recuerdos de la noche que habían pasado juntos en Charleston y las mejillas se le encendieron de vergüenza.
Intentó regresar al capullo de negación de la mañana siguiente, pero era más prieto que el vestido. El acto sexual no debería haber tenido lugar, pero así había sido. Había consecuencias. Tenía que encararlas.
Lo que significaba ver a Paolo.
Se preguntó qué pensaría. De su cabello y de la noticia.
Nunca sabía qué esperar de él. Cuando lo conoció cinco años atrás en un bar de Nueva York, se había mostrado cálido y admirador. La segunda vez que lo vio, medio año después, al casarse con Ryan, las cosas habían ido tan mal que a partir de ese momento todo habían sido desaires fríos. Había estado convencida de que la odiaba y, después de la desagradable actitud de él en el trigésimo cumpleaños de Ryan, le había devuelto la antipatía. Sin embargo, tras la desaparición de Ryan tres meses atrás, había hecho una llamada desesperada desde Charleston y Paolo se había materializado a su lado. Le había mostrado con sincero pesar una faceta increíblemente tierna cuando le transmitió la noticia sobre Ryan, y se había mostrado tan protector que la había llevado a la intimidad del ático cercano que poseía.
Donde le había hecho el amor con pasión desesperada y ruin.
Se preguntó si consideraría al bebé con entusiasmo y como algo maravilloso o sería el habitual hombre de hielo. ¿Le echaría la culpa o la vería como a algo que quería?
¿Qué estaba haciendo al intentar convertirse en alguien que pudiera encajar en su mundo?
De pronto se vio como lo que era: una provinciana que jugaba a engalanarse, saliendo furtivamente de su elemento con la intención de conquistar la vida sin poseer la capacidad para hacerlo. Su seguridad cayó en picado.
–Borra esa expresión aterrada –la reprendió Enrique–. Tienes todos los motivos para llevar la cabeza bien alta.
No se le ocurrió ninguna persona que pudiera estar de acuerdo con eso. No su madre, y, desde luego, tampoco su suegra. Desde entonces, Paolo no le había dicho una palabra. Lo que no presagiaba nada bueno.
La ansiedad la llevó a apoyar una mano protectora en su estómago.
Pero entonces el espíritu de Mamie invadió la habitación.
«Hazlo, chérie. Corre un riesgo. Vive tu vida».
Respiró hondo y su menguada confianza resucitó. No podía defraudar a Mamie.
Se abrochó los pendientes antiguos, se acomodó el collar de diamantes de su abuela y, con toda la dignidad aterrada de María Antonieta al acercarse a la guillotina, se dirigió al Gran Salón.
Paolo Donatelli estudió la gala benéfica que su madre había comenzado a organizar anualmente cuando su padre aún vivía. El país en el que se encontraran en diciembre se convertía en el sitio del Baile de Etiqueta con orquesta completa, fuentes de champán y cena a medianoche. Luego los Donatelli podían regresar a Italia para disfrutar de una Navidad familiar con la certeza de que habían hecho su deber con la economía local, el puesto que ocupaban en la sociedad y la causa del momento.
En esos tiempos, su madre rara vez abandonaba la casa de la familia en invierno, pero Paolo se esforzaba en honrarla continuando con la tradición en el extranjero. Todo era perfecto, y, si podía achacarse algún fallo, radicaba en la falta de una esposa que hiciera de anfitriona, aunque nadie se atrevería a manifestarlo. Si su primo Vittorio tenía alguna opinión al respecto, con inteligencia se la reservaba para sí mismo. Aparte de que él mismo se esforzaba en eliminar ese fallo. Esa noche su pareja era Isabella Nutini, una mujer perfectamente apropiada para el papel.
Asintió cuando esta se excusó para ir al tocador. Era italiana, no una de esas estadounidenses híbridas como había sido su primera esposa. La habían educado en el catolicismo y eso hacía que considerara el matrimonio con el respeto que se merecía. Parecía entender conceptos como la lealtad y el deber a la familia... algo que en esos tiempos ya apenas se veía en la gente, sin importar el sexo.
Y lo mejor de todo, aparte de los necesarios atractivo físico y un mínimo interés intelectual, era que sentía poco por ella. Sus emociones eran muy profundas y controlarlas resultaba una lucha cotidiana. Lo mejor era tener una esposa que no lo pusiera en un exprimidor emocional. Mientras le proporcionara los hijos que necesitaba y no lo avergonzara ante su familia, Isabella era la candidata ideal.
–Tu cita te ha dejado y ahora yo haré lo mismo –dijo Vittorio con alegre insolencia–. Discúlpame, primo, mientras voy a seducir a mi futura esposa.
La herencia italiana sumada a la curiosidad masculina impulsaron a Paolo a echarle un vistazo a la mujer que había atraído el interés de Vittorio. Giró la cabeza y...
Un péndulo de contenido deseo sexual que había enterrado en su subconsciente osciló en su interior, estallando al tiempo que casi lo ponía de rodillas en una acometida de calor y apetito primitivo. Plantó la mano en la pechera con vuelos de la camisa de su primo, inmovilizándolo. El hierro endureció su brazo mientras su mirada estudiaba el entorno como un ave rapaz, asegurándose de que nadie más se atrevía a acercarse a ella antes de volver a contemplar esa visión.
Había ganado unos pocos kilos, pero los pómulos todavía sobresalían debajo de unos ojos bien separados y abrumados mientras estudiaba a la multitud. A pesar de su estatura, proyectaba una vulnerabilidad intrínseca que lo seguía asombrando como cuando había entrado en la casa de la familia de Ryan Bradley en Charleston. Su instinto protector se irguió como las plumas de un pavo real, pero en absoluto era tan desvalida como parecía. Lauren Bradley sabía cuidar de sí misma. Como la mayoría de las mujeres, había recurrido a la representación de una damisela en apuros para conseguir lo que quería.
«Ryan ha desaparecido, Paolo. Nadie me cuenta nada. Por favor, ayúdame».
Había sabido cómo llegar directamente hasta su corazón, pulsando la profunda lealtad que sentía hacia su amigo a pesar de haberlos enfrentado durante años. Con una simple llamada telefónica, lo había invitado a una montaña rusa emocional de la que había tardado semanas en recuperarse. Un hombre en su posición no podía permitirse el lujo de esa agitación interior.
Dio! Pero era hermosa. Vagamente fue consciente de un vestido de seda blanca que remolineaba con un diseño adornado con perlas. Unas franjas de púrpura oscuro cruzaban unos hombros blancos y brazos pálidos, pero su vista devoró los otros detalles: la turgencia de unos pechos pálidos, la estrechez de reloj de arena de la cintura y que florecía en las caderas que habían acunado las suyas como si hubieran sido hechas para acoplarse a la perfección. El cuello había sido un arco esbelto bajo su boca voraz. Y esos labios carnosos y apetecibles habían recorrido su torso, su abdomen, su...
–¿Olvidas que has venido con una acompañante, Paolo?
La voz de Vittorio contenía la misma burla que ya había oído demasiado a menudo de la familia después de que su matrimonio se hubiera deshecho. «¿Cómo no pudiste sospechar que no era tuya?».
Lauren Bradley poseía la habilidad de hacer que pasara por alto ciertas cosas y omitiera las demás. La vergüenza le quemó las mejillas, mezclada con bochorno y furia. Jamás la perdonaría por seducirlo hasta situarlo en otra posición deshonrosa.
–Es la señora Bradley. Es una mujer prohibida. Para todos –espetó al tiempo que bajaba la mano que había frenado a su primo–. Scusa –añadió con los dientes apretados, reacio a acercarse a ella, pero sabiendo que no tenía otra elección.
Vittorio le dedicó una mirada curiosa que Paolo ignoró. Todo el mundo había querido saber lo sucedido cuando había robado a Lauren de la mansión Bradley para llevarla a su ático en lo alto de la Torre del Banco Donatelli, en Charleston.
«Nada», había mentido.
Jamás mentía, en especial a su familia. Lauren lo había llevado a ese nivel de deshonor y en ese momento tenía el atrevimiento de presentarse en el mayor acontecimiento patrocinado por su familia. ¿De dónde había sacado la audacia para vestirse como la realeza y desfilar en público apenas tres meses después de llorar la pérdida de un hombre al que toda la nación consideraba un santo?
La mirada de ella lo encontró y le provocó una descarga eléctrica no deseada de excitación. Al instante, se vio transportado al dormitorio en penumbra y la cama deshecha. Volvió a sentir la piel contra la piel mientras se afanaban en desvestirse a la vez que se negaban a romper el beso o a dejar de tocarse. Se le encendió la sangre y experimentó una sensación poderosa en la entrepierna. Todo lo que había contenido y se había obligado a olvidar retornó con poder renovado, elevándolo con la fortaleza y el espíritu de un conquistador al tiempo que lo enervaba desearla de esa manera.
De forma incesante y descontrolada.
Se movieron el uno hacia el otro como restos a la deriva empujados por la marea, luego se detuvieron. En ese momento, él pudo ver los elementos más sutiles. El temblor inseguro en las pestañas tupidas, el modo en que se obligaba a alzar el mentón porque estar frente a él no era fácil. «Bien». Debería estar ardiendo con odio a sí misma tal como había hecho él desde que había traicionado su código personal de conducta y a su mejor amigo.
La vio alzar una mano pero allí no había ningún cabello que llevarse detrás de la oreja. Se dijo que era lo primero que debería haber notado, no lo último.
–¿Qué diablos has hecho con tu cabello? –gruñó.
En una situación normal, se habría disculpado por atreverse a pensar que tenía el derecho de cortarse su propio cabello.
Por fortuna, la presencia de Paolo la deslumbraba lo suficiente como para impedirle hablar. No era un hombre que necesitara un esmoquin blanco para impresionar, pero el que lucía le añadía elegancia y poder a alguien ya de por sí magnífico. Tenía el pelo castaño oscuro, tupido y con tendencia a ondularse. La piel cetrina mostraba los restos de un bronceado cálido y estival. La cara era atractiva y con una fortaleza que imponía, pero controlada por una sofisticación cosmopolita.
Y esos ojos habían estado agitando su corazón desde que cinco años atrás los viera por primera vez observarla en aquel bar de moda. Pero era italiano. Provocaba eso en las mujeres. No era algo personal.
Aunque durante unas horas en el ático había habido algo profundamente personal entre ellos. Podía sentir la misma atracción magnética que había ejercido sobre ella mientras dormía y luchó contra un escalofrío ante el recuerdo de haber cedido a esa atracción, fingiendo que era un sueño con el fin de justificar haberse entregado a ese deseo físico largo tiempo reprimido por ese hombre.
Había dispuesto de meses para analizarlo. Había reconocido su parte en esa concepción. Paolo solo necesitaba que se le informara, porque era lo correcto. No había ido allí en busca de amor y devoción, aunque una parte ínfima de ella había esperado...
Sin embargo, veía que él la despreciaba. Como todos los demás, creía que Ryan Bradley había sido una persona irreprochable. Todo lo que hacía, cada acción que emprendía, debería ser para honrar a su marido, el héroe caído. Lo que ella quisiera o necesitara no importaba. Desde luego, no debería mirar a otros hombres. Y acostarse con ellos era un delito merecedor de una letra A escarlata. ¿Y si daba la casualidad de que ese hombre era el mejor amigo de su marido? Eso la colocaba por debajo de una lombriz de jardín.
Un juicio que habría podido aceptar si ella hubiera sido la única incapaz de ofrecer fidelidad, pero el adúltero era Ryan, no ella. Esa era la otra razón por la que se había permitido insinuarse a Paolo aquella noche. Su matrimonio llevaba acabado muchos meses antes de que él confirmara la muerte de Ryan y la hiciera oficial.
Dejó de tocarse el cabello, se aferró a su bolso de noche para ocultar el temblor nervioso que experimentaba y dijo con un deje de desafío:
–A ti también se te ve bien. Gracias.
La miró con una intensa incredulidad ante la crítica sutil por sus modales.
Mantener esa mirada hostil fue duro, pero no era tan pusilánime como antes. O al menos eso intentaba.
Con una ceja enarcada que parecía decir: «¿Es así como jugaremos?», él le ofreció el brazo.
–No vi tu nombre en la lista de invitados. Pero es una grata sorpresa que hayas venido.
Ese comentario solo le expuso que no era bienvenida. Casi bastó para que volviera corriendo a Montreal.
–He decidido hacer muchas cosas con las que antes apenas habría soñado –repuso con ligereza. Evitando la advertencia que apareció en los ojos de él y que parecía preguntar: «¿Antes de qué?», apoyó una mano insegura sobre el brazo que parecía de acero–. Viajar sola, probar estilos nuevos... –habría continuado, pero tocarlo hizo que la recorriera una espiral de calor.
Ese brazo la había sostenido de una docena de maneras distintas tres meses atrás. La necesidad física, más poderosa que cualquiera que hubiera experimentado jamás, hizo que vacilara y cerrara la mano sobre la manga del esmoquin, dejándola débil y trémula al tiempo que luchaba para ocultarlo. Apenas habían dado dos pasos y no pudo evitar oscilar hacia él mientras se afanaba en recobrar el control de sí misma.
Paolo la miró con ojos centelleantes. Todo en él reflejaba rechazo, como si fuera una leprosa.
–¿Me permiten? –ante ellos se plantó un hombre con una cámara.
Lauren se paralizó en una especie de temor preternatural mientras Paolo se condensaba en una estatua de tolerancia impaciente, aceptando soportar esa proximidad solo por deber.
«Las apariencias», pensó ella. Era imposible que fuera contra ellas.
En vez de sonreír al objetivo, alzó su mirada amarga a los ojos de él, viendo a una persona más en el mar de personas que los rodeaba ocultar los sentimientos auténticos detrás de una fachada. Qué decepcionante averiguar que era igual que todos.
La incredulidad titiló en los ojos oscuros de él. Y el desafío. No le gustaba que le vieran algún defecto. Mientras sus ojos no se separaban, los de él crecieron en calor, ardiendo con un conocimiento íntimo y sexual. La desmenuzó y dejó sus piezas expuestas en el momento en que la cámara fue como un fogonazo que la cegó momentáneamente al rechazo definitivo de él a todo lo que Lauren ofrecía.
–Fantástica –murmuró el fotógrafo mientras repasaba la pantalla de la cámara.
–Grazie –dijo Paolo en señal de despedida y la apartó de allí–. ¿Champán?
–Después de haber comido –objetó, buscando un rincón privado donde pudiera acabar con eso y desaparecer.
La mañana siguiente él se había mostrado increíblemente distante mientras se leía el comunicado de prensa. Ella misma había estado paralizada, tratando solo de sobrellevar los días hasta el funeral. Los Bradley habían cerrado filas, creando un amortiguador que impedía que Paolo se acercara. Al menos eso era lo que ella había pensado en su momento. Había agradecido no hablar con él después del modo impúdico en que se había comportado.