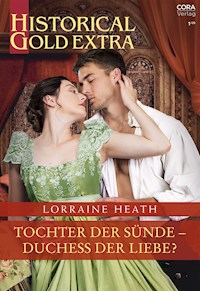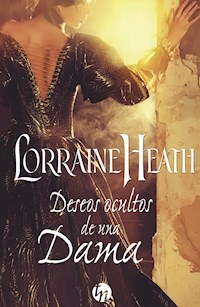4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Tres jóvenes herederos encerrados por un despiadado tío escaparon en dirección al mar, a las calles o a guerras lejanas, esperando el día en que pudieran regresar y reclamar sus derechos de herencia. Lord Rafe Easton podía ser de noble cuna, pero la necesidad de sobrevivir le había enseñado a confiar únicamente en sí mismo y no amar a nadie. Sin embargo, al posar su mirada en la señorita Evelyn Chambers, hija ilegítima de un conde, supo que debía hacerla suya, siquiera como su mantenida. Tras la muerte de su padre, Evelyn Chambers jamás imaginó que sería vendida al mejor postor, pero las circunstancias le ofrecían poca elección salvo aceptar la indecente proposición del lord. Rafe era rico, y despiadado. Pero su frialdad ocultaba una profunda pasión y unos secretos aún más profundos. Para ser suya, Evelyn necesitaba sacar a la luz todo lo que ocultaba el lord de Pembrook. Pero unos oscuros descubrimientos amenazaban con destruirlos, hasta que el inesperado amor condujo a su hogar al último de los lores perdidos. "Los libros de Lorraine Heath son siempre mágicos". Cathy Maxwell
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Jan Nowasky
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español Rendida a la tentación, no. 221 - enero 2017
Título original: Lord of Wicked Intentions
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: Jim Griffin
I.S.B.N.: 978-84-687-9329-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Este libro está dedicado en nombre de Sharon R.
a Kandy T.
Tu generosidad, tus sonrisas y el regalo de tu amistad ha enriquecido mi vida.
Gracias por poder contar siempre contigo.
Prólogo
Yorkshire
Invierno de 1854
Lord Rafe Easton aguardaba inmóvil.
Sentado sobre una piedra en el centro de las ruinas de la abadía, se mostraba indiferente a la incómoda dureza de la roca. El gélido viento aullaba a su alrededor y los copos de nieve caían con suavidad del cielo. Pero él seguía inmóvil. No permitió que ningún recuerdo de tiempos más felices poblara su mente. No aguardaba expectante el regreso de sus hermanos. Se negaba a ello. Simplemente esperaba su aparición.
Hacía exactamente diez años que lo habían abandonado. Como si no fuera más que un despojo, como si no fueran hermanos, como si por sus venas no corriera la misma sangre. Lo habían abandonado con la promesa de reunirse de nuevo en esa misma noche con el fin de poder vengarse de su tío, que había intentado hacerles daño, el mismo que ansiaba poseer el ducado de Keswick. El mismo que había planeado su asesinato.
A lo largo de los años transcurridos a Rafe le habían sobrado ocasiones para llevar a cabo él solo la venganza. Agazapado en las sombras, había espiado a lord David mientras este se divertía y disfrutaba de los frutos de su maquiavélico plan. Debería sentir una ira desmedida contra ese imbécil, y, sin embargo, eran sus hermanos el objeto de su furia.
Sobre todo Tristan, que le había llamado bebé. Y Sebastian, por no intentar siquiera consolarlo, asegurarle que todo iba a salir bien.
Rafe apenas había contado diez años y se había sentido aterrorizado más allá de lo imaginable. Ellos tenían cuatro años más, los malditos gemelos, siempre conscientes del pensamiento del otro, de los temores del otro, de las ambiciones del otro. No había vuelto a tener noticias de ninguno de ellos desde que lo habían abandonado en el hospicio antes de marcharse juntos a galope. Desde luego había llorado, suplicado, gritado…
Recordando el momento, se avergonzaba de su comportamiento en aquella horrible noche. Desde ese día había suprimido toda lágrima, toda emoción, el corazón, hasta dejar de sentir.
El entumecimiento que le atravesaba el cuerpo, hasta igualarse con el de su alma, le resultaba reconfortante, y no se molestó en extender las manos enguantadas hacia las llamas de la pequeña hoguera. Ni siquiera se le ocurría la posibilidad de que sus hermanos no estuvieran allí por haber muerto. Tenían que ver lo bien que le había ido en la vida. No los había necesitado para nada. En el transcurso de los años, no había necesitado de su ayuda para sobrevivir. Y, desde luego, no los necesitaba para nada en esos momentos.
En el hospicio la comida era escasa y los castigos abundantes, sobre todo para un muchacho algo torpe. Cierto que por aquella época era un poco gordinflón. Le encantaban los dulces, y seguían siendo su vicio secreto, aunque no lo practicaba con demasiada frecuencia. Jamás volvería a ser lento. No pocos hombres habían comprobado lo rápido que podía ser… y lo mortífero.
Tras escapar del hospicio, había conseguido llegar a Londres. Allí, había vivido en la calle, rebuscando entre la basura, hasta que había conocido a un tipo que se sabía hasta los más oscuros secretos de la ciudad. Secretos que, en esos momentos, le pertenecían a él.
El fuego se había convertido prácticamente en ascuas coincidiendo con el amanecer, y Rafe sentía el frío calarle hasta los huesos. Al fin decidió levantarse y cruzar las ruinas hasta llegar a los restos de una ventana.
No iban a acudir a la cita.
Debería habérselo imaginado. Negó la desilusión que sentía y que amenazaba con transformarse en ira y dolor, y en algo muy parecido a la soledad. Ellos ya no significaban nada para él. No iba a permitir que significaran nada.
De todo corazón, esperaba que se estuvieran pudriendo en el infierno.
El rostro mutado en una estoica máscara, se apartó de la ventana. El viento lanzaba los bajos del gabán contra sus piernas. Con furia, tironeó de los guantes de cuero fino, a pesar de que ya estaban perfectamente encajados.
—Espera hasta que aparezcan.
—¿Durante cuánto tiempo, señor? —preguntó el lacayo desde el rincón en el que había montado guardia durante toda la noche.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo era bastante tiempo?
—Hasta que aparezcan —repitió él.
—¿Y si no lo hacen?
Rafe no podía contemplar esa posibilidad. Se negaba a considerar que pudieran estar muertos, que lo hubieran dejado total y completamente solo. Que le fueran a negar el placer final de decirles que ya no los necesitaba, que para él no eran nada. Basura, lo mismo que él había sido para ellos en una ocasión.
—Vendrán.
Rafe se encaminó hacia el caballo, sobre el que montó de un ágil salto. Lanzando al animal a galope tendido, el rítmico golpeteo de los cascos contra el suelo hacía vibrar las palabras en su mente:
«Estás solo. Estás solo. Siempre has estado solo. Te mereces estar solo. Por eso te abandonaron».
Capítulo 1
Londres
Abril de 1859
«Por favor no te vayas. Por favor, no me dejes».
Evelyn Chambers se limitó a pensarlo. No pronunció las palabras. Hacerlo habría sido extremadamente cruel. Su padre llevaba tiempo agonizando entre insufribles dolores, hasta haberse convertido en una sombra del robusto y alegre conde de Wortham a quien quería con locura.
Sentada en una silla junto a la cama, le sujetó la pálida mano, demasiado débil para poder apretar la suya. De modo que fue ella la que apretó en un intento de explicarle con el gesto lo que no era capaz de pronunciar con palabras: «está bien, puedes marcharte».
Porque cuando lo hiciera no sabía qué iba a ser de ella. Decidida, ignoró la horrible realidad, pues no quería que la marcha de su padre resultara más difícil aún. Sin embargo, lo cierto era que no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir sin él. Iba a tener que enfrentarse al incierto futuro lo mejor posible. De momento, su única preocupación era llevar consuelo a ese hombre.
Había hecho poco más que mirarla fijamente durante horas. Ya era bien entrada la noche y el ajetreo de la ciudad se había calmado. Únicamente el más veterano de los sirvientes vigilaba junto a la puerta, esperando órdenes. Una lámpara ardía sobre la mesilla de noche e iluminaba el rostro cetrino, los ojos hundidos. Con un lento parpadeo, giró la cabeza ligeramente, centrando su atención en algún punto junto a los pies de la cama.
—¿Geoffrey?
Apenas fue un susurro, ronco y brusco, como si hubiera necesitado de todas sus fuerzas para formular las palabras.
—Sí, padre.
Allí estaba su hijo, apoyado contra el poste de la cama, los brazos cruzados sobre el pecho, el espectacularmente atractivo rostro desprovisto de toda emoción. Podría haber pasado por una de las muñecas de porcelana que el conde le había regalado a Evelyn de niña.
—Prométeme… que… cuidarás de ella.
—Te doy mi palabra de que tendrá todo lo que se merece.
Por algún motivo que no supo descifrar, un escalofrío recorrió la columna de Evelyn. Geoffrey Litton, a la sazón vizconde Litton, nunca se había mostrado cruel con ella, pero tampoco amable. Por lo general se había limitado a ignorarla. Era una lástima que se conocieran tan poco dado que muy pronto solo se tendrían el uno al otro.
El conde asintió una vez antes de sonreír débilmente a su hija. Sus ojos ya no brillaban con el habitual orgullo y alegría cada vez que la miraba. Simplemente parecía tremendamente cansado.
—Eres tan hermosa… como tu madre.
—Pronto estarás con ella —las lágrimas ardían en los ojos de Evelyn y amenazaban con rodar por sus mejillas—. Te está esperando. Lo sabes, ¿verdad?
—Es lo único que hace que abandonarte no resulte tan doloroso… verla de nuevo —la mirada del conde se fijó en la parte superior del dosel y la sonrisa se dulcificó mientras una mirada de ensoñación teñía sus ojos color violeta, los mismos ojos que había heredado su hija—. Cómo me hacía reír. Ese es el secreto del amor, Evelyn. La risa. No lo olvides.
Las palabras parecieron haberle hecho recuperar las fuerzas y ella pensó que quizás el médico se hubiera equivocado, que el final no llegaría esa misma noche. No podía explicarle lo mucho que significaba para ella. Él habría estado en su derecho de fingir que no tenía ninguna hija. En cambio, le había hecho sentirse como una princesa.
—Recordaré cada una de tus palabras, cada sonrisa que me dedicaste, cada risa compartida, todo sobre ti. Te quiero muchísimo, papá.
—Siempre fuiste la luz de mis ojos —la mirada cargada de cansancio se posó nuevamente en ella.
—Y tú la mía.
Y de repente la luz se había extinguido. Un segundo estaba allí y el siguiente ya no.
—¿Padre? —Evelyn se llevó la mano de su padre a los labios, permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo para no alterarlo quemaran silenciosamente sus mejillas.
Sobre el pecho tenía la sensación de una pesada piedra aplastándola.
—Retírate a tus aposentos, Evelyn.
Ella alzó bruscamente la cabeza y se volvió hacia Geoffrey. Su hermano no había movido un músculo. Tenía el mismo aspecto de siempre, como si nada hubiese sucedido. Como si la muerte no les hubiera hecho una visita, como si sus vidas no hubieran cambiado de repente, a peor. El reloj sobre la repisa de la chimenea continuó con su tictac. Alguien debería detenerlo. Todos los relojes deberían parar. De repente, de un modo irracional, era importantísimo que los malditos relojes detuvieran su infernal tictac.
—Retírate a tus aposentos —repitió él con una voz desprovista de toda emoción—, y espera a que vaya a buscarte.
—Me gustaría ayudar a prepararlo —lavarlo, vestirlo con sus mejores ropas, peinar sus cabellos, devolverle en la muerte la dignidad que la enfermedad le había arrebatado durante los últimos días de su vida.
—Los sirvientes se ocuparán de ello.
—Entonces me gustaría un momento más con…
—No.
—Geoffrey…
—Para ti, a partir de ahora soy Wortham, y harás lo que se te ordene. Si no te diriges voluntariamente a tus aposentos, haré que alguien te arrastre hasta allí.
Evelyn quiso preguntar por qué se mostraba tan hostil, preguntar qué le había hecho ella para ganarse tanta antipatía en ese desolador instante, pero ya conocía la respuesta. Haber nacido.
Miró de nuevo a su padre, tan pálido, tan pequeño, tan frágil. Su mano descansaba laxa en la suya. Soltándola, se levantó y estudió los tranquilos rasgos. Apenas lo reconocía. Pero esperaba que su madre sí lo hiciera.
—Evelyn, estás poniendo a prueba mi paciencia.
Con un diminuto atisbo de rebeldía, ella retrasó su marcha, decidida a disfrutar de los pocos segundos que le había pedido a su hermano. Deslizó los dedos por los canosos cabellos de su padre y se inclinó para besar las arrugas que, desde hacía poco, surcaban su frente.
—Adiós, padre. Descansa en paz.
«Dudo mucho que yo lo consiga ahora que ya no estás. Tú eras mi puerto seguro y, de repente, me siento arrojada a la deriva en el mar».
Pasó una semana. Evelyn pronto había descubierto que abandonar sus aposentos no era una opción. Su hermano la había encerrado con llave.
No gritó, no lloró, ni siquiera golpeó la maldita puerta de madera con los puños, ni la pateó, por mucho que le apeteciera hacerlo. Mantuvo su dignidad. Se limitó a sentarse y esperar, mirar por la ventana hacia el precioso jardín que seguía floreciendo. ¿No debería estar cubierto por una lona negra? Resultaba casi irrespetuoso verlo tan colorido. Por otro lado, supuso, eso demostraba que la vida seguía. Las lágrimas se secaban y los corazones sanaban. Las cosas jamás volverían a ser igual, pero eso no significaba que algunas no pudieran ser buenas.
Geoffrey había prometido cuidarla. Evelyn ni siquiera estaba preocupada, pues las promesas no podían ser rotas, sobre todo las que se hacían en el lecho de muerte de una persona. A pesar del hecho de que su hermano no parecía sentir el menor aprecio por ella, se ocuparía de su bienestar.
Y seguramente no pretendía hacerlo manteniéndola prisionera el resto de su vida. Quizás simplemente quería evitar que presenciara su duelo. Era un hombre muy orgulloso y reservado. Al igual que su madre, nunca mostraba sus sentimientos.
Hazel, la doncella, se ocupaba de hacerle llegar la comida, aunque apenas le hablaba. Sí informó a su señora de que el conde había sido enterrado. Ella deseó que su heredero le hubiera permitido verlo una última vez. ¿Qué daño podría haberle hecho?
Sin embargo, le perdonó su falta de consideración porque sabía lo difícil que debía resultarle enterrar a su padre, vestir el manto de conde, y encontrarse a cargo del bienestar de su hermana, así como de todas las propiedades. Además, con esa falta de consideración, le había hecho un inmenso favor, pues le había permitido recrearse en los recuerdos de su padre vivo, en lugar de recordarlo muerto y metido en un féretro. Para ella siempre permanecería vívido y vibrante. Siempre lo recordaría lanzándola por los aires, riendo a carcajadas, tomándole la mano. Arrodillado ante ella tras la muerte de su madre, asegurándole que todo iría bien. En ese momento lo había amado más de lo que creía posible amar a alguien.
A primera hora de la tarde del séptimo día, oyó la llave girar en la cerradura. Demasiado pronto para el té. Evelyn se levantó de la silla tapizada en terciopelo rosa y vio entrar a Geoffrey en la habitación en la que predominaban los encajes y volantes rosas.
A diferencia de ella, su hermano no parecía haber perdido peso durante el luto. Los ojos grises no estaban rodeados de una sombra de dolor. Los cabellos rubios, peinados hacia atrás, lucían impecables. Llevaba una chaqueta negra, chaleco y pantalones, todo perfectamente planchado. La camisa y corbata blanca, inmaculadas. Únicamente el brazalete negro evidenciaba que había perdido a un miembro de su familia.
—Esta noche he invitado a unos amigos —Geoffrey se dirigió al armario de su hermana, lo abrió y empezó a revolver entre los vestidos como si fueran suyos—. Espero que les atiendas como corresponde.
—Estamos de luto —le recordó ella, horrorizada al ver cómo se comportaba, como si no hubiesen sufrido una reciente pérdida.
Su hermano eligió un vestido de seda morada y lo sostuvo en alto mientras lo inspeccionaba. Evelyn quiso arrancárselo de las manos. Ese hombre no podía entrar sin más en sus aposentos y empezar a manosear sus cosas. Ni siquiera siendo el nuevo conde.
—Este debería servir.
Arrojó el vestido con desdén sobre la cama antes de volverse hacia la puerta.
—Estate preparada a las nueve.
Espantada ante la actitud de su hermano, Evelyn se cuadró de hombros.
—Geoffrey, no voy a ejercer de anfitriona —aseguró con la voz más firme de que fue capaz.
El conde se detuvo bruscamente, aunque no se volvió. La mirada permanecía fija en el pasillo.
—Ya te lo dije, a partir de ahora soy Wortham. No vuelvas a cometer el mismo error.
—No entiendo por qué te comportas tan…
—¿Tan qué? —él se volvió bruscamente, ofreciéndole la ira que oscurecía su mirada, la rigidez de la mandíbula.
Evelyn necesitó de todo su control para no dar un paso atrás, para no mostrar lo asustada que estaba.
—Eres su bastarda. Él te trajo a esta casa, ante mi madre, y alardeó de amar a otra mujer. ¿Crees que ella murió tan joven por culpa de una enfermedad? No, murió porque se le rompió el corazón. Tú eres el constante recordatorio de lo mucho que sufrió. De lo que yo sufrí. Él tampoco me amaba a mí. Jamás, ni una sola vez me dijo que me amara. Sin embargo a ti te cubría de dulces palabras, empalagosas como la miel.
El corazón de Evelyn se encogió ante el dolor de su hermano. Instintivamente dio un paso hacia él antes de comprender, por la ira que destilaban sus ojos, que su contacto solo lo empeoraría todo. Por tanto se limitó a cargar sus palabras de toda la empatía de que fue capaz.
—Siento muchísimo todo lo que hayas podido sufrir por culpa de su falta de consideración.
—No quiero tus disculpas, ni tu simpatía. Le di mi palabra de que me ocuparía de ti. Y el primer paso para hacerlo es presentarte a algunos lores. Esta noche. De modo que, por favor, arréglate un poco. Muéstrate encantadora. Flirtea. Que vean que estás hecha de un material resistente, aunque estés de luto. Convénceles de que serías una compañera aceptable.
—¿Tienes intención de casarme tan pronto, aunque siga de luto? Eso no es apropiado.
—¿Apropiado? Mi querida niña, créeme, a ti se te considera cualquier cosa menos apropiada. No creo que lo tengan en cuenta. Intenta ser un poco comprensiva. Si no lo haces por mí, al menos hazlo por padre. Si puede vernos desde ahí arriba, estará encantado de ver que nunca te faltará de nada.
Y sin más, el conde salió de la habitación y cerró de un portazo. A continuación se oyó la llave girar en la cerradura. Evelyn se dejó caer en la silla. Le dolía el pecho y la garganta estaba tan obstruida por un nudo de lágrimas que pensó que se iba a ahogar. Había vivido una buena vida, mimada y malcriada. Era muy consciente de que no todos los bastardos tenían la suerte de ser tratados con el cariño y la amabilidad con la que la había tratado su padre.
En el fondo no podía culpar a Geoffrey, aún no era capaz de pensar en él como en Wortham, ese nombre pertenecía a su padre, por querer deshacerse de la carga que suponía ocuparse de ella. Pronto buscaría su propia esposa y lo mejor era casar a la hija de su padre primero y así deshacerse de ella. Evelyn sospechaba que, en cuanto se hubiera ido, apenas volvería a verlo, si es que lo hacía alguna vez.
En una cosa tenía que darle la razón. Ella no era apropiada. No había celebrado su puesta de largo, no había disfrutado de la temporada de bailes y, desde luego, no había sido presentada a la reina. Jamás había asistido a un baile, aunque a menudo había fantaseado sobre ello y sobre conquistar a un atractivo lord. Sin embargo, la falta de vida social tampoco le había entristecido, pues su padre siempre había conseguido hacerle olvidar lo que era.
Pero en esos momentos era Geoffrey el que cargaba sobre sus hombros con el peso de su falta de lugar en la sociedad. Al menos no manifestaba deseos de entregársela a algún plebeyo, un comerciante, un tendero o incluso un sirviente. Pretendía encontrarle un lord. Intentaba asegurarle aquello que su padre no había logrado: un lugar en la sociedad.
Cierto que lo hacía demasiado pronto, pero no por ello debía dejar de agradecérselo. No se veía capaz de flirtear aquella noche, pero sí de mostrarse encantadora.
Para honrar la memoria de su padre, lo mucho que la había amado, ayudaría a Geoffrey todo lo posible a conseguir un buen marido.
Capítulo 2
La invitación le había llegado por culpa de una deuda. Una deuda que le debía a él. Siempre se lo debían a él, mientras que él no le debía nada a nadie. Ni amistad, ni lealtad, ni amabilidad. Y, desde luego, ni un céntimo de la fortuna ganada con su esfuerzo.
Pero el conde de Wortham, un hombre sin demasiada valía en opinión de Rafe Easton, le debía mucho dinero, y por eso le era permitida la entrada a la magnífica librería del conde. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que estuviera desprovista de las magníficas posesiones del anterior propietario. No le había dejado gran cosa a su hijo, y lo poco que había sido había desaparecido rápidamente en el club de Rafe.
El hombre quería una ampliación de su crédito y por eso fingía, al menos por una noche, tener amistad con el dueño del club Rakehell.
Mientras bebía un excepcional whisky que el conde sin duda apenas podría permitirse, Rafe se sentó con insolencia en una silla junto a la chimenea mientras los otros lores alternaban, reían, charlaban y bebían en exceso. Estaban todos bastante excitados. Su ansiedad y anticipación sobrevolaba la estancia.
El joven conde tenía una hermana, aunque él no la reconocía como tal. En realidad era la hija de su padre, nacida de una relación ilegítima. Pero le había prometido al anciano, en su lecho de muerte, que cuidaría de ella y de eso trataba aquella velada.
De encontrar a alguien dispuesto a hacerse cargo de la chica.
Wortham había jurado que era virgen, lo que había atraído a no pocos lores, mientras que otros habían excusado su presencia. A Rafe le traía sin cuidado. Tener amantes no era lo suyo, pues tenían la mala costumbre de pegarse a uno, pedir regalos, llevarte por el camino de la felicidad hasta que se aburrían de la cama en la que dormían y empezaban a buscar otra.
Él huía de todo lo que oliera a permanente porque cualquier cosa perdurable o bien le era arrebatada o bien lo abandonaba. Ni siquiera se enorgullecía de su salón de juegos. No era más que un medio para llenarse los bolsillos de monedas. Si se lo arrebataban, se marcharía sin mirar atrás, sin lamentarlo. En su vida no poseía nada que significara algo para él, que pudiera causarle el menor dolor si lo perdía. Sus emociones estaban perfectamente controladas, y así le gustaba que fuera. Cada decisión que tomaba se basaba en fríos cálculos.
Y esa noche estaba allí para ver cómo los lores hacían el ridículo por llamar la atención de la dama, para evaluar sus debilidades y para descubrir algún medio para explotarlos.
Al parecer sus hermanos también habían sido invitados. Una pérdida de tiempo. Ambos estaban casados y eran asquerosamente devotos de sus esposas. No se los imaginaba siendo infieles. Claro que, ¿en realidad qué sabía de sus hermanos?
Al fin habían regresado a Inglaterra, dos años después de lo prometido. Tristan unos pocos meses antes que Sebastian. El lacayo de Rafe había permanecido en su puesto y se había asegurado de que llegaran hasta el salón de juegos. El recibimiento que les había ofrecido no había ido más allá de un trago de whisky. Les había proporcionado comida y alojamiento hasta que Sebastian hubo recuperado el ducado. Después de aquello, apenas los había visto.
Por elección propia. Lo habían invitado en numerosas ocasiones a cenar, a pasar temporadas en el campo, y por Navidad. Pero siempre rechazaba las invitaciones. No necesitaba que llenaran su vida. Le gustaban las cosas tal y como eran. Era dueño de su persona, responsable únicamente de sí mismo.
Desde algún punto del pasillo se oyó un reloj dar las nueve. Las conversaciones cesaron. Los lores permanecieron inmóviles, las miradas fijas en la puerta. Bebiendo el whisky a sorbos, Rafe vio con los ojos entornados abrirse la puerta. Vio una sombra morada y después…
A punto estuvo de atragantarse con la bebida mientras luchaba con todas sus fuerzas por no mostrar ninguna reacción.
Y de repente comprendió por qué Adán se había lanzado de cabeza al infierno al verse cara a cara con la tentación de Eva. La hermana de Wortham era la criatura más exquisita que hubiera visto jamás. Sus cabellos eran de un color que rivalizaba con el brillo del sol. Los llevaba recogidos, revelando un esbelto cuello que terminaba en unos hombros de marfil que pedían a gritos que un hombre los convirtiera en su refugio. No era ni alta ni baja, más bien de estatura media. Rafe no estaba seguro de adónde le llegaría. Quizás a los hombros. No era especialmente voluptuosa, pero poseía una elegancia que llamaba la atención y hablaba de aguas calmas en las que un hombre podría muy bien ahogarse si decidiera explorar sus profundidades.
Lo cual no era su caso. Él se contentaba con apreciar la superficie. Le proporcionaba toda la información que necesitaba, que quería.
La joven miraba a su alrededor, confusa, la sonrisa insegura, hasta que Wortham al fin atravesó la estancia para situarse a su lado, aunque no daba la sensación de estar con ella. No podía haber dos personas más dispares. Wortham estaba rígido, mientras que ella guardaba la compostura sin dejar de destilar un toque de dulzura. Despertaba el deseo de tocarla, abrazarla y consolarla. Rafe sintió un escalofrío al ser consciente de ello.
—Caballeros, la señorita Evelyn Chambers.
—Mis lores —la joven hizo una pequeña y elegante reverencia.
Rafe había esperado una voz dulce, a juego con la sonrisa, pero resultó ser grave, intensa, cargada de decadencia y travesura. Y, sin poderlo evitar, se imaginó esa voz susurrando, hablándole de perversos placeres, envolviendo su oreja, inundando su sangre. Se imaginó la profunda y gutural risa, los ojos de expresión tórrida, perdida en la ardiente pasión.
—Atiende a los caballeros —le ordenó Wortham.
De nuevo apareció en su rostro la expresión confusa, aunque en un segundo cuadró los bonitos hombros y empezó a saludar a un hombre tras otro, cual mariposa intentando decidir sobre qué pétalo posarse, cuál sería lo suficientemente sólido para permitirle vivir del modo en que estaba acostumbrada.
Mientras hablaba con un grupo de unos doce hombres, Rafe estudió su rostro. Alternaba sonrisas tímidas con otras más atrevidas. Fruncía el ceño cuando uno de los caballeros posaba una mano sobre su hombro o el brazo. Batía las pestañas mientras analizaba con ojo experto a cada uno, sin ofender a nadie. Él se preguntó si realmente entendía las reglas del juego al que estaba jugando. ¿Tan inocente podía ser?
Su madre había sido la amante del antiguo conde. Sin duda era consciente de que el cometido de esa mujer había sido calentarle la cama, producirle placer, mantenerlo satisfecho.
En ocasiones parecía reflejar confianza, parecía saber exactamente qué hacía. Y de repente se la veía desconcertada por la conversación. Aun así, daba la sensación de estar marcando una lista. Tras hablar unos instantes con un hombre, pasaba al siguiente. Jamás regresaba a uno al que ya hubiera sido presentada.
«Acércate a mí», pensó Rafe. «Acércate a mí». Pero enseguida desechó la idea. ¿Qué le importaba si no se fijaba en él? Estaba acostumbrado a vivir en la sombra, a no ser visto. La telaraña ofrecía tanta protección como la más fuerte de las armaduras. Nadie lo molestaba si él no deseaba ser molestado.
Y no deseaba a esa joven, aunque no pudo evitar preguntarse cómo sentiría su piel si la rozaba con la punta de los dedos. Suave. Sedosa. Cálida. Hacía mucho tiempo que no sentía calidez. Ni siquiera el fuego junto al que estaba sentado era capaz de derretir su helado corazón. Así le gustaba que fuera. Así lo prefería.
Nada le conmovía, nada le molestaba. Nada le importaba.
«Ella importa».
No, no era verdad. Era la hija ilegítima de un conde, a punto de convertirse en el trofeo de algún hombre. Un trofeo muy bonito, desde luego. Delicioso. Pero sin duda quedaría relegada al mismo puesto que una obra de arte, algo para ser mirado, tocado, para proporcionar placer cuando se buscaba placer.
Evelyn miró a su alrededor, aparentemente perdida en una sala que debería resultarle familiar. Y de repente fijó su mirada en él. El cuerpo de Rafe se tensó con tal brusquedad que durante un instante se sintió mareado. Debería haber apartado la mirada, haberle indicado con un gesto que no significaba nada para él, que no estaba interesado en ella. Pero parecía incapaz de otra cosa que no fuera mirarla mientras ella se acercaba indecisa.
Hasta detenerse frente a él, las pequeñas manos enguantadas firmemente entrelazadas. Desde tan corta distancia, Rafe pudo apreciar el hermoso tono azul de sus ojos. No, más que azules eran de color violeta. Jamás había visto nada parecido. Se imaginó esos ojos ardientes de pasión, oscuros, mirándolo maravillados mientras él le proporcionaba un placer jamás experimentado. Una sencilla tarea si esa mujer jamás había conocido la caricia de un hombre.
Pero, del mismo modo que no buscaba una amante, tampoco buscaba a una virgen. Hacía mucho tiempo que había perdido la inocencia, y la inocencia no le interesaba. Era una debilidad, una invitación a ser explotado, un camino rápido hacia la ruina. No le atraía.
Ella no le atraía.
Reformuló sus pensamientos en un intento de convencerse de su veracidad. Sin embargo, al sentirse traspasado por esos ojos color violeta, supo que esa mujer no solo era inocente, sino muy, muy peligrosa. Menuda estupidez.
Podría destrozarla con una mirada, una palabra, una risa caustica. Y, al destrozarla, el diminuto fragmento de alma que aún conservaba se marchitaría y moriría.
Una noción inquietante que no le gustó.
El delicado cuello se movió mientras la joven tragaba nerviosamente y el pecho subió al tomar aire, como si se estuviera armando de valor.
—Creo que no hemos hablado —observó ella al fin.
—No.
—¿Puedo preguntarle su nombre? Los otros caballeros fueron muy amables y se presentaron ellos mismos.
—Pero yo no soy amable.
—¿Y por qué dice eso? —dos pequeños pliegues aparecieron entre sus cejas.
—Porque, por lo menos, soy sincero.
—De todos modos tendrá un nombre. ¿Es un secreto? ¿Roba niños mientras duermen en sus camitas? ¿Quizás es el mismísimo Rumpelstiltskin? Desde luego no creo que sea el príncipe Encantado.
Cuentos de hadas. Esa mujer había sido criada con cuentos de hadas, y no parecía ser consciente de estarse moviendo entre una jauría de ogros.
—Vamos. No puede ser un nombre tan horrible. Me gustaría poderle llamar algo.
Rafe consideró Belcebú, algo para inquietarla, para hacerla huir, pero, por algún motivo que no consiguió entender, simplemente contestó:
—Rafe.
—Rafe —repitió ella con su voz aterciopelada—. ¿Es ese su título?
—No —él se sintió inundado de un feroz deseo, casi doloroso.
—¿Posee algún título?
Quizás no fuera tan inocente como había supuesto. La jovencita quería asegurarse el porvenir, quería elegir bien la cama que iba a calentar. Rafe decidió que no podía reprochárselo. Necesitaba encontrar a un hombre al que agradar y que le sirviera de protección. Tenía derecho a elegir bien.
—No —contestó él al fin.
—Veo que es un hombre parco en palabras —Evelyn se mordisqueó el labio inferior, intensificando el color rojo.
Rafe no pudo evitar preguntarse cuántas veces la habrían besado. ¿Alguna vez había permitido que un hombre fundiera sus labios con los suyos? ¿Alguna vez un hombre había acariciado su piel, deslizado los dedos por sus pómulos, sujetado su nuca atrayéndola hacia sí?
—¿Qué aficiones tiene?
—Ninguna que pueda resultarle divertida.
—Le sorprendería.
—Lo dudo. Soy bastante bueno juzgando a las personas.
—Y muy rápido, al parecer. Tengo la impresión de que no tiene muy buena opinión de mí.
Rafe recorrió el cuerpo de la joven con la mirada. Admiró las curvas, protuberancias y planicies. No podía negar que era un bonito ejemplar, pero sin duda requeriría cierta… delicadeza y cuidado, lo cual no entraba en su repertorio habitual.
—Aún no lo he decidido.
—Desgraciadamente, me temo que yo sí. No creo que encajemos. Espero no haberle ofendido.
—Tendría que importarme lo que piensa para que me ofendiera. Y no es así.
Ella abrió la boca…
—Evelyn, ya has terminado aquí —Wortham la agarró del brazo y empezó a tironear furioso de ella, arrastrándola hacia la puerta.
A punto de tropezar con esos piececitos encerrados en zapatos de satén, Evelyn parecía dispuesta a sacudirse al conde de encima mientras se alejaba mirando a Rafe por encima del hombro, como si quisiera tener ella la última palabra. Sin embargo, no era rival para la fuerza de Wortham y ambos desaparecieron por la puerta. Pasaron unos minutos antes de que el conde regresara. Rafe se sorprendió de no ver a la señorita Chambers irrumpir tras él. Sin duda la había disuadido, convencido de que no se hiciera notar en exceso para no desanimar a ningún lord que estuviera interesado en ella.
—Muy bien caballeros —anunció Wortham mientras se frotaba las manos—. ¿Alguien quiere pujar por ella?
De modo que así era cómo iba a manejar la situación. Rafe se lo había preguntado y, por algún motivo inexplicable, el proceder de Wortham le provocó un escalofrío que le llegó hasta la médula. Esa chica no significaba nada para él. Podría ser interesante comprobar qué valor le otorgaban los demás caballeros presentes. Sobre todo si podía utilizar esa información en su propio beneficio.
—Una cosa, Wortham —se mofó lord Ekroth—. Te doy quinientas libras por ella, pero tengo intención de examinarla primero y asegurarme de que es virgen, tal y como aseguras.
Una carcajada general estalló tras la obscena sugerencia. Rafe sospechaba que quienes reían más alto no eran precisamente los que se sentían más cómodos con el camino por el que transcurría la velada.
—Por supuesto, todos podrán examinarla —contestó Wortham despiadadamente como si estuviera hablando de vender una yegua—. Después aceptaré más pujas.
—Excelente. Yo primero, ¿de acuerdo? —Ekroth y Wortham se dirigieron hacia la puerta.
Rafe se imaginó los blandos y regordetes dedos de Ekroth deslizándose sobre los sedosos muslos, arrancándole la ropa interior, hundiéndose en…
—Me la quedo yo.
Rafe apenas podía creerse las palabras que acababan de salir de su boca con tal autoridad que tanto Ekroth como Wortham se detuvieron en seco, mientras los demás lores lo miraban boquiabiertos. Era evidente que había bebido más de lo que había pretendido, pero eso ya no importaba. El desafío estaba lanzado y él nunca se desdecía.
—Si alguno de los presentes la toca —anunció mientras tironeaba del chaleco negro que, de repente, le apretaba demasiado—, le arrancaré la parte del cuerpo que haya estado en contacto con ella. Wortham ha asegurado que es pura. No quiero verla mancillada por sus sudorosas manos, o cualquier otra parte de sus cuerpos. ¿He sido claro?
—Pero solo debía estar presente como observador, para asegurarse de que… —Wortham se interrumpió antes de acercarse a Rafe y continuar en un tono más bajo— para asegurarse de que seré capaz de cubrir mi deuda.
—¿Y cuándo le confié mis planes?
—¿Entonces está dispuesto a pagar las quinientas libras que había ofrecido Ekroth?
—Lo que haré será permitirle seguir vivo. Con eso estaremos en paz. ¿De acuerdo?
—Pero el acuerdo era que ella fuera para el que más pujara.
—¿Y en cuánto valora su vida? ¿Cree que alguno de los presentes podrá igualar esa cifra? —Rafe esperó un segundo—. Yo diría que no.
Tras apurar la copa, se dirigió hacia el escritorio. Los demás lores se apartaban de un salto a su paso.
De no ser tan parco en carcajadas, Rafe habría reído ante sus reacciones. Encontró un trozo de papel, mojó una pluma en el tintero y garabateó la dirección de su residencia. Después se volvió y se dirigió hacia la puerta.
—Ahí tiene mi dirección. Que sea llevada allí mañana a las cuatro. Buenas noches, caballeros. Como siempre, ha sido un placer estar en tan estimada compañía.
Estaba ya sentado en su carruaje, atravesando las calles de Londres cuando comprendió lo que acababa de hacer.
—¡Por Dios santo! —murmuró, aunque no había nadie cerca que pudiera oírle. ¿En qué demonios había estado pensando? Era evidente que no había pensado en absoluto.
Contempló a través de la ventanilla la neblinosa noche. No la había tomado porque fuera a ser abandonada, porque no era así. Iba a ser entregada a alguien que se haría cargo de ella. No pasaría hambre, no sería golpeada, no tendría que trabajar hasta que le sangraran los dedos y le doliera tanto la espalda que llegara a temer que jamás podría erguirse. Yacería entre sábanas de seda y sobre mullidos cojines, esperando la llegada de un hombre que le separara las piernas. Comería bombones y frunciría los labios. Y se humedecería esos labios mientras miraba, con los ojos entornados, a su benefactor.
Y él era ese benefactor. Maldito fuera.
Debería haber dejado que Ekroth la tomara. Sus dedos no eran tan repulsivos. Podría enviarle un mensaje a la mañana siguiente, negociar con él, cedérsela.
Pero entonces parecería un hombre que no sabía lo que quería.
De modo que, al menos durante un tiempo, estaba condenado a quedársela.
A lo mejor no era tan horrible. Ella no conocía hombre. Podría enseñarla a darle placer como más le gustaba. Al no tener ninguna otra experiencia, no podría comparar y, por tanto, no se sentiría decepcionada.
Las posibilidades empezaron a resultar atractivas. Rafe no tenía que sentir nada por ella. No sentiría nada por ella.
Pero lo que sí haría sería disfrutar de ella.
Capítulo 3
Evelyn nunca había tenido mal genio, pero Geoffrey estaba poniendo a prueba su paciencia más allá de lo imaginable. A pesar de sus protestas, la había arrastrado hasta sus aposentos, encerrándola de nuevo bajo llave. Se había quedado con ganas de decirle a ese tipo, Rafe, que era un grosero. ¿Por qué había dicho algo tan horrible? ¿Por qué se había esforzado deliberadamente por hacerla sentir que no valía nada?
Sentada junto a la ventana contempló el jardín y se preguntó si los caballeros seguirían en su casa. Consideró fabricarse una cuerda con jirones de sábanas para poder escapar por la ventana. Irrumpiría en la biblioteca, se plantaría frente a Rafe y… ¿y qué le diría exactamente?
¿Le diría que era el hombre más refrescantemente sincero de todos los presentes?
Esa era la cuestión. Los demás invitados se habían comportado de un modo… extraño. Por supuesto, no habiendo asistido a ninguna velada formal, ni informal en realidad, en la que los lores presentes intentaban impresionar a una dama, no estaba muy segura de cómo deberían comportarse. Había esperado que fueran más aduladores, más insinuantes, que intentaran seducirla. Sin embargo, le habían dado la impresión de esperar que fuera ella la que los adulara, los elogiara, les hiciera sentirse bien.
Todos, excepto Rafe. Ese hombre parecía no interesarse por ella. Quizás no hubiera acudido en busca de esposa. Desde luego no había hecho el menor esfuerzo por abordarla. Quizás no fuera más que un amigo de Geoffrey y se encontraba allí por algún otro motivo.
Pero, de ser ese el caso, ¿por qué había sentido su mirada en el instante en que había entrado en la sala? Saberse observada mientras se presentaba ante un hombre y luego otro la había hecho sentirse inquieta. ¿La había estado juzgando, evaluando? ¿Se había sentido intrigado por ella?
Eso era algo que no podía saber. Lo que sí sabía era que era el demonio más atractivo sobre el que hubiera posado sus ojos jamás. Los cabellos, negros como la medianoche, eran excesivamente largos, pero enmarcaban su rostro y resaltaban sus tremendamente pálidos ojos azules. Le recordaban un lago helado por el que había caminado de pequeña. El agua, tan azul en verano, se veía descolorida bajo la placa de hielo. De pie en la orilla, se había estremecido, del mismo modo que se había estremecido de pie frente a Rafe.
No había descubierto ninguna dulzura en sus rasgos, ninguna delicadeza en sus modales. En el fondo se alegraba de no haberle resultado atractiva. No quería que le enviara flores, le leyera poesía o la llevara de paseo por el parque.
Aunque, si era sincera consigo misma, no estaba segura de desear nada de aquello de ninguno de los caballeros que había conocido esa noche. La habían hecho sentir como una yegua de exposición que estuvieran considerando adquirir, en lugar de una mujer a la que desearan llevar al altar.
Quizás era así como empezaban los cortejos. Tenía tan poca formación a ese respecto… Había sido educada por tutores en lugar de asistir a una escuela femenina. Sus únicas amistades habían sido su padre y algunas de las doncellas más jóvenes. Estaba muy poco familiarizada con el mundo más allá de los muros de la residencia. Solo sabía que su padre se había esforzado mucho por protegerla de todo aquello, a pesar de haberla instruido para saber comportarse en sociedad. Comprendía toda la parte teórica, pero muy poco de la práctica. No le reprochaba nada, pero deseó haberse comprometido antes de que él muriera.
Sospechaba que Geoffrey la entregaría al primer hombre que pidiera su mano, sin decidir si era el que más feliz podría hacerla.
Claro que la felicidad era algo relativo. Salir de sus aposentos ya sería fuente de felicidad, aunque ello implicara casarse con un hombre al que apenas conociera.
Suspiró y apoyó un codo en el alféizar de la ventana, la mejilla sobre la palma de la mano, e intentó recordar los rostros de los demás caballeros. Sin embargo, todos se transformaban en un ser de negros cabellos y ojos azul hielo.
A última hora de la tarde del siguiente día, liberada de su encantadora prisión, Evelyn no fue capaz de recordar una sola vez en que hubiera montado en carruaje con Geoffrey. Le resultaba muy extraño verlo sentado delante de ella, mirando por la ventanilla el cielo que empezaba a oscurecer. Sin duda llovería aquella noche. El aire se notaba húmedo y denso, como si estuviera aguardando el momento oportuno para descargarse. No tenía ni idea de adónde se dirigían, aunque reconocía la zona, pues no se habían alejado demasiado de su residencia.
Cuando su hermano había acudido a sus aposentos y le había ordenado que se arreglara para salir en coche, había estado a punto de mandarlo al infierno. La había dejado allí encerrada toda la noche, preguntándose si alguno de los caballeros había mostrado algún interés por ella. Pero estaba tan desesperada por abandonar aquellas cuatro paredes que había preferido no correr el riesgo de enfurecerlo al revelarle lo que sentía ante su comportamiento y falta de consideración hacia ella. De modo que se había puesto un vestido negro de paseo, abrigo a juego y sombrero. No le gustaba parecer tan dócil, hasta el punto de dar la impresión de que no era más que un felpudo sobre el que Geoffrey podía limpiar el barro de sus botas, pero lo cierto era que no tenía demasiadas opciones.
No disponía de dinero propio. Seguramente podría vender las joyas que le había regalado su padre, pero desconocía su valor o cuánto tiempo le podría durar. Empezaba a darse cuenta de que su padre, que Dios lo tuviera en su gloria, le había hecho un flaco favor al no prepararla adecuadamente ante la eventualidad de su muerte, al dejarla a merced de la amabilidad de su hermano, amabilidad que no poseía en exceso.
Sin saber muy bien cómo abordar el tema de la velada de la noche anterior, se aclaró la garganta y se lanzó.
—¿Se divirtieron tus amigos anoche?
Geoffrey encajó la mandíbula, entornó los ojos grises y adoptó una expresión que ella supuso asustaría a más de uno que se cruzara en esos momentos con ellos.
—Sí.
¿Sí? ¿Eso era todo? Evelyn sintió un irrefrenable deseo de pellizcarle la nariz, de ordenarle que elaborara más su respuesta. Apretó las manos con fuerza.
—¿Expresó alguien en particular interés por mí?
—Rafe Easton. Nos dirigimos a su residencia.
¿De modo que su apellido era Easton? ¿Era decepción lo que veía en los ojos de su hermano?
—¿Es buen amigo tuyo? —preguntó.
—No es mi amigo. Es dueño de un establecimiento de juego. Le debo dinero.
—Entiendo —salvo que no lo entendía.
Casarse con el propietario de un antro de apuestas sería mucho peor que hacerlo con un tendero. En realidad, sería todo un escándalo. A Evelyn le extrañaba que a él le fuera permitida la entrada en los círculos más decentes.
—Mencionó que no posee título alguno.
—Es el tercer hijo de un duque, aunque casi nunca lo admite.
—De modo que es un lord —murmuró ella. Aquello debía explicar su presencia en la velada.
—No le gusta que se dirijan a él de ese modo. Seguramente deberías llamarle simplemente «señor Easton». Al menos hasta que te diga otra cosa.
Aquello seguía sin tener sentido. Ese hombre no podría haber mostrado menos interés por ella la noche anterior. ¿Para qué iba a desear pasar más tiempo en su compañía?
—Es un poco pronto para cenar. ¿Vamos a dar un paseo por el parque? ¿Significa el comienzo del cortejo?
Geoffrey la escrutó con la mirada, parpadeó, y volvió a entornar los ojos como si su mente fuera incapaz de procesar las palabras que ella acababa de pronunciar. De nuevo dirigió su mirada a la ventana.
—Dudo mucho que tenga intención de cortejarte.
—Entonces no comprendo para qué vamos a visitarle…
—Tú… vas a ocuparte de él.
Un extraño giro en la conversación. Hasta que, de repente, lo comprendió.
—¿Quieres decir que me ha contratado para que me ocupe de los asuntos de su casa?
—No estoy seguro de cuáles serán tus cometidos, pero responderás a sus necesidades.
¿Por qué no la miraba? ¿Por qué evitaba sus ojos? ¿Por qué se mostraba tan malditamente misterioso acerca del propósito de todo aquello? ¿Se avergonzaba de haberle encontrado un empleo en lugar de un marido, de que su propia posición en la sociedad no le hubiera permitido hacer más por ella? Evelyn no quería que su hermano tuviera la sensación de haberle fallado a su difunto padre, pero desde luego su proceder era muy extraño.
El carruaje giró por una calle adoquinada. A pesar de sus mejores intenciones, ella se inclinó para mirar por la ventanilla. Una enorme residencia, más grande que la de Geoffrey, surgió ante ellos y no pudo por menos que sentirse impresionada.
—Debe de ser increíblemente rico para vivir aquí.
—Obscenamente rico.
El resentimiento, seguido de ira, fue evidente en la voz de su hermano. Geoffrey había dicho que le debía dinero. ¿Iba a tener que trabajar para Rafe Easton para pagar las deudas de su hermano? Sin duda sería un arreglo temporal, hasta que alguien manifestara deseos de cortejarla.
—¿Durante cuánto tiempo voy a trabajar aquí?
—Mientras él te desee.
El carruaje se detuvo y un lacayo abrió la portezuela. Geoffrey salió de un salto, como si el asiento de repente quemara. El sirviente le ofreció una mano a Evelyn.
—Geoffrey, no estoy muy segura de haberlo comprendido.
—Ya lo entenderás. Vamos —él subió a la carrera por las anchas escaleras.
Evelyn consideró regresar al carruaje, pero, si le iban a pagar por sus servicios, quizás lograría mantenerse hasta encontrar un esposo adecuado. Lo menos que podía hacer era oír los términos del acuerdo. Levantándose ligeramente la falda, subió los peldaños. El inicio y el final estaban marcados por unas horribles gárgolas de piedra. Desde luego encajaban con el dueño. Tras el breve encuentro que habían mantenido, no le daba la impresión de ser de los que soportaban la presencia de querubines danzarines.
Nada más pisar el último peldaño, donde la esperaba Geoffrey, un mayordomo abrió la puerta y ella entró, seguida de cerca por su hermano. El interior era todavía más impresionante, con los techos cubiertos de frescos, exquisitas obras de arte y numerosas estatuas. Sin embargo, no había nada personal. No había retratos. Todos los cuadros eran de paisajes: mares tormentosos y bosques oscuros. Todo estaba perfectamente colocado, demasiado perfecto, como si se tratase de una exposición.
—La señorita Evelyn Chambers solicita ver al señor Rafe Easton —anunció Geoffrey—. La está esperando.
—Sí, milord, estoy al corriente. He recibido instrucciones de atender a la señorita Chambers hasta que el señor regrese. Señorita, si fuera tan amable de seguirme hasta el salón…
Apenas había dado media docena de pasos cuando comprendió que su hermano no la seguía.
—Geoffrey, ¿tú no vienes? —preguntó mientras se volvía hacia él.
—No.
—¿Vas a dejarme aquí?
—Sí.
—Pero, ¿volverás a buscarme?
—Easton te lo explicará todo —y sin más, se colocó el sombrero, dio media vuelta y salió por la puerta.
Impulsivamente, Evelyn dio un paso para seguirlo e interrogarle por su extraño comportamiento, pero el mayordomo le rozó suavemente el brazo para detenerla.
—Todo irá bien, señorita.
El hombre tendría unos treinta y tantos años, cabellos oscuros y unos dulces ojos marrones. La ropa que llevaba, como todo lo que les rodeaba, era impecable.
—Me temo que Geoffrey no me ha contado gran cosa. Si he entendido bien, voy a dirigir esta casa.
—No me cabe duda de que los sirvientes cumplirán todos sus deseos.
—¿Cómo te llamas?
—Se me conoce como Laurence —él hizo una ligera reverencia y extendió una mano—. Por favor, permítame acompañarla hasta el salón.
—¿Cuántos sirvientes hay aquí? —ella asintió y lo siguió de cerca.
—Veinticinco.
Entraron en una estancia de tonos burdeos y paneles oscuros en las paredes. Al parecer, a Rafe Easton no le gustaban los colores alegres. Un enorme globo terráqueo descansaba sobre un pedestal en un rincón. En la chimenea ardía el fuego. Sintiendo un repentino frío, Evelyn se acercó y extendió las manos enguantadas hacia las pequeñas llamas.
—¿Me permite su abrigo? —preguntó Laurence.
—Todavía no, gracias —ella se frotó los brazos con las manos calientes.
—Haré que le traigan té con bizcochos.
—Gracias —ella se volvió, sintiéndose muy inquieta a su pesar—. ¿Cuándo regresará el señor Easton a casa?
—Lo siento, señorita, pero no sabría decirlo.
El mayordomo la dejó sola y, por algún inexplicable motivo, Evelyn deseó haber seguido encerrada en sus aposentos. De repente le pareció una alternativa mucho más segura y acogedora.
Lord Tristan Easton se quedó de pie ante la puerta que conducía al despacho de su hermano en el salón de juegos. No recordaba haber visto esa puerta cerrada jamás. Sentado al escritorio, su hermano se afanaba sobre los libros de cuentas, la oscura cabeza inclinada, concentrado, como la primera vez que lo había visto tras los doce largos años de separación. El corpulento lacayo de Rafe que esperaba en las ruinas de la abadía había llevado a Tristan hasta esa misma puerta.
Sujetó con más fuerza el paquete que llevaba en las manos y alzó la vista hasta las estanterías donde Rafe tenía colocada su colección de globos terráqueos. En una ocasión le había confesado que le daban la esperanza de que, algún día, pudiera encontrarse en un lugar mejor. Tristan se entristeció al ver que había uno nuevo. Tras ayudarlo a enmendar un error cometido con Anne antes de convertirla en su esposa, cuando no tenía ninguna esperanza de que algún día pudiera ser su esposa, había pensado que quizás hubieran dado un primer paso para cerrar el abismo que los separaba. Sin embargo, al parecer Rafe no era de la misma opinión.
—He oído que tienes una amante.
Rafe levantó bruscamente la cabeza y contempló a su hermano con idénticos ojos azul hielo, la expresión severa, los labios apretados formando una fina línea.
—Hace meses que no te había visto, ¿y es así cómo me saludas?
Tristan estuvo a punto de balbucir que se lo tenía merecido. Después de no saber nada de él en doce años, Rafe apenas se había limitado a ofrecerle una copa de whisky. Su rostro no había mostrado ninguna emoción, su mirada había conservado la calma del mar antes de una tormenta. No había habido sorpresa, no se había levantado del sillón, no lo había abrazado. Y sus primeras palabras habían sido: «Sebastian aún no ha aparecido».
—Creía que ya te habrías dado cuenta de que me gusta ir al grano —Tristan le dedicó a su hermano la famosa sonrisa de diablillo que sabía tanto le irritaba—. ¿Quién es ella?
Rafe tomó dos vasos y una botella de whisky y sirvió dos copas mientras su hermano se sentaba en una silla.
—No creo que eso sea asunto tuyo —contestó mientras deslizaba un vaso hacia él.
Tristan sostuvo la copa en alto, aspiró el aroma y tomó un pequeño sorbo. Su hermano tenía muy buen gusto para el whisky.
—¿Es guapa?
—¿Estás pensando en tomarla cuando me haya hartado de ella? —Rafe entornó los ojos.
—No, por Dios —Tristan soltó una carcajada—. Anne casi me mata con su deseo. Apenas sería capaz de satisfacer a otra dama —tomó un nuevo sorbo—. Además, Anne lo es todo para mí. Y cuando lo tienes todo no necesitas, ni deseas, nada más.
—Hablas como un calzonazos.
—¿No crees en el amor?
Rafe se reclinó en el asiento y bebió un buen trago.
«No va a contestar», pensó Tristan. En realidad no había esperado que lo hiciera. Sabía que Rafe aún no les había perdonado a Sebastian y a él por dejarlo atrás. No habían tenido elección. La separación había sido la mejor manera de asegurar que, al menos, uno de ellos llegara a la edad adulta para poder reclamar el ducado.
—No te culpo. Yo tampoco creía en el amor hasta que Anne entró en mi vida.
—Márchate antes de que empieces a recitar poesía. No tengo estómago para ello.
A Tristan no le gustaba que Rafe fuera cada vez más distante y hermético, al menos con Sebastian y con él. Jamás aceptaba una invitación suya. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse con su hermano pequeño.
—Te diré una cosa —comenzó Tristan, ansioso por cambiar de tema—, la mayoría de los hombres sentiría, como mínimo, curiosidad al ver entrar a alguien en su despacho con una enorme caja en la mano.
—Para preguntar por ella primero tendría que importarme —Rafe le dedicó una ojeada—. Y no me importa. Es tu caja.
—En realidad, no es mía —él dejó el paquete en el centro del escritorio—. Es tuya. Bueno, la caja no. Lo que hay dentro. De todos modos, puedes quedarte también la caja si la quieres.
Tristan no sabía por qué estaba soltando todas esas estupideces. Le importaba bastante poco lo que Rafe opinara de su regalo. Había surcado mares, luchado contra tempestades y tiburones. Lo demás no tenía importancia. Aun así, se fijó en cómo Rafe contemplaba el paquete, como si estuviera a punto de atacarlo.
—¿Qué quieres decir con que es mío?
Tristan se preguntó de nuevo, como hacía a menudo, qué clase de vida había vivido su hermano desde la noche en que habían escapado de Pembrook. Ninguno de los tres hablaba de los años que habían estado separados. Sebastian se había dejado la mitad del rostro en un maldito campo de batalla en Crimea. Tristan tenía la espalda surcada de cicatrices producidas por latigazos. Sospechaba, siempre sospechaba, que Rafe también tenía sus propias cicatrices, pero que en su caso eran mucho más profundas y, no le cabía duda, mucho más difíciles de sanar.
—Es un regalo.
—¿Por qué?
—Por ningún motivo en particular —debería haber contestado «porque eres mi hermano y te quiero», pero las palabras le resultaban tan difíciles de pronunciar como, sospechaba, le resultarían a Rafe de oír.
Rafe dejó la copa a un lado y tomó el regalo. Tras levantar la tapa, inclinó la caja hacia él.
Y, de repente, levantó la vista bruscamente hacia Tristan.
—Sé que no es perfecto —Tristan se sintió algo incómodo—. Lo estuve tallando durante los dos años que estuve en el mar, después de que Sebastian recuperara su título.