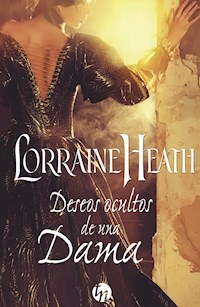4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Tres jóvenes herederos encerrados por un despiadado tío escaparon en dirección al mar, a las calles o a guerras lejanas, esperando el día en que pudieran regresar y reclamar sus derechos de herencia. Sebastian Easton había jurado vengar su juventud robada. El legítimo duque de Keswick había regresado de la guerra herido, endurecido. Era un hombre distinto, pero no había conseguido olvidar a la valiente chiquilla que les había salvado, a él y a sus hermanos, de una muerte segura. Lady Mary Wynne-Jones había pagado un alto precio por ayudar a escapar a los lores de Pembrook, y no había olvidado la promesa hecha a Sebastian tantos años atrás: reunirse con él una vez más en las ruinas de la abadía donde habían osado darse un beso de niños. Aunque Mary estaba prometida a otro, una amistad forjada sobre oscuros secretos no podía ser ignorada. Inesperadamente, la pasión había regresado para arder peligrosamente entre ambos, tentando a Sebastian a abandonar su búsqueda de venganza y luchar por un amor que podría, una vez más, hacerle libre. "Los libros de Lorraine Heath son siempre mágicos". Cathy Maxwell
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Jan Nowasky
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: Una tentación para el duque, no. 203 - febrero 2016
Título original: She Tempts the Duke
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
®Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y TM son maracas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Ilustración de cubierta: Chris Cocozza
I.S.B.N.: 978-84-687-7834-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para Nancy, que me enseñó la importancia y la alegría de encontrar tiempo para bailar en la playa.
Eres una mujer increíble, y me siento muy agradecida por tenerte en mi vida.
Prólogo
Torre del castillo de Pembrook, Yorkshire
Invierno de 1844
Aquella noche iban a morir.
Con catorce años, Sebastian Easton, octavo duque de Keswick, habría deseado tener el valor suficiente para enfrentarse a la muerte con el estoicismo y coraje que habría esperado, y exigido, de él su padre, pero tenía tanto miedo, y su boca estaba tan seca, que ni siquiera era capaz de imaginar un insulto contra la persona que acudiría en su busca.
En la antigua torre, no había chimenea que proporcionara el menor ambiente hogareño, pero, aunque lo hubiera habido, dudaba que su tío, lord David Easton, les hubiera concedido la gracia de un fuego. Ni siquiera les había proporcionado una manta para soportar el helado viento que entraba del exterior. No tenían nada más que las ropas que llevaban puestas en el momento de ser llevados a la torre «por su propio bien», en cuanto los dolientes se hubieron marchado tras el entierro de su padre aquella mañana en el mausoleo familiar.
Supuso que su tío esperaba que se murieran solos, evitándole así el trabajo de tener que matarlos. Sebastian miró por la diminuta ventana. No había luna, solo estrellas. Una buena noche para hacer desaparecer a tres molestos muchachos.
—Tengo hambre —murmuró Rafe—. No sé por qué no podemos comer el estofado de cordero.
—Porque podría estar envenenado —contestó Tristan con voz pesarosa.
Todos tenían hambre y, aunque demasiado orgullosos para admitirlo, mucho miedo.
—Pero ¿por qué nos iba a envenenar la cocinera? Yo le gusto. Siempre me da una galleta más.
—La cocinera no, idiota —espetó Tristan—, el tío.
Los niños continuaron la discusión, aunque en voz baja para no molestar a Sebastian, que seguía con la mirada fija en lo que parecía la noche más oscura que hubiera visto jamás. No había señal de ninguna antorcha que indicara la presencia de algún guardia o sirviente. Nadie vigilaba, tan convencido estaba su tío de que estaban seguros allí. Hacía un buen rato que los relojes habían señalado la medianoche. Sus hermanos y él deberían estar durmiendo, pero Sebastian no tenía ninguna intención de rendirse. Ya había comprobado los barrotes. No era probable que cedieran. Solo un gorrión cabría entre ellos. Sus opciones de huida eran escasas. Jamás habría pensado que se alegraría de que su madre hubiera muerto de parto, pero al menos ella no tendría que soportar la agonía de perder a sus hijos. Aunque, quizás, lord David la habría incluido en el lote para evitarle el dolor.
—Es que tengo frío —la voz cargada de frustración de Rafe se elevó. Necesitaba hacer comprender a sus hermanos lo mal que lo estaba pasando, como si ellos no estuvieran sufriendo las mismas penurias. No era culpa suya. Solo tenía diez años y, siendo el pequeño, había sido mimado.
—Si no dejas de lloriquear, te daré un buen motivo para llorar en serio, una nariz sangrante —lo amenazó Tristan.
—Déjale, Tristan —ordenó Sebastian.
Apenas tenía veintidós minutos más de edad que su gemelo, pero esos veintidós minutos se traducían en poder, rango y responsabilidad. Le preocupaba no haber cumplido con sus hermanos, haber defraudado a su padre.
—Pero sus lloriqueos son irritantes.
—Debéis manteneros en silencio para que yo pueda pensar.
En la oscuridad oyó movimiento y, de inmediato, sintió a Tristan a su lado. No había velas ni antorchas ni lámparas, no le hacían falta para ver claramente a su hermano en su cabeza. Era idéntico a él. Alto para su edad, de cabellos negros que caían constantemente sobre los ojos azules. Unos ojos de fantasma, había dicho la gitana. Los ojos Easton, había asegurado su padre. Como los suyos… y los de su maldito tío.
Lord David había llevado a su padre a Pembrook, la mansión familiar, tras el accidente. Aseguró que su padre se había caído del caballo, a pesar de ser un extraordinario jinete. Jamás se habría caído de la silla. Sebastian opinaba que lo más probable era que hubiera desmontado por algún motivo y que alguien lo hubiera golpeado. Muy fuerte. Y estaba bastante seguro de quién podría ser ese alguien.
—¿Y cuál es tu gran plan para sacarnos de aquí? —preguntó Tristan con calma—. Jamás lo desvelaré, aunque me torture en las mazmorras.
Las mazmorras contenían toda clase de aparatos de tortura, remanentes de cuando el primer duque de Keswick había servido a Enrique VIII, cumpliendo algunos de sus más desagradables deseos. Al parecer, en la familia había cierta tendencia a la sed de sangre. Y no podía evitar pensar que su tío envidiaba las posesiones de su padre, y eso implicaba tres muertes más.
—¿Tienes siquiera un plan? —insistió su gemelo.
—Tú y yo saltaremos sobre el primero que entre por esa puerta. Tú por abajo, derribándole por las rodillas. Yo atacaré por alto —él asumiría el mayor riesgo, en caso de que esa persona fuera armada.
—¿Y después?
—Ensillamos nuestros caballos y nos largamos.
—Yo propongo quedarnos y ocuparnos de tío. Lo matamos y todo solucionado.
—¿Eres tonto o qué, Tristan? ¿No te das cuenta? Si estamos aquí, es porque no tenemos ningún aliado.
—Alguno debemos tener. Eres el legítimo heredero.
—¿Pero quién? ¿En quién podemos confiar? Nuestra mejor opción es huir, y luego separarnos. Regresaremos cuando seamos hombres, para reclamar lo que es nuestro.
—¿Y cómo demostraremos que somos quienes decimos ser?
—¿A cuántos gemelos conoces que tengan nuestro color de ojos? —además, llevaba el anillo de su padre colgado de una cadena alrededor del cuello. Aún le estaba grande. Pero algún día…
—No estoy… —comenzó Tristan.
—¡Silencio! —Sebastian acababa de oír un ruido—. Alguien se acerca —incluso en la oscuridad, encontró el hombro de su hermano para apretarlo.
La fuerza no estaría de su lado. Sus mejores armas serían la sorpresa y la agilidad.
—No dudes, sé rápido.
Oyó a su hermano tragar nerviosamente y lo sintió asentir.
—Rafe, tú al rincón más alejado.
—¿Por qué?
—No preguntes, hazlo, hermano —ordenó Sebastian con brusquedad. Rafe era demasiado joven para ser de ayuda. Además, era deber de Sebastian protegerlo.
Rápidamente se acercó a la puerta, sintiendo a Tristan a sus espaldas. El único mobiliario de la estancia era una pequeña mesa y dos taburetes en el centro. Un buen lugar para firmar una confesión, pensó con amargura.
Contuvo la respiración y se apretó contra la pared, sintiendo cómo se le clavaba la piedra. Oyó la llave introducirse en la cerradura y girar. La puerta se abrió, inundando todo de luz. Y entonces avanzó.
La chica saltó sobre él, rodeándole la cintura con las piernas y el cuello con los brazos.
—¡Estáis vivos! —exclamó—. Tenía miedo de que fuera demasiado tarde.
Abrazándola con fuerza, la sintió temblar. Una antorcha en el suelo del pasillo les iluminaba con su pálida luz. Ella debía de haberla llevado consigo, dejándola allí para abrir la puerta.
—Calla, Mary —urgió Sebastian con ternura—, habla en voz baja. ¿Qué haces aquí?
Lady Mary Wynne-Jones, hija del conde de Winston, su vecino, hipó y moqueó, enterrando el rostro en el hombro de Sebastian.
—Os estaba buscando y le oí decir que os iba a matar.
—¿Oíste a quién?
—A vuestro tío.
—¡Maldito canalla! —rugió Tristan—. ¡Lo sabía!
—Silencio —ordenó Sebastian.
Con rapidez, pero con ternura, se soltó del abrazo de Mary, la sujetó por los hombros y miró en las profundidades de sus ojos verdes. Dos años menor que él, era una criatura salvaje que, a menudo, se escapaba de casa de su padre para ir a verlo. Sin carabina. Fingían ser aventureros y exploraban diversas ruinas. Su lugar preferido era la casi derruida abadía. La semana anterior, ella lo había besado en ese lugar. Sebastian sabía que, si su padre hubiera descubierto que le había devuelto el beso, se habría metido en un lío. Él no podía besar a la hija de un lord, a no ser que tuviera intención de casarse con ella. Su padre se lo había recordado infinidad de veces.
Pero Mary no era solo la hija de un lord. Era su mejor amiga. Él la había enseñado a moverse con sigilo y, en muchos aspectos, era tan habilidosa como un chico. Era lo que le gustaba de ella, no le temía a nada. O a casi nada, pues en esos momentos era evidente que estaba pálida como un fantasma.
—¿A quién se lo dijo?
—No pude verlo —contestó ella—. Corrí a tu habitación y, al no encontrarte, se me ocurrió buscar aquí.
—¿Está tu padre contigo?
—Vine cabalgando yo sola —Mary sacudió la cabeza—. Sabía que estarías triste por la muerte de tu padre y quería estar contigo, como tú estuviste conmigo cuando mi madre se fue al cielo —su madre había muerto de fiebres cuando ella contaba diez años. Aquella noche, Sebastian había cabalgado hasta su casa, trepado por el árbol bajo su ventana, y se había colado en sus aposentos, en su cama, abrazándola mientras lloraba—. Te estaba buscando cuando le oí hablar.
—Entonces debemos darnos prisa. Tristan, no te separes de Rafe.
—No necesito que nadie me cuide —protestó el pequeño.
—Cállate —espetó Tristan—. Esto no es ningún juego. Tío quiere matarnos.
—¿Por qué?
—Porque somos lo único que se interpone entre él y todo. Y ahora vámonos.
Sebastian agarró la mano de Mary y salió de la estancia. Agachándose, ella recuperó la antorcha y corrieron escaleras abajo. Sus hermanos los seguían de cerca. Al llegar abajo, encontraron al guarda tirado en el suelo junto a una enorme rama.
—Me acerqué por detrás y le golpeé en la cabeza —explicó Mary.
—Bien hecho, Mary.
La niña sonrió resplandeciente y sus ojos verdes emitieron un fugaz destello antes de que la preocupación los nublara de nuevo. Pero no había tiempo. Sin soltarle la mano, Sebastian corrió al exterior. Las piernas de Mary eran lo bastante largas para mantener su paso. Eran amigos de toda la vida y él jamás había visto a nadie con un cabello tan rojo como el suyo. Lo llevaba recogido en una larga trenza que le golpeaba la espalda rítmicamente mientras corrían hacia los establos.
Una vez allí, Sebastian y sus hermanos ensillaron sus caballos.
—Os alcanzaré, Tristan. Primero voy a acompañar a Mary a casa.
—No. Mientras podamos, permaneceremos juntos.
—De acuerdo entonces. Cabalguemos como el viento.
La antorcha de Mary los guio. Habían recorrido la mitad de la propiedad cuando Sebastian sintió una irrefrenable urgencia de parar.
—Un momento —gritó.
Todos obedecieron. A fin de cuentas era el duque. Sebastian desmontó y se acercó a Mary.
—¿Me das tu lazo?
Ella se lo entregó sin dudar. Así era ella. Confiaban ciegamente el uno en el otro. Sacando del bolsillo el pañuelo que su padre siempre decía debía llevar un caballero, Sebastian se arrodilló.
—Sebastian ¿qué demonios haces? —preguntó Tristan—. No tenemos tiempo para tonterías.
Pero Sebastian no podía marcharse sin llevar consigo un poco de su hogar. Arañó el suelo y llenó el pañuelo con un puñado de esa tierra sobre la que habían cabalgado otros duques, varios reyes y reinas. Tras atar el pañuelo con el lazo de Mary, lo guardó en su bolsillo. Volvió a montar y se pusieron en marcha.
No pararon hasta llegar a los establos del conde. Sebastian desmontó y se acercó a Mary.
—Pasad. Mi padre podrá ayudaros —insistió ella.
—Sería demasiado peligroso para ti y tu familia —«y seguramente también para nosotros».
—Entonces voy con vosotros.
—No, adonde nosotros vamos no puedes acompañarnos.
—¿Adónde vais?
—Si no lo sabes, no podrás decirlo —«y nadie podrá sacártelo con torturas».
Sebastian la agarró por la cintura y la ayudó a desmontar.
—No me dejes Sebastian —Mary se aferró a él—. Llévame contigo.
—Ahora soy un Keswick. Y no puedo llevarte conmigo, pero te prometo que volveré. Tal día como hoy dentro de diez años, en las ruinas de la abadía —agachando la cabeza, la besó suavemente en los labios—. Gracias, Mary. Jamás olvidaré lo que has hecho por mí y mis hermanos.
—Ten cuidado.
—Siempre —asintió Sebastian con una confianza que desafiaba su juventud, y su miedo, pues desconocía lo que el futuro le tendría reservado.
—Envíame un mensaje cuando estés a salvo —suplicó ella.
Sebastian comprendió que su amiga no era consciente de los peligros que acechaban.
—Pase lo que pase, Mary, jamás le digas a nadie lo que oíste o hiciste. Debe permanecer en secreto. Por nuestro bien.
—Lo prometo.
Sebastian tenía la sensación de que quedaba algo por decir, aunque no sabía el qué. Montando de nuevo, lanzó al caballo a galope junto a sus hermanos, dejando a Mary atrás.
Mientras cabalgaban hacia la noche, hacia la oscuridad y lo desconocido, Sebastian se juró que algún día regresaría a Pembrook para reclamar lo que era suyo. Nada importaba más.
Y fue un juramento que moldearía al hombre en el que iba a convertirse.
Capítulo 1
Londres
Julio de 1856
Si la curiosidad mató al gato, lady Mary Wynne-Jones estaría muerta antes del amanecer. A fin de cuentas había sido curiosidad lo que la había llevado al baile de lady Lucretia Easton. Sabía muy poco de esa mujer, salvo que se había casado con lord David Easton aquella primavera. Y eso había despertado la curiosidad de Mary, y por eso estaba sentada en un rincón del salón de baile junto a su prima, Alicia, y otras dos jóvenes. Allí podrían ver y ser vistas.
—Lord y lady Wickam.
Mary apenas prestaba atención al anuncio de los recién llegados. Estaba mucho más interesada en los anfitriones, en descifrar sus intenciones, en comprobar su aceptación en sociedad. No había visto a David en años. Poco después de la desaparición de sus sobrinos, había abandonado Pembrook, seguramente para instalarse en cualquiera de sus otras propiedades. Aunque también era posible que viviera permanentemente en Londres.
Normalmente, el segundo hijo de un duque no despertaría tanto interés, pero lord David poseía un trágico pasado: la desgraciada muerte de su hermano mayor. La inexplicable desaparición de sus tres sobrinos. ¿Se escaparon? ¿Fueron raptados para pedir un rescate y luego asesinados? ¿Les habían enviado lejos en un barco? ¿Vendidos como esclavos? Nadie lo sabía.
Se habían convertido en una leyenda. Los tres lores perdidos de Pembrook.
—¿Habías asistido alguna vez a un baile tan aburrido como este? —se quejó lady Alicia con su habitual dramatismo, como si estuviera anunciando el fin del mundo.
Mary sonrió a su prima. Alicia tenía los cabellos rojizos, aunque más moldeables que los suyos, y los mismos ojos verdes. Lógico, dado que sus madres eran hermanas y todas las mujeres de la familia tenían los ojos verdes.
—Lord David no es conocido por sus dotes para las fiestas. ¿Cómo puede ser divertido un hombre con su desgraciado pasado?
El sarcasmo en su voz arrancó una mirada de su prima, pero apenas llamó la atención de las otras dos damas que les acompañaban. Estaban demasiado ocupadas buscando una presa.
—Es la primera fiesta que ofrece —explicó distraídamente lady Hermione.
Era su segunda temporada en sociedad y estaba al tanto de la actualidad, mientras que Mary y su prima estaban en situación de desventaja, pues era su primer verano en Londres.
—Es que hasta ahora no estaba casado —murmuró lady Victoria enarcando una ceja negra—. Mi madre me dijo que su prima le dijo que lady Lucretia se casó con él porque espera que le nombraran duque antes del fin de la temporada, y así ella se convertirá en duquesa. Nadie quiere enemistarse con un duque, de ahí la absurda cantidad de invitados presentes aquí.
El padre de Mary le había contado a su hija que lord David había reclamado el título ante la Corte Suprema, ya que sus sobrinos seguían sin aparecer. Había pasado poco más de un año desde que el pequeño de los tres había alcanzado la mayoría de edad. Dado que ninguno había aparecido para reclamar el título, era evidente que estaban muertos.
La lógica del argumento era indiscutible, por mucho que a Mary le doliera tener que aceptarlo. Durante todos los años transcurridos, no había recibido ni una sola noticia de ninguno de ellos. Aunque, de haberlo hecho, era más que probable que su padre se la hubiera ocultado.
Porque Mary había roto la promesa hecha a Sebastian. Aquella noche le había contado a su padre lo sucedido y cómo había ayudado a escapar a los muchachos. Había esperado que el hombre se hiciera cargo de todo, enfrentándose a su vecino. Pero había descubierto que su padre temía hasta a su propia sombra. Y la había encerrado en un convento donde podría meditar sobre el mal cometido.
Su padre ni siquiera consideraba la posibilidad de que alguien intentara conseguir un título por medios ilícitos.
—Eso sencillamente no se hace —había declarado.
Cuando al fin se le permitió regresar a Willow Hall aquella primavera, Mary había acudido a las ruinas de la vieja abadía. Sabía por qué Sebastian había elegido aquel lugar para reunirse con ella. Era un lugar mágico, especial. Allí lo había besado, preocupada por ser descubierta por su padre y desterrada por su descarado comportamiento. A pesar de que solo tenía doce años, sabía que jamás olvidaría la sensación de los labios de Sebastian contra los suyos, lo dulce y aterrador que había sido.
—Es muy triste que los sobrinos fueran devorados por los lobos —observó lady Alicia.
El hallazgo de sus restos parciales entre las ruinas de la abadía era uno de los rumores que circulaban. La historia de sus horribles muertes había sembrado relatos que pretendían mantener a los jóvenes alejados de aventuras nocturnas. Otra versión aseguraba que habían fallecido de fiebres. Sin embargo, los cuerpos nunca habían sido encontrados. De vez en cuando alguien aseguraba haberlos visto en Londres, en la costa, en un bosque, pero sin pruebas. Su verdadero destino seguía siendo un misterio.
Mary, sin embargo, estaba segura de que habían muerto. De lo contrario, habrían regresado tal y como habían prometido. Sebastian habría ido en su busca. Nada le impediría cumplir su promesa, salvo la muerte. Ya había perdido la cuenta de las noches que había llorado por su muerte, y luego despertado a la mañana siguiente convencida de que seguían vivos. Había infinidad de motivos para explicar que no hubieran aparecido aún. Pero cada año que transcurría, le parecía menos probable que regresaran, que hubieran sobrevivido.
Por el rabillo del ojo vio a lord David alejándose por un pasillo. Vestido con elegantes ropajes, ese sapo resultaba hasta apuesto, y eso le enfurecía. Lo justo sería que fuera un hombre feo, gordo, hasta jorobado, como Ricardo III, que con el fin de reinar había encerrado a sus sobrinos en la torre de Londres.
Había requerido de toda su fuerza de voluntad para no cantarle las cuarenta cuando, hacía un rato, él le había sonreído al pasar. Su mirada encerraba una astucia que solo ella parecía percibir. Todos los demás se derretían, enamorados de sus encantos. Al menos había tenido el sentido común de no tomar su mano enguantada para besarla, tal y como había hecho con su tía. De haberlo hecho, Mary no habría podido controlar su pie que habría aterrizado en la pierna de su anfitrión.
—Lord y lady Westcliffe.
Mary se preguntó si Alicia y ella no deberían marcharse. Ya no estaba segura de sus propósitos al acudir al baile. Hasta ese momento, lo único que había conseguido era que se le cortara la digestión cuando pensaba en cómo lord David había conseguido esa residencia y que pronto, si su petición era concedida, conseguiría mucho más. Lo conseguiría todo.
No podía permitir que sucediera. Escribiría una carta a la Corte y explicaría lo ocurrido años atrás, la conversación que había oído, lo sucedido aquella noche cuando los muchachos desaparecieron. ¿La creerían o lo tomarían por otro fantasioso relato a añadir a los que ya rodeaban el misterio de los lores de Pembrook?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por dos caballeros que invitaron a bailar a lady Hermione y lady Victoria.
—No me puedo creer que a finales de mes estarás casada —cuando las dos parejas se hubieron alejado, Alicia se volvió hacia su prima.
Mary tampoco se lo podía creer. Durante su primera fiesta había llamado la atención del vizconde Fitzwilliam. Le había seguido un intenso cortejo, con abundancia de flores, paseos por el parque y largas tardes en el salón. Ambos compartían los mismos intereses musicales, artísticos y literarios. Las conversaciones siempre resultaban agradables, aunque en ocasiones ella echaba en falta un poco más de fuego.
—Me siento un poco culpable. Se suponía que era tu temporada, no la mía —le recordó Mary a su prima.
Su padre le había negado su presentación en sociedad, obligándola a languidecer en el convento. Y aquello solo acabó cuando su tía, la madre de Alicia, había decidido tomar cartas en el asunto, e insistido en que la liberaran de su suplicio para que pudiera compartir la temporada con Alicia. Era la primera vez que Mary tenía la oportunidad de disfrutar del glamour de Londres, y se había enamorado del ambiente.
—El señor Charles Godwin –se oyó anunciar.
—Aún no ha terminado. Todavía puedo encontrar al amor de mi vida —contestó Alicia, en un tono que indicaba que no había perdido la esperanza.
Mary sintió una nueva punzada de culpabilidad, pues no podría asegurar que Fitzwilliam fuera su amor verdadero. Cierto que sentía cariño por él. Sus modales y sus maneras de vestir eran impecables. Sospechaba que, de estar vivo Sebastian, se habría parecido bastante a él: respetuoso, encantador, ingenioso. También le gustaban sus padres, el marqués y la marquesa de Glenchester. Y ellos parecían estimarla, incluso eran de la convicción de que el tiempo que había pasado en el convento le había enseñado misericordia y gracia, aunque lo cierto era que lo único que había aprendido era a jamás volver a confiarle un secreto a su padre.
—Cualquier caballero se consideraría afortunado por tenerte —le aseguró a Alicia.
—Eres demasiado generosa. Y hablando de hombres afortunados, ahí está el tuyo.
Volviéndose en la dirección que indicaba la mirada de su prima, Mary vio acercarse a su prometido. El vizconde Fitzwilliam tenía algunos años más que ella, lo que le confería un aspecto de madurez y sofisticación del que carecían no pocos lores más jóvenes. Alto y delgado, de piel clara y sonrisa fácil, le ofreció una amplia sonrisa. Su padre estaba encantado con la unión, a pesar de que la propiedad que heredaría Fitzwilliam estaba en Cornualles, lejos de su hogar en Yorkshire.
—Lord y lady Raybourne.
Lord Fitzwilliam se detuvo frente a ella, contemplándola con gesto complacido.
—Está usted encantadora, lady Mary.
—Gracias, milord —susurró ella al recién llegado que había capturado todas las miradas del salón de baile.
—Y usted también, lady Alicia.
—Es usted amable en exceso, milord.
—En absoluto. Me limito a constatar lo evidente —Fitzwilliam devolvió toda la atención a su prometida—. ¿Me ha reservado el baile de rigor?
El séptimo. Era un hombre receloso y Mary se sintió aún más encariñada con él. Era el número de la suerte de su prometido. Había bailado con ella el séptimo baile en cada ocasión desde que, según sus propias palabras, ella lo había hechizado con su belleza.
—En efecto.
—Espléndido. ¿Nos disculpa, lady Alicia?
—Por supuesto, milord.
A Mary no le gustaba la idea de dejar a su prima sola y no entendía por qué los caballeros presentes no se arremolinaban a su alrededor. Fitzwilliam apoyó una mano en la espalda de su prometida y la condujo hacia la zona de baile.
—¿Querrás bailar el siguiente con ella?
—¿Con quién?
—Con lady Alicia, mi prima.
—Si eso te complace.
—Enormemente.
—¿Y no te hará sentir algo celosa? —preguntó él con cierto tono de broma.
—Lo hará, pero sobre todo me hará feliz. No entiendo por qué los caballeros no se sienten atraídos por ella.
—Porque a tu lado, palidece.
Un cálido rubor ascendió a las mejillas de Mary. Se sentía un poco egoísta al soñar con que esos elogios que su prometido le regalaba continuaran tras la boda. Las notas de un vals empezaron a sonar y él la tomó en sus brazos. La sujetaba con ternura, sin ninguna promesa de pasión o aventura, pero eso pertenecía a su infancia. Muchos pensaban que quedaría para vestir santos, pero allí estaba con un admirador con el que jamás habría soñado tras años de aislamiento en el convento.
Poco le había ayudado el temor de que lord David fuera tras ella, tal y como había hecho con sus sobrinos. Conocía sus secretos, sus pecados, y era consciente de ser bastante impulsiva, de actuar en ocasiones sin reflexionar. Sin embargo, de no haber confiado en su instinto aquella noche…
—Su Excelencia, el duque de Keswick.
El inesperado anuncio sobresaltó a Mary.
—¡Dios santo! —exclamó Fitzwilliam, casi deteniéndose—. ¿De eso trata todo esto? ¿Ya le han concedido su petición? Lord David desde luego acostumbra a sorprendernos con toda su pompa.
Mary apenas soportaba escuchar la insinuación de su prometido. Si lord David ya estaba en posesión de los títulos, entonces los tres hermanos habían sido declarados muertos.
—Lord Tristan Easton.
Mary sintió flaquearle las rodillas.
—Lord Rafe Easton.
El mundo se estrechó a su alrededor y empezó a oscurecerse por los bordes. Con el corazón acelerado, ella se volvió hacia la escalera que conducía al salón de baile. La música se había interrumpido y las parejas habían dejado de bailar. Los suaves murmullos pronto aumentaron en intensidad a medida que los invitados susurraban y varias damas daban un respingo.
Tres hombres de imponente estatura, cabellos largos, negros como la noche, estaban parados en el rellano. La elegante ropa a medida no ocultaba el aspecto salvaje de sus rostros mientras las gélidas miradas azules buscaban entre la multitud, pasaban de una persona a la siguiente. Con evidente desprecio, dejaban bien claro que todos estaban por debajo de ellos. Uno apuntaba al mayordomo con una pistola, sin duda el motivo por el que el desdichado les había anunciado con el título que su jefe pronto esperaba ostentar.
Mary reconoció a Rafe en el hombre armado. Aunque era alto, no había alcanzado la estatura de los gemelos. También reconoció a Tristan, por su inconfundible sonrisa ligeramente torcida a la derecha.
La sonrisa de Sebastian siempre se torcía a la izquierda, o al menos así solía ser. En esos momentos no sonreía y, considerando la tremenda cicatriz que cruzaba ese lado de su rostro, Mary dudó que fuera siquiera capaz de sonreír. Un parche negro cubría uno de sus ojos. Por Dios santo, ¿qué le había sucedido?
Mary dio un paso al frente, pero enseguida fue retenida por Fitzwilliam.
—Con calma, querida —susurró—. No sabemos qué peligros nos acechan.
Ella sospechó que unos cuantos. Los lores de Pembrook habían regresado de entre los muertos.
Y no pudo evitar pensar que el aburrido baile estaba a punto de convertirse en el acontecimiento más memorable de la temporada.
Capítulo 2
—Creo que hemos llamado su atención —observó Tristan con la confianza de un hombre acostumbrado a mandar.
A pesar de todo lo que había sufrido, no parecía haber perdido su sentido del humor. Sebastian no podría decir lo mismo, pero él había perdido mucho más en Crimea. Allí había dejado su atractivo. Su ojo. Y otras partes de su cuerpo no tan fácilmente identificables.
Los médicos aseguraron que debería haber muerto por culpa de las heridas. Pero él era un hombre movido por su necesidad de venganza, de modo que se negó a permitir que su corazón dejara de latir. Aferrado al pañuelo que contenía la tierra que había recogido antes de marcharse, llenó su nariz con la intensa fragancia y soportó el dolor y la agonía. Sobrevivió, porque no hacerlo habría sido impensable.
Era el duque de Keswick, el legítimo heredero de Pembrook y cinco propiedades más, así como de otros tres títulos. Y, por Dios, que iba a reclamar lo que era suyo.
Su tío estaba a punto de descubrir que los tres muchachos se habían convertido en hombres de cuidado. Incluso él se había sorprendido al ver la transformación de sus hermanos. No se parecían al típico segundo y tercer hijo que solían entregarse alegremente a los placeres. El duque no podría haberse sentido más orgulloso, ni tranquilo, de tenerlos a su lado, guardándole las espaldas, preparados para batallar por él.
Recorrió el salón de baile con la mirada. Su padre le había presentado a numerosos lores en las fiestas campestres que solía ofrecer, pero a él le había interesado más jugar a las batallas con sus hijos. Y allí estaban esos hijos, aunque la identificación no era tarea sencilla, pues hacía años que nadie de los que estaban ahí los había visto.
—Un momento —un caballero de más edad dio un paso al frente—. No se puede entrar en la casa de un hombre, interrumpir una velada y agitar una pistola en el aire.
En realidad podrían haber sido dos más. Los tres iban armados, pero solo Rafe había sacado la suya cuando el mayordomo se había negado a anunciar a Sebastian como se lo había pedido, porque no tenía invitación. Rafe parecía haber desarrollado un carácter impaciente con los años.
—Esta casa es mía —proclamó él—, y entraré en ella cuándo y cómo me plazca.
El caballero pareció escandalizado y Sebastian lamentó el tono empleado con él. Sin embargo, disculparse le haría parecer débil y aún le aguardaban los retos más importantes. ¿Dónde demonios estaba su tío? Seguro que el muy cobarde se había escabullido por la puerta trasera y, en esos momentos, huía como la sabandija que era.
Una mujer joven y de baja estatura subió las escaleras con determinación, deteniéndose a medio camino. Llevaba un vestido de seda color violeta. Una gargantilla de perlas rodeaba su cuello y los cabellos rubios estaban decorados con peinetas de diamantes. Su cuerpo era bastante voluminoso, consecuencia de los placeres culinarios a los que, sin duda, se entregaba. Un destello de duda brilló brevemente en su mirada antes de decidirse a hablar.
—Soy lady Lucretia Easton, esposa de lord David, futura duquesa de Keswick…
—No, señora, lamento informarle de que no está usted destinada a convertirse en duquesa. Y si mi tío la engañó para casarse con usted, debería ir al infierno.
La mujer abrió los ojos desmesuradamente y su mandíbula se desencajó. A Sebastian le sorprendió que nadie acudiera en su ayuda. Quizás todos estaban igual de anonadados, o quizás se limitaban a aguardar acontecimientos. Sin duda les estaba ofreciendo un buen espectáculo. No le agradaba especialmente, pero su éxito se basaba en exponer su situación ante testigos.
—No sé quién es usted, señor, pero…
—Soy el duque de Keswick.
—Eso es imposible.
—Le aseguro, señora, que lo soy.
—Miente —la mujer dio dos palmadas hacia un criado—. Sacad de aquí a este farsante y a sus amigos bribones de inmediato.
—¡Dice la verdad! Es el duque de Keswick —una voz femenina surgió de entre los invitados y una joven, alta y delgada, se abrió paso hasta la escalera.
A medida que ascendía los peldaños, mostraba la punta de unas zapatillas rosas, a juego con el vestido de baile. Se detuvo a corta distancia de Sebastian y se agarró a la barandilla, como si corriera peligro de desmayarse al contemplar al hombre que tenía frente a ella.
Sebastian sabía lo que esa mujer estaba viendo. Lo que todos veían. Carne mutilada, gruesas cicatrices que cruzaban la mejilla y seguían por el cuello hasta desaparecer bajo la ropa.
Y al mismo tiempo que ella lo veía con claridad, él la vio también.
Tenía los cabellos de un familiar color rojo. Un recuerdo lo asaltó. Recuerdo de cabalgar por el campo persiguiendo a una chiquilla que, debido al color de sus cabellos, jamás lograba camuflarse. Su presencia lo había impregnado todo de una energía que rivalizaba con el sol.
Pero esa mujer de pie ante él no podía ser la que él creía. ¿Dónde demonios estaban las pecas? Conocía esas pecas, verdaderas constelaciones, como conocía las estrellas en el firmamento. Además, aquella niña era plana como una tabla, mientras que la mujer que tenía delante poseía unas curvas que invitaban a un hombre a explorarlas. Los hombros y el cuello desnudos revelaban una sedosa piel. En el borde del escote descubrió una peca y se preguntó cómo había llegado el sol hasta ese lugar. Sintió la boca seca. ¡No podía ser!
—¿Mary? —preguntó con voz ronca.
Ella sonrió a modo de respuesta. Una sonrisa familiar.
Pero entonces vio la piedad reflejada en la mirada verde y las lágrimas que llenaban sus ojos. El estómago de Sebastian se encogió. Había deseado y temido a partes iguales ese momento. Y un dolor como no había sentido en el campo de batalla le atravesó el corazón.
Sabía muy bien en qué se había convertido. Había destrozado el espejo que se lo había revelado. Con gusto habría privado a Mary del horror, pero, para desenmascarar a su tío, tenía que mostrarse.
—No lo hagas —le ordenó, apenas moviendo los labios.
—Tu tío solo sabía que habíais desaparecido —Mary contuvo las lágrimas, asintió y se cuadró de hombros—. Nadie sabía dónde estabais, qué os había sucedido. Había numerosas especulaciones sobre vuestra muerte. Lobos, enfermedades, asesinatos. Pero yo sabía que todas eran mentira. Sin embargo, después de tanto tiempo, lo más lógico era pensar que estabais muertos.
—Bueno, pues parece que el anuncio de nuestro fallecimiento fue un poco prematuro, ¿no? —intervino Tristan.
—De lo cual todos nos alegramos —Mary asintió.
Sebastian dudaba que su tío se mostrara tan encantado. Su mirada se posó en la anfitriona de la velada. Ella también se aferraba a la barandilla. Parecía un pajarillo expulsado del nido. Pero no podía mostrar ni un ápice de misericordia. Era el juguete del demonio y, aunque quizás fuera inocente, podía resultar muy peligrosa.
—¿Dónde está, señora? ¿Dónde está su esposo?
—Seguramente jugando a las cartas —la mujer frunció el ceño.
—Pues que alguien vaya a buscarlo.
—¡Un momento! —la indignación hizo que Lucretia se recompusiera—. Nadie me da órdenes en mi propia casa.
—La casa es mía —rugió Sebastian, descendiendo dos escalones.
—¡Lord David! ¡Lord David! —la noble dama corrió escaleras abajo.
—Yo soy el verdadero duque de Keswick —él bajó dos escalones más—. Mis hermanos y yo reclamamos lo que nos fue robado.
—Te pareces a tu padre —observó un caballero.
—Ya no —Sebastian casi soltó una carcajada—, pero Tristan sí. Muchísimo. Como mi gemelo, servirá como prueba viviente de que somos quienes aseguramos ser. Además, llevo el anillo de mi padre.
Parecía que el salón de baile no hubiera podido estar más en silencio, pero lo estuvo. El ambiente era más parecido al de un funeral. Sebastian no había esperado unos alegres vítores de regocijo, pero sí un poco más de aceptación. Sentía las miradas sobre él, las especulaciones. No le gustaba airear los trapos sucios delante de extraños y había considerado enfrentarse a su tío en privado, pero ese hombre se merecía un escarnio público.
—¿Qué demonios pasa aquí?
Allí estaba al fin el usurpador, abriéndose paso con arrogancia entre los casi trescientos invitados. Al llegar a las escaleras, su tío levantó la vista y se paró en seco. Sebastian se sorprendió al contemplarlo. Por algún motivo, había esperado que el hombre mantuviera el mismo aspecto de siempre, pero obviamente no había sido así. David no era particularmente alto, pero su aspecto era más voluminoso que el de su juventud. Estaba claro que había disfrutado del fruto de su traición. Las gruesas manos estaban adornadas con anillos y los cabellos se habían vuelto canosos. Convencido de ser el dueño de algo que no le pertenecía, la nariz apuntaba demasiado alto.
—Saludos, tío.
Lord David sacudió la cabeza incrédulo antes de mirar a su alrededor con ojos desorbitados.
—Mis sobrinos están muertos.
Sebastian soltó una carcajada, más parecida a un ladrido. No recordaba la última vez que había reído de verdad, pero sí que había sido antes de la muerte de su padre.
—¡Has terminado por creerte tus propias mentiras!
—No sé quién eres…
Sebastian bajó las escaleras tan deprisa que su tío apenas tuvo tiempo de recular dos pasos antes de que la mano de su sobrino lo agarrara por el cuello. A su alrededor oyó exclamaciones de sorpresa, pero nadie dio un paso al frente para desafiarlo. Sin duda, la amenaza que reflejaba su maltrecho rostro había transmitido el mensaje. Ni él ni sus hermanos permitirían que nadie interviniera. Habían conseguido comunicar sus mensajes de amenaza sin necesidad de molestas palabras, un talento muy útil a la hora de enfrentarse a un enemigo. Y lord David Easton era un enemigo.
Siendo un muchacho, su tío le había parecido alto, temible e invencible, pero en esos momentos él lo superaba con creces en estatura. Su vida no había sido fácil. Poseía unos músculos de acero, el cuerpo endurecido por las guerras. Era capaz de derribar a un hombre con la espada, el rifle o la pistola. Si era necesario, era capaz de destrozar a un hombre con las manos desnudas, y la tentación de hacerlo en esos momentos era casi irresistible.
—Sabes muy bien quién soy —anunció Sebastian con calma, aunque su voz traslucía una intensa furia que amenazaba con desbordarse. Sabía que no iba a serle fácil comportarse como un caballero, y estaba a punto de estallar. Debería haber vivido una vida despreocupada, asistido a la escuela, ser educado como un futuro duque.
En cambio había sufrido penurias, sangre y horror. Sus hermanos habían experimentado algo parecido. Su misión era la de protegerles, cuidarles, y solo había conseguido llevarlos al mismo infierno. Les había traicionado. Su padre se habría sentido profundamente defraudado, pero no más de lo que estaba él consigo mismo.
—Si lo deseas, podemos acudir a la Corte Suprema, pero de un modo u otro recibiré los títulos que mi padre me cedió. Puedes retirarte discretamente o luchar contra mí. Aunque te advierto, fui capitán del ejército de Su Majestad. Cuando tengo un objetivo, nada me impide alcanzarlo. Tristan ha navegado los mares. Para él no eres nada. Y Rafe, bueno, digamos que conoce un lado oscuro de Londres que incluso a mí me aterroriza.
Su tío clavó las uñas en las muñecas de Sebastian y boqueó con ojos desorbitados.
—Te concedo un día para recoger tus pertenencias y marcharte. A nosotros nos diste mucho menos tiempo para huir de Pembrook para salvar nuestras vidas. Si osas llevarte un solo objeto que no te pertenezca, Tristan se ocupará de ti como vio hacer con los ladrones en el Extremo Oriente. Te cortará las manos.
—Y me encantará hacerlo —anunció su gemelo como si la tarea no requiriese más esfuerzo que el de espantar una mosca.
Su tío seguía debatiéndose, entre borboteos, para respirar.
Sebastian sabía que debería soltarlo, pero era incapaz de ello. Ese hombre era el responsable de los últimos doce años de miseria. En su ausencia, había disfrutado de una vida de lujos que debería haber sido para él y sus hermanos. Había robado. Seguramente matado. No merecía el aire que respiraba. No merecía…
Un ligero toque en el hombro, como el aleteo de una mariposa, llamó su atención.
—Lo estás matando —observó Mary con calma—. Después de todo lo que has padecido, no querrás acabar en el calabozo.
No, y, de repente, lo que hacía no le resultaba satisfactorio. Había soñado con ese momento, lo había anticipado y, aun así, no le estaba colmando. Su tío no era un digno adversario. Era poco más que escoria. Sebastian soltó a su tío con fuerza. El hombre aterrizó de espaldas sobre el suelo.
—Mañana, al amanecer, espero que ya no estés aquí, tío. No quiero volver a verte jamás. Y lo mismo opinan mis hermanos. Nuestra compasión ha llegado a su límite. Atrévete a desafiarnos, y sobre ti se desatará el infierno.
Mirando a su alrededor, vio expresiones de horror, confusión, incredulidad. Y de nuevo la compasión en los ojos de Mary. Una compasión que le hacía sentir como una bestia inmunda, porque ya no estaba seguro de si eran sus destrozadas facciones las que despertaban ese sentimiento en la joven, o más bien sus acciones, sus palabras. No se había comportado como un caballero. Debería haber hablado con su tío en privado, aunque, a juzgar por la reacción de los invitados, no gozaba de muchos favores. Y bien poco que le importaba.
Su tío merecía pudrirse en el fondo de un pozo.
Sebastian asintió casi imperceptiblemente hacia Mary antes de subir las escaleras. Salió de la casa con la esperanza de haber dejado bien claro que el duque de Keswick había regresado a su hogar.
Desgraciadamente aún le quedaba lo más difícil: convencerse a sí mismo.
Capítulo 3
En el salón de baile se desató la locura.
En cuanto los hermanos desaparecieron por la puerta, se inició un creciente murmullo de objeciones, protestas y especulaciones.
Mary permaneció aferrada a la barandilla, el único modo de impedirle correr tras ellos. Sería un desastre y su reputación quedaría en entredicho. Una dama no corría detrás de unos caballeros que huían, sobre todo cuando su comportamiento había sido de todo menos caballeroso. Y, sin embargo, tenía tantas preguntas… ¿Dónde habían estado todos esos años? ¿Qué había retrasado su regreso? ¿Qué les había sucedido?
Se habían convertido en hombres, pero sin duda el trayecto no había resultado placentero. Sus miradas glaciales, desprovistas de toda compasión, helaban la sangre. Tampoco podía culparles. Habían sufrido la peor de las traiciones, pues uno de su propia sangre había buscado su muerte.
—Creía que estaban muertos —balbuceó lord David ante la mirada inquisitiva de uno de los lores—. No he sabido nada de ellos durante todos estos años. He cuidados de los bienes del duque porque así lo habría deseado mi hermano. Su desconfianza y acusaciones están fuera de lugar.
«No, no lo están», quiso gritar Mary. «Los encerraste en la torre. ¿Por qué hacer algo así si no tenías intención de matarlos?».
Lord David sudaba copiosamente, respirando con dificultad, contemplando los rostros de quienes habían esperado que ascendiera en la nobleza.
—Os digo —continuó—, que no habría reclamado el título de haber sabido que seguían vivos. Hice todo lo posible por encontrarlos. Pero ellos no querían ser encontrados. Todos vosotros creíais que estaban muertos. Habéis oído los rumores: lobos, enfermedad, asesinato. ¿Cómo iba a saber yo la verdad? ¿Acaso la sabíais vosotros? ¿Alguno de vosotros?
Su feroz mirada se posó en Mary y ella vio odio, como si lord David sospechara, supiera, lo que había hecho. Un escalofrío de terror le recorrió el cuerpo, pero, desafiante, le sostuvo la mirada.
De repente, David empezó a zarandear a los invitados.
—¡La fiesta ha terminado! ¡Marchaos y dejadme en paz!
Corrió pasillo abajo, seguido de cerca por su esposa, que se retorcía las manos enguantadas mientras lloriqueaba. Mary sufrió un sobresalto. No le gustaría vivir una situación parecida.
—¿Qué sientes por él? —sin previo aviso, Fitzwilliam la agarró de un brazo.
—¿Disculpa?
—Ese hombre que asegura ser el duque de Keswick. Lo mirabas… embelesada.
—Feliz —admitió ella—. Porque están vivos. Hasta hoy temía que estuvieran muertos. Y lo que dice es la verdad. Crecimos juntos hasta que desaparecieron, pero los reconocería en cualquier lugar.
Al menos juntos, pues Mary no estaba segura de haberlos reconocido por separado. Tenían muy poco de caballeros y su carácter exudaba una rudeza que hablaba de las penurias sufridas. Durante años había soñado con volverlos a ver, pero jamás se había imaginado encontrarse con lo que había visto.
Los invitados pasaban a su lado. El drama parecía haber concluido. Al menos de momento. Ella ignoró los susurros y murmullos, centrándose en el hombre que tenía delante.
—Me crees, ¿verdad?
—Lo que yo crea no importa —Fitzwilliam parecía incómodo—. Mi título carece de peso.
—Entre tus amigos sí lo tiene —algunos de los amigos de su prometido ostentaban importantes títulos y podrían ser buenos aliados de los hermanos en caso de necesidad.
—Vamos —ordenó él—. Será mejor que nos vayamos. No me fío de que esos rufianes no regresen para desatar el caos. He oído hablar de sed de sangre, pero por Dios bendito que hasta esta noche no la había visto.
—No son rufianes y tienen derecho a estar furiosos. Lord David fue el motivo de su huida —Mary apretó la mano de Fitzwilliam, ansiosa por hacerle comprender. Los invitados pasaban cada vez más despacio junto a ellos, deseosos de captar partes de la conversación, pero no estaba dispuesta a alimentar su curiosidad—. He venido con Alicia y la tía Sophie.
—Viajaréis en mi carruaje.
—Hemos traído el nuestro.
—No me gusta cómo te miraba ese hombre. Teniendo en cuenta el giro de los acontecimientos, no puedo permitir que tres damas viajen sin protección.
El conductor y el lacayo no debían ser bastante protección para él, reflexionó Mary. Tampoco podía negar que le gustaba que se mostrara tan preocupado por ella.
—Tenemos que encontrar a mi prima y a mi tía.
—Me pondré a ello de inmediato —asintió Fitzwilliam—. No te muevas de aquí.
—Ni se me ocurriría.
Mary lo contempló con ternura. Iba a ser un marido excelente, siempre pendiente de sus necesidades. La iba a cuidar, a proteger. No podría pedir un hombre más atento.
Se apretó contra la barandilla para dejar más espacio a los invitados que seguían marchándose. Todos hablaban a la vez y las damas tenían los ojos brillantes. Era evidente que estaban entusiasmadas con lo sucedido.
—¿Sabes si están casados? —preguntó lady Hermione al pasar junto a ella.
—No lo sé —la pregunta le irritó, aunque no debería.
—Pero tú les conoces.
Mary ya no estaba tan segura. Conocía a los muchachos que habían sido, pero en cuanto a los hombres en los que se habían convertido…
—Lo que sé es que son quienes dicen ser, los lores de Pembrook.
—Unos diablos muy atractivos —los ojos de lady Hermione chispeaban—. Bueno, salvo el duque. ¿Qué crees que le sucedió?
—En serio, yo… —Mary sacudió la cabeza.
—¡Hermione! —llamó su padre—. Vamos.
—Mañana tomamos el té —lady Hermione apretó el brazo de Mary—. Tenemos que hablar.
Antes de que Mary pudiera responder, la joven dama había desaparecido escaleras arriba. Nunca habían tomado el té juntas. De repente parecía haberse convertido en una celebridad. Pero se contuvo de explicarles que habían sido vecinos. Que les había ayudado a huir.
«¡Les encerró en la torre!», quería gritar.
Pero se limitó a aguantar las miradas y a asentir amablemente a otras dos invitaciones para tomar el té. Por fin su prima la agarró de un brazo y la condujo escaleras arriba, seguida de su tía y Fitzwilliam.
—Tenemos mucho de qué hablar —observó lady Alicia.
—No sé mucho más que tú —contestó Mary mientras alcanzaban el último peldaño.
No tuvieron más oportunidad de hablar hasta que se instalaron en el carruaje de Fitzwilliam.
—Bueno, bueno —empezó su tía—. Yo diría que se ha producido un interesante giro en los acontecimientos, aunque no puedo aprobar el método. Ese despliegue público de enemistad familiar no es de buen gusto. La situación exigía discreción y mucho más decoro.
—Vamos, mamá —intervino Alicia—. No puedes negar que resultó un espectáculo fascinante. Esos lores tienen muy buena presencia. Mañana serán la comidilla en Londres.
—Lo son ya esta noche —murmuró la tía Sophie.
—Su método encerraba un propósito, lady Sophie —observó Fitzwilliam—. Humillar a lord David.
—Y bien que merecía esa humillación, milord —espetó Mary sin poder refrenarse—. Y sospecho que manejaron el asunto como lo hicieron para tener testigos.
—Ese hombre está arruinado —lamentó su tía—. Y su pobre esposa. Solo llevan casados tres meses.
—Yo también lo siento por ella —asintió Mary—. ¡Qué horrible debe ser descubrir que el hombre con el que te has casado no es el hombre que creías que era!
—Y la ha arrastrado con él en su caída. No sé si yo podría perdonarle algo así —continuó Sophie.
—No debería ser perdonado por nadie —le aseguró ella.
—No te imaginaba tan dura —su tía dio un respingo.
—Pretendía matarlos.
—¿En serio? —preguntó lady Alicia con entusiasmo.
—¿Y cómo sabes tú eso? —intervino Fitzwilliam.
—Le oí dar la orden.
—¿Y a quién se la dio?
—No lo vi. Pasaba junto a la estancia y oí la conversación. Yo tenía doce años y estaba aterrada. Corrí en busca de Sebastian.
—¡Cielo santo! —exclamó su prima—. Nunca me lo habías contado. Me ocultaste ese delicioso secreto.
—Prometí a Sebastian que no se lo contaría a nadie —había roto su promesa una sola vez, y bien caro le había costado.
—Eras una niña —insistió Fitzwilliam—. Debiste entenderlo mal.
—No. Estoy segura de que no.
—Mary, querida, es absurdo pensar que lord David recurriría al asesinato para hacerse con un título. Habría tenido que matar a los tres muchachos.