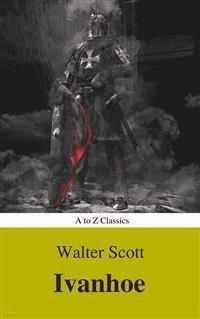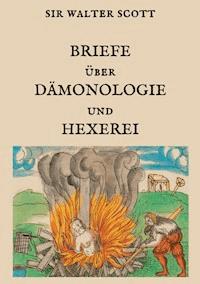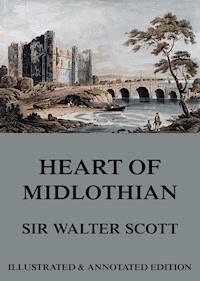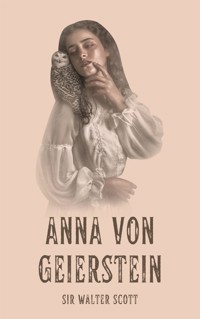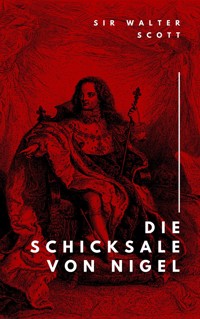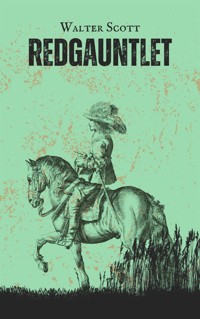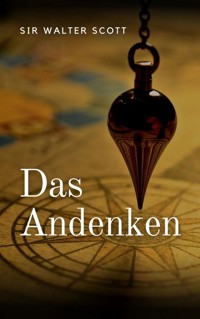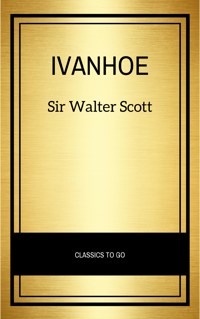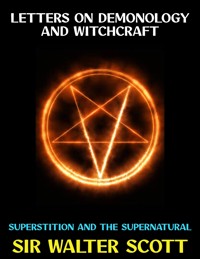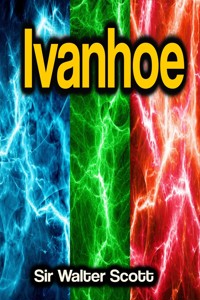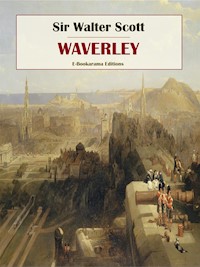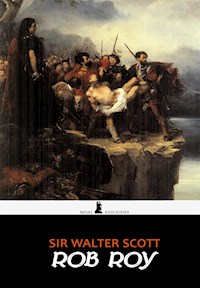
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moai Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela comienza cuando Frank Osbaldistone, hijo de un comerciante Inglés, viaja por primera vez al norte de Inglaterra, y posteriormente a la Tierras Altas de Escocia, con el objeto de cobrar una deuda robada a su padre. Pero cuando el joven Francis descubre que su intrigante y astuto primo Rashleigh intenta hacerse tanto con los negocios de su padre como con el amor de Diana Vernon, la joven a la que pretende, no le queda otro remedio que acudir en busca del legendario Rob Roy y solicitar su ayuda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tabla de contenidos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
SOBRE EL AUTOR
Notas
ROB-ROY
*
SIR WALTER SCOTT
Traducción de Jaime Lafuente Álamo
Moai Ediciones 2016
Rob-Roy
© Walter Scott 1817
© De la presente traducción Jaime Lafuente Álamo 2015
Imagen de Portada: Sir Robert Tennyson
2
ÍNDICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sobre el Autor
1
¿Qué mal he hecho para que caiga sobre mí tan cruel aflicción? Ya no tengo hijos y ni siquiera aquel me pertenece. La maldición, que me persigue, pesa sobre su cabeza; sí, ella es la que así te ha cambiado. ¿Viajar? Algún día enviaré a viajar mi caballo.
BEAUMONT Y FLETCHER, Mr. Thomas
M
E HABÉIS ROGADO, mi querido Tresham, que dediqué una parte de los ocios con que la Providencia ha bendecido el término de mi carrera, a consignar, por escrito, las pruebas y vicisitudes que señalaron el principio de ella.
El recuerdo de esas aventuras, según os place apellidarlas, ha dejado en verdad sobre mí una huella viva y duradera de goce y de pesar, y no la experimento jamás sin un profundo sentimiento de gratitud y de devoción hacia el soberano Arbitro de las cosas humanas que ha guiado mis pasos a través de un dédalo de obstáculos y de peligros. ¡Contraste que infunde un encanto más a la dichosa paz de mis postreros días!
Debo, asimismo, deferir a una opinión que a menudo habéis manifestado. Los acontecimientos en que me he visto envuelto dentro de un pueblo cuyo proceder y cuyas costumbres son aún tan particulares, ofrecen su lado pintoresco y atractivo para quienes gustan de oír a un anciano hablar de los pasados tiempos.
No echéis en olvido, empero, que ciertas narraciones que se han contado entre amigos pierden la mitad de su valor cuando se confían al papel, y que las historias en que el oído ha tomado interés, no bien salen de labios del mismo que ha desempeñado su parte en ellas, parecen menos dignas de atención leídas en el silencio del gabinete. Y ya que una florida ancianidad y una salud robusta os prometen, con toda probabilidad, existencia más dilatada que la mía, encerrad estas páginas en algún secreto cajón de vuestro escritorio hasta tanto que nos hayamos separado el uno del otro por un acontecimiento que puede sobrevenir a cualquiera hora y que sobrevendrá dentro de pocos, sí, dentro de pocos años. Cuando nos habremos separado en este mundo, para encontrarnos (así lo espero), en otro mundo mejor, seguro estoy de que apreciaréis, más que los méritos, la memoria del amigo que ya no existirá, y entonces, en las circunstancias cuyo cuadro voy a trazar, hallaréis asunto para reflexiones tal vez melancólicas, pero no faltas de atractivo.
Hay quien lega a sus más caros confidentes una imagen de lo que fue algún día: yo deposito en vuestras manos la exposición fiel de mis ideas y sentimientos, de mis errores y cualidades, en la firme esperanza de que las locuras y los azares de mi juventud hallarán en vos el mismo juez indulgente y bueno que más de una vez ha reparado las faltas de mi edad madura.
Una de las ventajas que, entre otras muchas, tiene el dedicar a un amigo íntimo las propias memorias (palabra asaz solemne aplicada a mis humildes hojas) es la de prescindir de ciertos detalles inútiles para él y que, indispensables para un extraño, le distraerían de cosas más interesantes. ¿Hay necesidad alguna de imponeros el fastidio so pretexto de que estáis a mi disposición y de que tengo delante de mí tinta, papel y tiempo? Respecto a no abusar de ocasión tan tentadora para hablar de mí y de lo que me interesa, hasta dentro de cosas que os son familiares, no me atrevo a prometerlo. El gusto de referir, sobre todo cuando somos héroes del relato, hace a menudo perder de vista las atenciones debidas a la paciencia y al goce de nuestros oyentes. Los mejores y los más sabios han sucumbido a la tentación.
Básteme recordaros un singular ejemplo que tomaré de esa edición original, una de las más raras, de las memorias de Sully, la cual, con el entusiasta orgullo de un bibliófilo, ponéis por encima de aquella en que se ha sustituido su forma por la más cómoda de una narración histórica. Para mí lo curioso de ellas está en ver hasta qué grado de debilidad el autor las sacrifica al sentimiento de su importancia personal.
Si mal no recuerdo, aquel venerable señor, aquel gran político había encargado simultáneamente a cuatro gentilhombres de su casa el poner en orden los diarios y memorias de su vida bajo el título de Memorias de las sabias y reales Economías de Estado, domésticas, políticas y militares de Enrique el Grande, etc. Dispuesta la compilación, los graves analistas entresacaron de ella los elementos para una narración biográfica, dedicada a su señor, in propria persona. Y he aquí cómo Sully, en vez de hablar en tercera, como Julio César, en primera, como la mayoría de los que, en el apogeo de la grandeza o desde su gabinete de estudio, se proponen contar su vida: he aquí, repito, cómo disfrutó el tan refinado cuanto singular placer de hacerse reproducir sus recuerdos por los secretarios siendo con ello a la vez oyente, héroe y probablemente autor de todo el libro. ¿No estáis viendo al antiguo ministro, tieso como una estaca, en su gorguera abollada y en su jubón colante galoneado de oro, pomposamente sentado bajo el dosel, prestando oído a los compiladores? ¡Espectáculo curioso! Y los últimos, descubierta la cabeza, le repetirían ceremoniosamente: «Así discurrísteis… El señor rey puso en vuestras manos los despachos… Y emprendisteis de nuevo la marcha… Tales fueron los secretos avisos que disteis al señor rey…»: cosas todas que él se sabía mejor que cualquiera de ellos y cuyo conocimiento había adquirido por él mismo.
Sin hallarse precisamente en la posición, un tanto grotesca, del gran Sully, no fuera menos ridículo en Francis Osbaldistone el disertar prolijamente con William Tresham acerca de su nacimiento, de su educación y de sus lazos de parentesco. Lucharé, por tanto, lo mejor que sepa, contra el demonio del amor propio y procuraré no hablar palabra de lo que ya os es conocido. Cosas, empero, habrá que deba recordar, porque, aparte el haber decidido de mi destino, el tiempo las haya quizá borrado de vuestra memoria.
Debéis haber conservado el recuerdo de mi padre, puesto que, estando él asociado el vuestro, le conocisteis desde vuestra infancia. Habían ya pasado para él sus días felices, y la edad y las dolencias amortiguado aquel ardor que desplegaba en sus especulaciones y empresas. Hubiera sido menos rico, sin duda, pero igualmente dichoso, tal vez, si hubiese consagrado al progreso de las ciencias aquella voluntad de hierro, aquella viva inteligencia y aquella mirada de águila que puso al servicio de las operaciones comerciales. No obstante, se halla en sus vicisitudes atractivo bastante poderoso para fascinar a un espíritu audaz hasta dejando a un lado el afán de lucro. Quien fía la embarcación a las inconstantes olas debe unir la experiencia del piloto a la firmeza del navegante, y, aun así, se expone a naufragar si el soplo de la fortuna no le es propicio.
Mezcla de vigilancia obligatoria y de azar inevitable, se ofrece a menudo la terrible alternativa: ¿triunfará la prudencia de la fortuna, o la fortuna derribará los cálculos de la prudencia? —Y entonces se ponen de relieve las fuerzas múltiples del alma a la par de sus sentimientos, y el comercio adquiere todo el prestigio del juego sin presentar la inmoralidad de este.
A comienzos del siglo XVIII, cuando no había cumplido yo mis veinte años —¡Dios me valga!—, fui llamado bruscamente desde Burdeos a Londres para recibir de mi padre un importante aviso.
No olvidaré en mi vida nuestra primera entrevista.
Al dar disposiciones a los que tenía cerca de sí, mi padre había adquirido la costumbre de usar un tono breve, cortado, un tanto duro. Me parece estarle viendo aún como si fuera ayer: erguido y firme el talle, el paso vivo y seguro, claros y penetrantes los ojos, la frente surcada por las arrugas; y me parece oír su palabra limpia y precisa, y su voz, cuya accidental sequedad estaba muy lejos de ser la de su corazón.
No bien me hube apeado, corrí al gabinete de mi padre. Este se paseaba con aire grave y serio. La súbita presencia de su hijo único, a quien no había visto desde cuatro años atrás, no alteró en lo más mínimo su sangre fría. Me arrojé a sus brazos. Era bueno, sin ser tierno, y una lágrima, debilidad del momento, humedeció sus párpados.
—Dubourg me ha escrito que está contento de vos, Frank —me dijo.
—Celebro, señor…
—Pero yo… yo tengo menos motivo para estarlo —añadió apoyándose en su escritorio.
—Siento mucho, señor…
— ¡Celebro! ¡Siento!… Palabras que, las más de las veces, nada o poca cosa significan. Ved vuestra última carta.
La sacó de entre multitud de otras liadas con un bramante encarnado y cuidadosamente agrupadas y rotuladas. Allá yacía mi pobre pistola motivada por un asunto que interesaba mucho a mi corazón y escrita en los términos más propios, según yo, para conmover, sino para convencer, a mi padre; allá, repito, yacía envuelta en un paquete de papelotes de exclusivo interés comercial.
No pude contener una sonrisa, pensando en el sentimiento de vanidad herida y de mortificación con el cual contemplaba yo mi demanda, fruto de penosa labor (puede creérseme) extraída de un lío de cartas-órdenes o de crédito, de todo el vulgar enjambre de una correspondencia mercantil. «Indudablemente —pensé para mí— una carta de tamaña importancia (y tan bien escrita, aunque no osara confesármelo), merecía lugar aparte y, sobre todo, examen más serio que aquellas en que se trata de comercio y de banca».
Mi padre no notó mi disgusto y, aunque lo observara, no le hubiera preocupado en lo más mínimo. Con la carta en una de sus manos, prosiguió:
—Esta es vuestra carta, Frank, fecha del 21 del próximo pasado. En ella me significáis —y aquí recorrió con la vista algunos pasajes—, que en el momento de abrazar una carrera, negocio de gran trascendencia para la vida, esperáis que mi bondad paternal os concederá, al menos, la alternativa en la elección; que existen impedimentos… Sí, realmente existen impedimentos y, entre paréntesis, ¿no sabríais escribir de un modo más inteligible, poniendo los correspondientes tildes a vuestras t t y abriendo los rizos de vuestras s s?… Impedimentos invencibles para el plan que os he propuesto… Habláis largo sobre el particular, pues habéis llenado cuatro caras de buen papel para lo que, mediante algún esfuerzo en ser claro y limpio, hubierais podido resumir en cuatro líneas. En una palabra, Frank, vuestra carta se reduce a lo siguiente: a que no queréis cumplir con mi voluntad.
—Lo que equivale a decir, en el presente caso, que no puedo acceder a ella.
—Yo me preocupo muy poco con las palabras, muchacho —dijo mi padre, cuya inflexibilidad presentaba las apariencias de una calma imperturbable—. A veces es más cortés decir no puedo que decir no quiero: convenido; pero son frases sinónimas cuando no existe imposibilidad moral. Por lo demás, a mí no me gusta atropellar los negocios. Seguiremos después de comer… ¡Owen!
Owen compareció. No tenían aún sus cabellos aquella blancura de plata que debían dar a su vejez un aspecto tan venerable, porque a la sazón no había cumplido sus cincuenta años. Vestía, sí, como vistió toda su vida: levitón color de avellana, chaleco y calzón de lo mismo, medias de seda gris perla, zapatos con hebillas de plata, bocamangas de batista bien plegadas y ceñidas sobre sus manos, las cuales bocamangas, una vez en el despacho, internaba cuidadosamente a fin de preservarlas de las manchas de tinta. En una palabra, presentaba aquel aspecto grave y solemne, pero bondadoso, que distinguió hasta su muerte al dependiente principal de la importante casa Osbaldistone y Tresham.
Después que el viejo y buen empleado me hubo dado un afectuoso apretón de mano:
—Owen —le dijo mi padre—, hoy comerás con nosotros para saber las noticias que nos trae Frank de nuestros amigos de Burdeos.
Saludó de un solo trazo para expresar su respetuosa gratitud, pues en aquella época en que la distancia entre inferiores y superiores se mantenía con un rigor desconocido por la nuestra, una invitación como la indicada significaba señalado favor.
Aquella comida no se borrará, durante largo tiempo, de mi memoria.
Bajo la influencia de la inquietud que me oprimía y de un concentrado enojo, era incapaz de tomar en la conversación la parte activa que anhelaba mi padre y me aconteció varias veces que respondí bastante mal a las preguntas con que me abrumaba. Fluctuando entre su respeto al jefe de la casa y su cariño al muchacho que, en otro tiempo, había hecho saltar sobre sus rodillas, Owen se esforzaba, con el celo tímido del aliado de una nación invadida, en explicar, a cada uno de mis errores, lo que yo había querido decir, cubriendo mi retirada. Mas semejantes maniobras de salvación, lejos de socorrerme, no hicieron sino redoblar el mal humor de mi padre, quien descargó parte del mismo sobre mi oficioso defensor.
Durante mi estancia en casa Dubourg, mi conducta no se había parecido, en verdad, a la de
El pasante de notario
Nacido para causar
De un padre la irritación,
Pues en vez de trabajar
Borroneando un inventario,
Borroneaba una canción.
Pero, hablando francamente, solo había trabajado yo lo preciso para obtener buenos informes del francés, antiguo corresponsal de la casa encargado de iniciarme en los arcanos del comercio. En mi colocación, me había dedicado, principalmente, al estudio de las letras y a los ejercicios corporales. Ese doble género de aptitudes no era, no, antipático a mi padre, ni mucho menos. Tenía demasiado buen sentido para ignorar que constituyen uno de los más nobles ornamentos del hombre y estaba persuadido de que añadirían relieve y dignidad a la carrera que yo debía seguir. Su ambición rayaba más alto todavía: no me destinaba a sucederle solo en sus bienes, sí que también en aquel espíritu de vastas combinaciones que permiten extender y perpetuar una pingüe herencia.
Amaba su estado, y tal era el motivo que ponía por encima de todo para obligarme a tomarlo, sin dar de tener otros motivos cuyo secreto no averigüé hasta más adelante. Tan entusiasta como hábil y audaz en sus proyectos, cada empresa coronada por el éxito le servía de grada para elevarse a nuevas especulaciones cuyos medios suministraba ella misma. Caminar, como conquistador insaciable, de victoria en victoria, sin pararse a asegurar el fruto de sus triunfos, y mucho menos para disfrutarlos: tal parecía ser su destino. Acostumbrado a ver oscilar su fortuna toda en la balanza del azar; fértil en recursos para hacerla inclinar a su favor, nunca se sentía tan bien, ni desplegaba mayor decisión y energía que cuando disputaba su provecho a las conmovedoras vicisitudes del acaso. Se semejaba en ello al marinero que menosprecia sin cesar las olas y el enemigo, y cuya confianza se redobla en el momento del combate o de la tempestad.
Con todo, no se le ocultaba que bastarían los años o una enfermedad accidental para abatir sus fuerzas, y ansiaba ardientemente hacer de mí un auxiliar a quien sus caducas manos pudieran confiar el timón, capaz de dirigir la marcha del buque con el auxilio de sus consejos e instrucciones.
El señor Tresham, aunque tenía su fortuna entera colocada en la casa, era solo, según frase corriente, un socio comanditario; Owen, de una probidad a toda prueba y excelente calculista, prestaba inestimables servicios al trente de las oficinas, pero le faltaban los conocimientos y el genio necesarios para confiársele la dirección general. Caso de fallecer repentinamente mi padre, ¿qué sucedería con sinnúmero de proyectos concebidos por él, si su hijo, preparado desde larga fecha a los contratiempos del comercio, no estuviese en disposición de sostener la carga que depondría el viejo Atlas? ¿Qué sería de su propio hijo si, ajeno a esa clase de negocios, se hallase de improviso envuelto en un laberinto de especulaciones, sin la experiencia necesaria para orientarse en él?
Tales eran las razones, ostensibles u ocultas, que habían determinado a mi padre a hacerme seguir su estado, y, una vez resuelto, nada de este mundo hubiera podido disuadirle. No obstante, estaba yo tan interesado en ello, que hubiera debido concedérseme antes la palabra en el asunto. A una obstinación tan aferrada como la suya, hubiera opuesto, por mi parte, una resolución formada y diametralmente contraria.
Mi resistencia a las aspiraciones de mi padre no dejaba de tener, pues, su excusa. No distinguía, claramente, cuáles eran los motivos que le animaban, ni hasta qué punto dependía de ellos su tranquilidad. Creyendo seguro el disfrutar, algún día, de una inmensa fortuna, y en la espera de una renta considerable, no se me había ocurrido que fuera necesario, para adquirir los aludidos bienes, someterme a violencia alguna y a trabajos que repugnaban a mi carácter y a mis aficiones. En la proposición de mi padre no veía más que el deseo de acrecer, por mis manos, aquel cúmulo de riquezas que él había reunido ya. Mejor juez que él respecto a los medios de procurarme la dicha, ¿era verdaderamente tal el de dedicarme al acrecentamiento de una fortuna que me parecía bastar, de sobras, para las exigencias de una vida de sociedad? No era esa mi convicción.
He ahí por qué, fuerza es repetirlo, mi estancia en Burdeos no había correspondido a las esperanzas paternas. Lo que mi padre estimaba como asunto principal no era para mí de consecuencias y, a no retenerme el deber, ni siquiera habría preocupado mi atención. Dubourg, nuestro corresponsal único (cualidad que le valía cuantiosos beneficios) era un compadre demasiado ladino para dar al jefe de la casa noticias que hubieran disgustado a padre e hijo simultáneamente; y tal vez, conforme se verá, cuidaba de servir sus propios intereses al permitirme descuidar el estudio para el cual se me había puesto bajo su tutela.
Mi sistema de vida era, en su casa, muy metódico, y, por lo tocante a costumbres y comportamiento, nada tenía que echarme en cara. Mas, en presencia de defectos peores que la negligencia y el desvío del comercio, ¿quién sabe si el astuto perillán no habría mostrado complacencia idéntica? Sea como quiera, viéndome destinar una buena parte del día a las ocupaciones que él me señalaba, le importaba poco averiguar en qué pasaba yo el resto, y no le parecía mal el verme hojear Corneille y Bolileau en lugar de cualquier viejo manual de comercio o de banca.
En su correspondencia inglesa y en uno u otro pasaje. Dubourg no dejaba de hacer deslizar la siguiente frase cómoda que había leído en alguna parte: «Vuestro hijo es cuanto un padre puede desear». Frase pesada a fuerza de repetida, pero que no tuvo el don de despertar inquietud alguna en mi padre, por ofrecer un sentido claro y preciso. En materia de estilo, ni el mismo Addison hubiera podido facilitar modismos más satisfactorios que estos: «Al recibo de la vuestra de… Habiendo dispensado buena acogida a los incluidos billetes, cuyo detalle va a continuación…».
Sabiendo, pues, perfectamente lo que de mí se prometía, y bajo las constantes seguridades de Dubourg, mi padre no dudó un instante de que llegaría yo al punto en que deseaba verme.
Sobrevino la epístola, escrita en un día de desgracia y en la que, después de prolijas y elocuentes excusas, declinaba yo la honra de ocupar una plaza, un pupitre y un taburete en un rincón de las sombrías oficinas de Crane Alley: pupitre y taburete más elevados que los de Owen y de otros empleados, y que no cedía más que al trípode del mismo principal.
Desde entonces fue todo de mal en peor. Las misivas de Dubourg se hicieron tan sospechosas como si hubiese consentido la protesta de su firma, y fui muy luego llamado a Londres donde me aguardaba el recibimiento que acabo de referir.
Comienzo a sospechar de veras que el caballerito tiene un terrible defecto: el de hacer versos. Si se halla contagiado por ese frívolo mal, no hay esperanza de hacer carrera de él. Está perdido como ciudadano, si persiste todavía en rimar.
BEN JONSON, La feria de San Bartolomé
P
OR PUNTO GENERAL, sabía mi padre dominarse perfectamente, y rara vez su cólera se manifestaba de otro modo que en tono seco y duro con aquellos que la habían provocado. Jamás se expresaba con señales de arrebato ni con amenazas. Infundía en todo su espíritu de sistema, siendo su costumbre la de ejecutar lo necesario según los casos y sin frases inútiles.
Con sonrisa poco halagüeña, pues, escuchó mis sumarias contestaciones acerca del estado del comercio en Francia y consintió en que me enredase explicando los misterios del lucro; de las tarifas, de las averías y del peso limpio. Hasta aquel momento no tuve por qué quejarme mucho de mi memoria, a juzgar por el talante de mi padre nada contrariado; pero en cuanto me vi en la imposibilidad de explicarle estrictamente el efecto que el descrédito de los luises de oro había ocasionado en la negociación de letras de cambio:
—¡El acontecimiento nacional más notable de mi época! —exclamó mi padre, testigo de la revolución política de 1688—. ¡No sabe de ello más que lo que sabría un poste!
Owen acudió en mi auxilio con sus formas tímidas y conciliadoras.
—El señor Francis —observó— no habría seguramente olvidado que, por ordenanza del rey Luis XIV, fecha de 1o. de mayo de 1700, fue otorgado al portador el derecho de reclamar, dentro de los diez días siguientes al vencimiento…
—El señor Francis —dijo mi padre, cortándole la palabra— no dejará seguramente de recordar, por un momento, todo lo que vos tendréis la amabilidad de apuntarle. Pero ¡cáspita!, ¿cómo lo ha permitido Dubourg? Y a propósito, Owen: ¿qué especie de muchacho es su sobrino Clemente, ese joven de pelo negro que trabaja en las oficinas?
—Uno de los más inteligentes empleados de la casa, señor, y que más sorprende por su precocidad —respondió Owen, cuyo corazón se había conquistado el joven francés con su buen humor y cortesía.
—Sí, sí; presumo que él sí que entiende algo en operaciones de banca. Dubourg se las compuso de modo que tuviera yo a mano un chico listo que entendiera el negocio; pero he comprendido su treta, y observará que le he sorprendido al verificar el balance. Owen, abonad a Clemente su sueldo hasta el próximo trimestre y que regrese a Burdeos en la embarcación de su padre, que está de vuelta.
—¿Regresar Clemente Dubourg? —dijo Owen azorado.
—Sí, señor, y sobre la marcha. Basta con un inglés tonto en las oficinas para hacer disparates, sin ver en ella a un maligno francés para sacar partido de los mismos.
Había permanecido yo bastante temporada en los estados de Luis el Grande para aprender a detestar cordialmente los actos de una autoridad arbitraria, aunque semejante aversión no se me hubiera inspirado desde mi más tierna infancia. En consecuencia, no pude abstenerme de interceder en favor del digno e inocente joven condenado a pagar la falta de haber adquirido conocimientos que mi padre hubiera deseado para mí.
—Perdonad, señor —dije luego que el señor Osbaldistone hubo cesado de hablar—; es, en mi concepto, justo hasta lo sumo que, si he descuidado yo mis estudios, sea yo solo quien sufra el consiguiente castigo. No tengo derecho de echar en cara a M. Dubourg el no haberme ofrecido ocasión para instruirme, aun cuando no me haya sido de provecho; y en cuanto a monsieur Clemente…
—En cuanto a él y a vos —interrumpió mi padre—, tomaré las medidas que me parecerán necesarias. No importa; está bien, Frank, el asumir la responsabilidad de la queja; me parece muy bien: lo confieso. En cuanto al viejo Dubourg —añadió volviéndose hacia Owen—, que se ha contentado con facilitar a Frank los elementos de una instrucción práctica, sin cerciorarse de sus progresos ni advertirme de su negligencia, me sería imposible dar por saldada la cuenta. Ya lo veis, Owen: mi hijo posee los principios naturales de equidad que honran a todo comerciante inglés.
El anciano dependiente tomó la palabra en la actitud doctoral que le era familiar, es decir gacha la cabeza y la mano derecha un tanto al aire: costumbre esta originada por la de colocar la pluma detrás de la oreja antes de hablar.
—Me parece —dijo— que el señor Francis posee el principio esencial de toda contabilidad moral, la gran regla de tres del deber: que A haga a B lo que quisiera que B le hiciese. El producto dará la regla de conducta pedida.
Este modo de reducir el divino precepto a fórmula aritmética hizo sonreír a mi padre, quien, empero, replicó al momento:
—Todo eso nada significa, Frank. Habéis derrochado el tiempo como un niño, y es necesario aprender a vivir como hombre desde hoy en adelante. Os colocaré durante algunos meses bajo la dirección de Owen, a fin de recuperar el terreno perdido.
Iba yo a contestar, cuando Owen me suplicó, con la mirada y el gesto, que me abstuviera de hacerlo. A pesar mío, pues, guardé silencio.
—Y ahora —continuó mi padre— volvamos al asunto de mi carta del último mes, a la que disteis contestación muy a la ligera y poco satisfactoria. Por de pronto escancia para beber en tu copa y pasa la botella a Owen.
La falta de valor o de audacia, como se quiera, no ha sido nunca mi lado flaco. Respondí con aplomo que «si él conceptuaba mi carta poco satisfactoria, yo lo sentía, pero que no la había escrito a la ligera, sino después de reflexionar maduramente acerca de la proposición que él había tenido la bondad de hacerme, sintiendo en el alma verme privado de suscribir a aquella».
Mi padre clavó en mí su mirada escudriñadora, retirándola al instante. Ante su silencio, me creí obligado a proseguir, siquiera fuera con cierta turbación, interrumpiéndome él solo con algunos monosílabos.
—¡Es imposible, señor, profesar mayor respeto a carrera alguna que el que profeso yo a la del comercio, aunque no fuese la vuestra!
—¿De veras?
—El comercio aproxima las naciones, remedia las necesidades y contribuye al bienestar general; es a la gran familia del mundo civilizado lo que las relaciones ordinarias de la vida son a las sociedades privadas, o, más bien, lo que el aire y los alimentos son a nuestros cuerpos.
—¿Y qué, caballero?
—Y no obstante, señor, me veo obligado a insistir en mi negativa de dedicarme a una carrera para la cual me reconozco con escasa aptitud.
—La adquiriréis: esto corre de mi cuenta. No sois ya el huésped ni el discípulo de Dubourg.
—Pero, padre mío, es que no es de falta de instrucción de lo que yo me quejo, sino de mi incapacidad.
—Vamos a ver. ¿Habéis hecho uso de vuestro «diario» del modo que os indiqué?
—Sí, señor.
—Os ruego que vayáis por él.
El libro en cuestión era una especie de libro de memorias que había usado por orden de mi padre y respecto al cual me había este recomendado al consignar, por medio de notas, lo que de interesante aprendiera durante el curso de mis estudios. Previendo que padre me lo pediría algún día para examinarlo, me había dado yo buena maña de inscribir en él toda clase de detalles que pudieran ser de su agrado. Mas, con excesiva frecuencia, la pluma había hecho de las suyas sin consultar a la cabeza y, como el tal libro no se separaba de mí, sucedió que alguna vez dejé deslizar en él cosas completamente ajenas al comercio. Lo puse en manos de mi padre con la ferviente esperanza de que no daría este con cosa alguna que pudiera indisponerlo más en mi contra.
La cara de Owen, que se nublara con la demanda del «diario», se serenó con mi resuelta contestación y brilló satisfecha al traer yo un registro cuyo exterior era el de libro comercial, más largo que ancho, con broche de cuero y encuadernación de badana. La vista de aquel cuaderno de negocios reanimó a mi buen amigo, cuya alegría llegó al colmo no bien mi padre hubo leído algunas páginas, sazonándolas, acá y allá, con observaciones críticas.
— Aguardientes: barriles, barrilitos y toneles, en Nantes, 29; en Cognac y en la Rochelle, 27 veltas1 de pipa; en Burdeos, 32. Muy bien, Frank. Derechos de tonelaje y de aduana: véanse las Tablas de Saxby. No está bien: hubierais debido copiar el pasaje: eso ayuda a fijarlo en la memoria. Comercio interior y exterior. — Trigo. — Cartas de pago a la salida. — Telas de Bretaña, de Flandes. — Bacalao seco, pescadilla, merluza, lota común2. Hubierais debido anotarlos todos bajo la denominación general de «bacalao». ¿Qué longitud tiene un bacalao?
Owen, viéndome en descubierto, aventuró un murmullo cuyo sentido afortunadamente cogí al vuelo.
—Veinticuatro pulgadas, señor.
—Y una merluza dieciocho. ¡Bravo! Conviene saber esto cuando se negocia con Portugal. Pero ¿qué habéis puesto aquí? Burdeos: fundada el año… Château-Trompette… Palacio Galien… Bien, bien: muy puesto en razón. Esto es una especie de neblina en que todos los negocios de la jornada (compras, órdenes, pagos, recibos, finiquitos, ofertas, comisiones y cartas-órdenes) están consignados muy confusamente.
—Para ser trascritos luego, con mejor orden, en el «diario» y en el «mayor» —observó Owen—. Me agrada en extremo que el señor Francis sea tan metódico.
Pasaba tan presto a merecer favor que el miedo empezaba a aturullarme viendo a mi padre obstinado en su resolución de dedicarme a los negocios. Y, como sentía yo repugnancia tan decidida contra ellos, lamentaba ya, sirviéndome de las frases de mi amigo Owen, el haber sido «tan metódico».
Una hoja de papel llena de enmendados se desprendió del registro. La cogió al vuelo mi padre y, sin poner mientes en la observación de Owen sobre la necesidad de pegar las hojas volantes con obleas, leyó:
—A LA MEMORIA DE EDUARDO,EL PRÍNCIPE NEGRO. ¿Qué es esto? ¡Versos! ¡Cielo santo, Frank, estáis loco!
Mi padre, como verdadero comerciante, miraba con desprecio las obras de los poetas. Religioso y formado en una secta religiosa disidente, le parecía semejante ocupación tan fútil como profana.
Antes de condenarle, fuerza es recordar cómo vivieron y emplearon sus talentos numerosos poetas, a fines del siglo XVII. A más de que la secta a que pertenecía mi padre sentía, o afectaba sentir, como se quiera, una aversión del todo puritana contra las producciones ligeras de la literatura. Eran, por tanto, numerosos los motivos que contribuían a aumentar la desagradable sorpresa que excitó el funesto hallazgo de aquella malhadada composición.
En cuanto al pobre Owen, si la redonda peluca que traía puesta a la sazón hubiera sido capaz de desrizarse sola y erguirse de horror sobre la cabeza, los trabajos del artista que la había arreglado por la mañana se hubieran malogrado, con toda seguridad, al solo efecto de la estupefacción. Un déficit en la caja, un borrón en el mayor, un error de cálculo en una factura no le afectarán tan penosamente como aquella enormidad.
Mi padre leyó la composición poética, ora aparentándose incapaz de comprender su sentido, ora con énfasis heroico-cómico, siempre con el tono de esa ironía amarga tan a propósito para excitar los nervios de un autor.
«¡Oh!, quién la voz del mágico Olifante
Tuviera, que del héroe agonizante
Clamor lanzó que el eco repetía.
Allá en Fuenterrabía,
Contando al imperante
Los medios reprobados
Con que Rolando al hierro sucumbía
De los hijos de Iberia bronceados».
— ¡El eco de Fuenterrabía! —dijo mi padre interrumpiendo la lectura—. La feria de Fuenterrabía hubiera venido más a cuento. ¡Hijos bronceados! ¿A qué salís con eso? ¿No podíais decir morenos, hablando en cristiano, ya que necesitáis absolutamente escribir tonterías?
«Si pudiera, salvando tierra y mares,
Resonar, llegarían sus cantares,
Tristes al par de fieros,
A nuestra más remota y triste orilla
Cantando cual la flor de los guerreros
De Albión, de un pueblo espanto y maravilla,
Vencedor en Cressy como en Poitier,
En muerte horrible vino a perecer».
— Poitiers, entre paréntesis, se escribe con una s y no sé por qué la ortografía ha de sacrificarse a la rima.
«La hora ha sonado… Abrid esa ventana»,
Dijo, «y mi frente sostened». Que vea
En tierra de destierro cual desciende
De su almo trono el sol y cómo hiende
Con su luz, que en arroyos centellea,
Las laderas de Blaye y engalana
Dorando suavemente
Del Garona la azul larga corriente.
— Suavemente y corriente: rima imperfecta. ¡Pero Frank!, ¿ni siquiera conocéis el miserable oficio que habéis escogido?
«En su lecho de gloria
Se tiende como yo y, piadoso el cielo,
De su rey saludando la partida,
Vierte lágrimas tristes de rocío.
Presas de acerbo duelo,
Vírgenes que pobláis el suelo mío,
¡Llorad del Negro Príncipe en memoria,
Y llorad de su vida
La carrera agotada y destruida!».
«Mi honra miro radiosa
En bravos compañeros
Y el terror de su nombre en los vencidos.
Mi alma será dichosa
En días venideros
Viendo de Albión los jóvenes guerreros
Entre nubes llameantes
Renovar nuestros triunfos más brillantes».
— Nubes llameantes: hombre ¡qué novedad! ¡Salud, señoras mías! ¡Os deseo unas felices Pascuas!… ¡Digo! El pregonero rimaría mejor que vos. —Y tirando el papel lejos de sí con supremo aire de desdén, terminó diciendo—: Por mi honor, Frank, que sois cien veces más loco de lo que creía.
¿Qué responder a eso? Estaba yo inmóvil, el corazón repleto de indignación y de vergüenza, en tanto que mi padre, tranquilo y severo, lanzaba sobre mí miradas de lástima, y el pobre Owen, levantados al cielo ojos y manos, parecía tan aterrorizado como si acabara de leer el nombre de su principal en la lista de los quebrados.
Al fin, me atreví a romper el silencio esforzándome en dar firmeza a mi voz para disimular la emoción.
—Demasiado sé, señor, cuán incapaz soy de desempeñar en el mundo el papel importante que me destináis, y, por dicha mía, no me tienta la fortuna que podría procurarme. El señor Owen os prestaría más eficaz auxilio.
Esta última frase no estaba exenta de malicia. Me encontraba algo resentido con el buen hombre por haber abandonado tan presto mi causa.
—¡Owen! —repitió mi padre—. Este muchacho desbarra: decididamente pierde el juicio. Caballerito que, tan sin cumplidos, me encargáis al señor Owen (después de todo, veo bien que debo esperar más de un extraño que de mi hijo), ¿qué sabios proyectos son los que abrigáis, si me es lícito averiguarlos?
—Señor —contesté reuniendo todas mis fuerzas—, desearía viajar dos o tres años, si os pareciese bien. En caso contrario, me consideraría dichoso con pasar igual período de tiempo en la Universidad de Oxford o en la de Cambridge, a pesar de la edad que cuento ya.
—¡Por vida del sentido común! ¿Se ha oído nada semejante?… ¡Asistir a la escuela, entre pedantes y jacobitas, cuando podéis hacer fortuna en el mundo! ¿A qué, muchachón de marca mayor, a qué el pícaro gusto de sentarse en los bancos del colegio, en Westminster o en Eton, para aprender rudimentos y sintaxis de Lilly y recibir azotes?
—Ya que sea demasiado tarde, según vos, para perfeccionar mis estudios, permitidme regresar al Continente.
—Demasiado tiempo habéis estado en él, Francis, y para maldito el adelanto.
—En ese caso, señor, escogeré la carrera de las armas, con preferencia a otra activa.
—¡Escoged el diablo! —gritó bruscamente mi padre—. En verdad —añadió, calmándose—, que me hacéis disparatar tanto como vos. ¿No hay para volverse loco, Owen?
El pobre Owen meneó la cabeza y bajó los ojos.
—Escuchad, Frank —prosiguió mi padre—; voy a presentar la cuestión en dos palabras. Contaba yo vuestra edad cuando padre me arrojó de la casa y donó a mi hermano menor la parte de herencia que me correspondía. Salí del castillo de Osbaldistone, caballero en un mal rocín y con diez guineas en el bolsillo. Desde entonces no he vuelto a pisar los umbrales de la puerta, ni los pisaré jamás. Mi hermano vive aún, si no se ha roto el esternón en una de sus cacerías de zorros: lo ignoro y me tiene sin cuidado. Pero tiene hijos y adoptaré uno de ellos, Frank, si me hacéis perder los estribos.
—Como gustéis —contesté con más indiferencia que respeto—: vuestros bienes, vuestros son.
—Sí, Frank, míos son, si el trabajo de haberlos adquirido y el cuidado en conservarlos constituyen un derecho de propiedad: ningún abejorro se alimentará con mis briznas de miel. Meditadlo bien: lo que he dicho no son palabras vanas; lo que he resuelto lo ejecutaré.
—¡Pero amo mío!… Caro y dignísimo señor… —exclamó Owen derramando lágrimas—. Vuestra costumbre no es la de tratar con tanta prisa los negocios de importancia. Antes de cerrar la cuenta, dad tiempo al señor Francis para efectuar el balance… Él os quiere, seguro estoy de ello, y en cuanto ponga mientes en su obediencia filial, no formulará objeción alguna.
—¿Pensáis —dijo mi padre severamente—, que he de proponerle por dos veces ser mi amigo, mi ayuda, mi confidente, asociándole a mis trabajos y a mi fortuna? Owen, creía que me conocíais mejor.
Y lanzó sobre mí una mirada como si quisiera decir más; pero se volvió de espaldas y salió bruscamente.
Quedé muy conmovido, lo confieso: no me había preocupado antes aquel aspecto de la cuestión, y, a empezar por él mi padre, es probable que no hubiera tenido razón poderosa para quejarse de mí.
Era ya demasiado tarde. Sentí en mí mucho de su tenacidad de carácter, y estaba escrito que debía de hallar, en mi propia falta, el castigo, demasiado débil aún, de mi desobediencia.
Una vez a solas con Owen, este puso en mí sus ojos humedecidos por las lágrimas, como ganoso de descubrir, antes de ensayar el papel de medianero, cuál era el punto vulnerable de mi resistencia. Por fin, comenzó con frases entrecortadas y sin ilación alguna.
—¡Señor!… Señor Francis… ¡Válgame el cielo, señor!… ¡Qué fatalidad, señor Osbaldistone!… ¿Quién podía presumir?… ¡Vos! ¡Tan buen chico!… ¡Por amor de Dios, examinad los dos platillos de la balanza!… Pensad en lo que vais a perder… ¡Una fortuna tan pingüe, señor!… ¡Una de las mejores casas de la City, conocida antiguamente bajo la razón social de Tresham y Trent, hoy bajo la de Osbaldistone y Tresham!… ¡Nadaríais en oro, señor Francis! Y después, si había algo que os fastidiase en el trabajo de las oficinas —añadió bajando la voz—, aquí estoy yo para arreglároslo cada mes, cada semana, cada día, si gustáis… Vamos, querido señor Francis: no olvidéis el respeto debido a vuestro padre, si queréis alcanzar en este mundo larga vida.
—Gracias, señor Owen; os quedo sumamente reconocido, pero mi padre es el mejor juez respecto al empleo de su fortuna. Ha hablado de uno de mis primos: que disponga de sus bienes según le acomode. Yo no venderé mi libertad a peso de oro.
—¿De oro, señor? ¡Ah! ¡Si hubieseis visto el balance correspondiente al último trimestre! Cinco cifras, señor Frank, cinco cifras en la partida de cada socio… ¡Y todo eso pasaría a un papista, a un majadero del Norte y, lo que es peor, a un enemigo del rey! Esto me parte el corazón, señor Francis, a mí que he trabajado como un negro para hacer prosperar la casa. Fijaos en lo bien que sonará un «Osbaldistone, Tresham y Osbaldistone». O tal vez… ¿quién sabe?… —y aquí bajó de nuevo la voz—. Un «Osbaldistone y Tresham», puesto que el principal es capaz de freírsela a todos.
—Pero, señor Owen, mi primo se apellida también Osbaldistone, y la razón social no sonará peor a vuestros oídos.
—¡Vaya! ¿No sabéis, señor Francis, lo mucho que os quiero?… ¡Vuestro primo! Un papista como su padre, sin duda, y un adversario de la dinastía reinante… eso también cuenta.
—Hay muchas personas dignas entre los católicos.
En el momento en que Owen se disponía a replicar con inusitado calor, entró de nuevo mi padre en el salón.
—Tenéis razón, Owen —dijo—, y yo estaba en un error. Nos tomaremos más tiempo para meditar acerca del asunto. Joven, os concedo un mes de término.
Me incliné en silencio, bastante satisfecho de una prórroga que me infundía la esperanza de que cedería un poco el rigor paterno.
Aquel mes de prueba transcurrió lentamente, sin que acaeciera nada de notable.
Iba y venía yo; pasaba el tiempo a mi antojo, y mi padre no me dirigía ni una observación, ni una queja. Bien es verdad que, salvo las horas de comida, raras veces le veía, y que él se daba buen cuidado de evitar una discusión que, como se comprenderá, no me sentía impaciente por abordar. Nuestras conversaciones versaban sobre las noticias del día o sobre asuntos generales (recurso socorrido para quienes se han tratado poco), y nadie, oyéndonos, hubiera adivinado que debíamos abordar de común acuerdo un debate de alta importancia.
No obstante, la idea a que acabo de aludir me desazonaba como una pesadilla. ¿Sostendría mi padre su palabra y desheredaría a su hijo único para favorecer a un sobrino de cuya existencia misma no tenía pruebas? Considerando bien las cosas, la conducta de mi progenitor en semejante lance no auguraba nada bueno. Por desgracia, me había formado un falso concepto del carácter de mi padre, atendiéndome al lugar considerable que ocupaba yo en el hogar doméstico antes de trasladarme a Francia. Hombres hay, en efecto, que se prestan con complacencia a los caprichos de sus niños, porque esto les entretiene y divierte, los cuales hombres no dejan de ser menos severos cuando sus propios chicos, llegados a la edad de la razón, se atreven a contrariar su voluntad. Pero, lejos de sospecharlo así, quería yo convencerme de que lo único que debía temer era la pérdida temporal de la gracia paterna, era el verme despedido, verbigracia, de la casa por algunas semanas. Y ese castigo llegaría tanto más a tiempo, en cuanto me proporcionaría ocasión de volver a mi Rolando furioso: poema que ambicionaba yo traducir en verso inglés.
Dejé que esa hipótesis se apoderara tan por completo de mi alma, que había ya ordenado mis borradores y estaba en vías de meditar acerca de la corrección de ciertas octavas a lo Spencer, cuando oí golpear tímidamente en la puerta de mi aposento.
—¡Adelante! —dije.
Apareció el señor Owen.
Había tanta regularidad en los movimientos y costumbres del digno hombre que, según todas las apariencias, era la primera vez que subía hasta el segundo piso de la casa, aun cuando él vivía en el primero, y me preocupa todavía el pensar cómo se las compuso para dar con mi habitación.
—Señor Francis —dijo conteniéndome en mitad de mis exclamaciones de sorpresa y de alborozo—; no sé si me asiste la razón al venir a comunicaros lo que acabo de averiguar, ya que no está bien el hablar fuera de la oficina de lo que acontece dentro. No se debe, según el dicho, referir a las columnas del almacén cuantas líneas hay en el libro mayor. Sea como quiera, el joven Ficelle, que había estado ausente durante más de quince días, anteayer regresó.
—No veo en ello nada de particular.
—Esperad, señor Francis. Vuestro padre le confió una misión confidencial. ¿A dónde fue? No habrá sido a Folmouth para el negocio de las sardinas, puesto que las cuentas con Blackwell y compañía, de Exeter, están ultimadas, y los empresarios de las minas de Cornualles han satisfecho lo que han podido. Para toda otra negociación hubiera sido indispensable consultar mis libros. En una palabra, tengo la firme convicción de que Ficelle ha ido al Norte.
—¿Lo creéis de veras? —dije un tanto alarmado.
—Después de su regreso, no hace sino hablar de sus botas nuevas, de sus espuelas de Rippon y de una riña de gallos en York. ¡Tan cierto como la tabla de multiplicar! ¡Permita el cielo, muchacho mío, que consintáis en complacer a vuestro padre, es decir, en ser hombre de letras y comerciante a un mismo tiempo!
En aquel momento experimenté una viva tentación a someterme y colmar a Owen de alegría, rogándole manifestase a mi padre que me rendía a discreción. El orgullo, manantial de tantos bienes y de tantos males, el orgullo me lo impidió. El consentimiento se atascó en mi garganta y, mientras tosía yo para sacudirlo, Owen oyó a mi padre que le llamaba. Se apresuró a bajar y la ocasión voló.
Mi padre era metódico en todo. El mismo día, a la misma hora, en el mismo salón, con el mismo tono y de la misma manera que un mes atrás, reprodujo la proposición que me hiciera de asociarme a su casa y de encargarme de un servicio determinado, invitándome a darle una contestación definitiva. He pensado, con el tiempo, que medió excesiva tirantez por su parte, y pienso todavía que faltó prudencia a su modo de proceder. Formas más conciliadoras le hubieran, de seguro, hecho alcanzar sus fines. Así, pues, permanecí inquebrantable y rehusé, con toda la deferencia posible, los ofrecimientos que él me hizo.
Tal vez (pues, ¿quién acierta a juzgar su propio corazón?), tal vez conceptuaba yo indigno de un hombre el capitular a la primera intimación, y esperaba verme más instigado, para justificar, ante mis ojos, un cambio de frente. Si era así, me desilusioné. Mi padre se volvió fríamente hacia Owen y pronunció solo las siguientes palabras:
—Lo había previsto. —Después, dirigiéndose a mí, añadió—: Está bien Frank: a vuestra edad os halláis ya en estado de juzgar, o no lo estaréis nunca, acerca de lo que puede haceros dichoso. Inútil es, pues, insistir de nuevo. Pero, aunque yo no esté obligado a penetrar en vuestras ideas más de lo que vos lo estáis a ceder ante las mías, ¿podré saber si habéis formado algún proyecto para el cual necesitéis de mi auxilio?
Respondí, no sin alguna confusión, que «no habiendo cursado carrera alguna y no poseyendo nada, me era u todas luces imposible el bastarme a mí propio, si mi padre no me socorría; que mis aspiraciones eran muy limitadas, y que, a pesar de mi aversión a la carrera comercial, confiaba en que él no me retiraría su protección y su cariño».
—En otros términos —dijo— ¿lo que vos queréis es apoyaros en mi brazo para ir adonde se os ocurra? Lo uno no se aviene con lo otro, Frank. En consecuencia, pienso que seguiréis mis instrucciones… con tal de que no contraríen vuestro capricho.
Quise hablar.
—¡Os ruego que guardéis silencio! —añadió—. Suponiendo que la cosa os tiene cuenta, saldréis inmediatamente para el norte de Inglaterra, pasaréis a casa de vuestro tío y trabaréis conocimiento con su familia. Entre sus hijos (creo que son seis) he escogido uno que, según se me asegura, es en todos conceptos digno de ocupar la plaza que os destinaba yo en la casa. Al efecto, hay que terminar algunos arreglos, y vuestra presencia allá sea tal vez necesaria. Recibiréis nuevas instrucciones en el castillo de Osbaldistone, donde me haréis el obsequio de permanecer hasta nueva orden. Mañana por la mañana todo estará dispuesto para vuestra partida.
Dijo, y salió del salón.
—¿Qué significa todo eso, señor Owen? —pregunté a mi excelente amigo, cuyo aspecto expresaba el abatimiento más profundo.
—Que os habéis perdido, señor Frank: helo aquí todo. Cuando vuestro padre habla en ese tono sosegado y resuelto, cambia menos que un saldo de cuentas.
Los acontecimientos le dieron la razón.
A la madrugada siguiente, en efecto, y desde las cinco, caminaba yo, caballero en bastante buen caballo, por la vía de York, con cincuenta guineas en el bolsón, viajando, según todas las probabilidades, en busca de un sucesor para mi padre que me reemplazaría a su lado y en su afecto y que tal vez me arrebataría su fortuna.
3
Desplegada la vela, flota del uno al otro lado; el batel, no enderezado, hace agua; medio sumergido, con incierto rumbo, va al azar; el remo se quiebra por completo y el timón está perdido.
J. GAY, Fábulas
L
AS DIVISIONES DE esta importante historia van separadas por medio de epígrafes a fin de cautivar la valiosa atención del lector con los atractivos de un estilo más encantador que el mío.
Así, la fábula que acabo de citar alude a un imprudente navegante que desata con denuedo una barca de sus amarras y, sin ser capaz de dirigirla, la, abandona a la corriente de un gran río. Jamás estudiante alguno que, por atolondramiento o por bravata, se lanzó a tan peligrosa aventura, sintió sobre las rápidas olas el horror de su situación como cuando me hallé flotando sin brújula en el océano de la vida.
La facilidad singular con que mi padre había roto el lazo que se considerara el más sagrado entre cuantos unen a los miembros de una sociedad y me dejaba partir a guisa de proscrito del hogar doméstico, desvaneció la confianza en mis méritos personales que me sostuviera hasta entonces. El príncipe encantador del cuento, ora pescador y ora hijo de rey, no podía juzgarse más degradado que yo. El egoísmo, que todo lo agranda, nos induce de tal modo a considerar como dependencia natural de nuestras personas los accesorios de que se rodea la prosperidad, que la convicción de nuestra impotencia, una vez abandonados a los propios recursos, nos llena de inexplicable mortificación.
A medida que me alejaba de Londres, el apartado toque de sus campanas reprodujo, más de una vez, en mi oído, el famoso ¡Vuelve, pues! percibida ya por el futuro alcalde Ricardo Wittington; y cuando, desde las alturas del Highgate, contemplé la capital coronada de neblina, me pareció que abandonaba, tras de mí, la dicha, la opulencia, los encantos de la sociedad con todos los placeres de la existencia civilizada.
Pero estaba echada mi suerte. No era cuerdo esperar que una sumisión tardía y de mal género me restableciera en la situación perdida. Por lo contrario: rígido e inflexible mi padre, hubiera tenido para mí más desprecio que indulgencia viéndome, tarde y por necesidad, condescender a sus deseos. Mi obstinación natural me sostenía también, a la par que, por lo bajo, me representaba el orgullo la desairada situación en que aparecería yo caso de que me bastara un simple paseo fuera de Londres para disipar una resolución adoptada después de un mes de serias reflexiones.
A su vez la esperanza, que jamás deserta de los corazones jóvenes y esforzados, iluminaba con su prestigio mis nuevos proyectos. ¿Había mi padre pronunciado tan resueltamente la orden que me excluía de la familia, sin ánimo de repararla? No. Intentaba poner a prueba mi carácter. Presentándome yo paciente y firme, me granjearía más aprecio, y la consecuencia de ello no podía ser otra que una amigable conciliación de nuestras diferencias. Fijaba ya, de mi parte, las concesiones a otorgar y los artículos de nuestro convenio imaginario que debería mantener enérgicamente. El resultado de tan bellos cálculos fue que se me debía reintegrar en todos mis derechos de familia y que el único castigo a mi indisciplina debería ser el de mostrar en lo sucesivo más obediencia.
Entretanto, era árbitro de mi persona y saboreaba el sentimiento de independencia que todo corazón primerizo acoge con emoción de voluptuosidad mezclada de temor.
Sin estar provisto con creces, mi bolsillo bastaba para hacer frente a las necesidades y a los deseos de un viajero. Durante mi permanencia en Burdeos, me había acostumbrado a servirme yo mismo; mi caballo era joven, lozano y vivo, y la elasticidad de mi carácter pudo luego más que las visiones melancólicas que me habían asediado al partir.
No me hubiera disgustado, empero, el andar camino por uno que hubiese ofrecido más alimento a la curiosidad, o a lo menos, puntos de vista más interesantes. La carretera del Norte estaba entonces, y puede que lo esté hoy todavía, desprovista por completo de belleza, y creo que no existe otra región de Inglaterra que ofrezca menos objetos dignos de llamar la atención.
A pesar de la seguridad completa en mi misión, los pensamientos que cruzaban por mi espíritu no estaban ajenos a la amargura. Hasta la musa, esta franca coqueta que me había arrojado en medio de aquel país salvaje, me abandonaba a mi desgracia.
El fastidio no tardara en consumirme si, acá y allá, no hubiese tenido ocasión de cambiar algunas palabras con los viandantes que seguían dirección igual a la mía. Pero aquellos encuentros no ofrecían ni variedad ni interés. Curas de aldea, montados y trotando hacia el templo, después de una visita a sus ovejas; colonos o ganaderos regresando de lejana feria; negociantes en comisión recorriendo la provincia para realizar créditos retrasados; de vez en cuando, un oficial del rey en busca de reclutas: tal era la gente que ponía en movimiento guardabarreras y muchachos de mesón.
Nuestras conversaciones versaban sobre diezmos y artículos de la fe, sobre bueyes y granos, sobre mercancías sólidas y líquidas, sobre la solvencia de los tenderos: amenizado todo, de tiempo en tiempo, por la relación de un asedio o de una batalla de Flandes, que tal vez el narrador conocía solo de oídas. Las historias de ladrones, tema fecundo e interesante, llenaban los vacíos, y los nombres del Colono de oro, del Bandido fantasma, de Jack Needham y de otros héroes de la Opera de los mendigos nos eran familiares. Oyendo tales relatos, los viandantes (como niños que se apiñan en derredor del hogar, a medida que adelanta la historia del aparecido), se acercaban unos a otros, miraban en torno de ellos, examinaban el cebo de sus pistolas y juraban socorrerse mutuamente en caso de ataque: juramento que, a semejanza de muchas alianzas ofensivas y defensivas, se echa en olvido al menor asomo de peligro.
De cuantos individuos he visto en mi vida atormentados por terrores de ese género, un pobre señor, con quien viajé día y medio, es quien me ha solazado más.
Traía sobre su silla una pequeña maleta, al parecer muy pesada y que vigilaba con exquisito cuidado, sin perderla un instante de vista ni confiarla al oficioso celo de los criados y mesoneros que le ofrecían encargarse de ella. Con igual prudencia sombría, se esforzaba no solo en ocultar el objeto de su viaje y el lugar de su destino, sí que también la dirección que pensaba emprender al siguiente día. Nada le ponía en más aprieto que las preguntas de costumbre: «¿Hacia qué lado os encamináis? ¿En dónde pensáis hacer alto?». La idea del sitio en que hacer noche, sobre todo, le causaba la más viva desazón, pues evitaba el pasar por los lugares solitarios evitando lo que consideraba vecindario sospechoso. En Grantham creo que no se acostó durante toda la noche, por haber visto entraren la habitación inmediata a la suya cierto sujeto gordo y bizco, con peluca negra y traje bordado en oro deslucido.
A pesar de sus continuas alarmas, mi compañero de viaje, según todas las apariencias, era persona más que capaz de defenderse. Robusto y bien construido, la escarapela de su sombrero galoneado parecía indicar que mi hombre había servido en el ejército o pertenecía a este por uno u otro concepto. Su conversación, aunque siempre bastante vulgar, era la de un varón sesudo, mientras los terribles fantasmas que pululaban en su imaginación le daban un momento de tregua, bastando, empero, cualquier encuentro fortuito para evocarlos. Iguales aprensiones le inspiraba una cerca que un despoblado; el silbido de un pastor se convertía en señal de ladrones; el espectáculo mismo de una horca mostrando que la justicia acababa de enviar un malhechor al otro mundo, no dejaba de recordarle los muchos que en este quedaban para ahorcar.
La compañía de aquel hombre se convertiría en insoportable, a no ser por la distracción que ofrecía al decaimiento de mis solitarias reflexiones. De otra parte, alguna de las historias extraordinarias que él se complacía en recitar tenían en sí mismas cierto interés, y lo chocante de los detalles con que las adornaba me ofrecía, a veces, ocasión de divertirme a costa suya. En sus narraciones, numerosos viajeros, destrozados por las partidas de ladrones, debían su infortunio a la imprudencia en viajar con algún extranjero de buen porte y conversación agradable, cuya compañía presagiara goce a la par de protección. ¡Como que había alegrado los sinsabores del camino con cuentos y canciones y había sabido hacer entrar en razón al mesonero, desvaneciendo las preocupaciones del adlátere! Por fin y so pretexto de tomar por el camino más corto, atravesando lugares solitarios, atraía a sus confiadas víctimas hacia alguno separado de la calzada en el fondo de horrible caverna. Allá, volviendo a desempeñar su verdadero papel, el de capitán de bandidos, daba un silbido que hacía salir súbitamente de sus escondrijos a los camaradas, quienes arrancaban a los imprudentes la bolsa y a veces la vida.
Al final de una de esas historias, cuyo relato parecía redoblar más y más las zozobras del narrador, reparé en que no dejaba de atisbarme con mirada inquieta y suspicaz, como si de pronto se creyera en la compañía de uno de aquellos peligrosos personajes que acababa de describir. No bien semejantes ideas asaltaban el espíritu de aquel ingenioso verdugo de sí propio, se separaba de mí, tomaba por el otro lado de la carretera, se ponía en acecho y examinaba sus armas dispuesto a huir o a defenderse, según las circunstancias.
La desconfianza que manifestaba la creía yo pasajera y me divertía demasiado, además, para ofenderme. Y a decir verdad, aunque me tomara, a ratos, por un bandido, no se permitía observación alguna referente a mi traje ni a mis maneras.
En aquellos tiempos se podía tener el exterior de un hombre de bien y ser todo un salteador de caminos. La división del trabajo no estaba marcada con tanta precisión como lo ha sido luego, y la profesión del aventurero de buen tono, que escamoteaba el dinero jugando a la baraja o a la pelota, se aliaba con frecuencia a la del ladrón declarado que, en los eriales de Bagshot o en los prados de Finchley, pedía la bolsa o la vida al galante petardista, su compadre. Había, asimismo, en las costumbres cierta grosería, cierta insolencia que han disminuido mucho y hasta desaparecido. Las gentes desposeídas de recursos tenían, si no me engaño, menos repugnancia entonces que ahora a poner en juego medios criminales para reparar su fortuna.
Estaba, sin duda, muy lejano el tiempo en que el sabio Antonio Wood lamentaba la ejecución de dos bizarros y guapos chicos que fueron ahorcados, sin contemplación alguna, en Oxford, solo porque la miseria les había obligado a exigir contribuciones en la carretera. Más lejos estábamos aún de los días del Príncipe loco y de Poins, personajes de Shakespeare. Pero era tal la extensión de los numerosos eriales sin acotar que rodeaban las capitales, y tan ruin la población de los distritos apartados, que bien podían hallarse a menudo, en aquellos, bandidos a caballo (especie que algún día será tal vez desconocida) que trabajasen con bastante urbanidad. Parecidos a Gibbet, en La Estratagema de los Maestrillos, se las echaban de ser los mejor educados entre los viandantes y de portarse con todo el decoro apetecible en el desempeño de su oficio.
En mi situación, muchos jóvenes hubieran acabado por indignarse de veras ante una equivocación que les confundiera con los malhechores de aquella honorífica categoría. Yo, por el contrario, me holgaba ora en despertar, ora en adormecer las sospechas de mi tembloroso acompañante; es decir, me complacía en barajar más y más unos sesos que la naturaleza y el miedo combinados no habían hecho muy sanos. En cuanto la franqueza de mis modales inducía a mi hombre a perfecta seguridad, bastaba una ligera referencia al objeto de su viaje o a la clase de negocios que motivaban este para avivar de nuevo su recelo.
Por ejemplo: la conversación acerca de la fuerza y celeridad comparativas de nuestras cabalgaduras, tomó el sesgo siguiente:
—¡Oh, caballero! —exclamó mi compañero de viaje—. En cuanto al galope, concedido; pero permitidme deciros que vuestro caballo (bellísimo animal, lo confieso), tiene los huesos demasiado pequeños para ser buen andarín. El trote, caballero —añadió espoleando su bucéfalo—, el trote es la verdadera marcha de un caballo de posta, y, si estuviéramos cerca de una ciudad, apostara yo dos botellas de burdeos, efectivas en la primera posada, a que tomaría la delantera a vuestro lindo corredor en bien dispuesta vía.
—Alegraos, señor mío —contesté—: ahí se ofrece un espacio de terreno que ni hecho de encargo.
—¡Hem! ¡Hem!… —replicó alarmado—. Me he impuesto como regla de viaje el no reventar a mi caballo entre parada y parada. ¿Quién sabe si será necesaria toda su velocidad? De otra parte, caballero, al proponeros la apuesta lo hacía bajo el supuesto de que fuera igual el peso.
—Enhorabuena. Consiento en cargar con el exceso. ¿Cuánto pesa vuestra maleta?
—¿Mi ma… ma… leta? —tartamudeó—. ¡Pues! ¡Poca cosa!… Una bagatela… Algunas camisas y… algunos pares de medias…
—¡Oh! Eso en apariencia; pero, en realidad, tiene trazas de pesar mucho. Nada: van apostadas las dos botellas a que suma la diferencia cabal entre la carga de mi caballo y la del vuestro.
—Estáis en un error, caballero; os lo aseguro; estáis en grave error —repuso pasando al otro lado del camino, según su costumbre en las ocasiones alarmantes.
—¡Vamos! Dispuesto estoy a correr el riesgo de la aventura: hasta apuesto diez contra uno a que, con vuestra maleta en grupa, os adelanto todavía.
Este ofrecimiento elevó al colmo el terror de mi compañero. Su nariz, color de solera de vino, debido a más de un buen vaso de burdeos o de madera, tomó un tinte pálido y amarillento, y sus dientes rechinaron de terror. Una proposición tan resuelta y audaz evocó, al parecer, ante sus ojos a los pícaros redomados en toda la atrocidad de su cometido.
Mientras el pobre balbuceaba una respuesta, procuré que hiciera de tripas corazón hablándole de un campanario que se destacaba en el horizonte y haciéndole observar que nos encontrábamos bastante cerca de poblado para escapar del peligro de un mal encuentro: a cuyas palabras volvió a serenarse su cara, sin que dejase yo de notar que no olvidaría pronto, por su parte, una proposición tan malsonante como había sido la mía.
Esos detalles relativos al carácter de mi compañero y al modo con que lo convertía yo en juguete mío, parecerán fastidiosos; pero me veo obligado a darlos porque, frívolos y todo, ejercieron gran influencia en los acontecimientos cuyo relato va a seguir.
La conducta de aquel hombre no me inspiró, por entonces, más que desprecio, confirmándome en la opinión de que, entre todas las inclinaciones que mueven a nuestros semejantes a atormentarse, no hay otra más irritante, más lastimosa ni más miserable que el temor infundado.
4
«Los escoceses son pobres», clama en tono áspero el inglés hinchado de orgullo. El cargo es merecido, y aquellos no se defienden contra él. ¿No están, pues, rigurosamente en su derecho trasladándose aquí con intención de reparar las injusticias de la suerte?
CARLOS CHURCHILL
E
XISTÍA, EN EL tiempo de que hablo, una antigua usanza que, según creo, ha pasado de moda o se practica solo por gente vulgar.
Verificándose, como se verificaban, a caballo los viajes largos, y, en consecuencia, a pequeñas jornadas, se seguía la costumbre de hacer alto el domingo en alguna localidad para asistir al templo y dar descanso a las caballerías: costumbre no menos provechosa a estos útiles animales que a sus dueños.
A semejante práctica acompañaba, en cierto modo, otra que recordaba la antigua hospitalidad inglesa. El dueño de una buena hostería, sacudiendo, durante el séptimo día, su carácter comercial, invitaba a sus huéspedes transitorios a participar en familia de su carne de buey y de su budín: invitación bien acogida, comúnmente, por todos aquellos que no creían que un acto de complacencia iba a rebajarles. La botella de vino que se pedía, después de comer, para brindar a la salud del anfitrión, era la única indemnización que a este se ofrecía y estaba él dispuesto a aceptar.
A fuer de ciudadano del mundo, asistía yo gustoso a las escenas todas en que pudiera arraigar mi conocimiento de la especie humana, aparte de que ningún derecho tenía a retraerme, bajo pretexto de mi rango distinguido. No dejé, pues, de aceptar, cada domingo, la hospitalidad consabida, lo mismo en La Liga que en