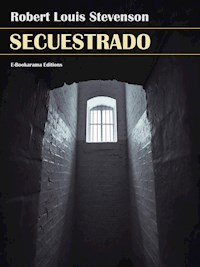
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1896, "Secuestrado" es una novela de padecimiento y recompensa narrada por su protagonista, David Balfour. Robert Louis Stevenson vuelve a hacer uso de su elegante prosa que recuerda a otra de sus grandes obras, "La isla del tesoro".
A la muerte en 1751 de su padre, maestro rural, el joven David Balfour, aleccionado por el párroco del pueblo, que le entrega una carta del difunto para llevar en mano
«al distinguido caballero Ebenezer Balfour de Shaws», emprende un viaje a casa de su tío con la perspectiva de mejorar su condición con una herencia inesperada. Pero su destino resulta ser una lóbrega mansión y el señor Ebenezer
«un ser miserable, encorvado y estrecho de hombros, con una cara que parecía de arcilla». Con falsas promesas lo embarca en un bergantín, con la intención de venderle como esclavo...
Stevenson continúo las aventuras de David Balfour en "Catriona", una secuela publicada en 1893 y también disponible en
E-Bookarama Editions.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tabla de contenidos
SECUESTRADO
I. Emprendo mi viaje a la casa de Shaws
II. Llego al final de mi viaje
III. Conozco a mi tío
IV. Corro un gran peligro en la casa de Shaws
V. ¡Voy al Queen’s Ferry[7]!
VI. Lo que ocurrió en Queen’s Ferry
VII. Me hago a la mar en el bergantín Covenant, de Dysart
VIII. La toldilla
IX. El hombre del cinto de oro
X. El asedio de la toldilla
XI. El capitán se rinde
XII. Oigo hablar del «Zorro Rojo»
XIII. La pérdida del bergantín
XIV. El islote
XV. El muchacho del botón de plata. A través de la isla de Mull
XVI. El muchacho del botón de plata: A través de Morven
XVII. La muerte del Zorro Rojo
XVIII. Hablo con Alan en el bosque de Lettermore
XIX. La casa del miedo
XX. La huida por los brezales. Las rocas
XXI. La huida por los brezales. El «Heugh» de Corrynakiegh
XXII. La huida por los brezales: El páramo
XXIII. La jaula de Cluny
XXIV. La huida por los brezales. La disputa
XXV. El Balquhidder
XXVI. El fin de la huida: pasamos el Forth
XXVII. Voy a casa del señor Rankellior
XXVIII. Voy en busca de mi herencia
XXIX. Entro en mi reino
XXX. Adiós
Notas a pie de página
SECUESTRADO
Robert Louis Stevenson
Mi querido Charles Baxter:
Si alguna vez lees esta historia, probablemente te harás más preguntas de las que yo podría contestar. Te preguntarás, por ejemplo, por qué ocurrió el asesinato de Appin en el año 1751, cómo es que las rocas de Torran se han desligado hasta tan cerca de Barraid, o por qué el proceso impreso silencia todo lo referente a David Balfour. Estas son cuestiones que escapan a mi comprensión. Pero si me pones a prueba acerca de la culpabilidad o inocencia de Alan, creo que podré defender el contenido del texto. Todavía hoy encontrarás en Appin que la tradición está claramente a favor de Alan. Si investigas un poco, incluso podrás enterarte de que los descendientes del «otro hombre», del que disparó, aún viven en la comarca. Pero el nombre de ese «otro hombre», pregunta cuanto quieras que no llegarás a saberlo, pues el escocés aprecia un secreto por lo que vale en sí mismo, y por el agradable ejercicio de guardarlo. Podría extenderme mucho para justificar un punto y reconocer otro insostenible, pero es más honrado confesar de entrada lo poco que me interesa el afán de exactitud. Esto no es material para la biblioteca de un erudito, sino un libro para las tardes de invierno en un aula, cuando las tareas de clase han terminado y se acerca la hora de acostarse; y el honesto Alan, que fue en su tiempo un terrible matamoros, en su nuevo avatar no tiene más desesperado propósito que el de robar la atención de algún joven caballero por su Ovidio [1], transportarle por un rato a las Highlands[2] al siglo pasado, y mandarle luego a la cama con unas cuantas atractivas imágenes que mezclar con sus sueños.
En cuanto a ti, mi querido Charles, ni siquiera pretendo que te guste esta historia. Pero tal vez le guste a tu hijo cuando sea mayor; puede que entonces se alegre de encontrar el nombre de su padre en la guarda de este libro; y mientras tanto, me complace el ponerlo aquí, en recuerdo de tantos días felices y de algunos otros (ahora quizá igualmente agradables de recordar) que fueron tristes. Si a mí me resulta extraño echar la vista atrás, a tal distancia de espacio y tiempo, para rememorar aquellas lejanas aventuras de nuestra juventud, más extraño aún debe ser para ti, que andas las mismas calles —que puedes mañana mismo abrir la puerta de la vieja Sociedad Especulativa, donde comenzamos a codearnos con Scott, Kobert Emmet y el querido y oscuro Macbean— o puedes doblar la esquina de la calle donde aquella gran sociedad, la L. J. R., celebraba sus reuniones y bebía cerveza, sentándose en los mismos asientos de Burns y sus compañeros. Me parece estar viéndote, andando por allí, en pleno día, contemplando con tu limpia mirada aquellos lugares que se han convertido ahora para tu compañero en una parte del paisaje de los sueños. En los intervalos de tus ocupaciones ¡cómo debe resonar el pasado en tu memoria! Que no resuene demasiadas veces sin que pienses alguna vez con cariño en tu amigo,
R. L. S.
Skerryvore, Bournemouth
I. Emprendo mi viaje a la casa de Shaws
Comenzaré la historia de mis aventuras por cierta mañana, temprano, de primeros de junio del año de gracia de 1751, en que eché por última vez la llave a la puerta de la casa de mis padres. El sol empezaba a brillar sobre las cimas de los montes cuando bajaba yo por el camino, y al llegar a la casa rectoral, los mirlos silbaban ya en las lilas del jardín, y la niebla que rondaba el valle al amanecer comenzaba a levantarse y se desvanecía.
El señor Campbell, el pastor de Essendean, estaba esperándome a la puerta del jardín. ¡Qué bueno es! Me preguntó si había desayunado, y cuando le dije que no me faltaba nada, apretó mi mano entre las suyas y me dio el brazo bondadosamente.
—Bien, Davie [3], muchacho —dijo—. Te acompañaré hasta el vado para ponerte en camino.
Y echamos a andar en silencio.
—¿Te apena abandonar Essendean? —me preguntó al cabo de un rato.
Os diré, señor —repuse—; si supiese adónde voy, o lo que va a ser de mí, os contestaría francamente. Es cierto que Essendean es un buen lugar, y en él he sido muy feliz; pero también es cierto que nunca he estado en otra parte. Muertos mi padre y mi madre, no estaré más cerca de ellos en Essendean que en el reino de Hungría, y, a decir verdad, si yo supiese que donde voy tenía posibilidades de superarme, iría de muy buen grado.
—¿Sí? —dijo el señor Campbell—. Muy bien, Davie. Ahora me corresponde a mí decirte tu suerte, o por lo menos lo que puedo decirte de ella. Cuando tu madre se fue de este mundo, y tu padre (hombre digno y cristiano) comenzó a contraer la enfermedad que le llevó a su fin, me encargó de cierta carta que, según me dijo, era tu herencia, y añadió: «En cuanto yo muera y hayan sido arreglados la casa y los efectos personales (todo lo cual se ha hecho ya, Davie), entregad esta carta a mi hijo en mano, y mandadle a la casa de Shaws, que no queda lejos de Cramond. De allí vine yo, y es muy lógico que allí vuelva mi chico. Es un muchacho sensato —añadió tu padre— y sagaz, y no dudo que sabrá apañárselas y que será querido dondequiera que vaya».
—¡La casa de Shaws! —exclamé—. ¿Qué tenía que ver mi pobre padre con la casa de Shaws?
—No lo sé —respondió el señor Campbell—. ¿Quién puede decirlo con seguridad? Pero el nombre de esa familia es el mismo que tú llevas, Davie, muchacho… Balfour de Shaws: una antigua, honrada y respetable casa, aunque venida a menos en estos últimos tiempos. Tu padre, por lo demás, era un hombre de saber, como correspondía a su posición. Nadie dirigía la escuela mejor que él; no tenía los modales ni la manera de hablar de un dómine cualquiera, por eso yo, como muy bien recordarás, me complacía en traerlo a la rectoría para que se reuniese con la gente distinguida, pues su compañía agradaba a todos los miembros de mi casa, a los Campbell de Kilrennet, a los Campbell de Dunswire, a los Campbell de Minch y a otros muchos, todos caballeros muy conocidos. En fin, para que estés al corriente de todo lo concerniente a este asunto, aquí tienes la carta testamentaria, escrita de puño y letra de tu padre, nuestro difunto hermano.
Y me dio la carta, cuyo sobre decía: «Para entregar en mano a Ebenezer Balfour, señor de Shaws, en la casa de Shaws, por mi hijo, David Balfour».
El corazón me latía con violencia ante el gran horizonte que ahora se abría de improviso ante un muchacho de dieciséis años, hijo de un pobre maestro de escuela del bosque de Ettrick.
—Señor Campbell —dije balbuceando—, ¿iríais vos si estuvieseis en mi lugar?
—Sin duda alguna —respondió el pastor—, claro que iría, y sin dilación. Un muchacho tan robusto como tú puede llegar a Cramond, que está cerca de Edimburgo, en dos días de camino, y en el peor de los casos, suponiendo que tus ilustres parientes (pues no puedo menos de imaginar que llevan algo de tu sangre) te pusieran de patitas en la calle, no tienes más que volver a andar otros dos días de camino y llamar a la puerta de la rectoría. Pero yo confío en que serás bien recibido, como preveía tu pobre padre, y además, si algo sé, es que con el tiempo llegarás a ser un gran hombre. Y ahora, Davie, muchachito —concluyó—, mi conciencia me obliga a aprovechar esta separación para ponerte en guardia contra los peligros del mundo.
En este punto buscó un asiento cómodo, eligió una gran piedra lisa, al pie de un abedul del borde del camino, se sentó con la cara muy seria, y como el sol brillaba entre dos crestas de los montes, y nos daba en la cabeza, se puso el pañuelo sobre su sombrero de tres picos para protegerse. Luego, con el dedo índice levantado, empezó por prevenirme contra un considerable número de herejías, por las cuales yo no sentía la más mínima tentación, y me pidió con insistencia que fuera constante en mis oraciones y en la lectura de la Biblia. A continuación me hizo una descripción de la gran casa adonde estaba destinado, y me explicó cómo debía comportarme con sus moradores.
—Sé dócil, Davie, en las cosas sin importancia —dijo—. Ten presente que, aunque de buena familia, has recibido una educación campesina. ¡No nos avergüences, Davie, no nos avergüences! En esa casa tan grande, tan opulenta, con todos aquellos criados, arriba y abajo, muéstrate tan amable, tan circunspecto, tan agudo en la comprensión y tan comedido en las palabras como el que más. En cuanto al dueño de la casa, recuerda siempre que es el amo. No te digo más. Honra a quien debas honrar. Es una satisfacción obedecer al dueño de la casa, o debe serlo para los jóvenes.
—Bien, señor; así debe de ser —dije yo—, y os prometo que intentaré hacerlo como decís.
—Así, muy bien hablado —repuso el señor Campbell con entusiasmo—. Y ahora vayamos a lo material, o para hacer un juego de palabras, a lo inmaterial. Aquí traigo este paquetito, que contiene cuatro cosas.
Mientras hablaba lo extrajo con bastante dificultad del bolsillo de los faldones de su casaca.
—De estas cuatro cosas, la primera es tu herencia legal: el poco dinero por los libros de tu padre y demás objetos, que he comprado, como te he explicado antes, con el objeto de revendérselos al nuevo maestro. Las otras tres cosas son regalitos que la señora Campbell y yo desearíamos fuesen de tu agrado. El primero, que es redondo, probablemente será el que más te guste al primer pronto; pero ¡ay, Davie, muchacho!, no es sino una gota de agua en el mar; te ayudará para dar un paso, y después se desvanecerá como la mañana. El segundo, que es plano y cuadrado y tiene cosas escritas, estará siempre a tu lado, como un buen bastón para el camino y una buena almohada para tu cabeza cuando estés enfermo. En cuanto al último, que es cúbico, te llevará, y ese es mi más piadoso deseo, a una tierra mejor.
Habiendo dicho esto, se puso en pie, se quitó el sombrero, rezó un momento en voz alta, en términos conmovedores, por el joven que emprendía su camino en el mundo, y después, repentinamente, me tomó entre sus brazos, me estrechó muy fuerte, me apartó de sí con los brazos extendidos, me miró con el semblante contraído por la pena y, finalmente, dio media vuelta y, diciéndome adiós a gritos, fue alejándose por donde habíamos venido, con una especie de paso al trote. A cualquier otra persona aquello le hubiera parecido cómico; pero yo no estaba para risas. Me quedé mirándole hasta que desapareció de mi vista, y vi que no dejó de correr y que no volvió la cabeza siquiera una vez. Entonces comprendí que todo aquello era por la pena que le causaba mi partida, y sentí un gran remordimiento de conciencia, porque por mi parte apenas podía contener la alegría que me producía dejar aquel tranquilo pueblo para ir a una casa grande y bulliciosa, entre gente rica y respetada, de mi nombre y de mi sangre.
«¡Davie! ¡Davie! —me dije—, ¿dónde se ha visto ingratitud más negra? ¿Eres capaz de olvidar los antiguos favores y a tus antiguos amigos por la simple mención de un nombre? ¡Qué vergüenza!».
Y me senté en la piedra que el buen hombre acababa de dejar para abrir el paquete y ver en qué consistían mis regalos. El que había llamado cúbico no me ofrecía demasiadas dudas; era, efectivamente, una pequeña Biblia para llevar en el bolsillo del tartán [4]. El que había dicho que era redondo resultó ser un chelín de plata, y el tercero, el que tan maravillosamente útil había de serme en la salud y en la enfermedad durante todos los días de mi vida, era un trozo de papel basto y amarillento, con un escrito en tinta roja que decía así:
PARA HACER AGUA DE LIRIO DE LOS VALLES. Tómense las flores del lirio de los valles y destílense en vino dulce, y bébanse una cucharada o dos según los casos. Esta bebida devuelve el habla a los que padecen parálisis en la lengua. Es buena contra la gota; reanima el corazón y fortalece la memoria; y metiendo las flores en un frasco bien tapado, colocando este en un hormiguero durante un mes, y sacándolo después, se conseguirá un licor que procede de las flores. Este licor, guardado en un frasco, es bueno tanto para el hombre como para la mujer, estén sanos o enfermos.
Y después de esto, de puño y letra del pastor, se añadía:
Del mismo modo, para los esguinces, por medio de friegas, y para el cólico, tómese una cucharada grande cada hora.
Como es de suponer, me reí de esto, pero era una risa más bien trémula, y me alegré cuando até el hatillo al extremo de mi bastón, atravesé el vado y empecé a subir por la colina de enfrente, hasta que, al llegar al verde camino que se extendía a través del brezal, contemplé por última vez la iglesia de Essendean, los árboles que rodean la rectoría y los grandes serbales del cementerio donde yacían mi padre y mi madre.
II. Llego al final de mi viaje
En la mañana del segundo día, al llegar a la cima de un monte, vi toda la comarca que descendía hacia el mar; y a la mitad de aquel descenso, en una larga loma, la ciudad de Edimburgo, humeando como un horno. Una bandera ondeaba en el castillo. Unos barcos se movían y otros permanecían anclados en el estuario; y a pesar de estar tan distantes unos y otros, los distinguía con toda claridad, y todo aquello me trajo el nombre de mi patria a los labios.
Poco después llegué a una casa donde vivía un pastor, el cual me indicó vagamente la dirección de la vecindad de Cramond, y así, preguntando a unos y a otros, seguí mi camino hacia el oeste de la capital, por Colinton, hasta llegar a la carretera de Glasgow. Y allí, con gran satisfacción y maravilla, vi un regimiento que marchaba al compás de los pífanos y marcando el paso a un tiempo. Un viejo y coloradote general, montado en un caballo rucio, iba delante, y siguiéndole, la compañía de granaderos, con sus sombreros muy parecidos a tiaras. El orgullo de mi vida parecía subírseme a la cabeza al ver a los casacas rojas [5] y al escuchar aquella alegre música.
Un poco más lejos me dijeron que me hallaba en la parroquia de Cramond, y empecé, pues, a preguntar por la casa de Shaws. Pero este nombre parecía sorprender a todos aquellos a quienes preguntaba el camino. En un principio pensé que la sencillez de mi aspecto, mi indumentaria de aldeano y el polvo de la carretera que me cubría casaban mal con la grandeza del lugar al que me dirigía. Pero, después de que dos o quizá tres personas me hubieran mirado del mismo modo y dado igual contestación, empecé a sospechar que algo extraño había en lo referente a Shaws.
Para calmar aquellos temores, creí más oportuno cambiar la forma de mis preguntas, y viendo a uno que tenía apariencia de buen hombre, y que iba por el camino, encaramado en el varal de su carro, le pregunté si había oído hablar de la casa que llamaban de Shaws.
El individuo paró el carro y me miró como lo hicieran los anteriores.
—Sí —respondió—. ¿Por qué?
—¿Es una gran casa? —le pregunté.
—Desde luego —repuso—. La casa es grande, muy grande.
—Ya —dije—; pero ¿y la gente que la habita?
—¿La gente? —exclamó—. ¿Estás loco? Allí no hay gente que pueda llamarse tal.
—¿Cómo? —repliqué—; ¿no vive allí el señor Ebenezer?
—¡Ah, sí! —dijo el hombre—. Allí está el amo, ¡claro!, si es a él a quien buscas. ¿Y qué asuntos te llevan allí, muchacho?
—Me han dado a entender que puedo encontrar una colocación —respondí lo más modestamente que pude.
—¿Cómo? —exclamó el carretero con un tono de voz tan agudo que hasta el caballo se sobresaltó; y luego añadió—: Bien, jovencito, eso no es asunto mío; pero como pareces un muchacho decente, si quieres aceptar mi consejo, aléjate de la casa de Shaws.
La persona que encontré después era un atildado hombrecillo, con una bonita peluca blanca, y me pareció que era un barbero que iba haciendo su recorrido. Y sabiendo yo que los barberos son grandes charlatanes, le pregunté abiertamente qué clase de hombre era el señor Balfour de los Shaws.
—¡Eh, eh! —dijo el barbero—. Ese no es ninguna clase de hombre, ninguna clase de hombre.
Y empezó a preguntarme de forma muy astuta por los asuntos que me llevaban hasta allí; pero en ese punto era yo más astuto que él, y tuvo que marcharse en busca de su próximo cliente sin saber mucho más de lo que sabía al encontrarme.
No puedo expresar el golpe que todo esto asestó a mis ilusiones. Cuanto más confusas eran las acusaciones, menos me agradaban, porque dejaban ancho campo a la fantasía. ¿Qué clase de gran casa era aquella, que toda la parroquia se quedaba asustada y asombrada cuando preguntaba yo el camino para llegar hasta ella? ¿Y qué clase de señor era aquel, cuya mala fama era tan conocida incluso por aquellos andurriales? Si una hora de camino hubiese bastado para volverme a Essendean, hubiera abandonado mi aventura en seguida y habría regresado a casa del señor Campbell. Pero ya que había llegado tan lejos, mi propio pundonor me impedía desistir hasta no poner a prueba el asunto. Por respeto a mí mismo, estaba obligado a llevarlo adelante, y aunque me agradaban muy poco los rumores que había oído, y aunque ya empezaba a aminorar el paso, seguí preguntando el camino y seguí avanzando.
Cercana ya la caída de la tarde, me encontré con una mujer fornida, morena, de huraño semblante, que bajaba con dificultad por una colina. Cuando le hice mi acostumbrada pregunta, dio repentinamente media vuelta, me acompañó hasta la cima que ella acababa de dejar, y me señaló un enorme edificio, que se alzaba desangelado en una pradera del fondo del cercano valle. El paisaje del entorno era muy agradable, con colinas bajas deliciosamente surcadas por arroyos y pobladas de árboles. Los sembrados que se ofrecían a mi vista aparecían maravillosamente lozanos; pero la casa en sí era una especie de ruina; no existía camino alguno que condujera a ella; no salía humo de sus chimeneas; allí no había nada que se asemejara a un jardín. Aquello me descorazonó.
—¿Es esa? —exclamé.
El semblante de la mujer se iluminó de una ira malévola.
—¡Esa es la casa de los Shaws! —exclamó—. Se construyó con sangre; la sangre interrumpió su construcción; la sangre la derribará. ¡Mira! —volvió a exclamar—. ¡Escupo en el suelo y maldigo a ese hombre! ¡Negra será su caída! Si ves al amo, dile lo que me has oído; dile que con esta son ya mil doscientas diecinueve las veces que Jennet Clouston le maldice a él y a su casa, a sus establos y cuadras, hombres y huéspedes, amo y esposa, hijos e hijas… ¡Negra, negra será su caída!
Y la mujer, cuya voz había elevado hasta una especie de sobrenatural sonsonete, se volvió de repente y se marchó. Yo me quedé donde me dejó, con los pelos de punta. Por aquellos días aún creía la gente en las brujas y temblaba ante una maldición, y esta de ahora, lanzada tan oportunamente que parecía un presagio del camino para impedirme que llevara a cabo mi propósito, me dejó sin fuerzas en las piernas.
Me senté y me quedé mirando fijamente la casa de Shaws. Cuanto más la miraba, más agradable me parecía aquel paisaje. Todo estaba cuajado de matas de espinos blancos, llenos de flores; los campos aparecían salpicados de ovejas; una hermosa bandada de grajos volaba en el cielo; todo indicaba la bondad del suelo y del clima, y, sin embargo, el edificio que se alzaba en el centro hería mi fantasía.
Mientras estaba sentado en la cuneta los campesinos volvían de los campos, pero me faltaban ánimos para darles las buenas tardes. Al fin se puso el sol, y entonces, destacándose sobre el amarillo cielo, vi elevarse una espiral de humo, según me pareció, no mucho más espesa que la del humo de una vela; pero después de todo allí estaba ese humo que significaba que había una lumbre y calor y algo preparándose en la cocina, y algún ser viviente que la había encendido, y esto consoló mi corazón mucho más, estaba seguro, que un frasco entero de agua de lirio de los valles que tanto valoraba la señora Campbell.
De manera que eché a andar por un caminito casi borrado por la hierba, que se extendía en mi dirección. Era ciertamente un sendero demasiado vago para ser el único paso que llevaba a un lugar habitado, pero no vi otro. El sendero me llevó a unos pilares de piedra, con una casa de guarda sin tejado junto a ellos, y unos escudos de armas en lo alto. Parecía ser una entrada principal, aunque nunca acabó de construirse; en vez de puertas de hierro forjado, había un par de zarzos atados con una cuerda de paja; no existían vallas de jardín ni signo alguno de avenida, solamente el sendero que yo iba siguiendo se dirigía sinuosamente hacia la casa y pasaba por el lado derecho de los pilares.
Cuanto más me aproximaba a la casa, más temible me resultaba. Se parecía al ala de una casa que no había sido nunca terminada. Lo que hubiera debido ser la parte interior permanecía descubierta en los pisos superiores, y se destacaban sobre el cielo peldaños y escaleras de albañilería sin acabar. Muchas de las ventanas estaban sin cristales, y los murciélagos entraban y salían por ellas como palomas en un palomar.
La noche comenzaba a caer cuando llegué a la casa. En tres de las ventanas inferiores, que eran muy altas y estrechas y bien enrejadas, la luz cambiante de un pequeño fuego empezaba a brillar.
¿Era este el palacio al que yo iba? ¿Era entre aquellas paredes donde debía buscar nuevos amigos y grandes fortunas? ¡Porque en casa de mi padre, en Essen-Waterside, el resplandor del fuego y de las luces se veían a una legua, y la puerta estaba abierta a la llamada del mendigo!
Avancé cautelosamente, aguzando el oído, y sentí que alguien hacía ruido con platos y una tosecilla seca y nerviosa, como salida a trompicones; pero no se oía hablar, ni siquiera se oía el ladrido de un perro.
La puerta, por lo que pude distinguir con aquella débil luz, era una gran pieza de madera toda tachonada de clavos. Con el corazón en un puño alcé la mano y llamé una vez. Me quedé esperando. La casa se había sumido en un silencio mortal; un minuto entero transcurrió y nada se movió excepto los murciélagos allá en lo alto. Volví a llamar, y escuché de nuevo. Pero esta vez mis oídos se habían acostumbrado de tal manera al silencio, que pude oír el tic-tac del reloj que dentro de la casa iba contando lentamente los segundos; pero quienquiera que estuviese en aquella casa permanecía mortalmente silencioso, y sin duda contenía la respiración.
Dudaba yo si debía o no echar a correr; pero me dominaba la rabia, y comencé a descargar patadas y puñetazos sobre la puerta y a llamar a voces al señor Balfour. Me encontraba en pleno paroxismo, cuando oí la tos sobre mi cabeza y, dando un salto atrás y mirando hacia arriba, vi la cabeza de un hombre con un gran gorro de dormir y la acampanada boca de un trabuco asomando a una de las ventanas del primer piso.
—Está cargado —dijo una voz.
—Vengo a traer una carta —dije— para el señor Ebenezer Balfour de Shaws. ¿Vive aquí?
—¿De quién es la carta? —preguntó el hombre del trabuco.
—Eso no importa —dije, porque estaba empezando a ponerme nervioso.
—De acuerdo —fue la respuesta—; puedes dejarla en el escalón de la puerta y marcharte.
—No pienso hacer tal cosa —grité—. Quiero entregársela en propia mano al señor Balfour, tal como se me ha indicado. Es una carta de presentación.
—¿Una qué? —gritó a su vez la voz ásperamente.
Repetí lo que había dicho.
—¿Y quién eres tú? —fue la siguiente pregunta, después de una pausa considerable.
—No me avergüenzo de mi nombre —contesté—. Me llamo David Balfour.
Estoy seguro de que mis últimas palabras estremecieron al hombre, porque oí el golpeteo del trabuco sobre el alféizar de la ventana; y solo tras una larga pausa, y con un curioso cambio de tono, vino la siguiente pregunta:
—¿Ha muerto tu padre?
Aquello me dejó tan sorprendido, que me quedé sin voz para contestar, mirándole fijamente.
—Sí —concluyó el hombre—, debe de haber muerto, no hay duda, y eso es lo que te trae a destrozarme la puerta.
Hubo otra pausa, y después, con tono desafiante, añadió:
—Bien, muchacho, te dejaré entrar.
Y desapareció de la ventana.
III. Conozco a mi tío
Luego se oyó un gran ruido de cadenas y cerrojos, y la puerta se abrió cautelosamente y volvió a cerrarse detrás de mí apenas hube entrado.
—Ve a la cocina y no toques nada —dijo la voz.
Y mientras la persona que me había abierto se dedicaba a poner de nuevo las defensas de la puerta, busqué a tientas el camino y entré en la cocina.
La lumbre ardía con bastante vivacidad y me descubría la más desnuda habitación que mis ojos habían visto jamás. En los vasares habría una media docena de platos; la mesa estaba puesta para la cena, con un tazón de gachas de avena, una cuchara de asta y un vaso de cerveza floja. Aparte de lo que acabo de enumerar, no había en aquella gran estancia, de techo de piedra abovedado, más que unas arcas con firmes cerraduras, dispuestas a lo largo de la pared, y un aparador rinconero con un candado.
Apenas echada la última cadena, el hombre vino a reunirse conmigo. Era un ser de aspecto miserable, cargado de espaldas, estrecho de hombros, y con el semblante arcilloso; su edad podría oscilar entre los cincuenta y los setenta años. El gorro de dormir era de franela, lo mismo que el camisón que llevaba en vez de chaqueta y chaleco sobre su andrajosa camisa. Hacía mucho tiempo que no se afeitaba; pero lo que más me angustió y hasta me asustó fue que ni me quitaba ojo ni tampoco me miraba francamente a la cara. Quién era, cuál su oficio y su origen, era más de lo que yo podía adivinar; pero parecía más bien un criado viejo e inútil, a quien hubieran dejado al cuidado de aquella enorme casa a cambio de la pitanza.
—¿Tienes hambre? —me preguntó, mirándome a la altura de las rodillas—. ¿Quieres comerte esas gachas?
Le contesté que no quería dejarle sin cena.
—¡Oh! —replicó—, puedo pasarme sin ella. Me tomaré la cerveza para ablandar la tos.
Bebió hasta la mitad del vaso, sin dejar de quitarme ojo mientras bebía; y luego, repentinamente, extendió la mano.
—Veamos esa carta —dijo.
Yo le repliqué que la carta era para el señor Balfour, y no para él.
—¿Pues quién piensas que soy yo? —repuso—. ¡Dame la carta de Alexander!
—¿Sabéis el nombre de mi padre?
—Sería muy extraño que no lo supiese —replicó—, porque era mi hermano; y aunque, según parece, te gusten tan poco mi persona, mi casa y mis excelentes gachas, yo soy tu tío carnal, Davie, amigo mío, y tú eres mi sobrino. De manera que entrégame la carta, siéntate y llénate la barriga.
Si hubiera tenido unos cuantos años menos, creo que me habría echado a llorar de vergüenza, de cansancio y de desilusión; pero lo que pasó fue que no pude encontrar palabras ni buenas ni malas para contestarle, y me limité a entregarle la carta y a comerme las gachas con tan poco apetito como jamás tuvo joven alguno.
Mientras tanto, mi tío, inclinado sobre la lumbre, daba vueltas y más vueltas a la carta que tenía en las manos.
—¿Sabes lo que dice? —me preguntó de pronto.
—Vos mismo podéis ver que el lacre no ha sido roto —repuse.
—Ya —dijo él—; pero ¿qué te ha traído por aquí?
—He venido para entregaros la carta —repliqué.
—Tal vez —dijo con astucia—, pero sin duda habías concebido ciertas esperanzas, ¿verdad?
—Os confieso, señor —respondí—, que, cuando me dijeron que tenía parientes ricos, efectivamente concebí la esperanza de que pudieran ayudarme en la vida. Pero no soy un mendigo; no busco favores de vuestras manos, ni quiero nada que no se me dé de buen grado. Pues por pobre que parezca, tengo amigos que se complacerían en ayudarme.
—¡Bueno, bueno! —dijo mi tío Ebenezer—; no te me subas a las barbas. Ya nos entenderemos. Y ahora, Davie, muchacho, si no quieres más gachas, yo tomaré unas pocas. Sí —continuó en cuanto me hubo desposeído del taburete y de la cuchara—, están muy buenas, son muy sanas… Son todo un manjar las gachas.
Masculló una breve oración, y empezó a comer.
—A tu padre, lo recuerdo bien, le gustaba mucho comer; tenía un buen saque, aunque no era glotón; pero yo nunca he podido hacer otra cosa que picotear la comida.
Echó un trago de cerveza floja, lo cual probablemente le recordó sus deberes de hospitalidad, porque sus siguientes palabras fueron:
—Si tienes sed, encontrarás agua detrás de la puerta.
No le contesté, y permanecí de pie, tieso, y mirándole, con el corazón lleno de rabia. Él, por su parte, continuaba comiendo como si tuviera prisa, y lanzando furtivas miradas a mis zapatos, unas veces, y otras a mis medias tejidas en casa. Una sola vez, cuando se aventuró a alzar un poco más la vista, nuestras miradas se encontraron, y seguramente no hubiera demostrado más vivas señales de angustia un ladrón que fuese cogido con la mano en el bolsillo del prójimo. Aquello me hizo pensar si su timidez sería resultado del largo tiempo que hacía que vivía sin compañía humana, y si acaso, después de un pequeño ensayo, se le pasaría y mi tío se convertiría en un hombre completamente distinto. De todos estos pensamientos míos me sacó su áspera voz.
—¿Hace mucho que murió tu padre? —preguntó.
—Tres semanas, señor —respondí.
—Era un hombre muy reservado Alexander, un hombre muy reservado y muy callado —continuó—. De joven hablaba muy poco. No te habrá contado mucho de mí, ¿verdad?
—No he sabido nunca, señor, hasta decírmelo vos, que él tuviera un hermano.
—¡Dios mío! ¡Dios mío! —dijo Ebenezer—. Tal vez tampoco nunca te dijo nada de Shaws, ¿verdad que no?
—Poco más que el nombre, señor —respondí.
—¡Habrase visto! —exclamó—. ¡Qué hombre tan extraño!
Al parecer, todo esto le complacía especialmente; pero lo que yo no podía descifrar era si su satisfacción provenía de sí mismo, de mí o de la conducta de mi padre. Sin embargo, lo cierto era que parecía haber disminuido aquella aversión o mala voluntad que había concebido al principio contra mi persona, porque luego se levantó de un brinco, atravesó la habitación, se acercó a mí y, dándome una palmada en la espalda, añadió:
—Nos entenderemos bien. Me alegro mucho de haberte dejado entrar. Y ahora, venga, te diré cuál es tu cama.
Con gran sorpresa por mi parte, no encendió lámpara ni vela, sino que echó a andar por el oscuro corredor, subió a tientas, respirando fatigosamente, un tramo de escalera, y se detuvo ante una puerta, que abrió. Yo iba pisándole los talones y avanzando a tropezones, para seguirle como mejor podía. Me invitó a que entrase, pues aquella era mi habitación. Yo hice lo que me mandó, pero me detuve a los pocos pasos y le pedí una luz para irme a la cama.
—¡Vamos, vamos! —dijo tío Ebenezer—. Hace una noche muy clara.
—¡Pero si no hay ni luna ni estrellas, señor, y esto está más oscuro que un pozo! —repliqué—. Ni siquiera alcanzo a ver la cama.
—¡Vamos, vamos! —exclamó—. Las luces en una casa son cosas que no me gustan. Temo extraordinariamente los incendios. Buenas noches, Davie, muchacho.
Y antes de que tuviera tiempo de añadir una protesta más, cerró la puerta y le oí echar la llave por fuera.
Yo no sabía si reír o llorar. La habitación estaba tan fría como un pozo, y la cama, cuando por fin pude llegar a ella, tan húmeda como una turbera. Pero por suerte había cogido mi hatillo y mi manta, y envolviéndome en esta, me eché en el suelo, al pie de la enorme cama, y rápidamente me quedé dormido.
Con los primeros albores del día abrí los ojos, y me encontré en un gran aposento, con adornos de cuero estampado, equipado con hermosos muebles e iluminado por tres bellas ventanas. Diez años atrás, tal vez veinte, debió de haber sido una habitación todo lo agradable que pudiera desear un hombre; pero desde entonces la humedad, la suciedad, el abandono, las ratas y las arañas habían causado estragos. Además, muchos de los cristales de las ventanas estaban rotos, característica tan común en aquella casa que imagino que mi tío alguna vez se había visto sitiado por sus indignados vecinos…, tal vez Jennet Clouston había ido a la cabeza.
Como el sol brillaba fuera y hacía mucho frío en aquel mísero cuarto, golpeé la puerta y vociferé hasta que vino mi carcelero y me dejó salir. Me llevó a la parte trasera de la casa, donde había un pozo, y me dijo que «me lavase allí la cara, si quería»; y cuando lo hube hecho, regresé como pude a la cocina, donde mi tío había encendido ya la lumbre y estaba haciendo las gachas. La mesa estaba puesta, con dos tazones y dos cucharas de asta, pero con un único vaso de cerveza floja. Tal vez mi vista se fijó en este detalle con cierta sorpresa, y acaso mi tío lo notó, porque habló como contestando a mis pensamientos, preguntándome si me gustaría beber cerveza inglesa, que así llamaba él a aquello.
Respondí que tenía costumbre de beberla, pero que no se preocupase por ello.
—No, no —dijo—, no quiero negarte nada que sea de razón.
Alcanzó otro vaso de la alacena; pero, con gran sorpresa mía, en vez de echar más cerveza, vertió la mitad exacta de la de su vaso en el mío. Había en aquel acto una especie de nobleza que me impresionó; si mi tío era realmente un avaro, lo era de esa casta que hace casi respetable el vicio.
Cuando hubimos terminado nuestra comida, mi tío Ebenezer abrió un cajón, y sacó una pipa de barro y un pedazo de tabaco, del que cortó lo suficiente para cargar la pipa antes de volver a guardarlo. Luego se sentó al sol en una de las ventanas y se puso a fumar en silencio. De cuando en cuando sus ojos me buscaban y me disparaba alguna de sus preguntas. Una de ellas fue:
—¿Y tu madre? —y cuando le dije que también ella había muerto, exclamó—: En fin, era una buena mujer.
Y después de otra larga pausa, añadió:
—¿Quiénes son esos amigos tuyos que dijiste?
Le dije que eran diferentes caballeros de la familia Campbell, aunque realmente solo uno de ellos, el pastor, me había prestado un poco de atención; pero ya empezaba a pensar que mi tío menospreciaba mi situación, y como me sentía completamente solo con él, no quería que me creyese desamparado.
Pareció darle vueltas a este asunto en su cabeza, y luego dijo:
—Davie, amigo mío, has hecho lo correcto viniendo a tu tío Ebenezer. Tengo en gran estima a la familia, y pienso portarme bien contigo; pero mientras medito lo que es más acertado para ti, si las leyes, o el sacerdocio o tal vez el ejército, que es lo que más gusta a los muchachos, no quisiera que los Balfour sean humillados por unos plebeyos de las Highlands como los Campbell, y te pido que mantengas la boca cerrada. Nada de cartas; nada de recados; ni una palabra a nadie, o de lo contrario ahí tienes la puerta.
—Tío Ebenezer —contesté—, no tengo ningún motivo para suponer que no queráis para mí otra cosa que mi bien. Con todo y con eso, quiero que sepáis que también yo tengo mi orgullo. He venido a buscaros, no por mi voluntad, y si volvéis a mostrarme la puerta de vuestra casa, os aseguro que os tomaré la palabra.
Pareció seriamente agraviado.
—¡Vamos, vamos! —dijo—. Tranquilo, hombre, tranquilo. Espera uno o dos días. No soy ningún brujo que pueda encontrarte una fortuna en el fondo de un tazón de gachas; pero concédeme un día o dos y no digas nada a nadie, y ten por seguro que haré por ti todo lo que pueda.
—Perfectamente —repuse—. Ya hemos hablado bastante. Si queréis ayudarme, no os quepa duda de que me alegraré y de que nadie os lo agradecerá mejor que yo.
Me pareció (demasiado pronto, a mi entender) que comenzaba a imponerme a mi tío, de manera que lo primero que le dije fue que quería airear y poner a secar al sol la cama y las ropas de cama, pues nada en el mundo me haría acostarme en semejante salmuera.
—¿Es esta tu casa o la mía? —dijo con voz cortante; y enseguida añadió—: No, no; no quería decir eso. Lo que es mío es tuyo, Davie, amigo mío, y lo que es tuyo es mío. La sangre es más espesa que el agua, y ya no queda nadie más que tú y yo que lleve nuestro apellido.
Y entonces empezó a divagar en torno a la familia y su antigua grandeza, y acerca de su padre, que comenzó a ampliar la casa, y acerca de él mismo, que había parado las obras por considerarlas un despilfarro escandaloso. Al oírle todo aquello, se me ocurrió darle el mensaje que me había encargado Jennet Clouston.
—¡La muy lagarta! —exclamó—. Mil doscientos quince son los días que han pasado desde que hice que embargaran a esa embustera. Haré que me las pague. David, haré que la tuesten en turba al rojo vivo. ¡Es una bruja! ¡Una bruja declarada! Voy ahora mismo a ver al juez eclesiástico.
Diciendo esto abrió un arca y sacó una antiquísima y bien conservada casaca azul con su chaleco, y un sombrero de piel de castor bastante bueno. Se puso aquellas ropas de cualquier manera y, cogiendo un bastón del armario y cerrando este y el arca, se disponía ya a salir, cuando le detuvo una idea.
—No puedo dejarte solo en la casa —dijo—. Tienes que quedarte fuera para que la deje cerrada.
La sangre se me subió a las mejillas.
—Si me dejáis fuera de la casa —dije yo—, esta será la última vez que nos veamos amistosamente.
Se puso muy pálido y se mordió los labios.
—Esa no es manera —dijo mirando con ojos llenos de mala intención a un rincón del suelo—, esa no es manera de ganarte mi favor, David.
—Señor —repliqué—, con el debido respeto a vuestra edad y a nuestro parentesco, os digo que no valoro vuestro favor en un ochavo. He sido educado para tener buen concepto de mí mismo, y aunque fuerais diez veces más mi tío y el único familiar que tuviese en el mundo, no compraría yo vuestra estima a tal precio.
El tío Ebenezer se acercó a la ventana y se asomó un instante. Pude notar que su cuerpo temblaba y se crispaba, como el de un paralítico. Pero cuando después se volvió hacia mí, una sonrisa se esbozaba en su rostro.
—Bueno, bueno —dijo—, tenemos que tolerarnos y contenernos. No saldré. No se hable más del asunto.
—Tío Ebenezer —dije—, no consigo entender nada de esto. Me tratáis como a un ladrón; detestáis tenerme en esta casa; me lo hacéis ver en cada palabra, a cada minuto; no es posible que podáis quererme; y por lo que a mí respecta, os he hablado como jamás imaginé llegar a hablar a hombre alguno. ¿Por qué, pues, os empeñáis en tenerme aquí? Dejad que me vuelva. Dejadme volver con los amigos que tengo y que me quieren.
—¡No, no, no y no! —dijo muy seriamente—. Me caes muy bien; ya verás cómo conseguimos ponernos de acuerdo; y por el honor de la casa, yo no puedo permitir que te vuelvas por donde has venido. Quédate aquí tranquilo, sé buen muchacho; quédate aquí tranquilo y ya verás cómo nos entendemos.
—Bien, señor —dije yo, después de haber reflexionado el asunto en silencio—. Me quedaré una temporada. Es más justo que me ayuden los de mi propia sangre que los extraños. Y si no llegamos a entendernos, no será por no haber puesto de mi parte todo lo necesario para que no sea mía la culpa.
IV. Corro un gran peligro en la casa de Shaws
Para ser un día que tan mal había comenzado, transcurrió bastante bien. Al mediodía tuvimos otra vez gachas frías, y por la noche las tomamos calientes; gachas y cerveza floja era la dieta de mi tío. Habló muy poco, y ello de la misma forma que antes, es decir, disparándome una pregunta después de largos silencios; y cuando intentaba dirigir la conversación hacia lo que sería mi futuro, se me volvía a escabullir. En una habitación próxima a la puerta de la cocina, en la que me permitió entrar, encontré gran número de libros, tanto en latín como en inglés, con los cuales pasé muy agradablemente toda la tarde. Realmente se pasaban las horas tan a gusto en tan buena compañía, que ya casi comenzaba a reconciliarme con mi residencia en la casa de Shaws, y nada sino la mirada de mi tío, con sus ojos jugando al escondite con los míos, hacían renacer la fuerza de mi desconfianza.





























