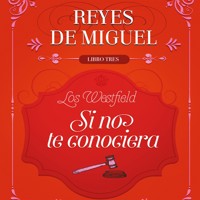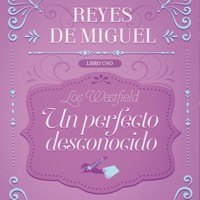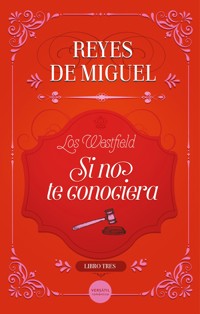
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Los Westfield
- Sprache: Spanisch
Hay algo mejor que la venganza: la justicia. Y algo peor que tu enemigo… su abogado. Helen Westfield siempre ha sido un poco extravagante, le resulta imposible renunciar a un reto y odia que la hagan quedar como una idiota. Si además, quien consiga ponerla contra las cuerdas se atreve a amenazar a su familia, la venganza es la única salida. Por eso a nadie le sorprende que su nueva cruzada sea destruir a Derek Aldrich, un impostor cazafortunas que tuvo la osadía de engañarla. ¡A ella! El plan está trazado, nada puede detener la sed de justicia de Helen. Nada, salvo, tal vez, una denuncia por difamación y un abogado cargante, inoportuno y atractivo con una habilidad extraordinaria para sacarla de quicio. En la carrera por conseguir las pruebas para librarse de la condena solo habrá un vencedor… ¿o no? Helen sabe cómo mantener el control, pero es posible que esta vez las cosas se le hayan ido de las manos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Si no te conociera
© 2024 Reyes de Miguel
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: junio 2024
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2024: Ediciones Versátil S.L.
Calle Muntaner, 423, planta 2
08021 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
A María. Porque la vida sin hermanas pequeñas sería mucho más sencilla, pero también mucho más aburrida.
«Si los hombres rompieran generosamente nuestras cadenas y se sintieran satisfechos de tener compañeras racionales en lugar de obediencia ciega, encontrarían en nosotras hijas más diligentes, hermanas más afectuosas, esposas más leales, madres más justas: resumiendo, mejores ciudadanas».
Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer
«Comoquiera que la belleza de Bathsheba pertenecía más a la escuela demoníaca que a la angelical, nunca estaba tan hermosa como cuando se enfadaba».
Thomas Hardy, Lejos del mundanal ruido
Capítulo 1
Hombre público: Que tiene presencia e influjo en la vida social
Mujer pública: Prostituta
The Sun
Londres. Martes, 13 de septiembre de 1814
Sobre las flores cortadas y las malas hierbas
Desenvolverse como una mujer de bien no es tarea complicada. Se sabe.
Prudencia. Disciplina. Discreción. Son virtudes que no solo debemos cultivar: forman parte de nuestra naturaleza. Eso somos: semilla que se siembra, tallo que se mima, flor que se corta. Expuestas como ornamento alcanzamos el más elevado de nuestros propósitos, aunque a cambio estemos abocadas a morir. ¿Y qué? Es un sacrificio que hace del mundo un lugar más bello.
No tienes que hacer nada. Es más, no es preciso que digas o desees nada. ¿Podría ser más sencillo? Todo lo que necesitas para convertirte en ejemplo de rectitud es una ausencia: solo tienes que quedarte quieta, callada, sonriente, amable, mirada baja. No respires.
Permíteme recomendarte precaución, señorita. Se ha detectado en este negocio del coleccionismo floral una mala hierba que prospera rápido, una especie de ortiga vulgar: si la acaricias en la dirección de la hoja, parece suave e inofensiva, pero si la tocas a contrapelo, te cubre con un sarpullido insoportable. Me he tomado la libertad de bautizarla como Derekia Aldrichensis, en honor a su mayor cultivador, un caballero muy popular últimamente en los salones de Londres. Todo un ejemplo de saber estar.
Como él, esta hierba se manifiesta entre nosotras con la apariencia de un hombre joven bien parecido, capaz de codearse con damas y debutantes que caen rendidas en sus brazos como las estúpidas florecillas que somos. Es entonces cuando la ortiga muta en una suerte de planta carnívora: sabe que las florecillas podemos perderlo todo salvo el aspecto inmaculado, porque en cuanto se nos caiga el primer pétalo nos considerarán marchitas. Y nadie quiere eso, ¿verdad?
Nuestro hombre-ortiga tiende la trampa. Un baile inofensivo, una mirada descarada, un comentario aquí y allí. El mundo está hecho a su medida. Ni siquiera sabrás dónde te has metido. No tengo que explicarte cómo funcionan los rumores. Todos caen, una y otra vez. Y él se hace de oro. Cuando recoge la red se marcha a un nuevo terreno virgen donde nadie sepa de su reputación. A estas alturas es un virtuoso en lo suyo, te lo puedo asegurar.
Y entonces, ¿qué queda? Tú, florecilla, no te atrevas a alzar la voz. La culpa es tuya por permitirlo. ¿Por qué no te quedaste quieta, callada, sonriente, amable, mirada baja? No hacía falta respirar.
Consíguete un hombre, te dijeron, pero hazlo como Dios manda, querida; de lo contrario, se termina la partida de este juego pervertido en el que solo puedes perder. ¿No conoces las reglas? Son dos y muy sencillas: él pone las reglas; él siempre gana.
Podría haber funcionado, pero a la hora de la verdad te sometiste a lo inaceptable: has sido engañada, humillada y deshonrada. No lo transformes a la voz activa —te engañó, te humilló y te deshonró—, porque es tu pasividad la que lo ha permitido. Únete a las que ya han sido defenestradas por la sociedad. Ahora no sirves ni de florero.
Sin embargo, me pregunto: ¿qué pasaría si la ortiga carnívora intentase comerse a una flor venenosa? Quizá se atisbe una indigestión, damas y caballeros. Y puedo asegurarles que el espectáculo no va a ser agradable.
Helen Westfield
Nota del editor: este diario no se hace cargo de las opiniones expresadas por lady Helen Westfield ni muestra conformidad con las ideas que aquí defiende.
—Guau. Impresionante —declaró con fingida sorpresa—. Así que, en definitiva, es una histérica.
Dobló el periódico con cuidado y lo dejó sobre la mesa, junto al vaso de brandy que le habían servido hacía más de una hora y que seguía intacto. Con un poco de suerte, si no lo tocaba nadie le obligaría a pagarlo.
—Exacto —confirmó su futuro cliente sin esforzarse por contener un resoplido de consternación—. Ya se lo he dicho: ella sola se retrata.
—Sí, no cabe duda de que es muy capaz —se apresuró a darle la razón, y procuró imponer al gesto una cierta gravedad cómplice.
Frente a él, el señor Aldrich asintió y sonrió por primera vez en toda la mañana. Bien, empezaba a cogerle el tranquillo. Quizá, después de todo, consiguiera ganarse su confianza. Si no la pifiaba en el último momento, tal vez lograra agenciarse un buen caso para las próximas semanas.
—Y dígame —continuó con su mejor voz de procurador del rey, aunque a un hombre como él ni siquiera se le permitía soñar con serlo—, ¿está usted convencido de que esta publicación persigue el escarnio? No cita su nombre, señor Aldrich… Al menos no de forma explícita —rectificó a tiempo con una mueca—, y yo diría que, hasta donde alcanza el entendimiento del lector medio, esto no es más que el desvarío de una muchacha trastornada. Una broma, incluso.
Derek Aldrich vació de un trago el vaso y lo dejó sobre la mesa con un golpe que habría acaparado miradas en una sala más silenciosa que aquella. En aquel bar de ambiente alborotado y pringoso, sin embargo, solo él se dio por enterado.
—¿Una broma? Créame, esto es un ataque. Un ataque cruel y desmedido.
Se tragó las ganas de reír ante el dramatismo de Aldrich: tenía una cierta tendencia teatral a la exageración que resultaba enternecedora, pero algo le decía que si soltaba una carcajada en su cara se quedaría sin cobrar.
—En ese caso, veamos: ¿tiene alguna idea de cuál ha podido ser el desencadenante de este ataque?
—¿Pretende insinuar que la he provocado, señor Millington?
—Mulligan —corrigió con un parpadeo lento y, al hacerlo, de veras retuvo un suspiro de resignación.
Trató de olvidar que era la tercera vez que el señor Aldrich le cambiaba el nombre desde que se habían sentado. Más difícil fue ignorar la forma en que este alzó una ceja que parecía preguntar: «¿en serio?».
Alex bajó la mirada y se obligó a analizar la situación con perspectiva. Era un momento tan bueno como cualquier otro para recordarse a sí mismo que, en realidad, estaba dispuesto a responder al nombre de «señor Muffin» a cambio de poder pagar el alquiler del próximo mes. De camino a aquel lugar había gastado sus últimos peniques en una ofrenda con la que pretendía ganarse para siempre el corazón de Sally, y no es que se arrepintiera, pero ahora ni siquiera sabía si conseguiría cenar caliente esa noche. Se aclaró la garganta y continuó como si nada.
—Desde luego que no, señor Aldrich, le pido disculpas.
Paciencia. Tarde o temprano iba a necesitar entender lo que Aldrich pretendía sacar de aquello y hasta qué punto Helen Westfield lo tenía en sus manos, pero lo primero era lo primero: cerrar el trato.
Aldrich asintió una sola vez a su disculpa. Lo vio pasarse una mano por el pelo, como si estuviera nervioso, y solo entonces se le ocurrió a Alex pensar que, tal vez, él no era el único que andaba un poco desesperado, medio escondidos como estaban en aquel rincón del que debía de ser uno de los peores cuchitriles del barrio.
Necesitaba a aquel cliente, y estaba claro que el hombre lo necesitaba a él. La exasperación que veía en sus ojos no era producto de un fastidio momentáneo: era pura y afilada angustia, con un punto de ansias de venganza. Y él era el adecuado para conseguírsela.
De todas formas, la tal… ¿lady Helen? ¿lady Westfield? Bah, memeces. Le sonaba el apellido, pero no conseguía recordar dónde lo había escuchado. En fin, estaba claro que esa Helen Westfield era una pieza de mucho cuidado. A juzgar por la grandilocuencia autocompasiva de su artículo en el periódico, la muchacha estaba, en el mejor de los casos, aburrida, y en el peor, chiflada. En otras circunstancias, hasta se habría reído con semejante pataleta de niña rica.
—Lo que intento hacerle entender —explicó Aldrich apuntando a la mesa como si la clave de aquel asunto estuviera entre las vetas de la madera— es que esa zorra quiere destruirme. Ya ha conseguido que me impidan la entrada al club, ¿sabe? Y no hace ni una semana que se publicó esa bazofia. ¡Me costó meses convencer a lord Astley para que patrocinase mi admisión! Ah, pero esa golfa abre la boca y todos empiezan a mirar para otro lado cuando me acerco, simplemente porque es la maldita hermana de un conde.
—Debo admitir que me sorprende que tanta gente haya llegado a leer un artículo perdido entre titulares más jugosos y en un periódico de poca tirada. Y que haya tenido consecuencias tan inmediatas.
—Es que no funciona así —explicó Aldrich con gesto cansado—. Basta con que uno solo de esos petimetres lo descubra para que el rumor corra por todo Mayfair como un río liberado después de abrir el dique. Es algo imparable.
—Sí, me hago cargo de cómo funciona el cotilleo desenfrenado. Lo curioso del caso es que dudo mucho que a la señorita Westfield se lo estén poniendo más fácil —dijo Alex con voz queda—. No, entiéndame, yo estoy con usted, pero tendrá que darme la razón al menos en este punto. La alta sociedad no perdona los escándalos, los devora con ansia. Se regodea en ellos con gusto, y dudo mucho que ella vaya a salir indemne de este. ¿Por qué motivo iba una niña rica a sacrificar su propio buen nombre?
—¡Me da igual! Por mí pueden lapidarla. ¿Sabe cuánto tiempo y dinero he dedicado a ser admitido en ese círculo? —Y como si solo entonces reparase en el aspecto que ofrecía, miró a Alex de arriba abajo y frunció el ceño—. No, qué va a saber. No tiene ni idea de lo grave que es esto: varios de mis amigos me han retirado sus invitaciones para la próxima temporada. No han mencionado los motivos, claro. Son demasiado educados para hacerlo, pero de pronto todos se han dado cuenta de que van a estar muy ocupados para atenderme.
Le habría dicho que esos tipos parecían, en efecto, muy bien educados, pero que como amigos valían menos que la mugre de sus zapatos. Sin embargo, le daba en la nariz que eso tampoco le ayudaría a conservar a su cliente, así que, en su lugar, dijo:
—Centrémonos en definir a qué nos enfrentamos, señor Aldrich. Hábleme de Helen Westfield.
Abrió por fin su cuaderno, el único que tenía, y mojó el plumín en el último bote de tinta que le quedaba. Era casi un ritual: su manera de firmar mentalmente el contrato. Una vez que empezara a escribir, podría decirse que había invertido en ese cliente, así que ya no podría permitirse perderlo. Tampoco es que antes hubiera estado en posición de hacerlo.
—Helen es… Ella… En resumidas cuentas, supongo que podría describírsela con solo dos palabras y ya se hará una idea fiel a la realidad: está loca —declaró Aldrich con una risotada.
Alex se obligó a permanecer callado, sin apartar la vista de la gota negra que estaba a punto de manchar el papel. Hizo bien. Era obvio que Aldrich estaba encantado de escucharse a sí mismo, y no sería él quien se lo impidiera.
—No, en serio, está para que la encierren. El problema es que el resto de su familia no está mucho mejor, así que no hay nadie al mando para pararle los pies y meterla en vereda. Su hermano mayor se enredó con una simple criada, no le digo más. Se largó detrás de esas faldas y le dio igual renunciar a todo, hasta al título. Los Westfield son un escándalo andante, tan ordinarios que parece mentira que pertenezcan a la aristocracia. Se lo aseguro: nadie los saludaría al cruzárselos en Saint James si no fuera porque ese pedante de Hardwick, con su palo metido en el culo y todo, ha conseguido mejorar la posición del condado al sanear sus cuentas y casarse con esa enclenque y pavisosa de Emma Atherton.
—¿Hardwick? —preguntó Alex alzando la vista del cuaderno sin tiempo de esconder la sorpresa—. ¿Sus tierras están cerca de Cambridge?
—Sí, ¿por qué?
De eso le sonaba, claro. Demonios, sí que estaba despistado. El ruido del local y el baile de cuerpos a su alrededor lo habían aturdido, no había otra explicación. Salvo, tal vez, la falta de sueño y buena comida desde hacía más días de los que quería reconocer.
—Por nada. Me crie en Barton. —La expresión de Aldrich no dio muestra de haberle comprendido—. Está en Cambridge-shire, a apenas un par de millas de Hardwick Manor. Sabía que me sonaba el apellido Westfield, pero no terminaba de ubicarlo.
No añadió el resto: que la razón por la que no se había esforzado demasiado en ubicar el nombre era que no conocía a nadie en Londres. Que, en realidad, se había mudado allí desde Cambridge, desesperado por prosperar en su profesión, y no llevaba ni dos meses en la ciudad. Que hasta el momento en que había pisado la tierra sucia y compactada de la ribera del Támesis, una ciudad de aquellas dimensiones habría superado con creces el alcance de su imaginación.
No dijo nada al respecto porque su inexperiencia como londinense solo empeoraría una situación ya de por sí precaria. Cuando, una hora antes, había estrechado la mano del señor Aldrich, había reconocido en su mirada el mismo recelo al que ya estaba acostumbrado: ¿este muchacho es el que se supone que va a ayudarme?
Y sí, era muy consciente de la primera impresión que causaba. Su anterior cliente prescindió de sus servicios porque, «chico, ni siquiera aparentas la edad necesaria para haber empezado los estudios universitarios, mucho menos para haberlos terminado». Después de aquello empezó a considerar seriamente la idea de aplicarse polvo de arroz en el pelo para dibujarse algunas canas. La alternativa lógica era la de vestir la peluca de abogado más a menudo, pero no tenía con qué pagar el mantenimiento, así que prefería no desgastarla. Además, aún le quedaba una pizca de vanidad en el cuerpo, por Dios.
—… irracional, prepotente, violenta incluso —Aldrich llevaba varios minutos empleado a fondo en describir a la mujer que lo había puesto contra las cuerdas—, ¿qué más quiere que le diga? Esa zorra es una pesadilla.
Siguió escribiendo después de que el hombre guardara silencio. Había utilizado demasiados sinónimos innecesarios, además de unos cuantos apelativos que Alex no se habría atrevido a decir en voz alta delante de su santa madre, pero la idea general estaba bastante clara: niña mimada conoce a galán de pocas entendederas. Después de unas cuantas caídas de párpados y de hacerse la encontradiza en los jardines de lady Charity Plimpington o algo por el estilo, se deja querer por su caballero. Cuando la cosa se pone seria y hay riesgo de que papá —o el hermano mayor, en este caso— se entere de todo, empiezan a surgir los problemas y el castillo de naipes se viene abajo. Todo aquello componía un cuadro bastante verosímil, a decir verdad.
Lo que en realidad convertía a Helen Westfield en una estratega de dudosas habilidades era que se hubiera tomado la molestia de destruir a un hombre de inferior clase social solo para no tener que volver a cruzárselo. ¿No le preocupaba el señalamiento? ¿O arruinar sus perspectivas de lograr un buen matrimonio? Si ella también perdía sus oportunidades por el camino, ¿qué era lo que la motivaba?
—¿Fue usted quien puso fin a la relación, señor Aldrich?
Él exhaló un suspiro que consiguió sonar al mismo tiempo resignado y satisfecho. Impresionante.
—Sí, lo cierto es que sí. No tuve más remedio…
Despecho y venganza, entonces. Motivos poderosos. Con un solo movimiento, esa chica se había cargado la reputación de un hombre, y aunque por el camino hubiera arrasado con la propia, si su familia era tal como la describía Aldrich, no habría nadie en casa para recriminárselo. Una vez resuelto, había chisme para los entrometidos y todos contentos.
Todos salvo Derek Aldrich, claro. Pobre diablo.
—Bueno, dígame qué hacer de una vez, Millington.
—Mulligan —le corrigió por enésima vez mientras escribía a toda prisa.
—Eso he dicho.
—Verá, Derek… Puedo llamarle Derek, ¿verdad? —se arriesgó con esa seguridad que había aprendido antes a fingir que a sentir, y continuó hablando sin que el hombre tuviera tiempo de responder—. Hay dos cosas que me preocupan de ese artículo. Primero, la señorita parece insinuar que usted se ha beneficiado de la candidez de más de una joven; segundo, amenaza con ser ella la que por fin lo destruya. Así que solo tengo una pregunta, y déjeme advertirle que no tiene ningún sentido mentirme: yo estoy aquí para defenderlo, no para juzgarlo. De eso se encargará algún magistrado con muchas más arrugas y muchas menos preocupaciones. Solo la verdad, Derek. De lo contrario, me negaré a asumir su caso y ayudarlo.
Eso último era un farol, claro. Pero Aldrich no tenía por qué saberlo.
—Está bien, entendido —aseguró él con un asentimiento apresurado, atento, quizá por primera vez en toda la mañana, a lo que Alex decía.
—De acuerdo, ¿tiene Helen Westfield alguna prueba de lo primero con la que conseguir lo segundo?
Aldrich parpadeó, confuso, así que Alex decidió concederle un instante antes de poner del todo en entredicho su inteligencia.
—¿Cómo?
—Pruebas, Derek. ¿Tiene ella alguna prueba contra usted?
Cuando por fin encontró el sentido de su pregunta, se inclinó hacia delante para responder con impaciencia:
—¡Ah, sí! No.
—Le voy a pedir que sea un poco más claro.
—No, no. No tiene nada. Nada de nada, se lo aseguro. ¿Qué iba a tener? Son todo invenciones de esa arpía. Dígame, ¿qué debo hacer? Tengo que librarme de esta acusación sea como sea.
Alex dejó el plumín sobre la mesa y cruzó las manos antes de empezar a hablar. Después de todo, sí que cenaría caliente esa noche. Tal vez hasta le pagara el mes de alquiler por adelantado a la señora Black.
—Para empezar, usted no va a librarse de ninguna acusación porque ninguna acusación se ha hecho contra usted, salvo por unas cuantas palabras que serán papel mojado para cuando hayamos acabado con esto.
—No me…
—Será Helen Westfield quien se defienda, señor —lo interrumpió con firmeza—. ¿Está familiarizado con el concepto de difamación?
Aldrich, que había empezado a alzar una ceja inquisidora, se atrevió por fin a esbozar una sonrisa lobuna.
—Vagamente…
—Bien, pues déjeme aclarárselo, por si le queda alguna duda: ese artículo será admitido como tal ante cualquier tribunal. Un libelo. Un crimen de alteración de la paz por el cual la denunciaremos.
—¿Podemos hacer eso? —preguntó Derek, cuyos ojos habían cobrado de pronto el brillo de una esperanza casi febril.
—Podemos. Y lo haremos. La ley estará de nuestra parte. Una vez interpuesta la denuncia, será ella la que tenga que demostrar la autenticidad del contenido difamatorio, y estará perdida antes de haber empezado. —Habría jurado que su cliente se estaba relamiendo, así que se permitió una sonrisa triunfal—. No voy a defenderlo, señor Aldrich. Voy a atacar.
Capítulo 2
Hombre perdido: Desaparecido, que se encuentra en paradero desconocido
Mujer perdida: Prostituta
—No intentes defenderte, Helen, son los hechos: esto es muy serio, ¿entiendes?
—Disculpa, he perdido el hilo —dijo ella apartando por fin la mirada de las volutas doradas que adornaban el filo de su taza—,¿de qué hablábamos?
Si había que juzgar por el color de su cara, su hermano estaba a punto de sufrir una combustión espontánea. Reprimió como pudo la risa y trató de mostrarse confusa. Incluso consiguió parpadear con exageración antes de redirigir su atención al azucarero para añadir un nuevo terrón al té.
—Helen, no estoy bromeando.
—Yo tampoco. ¿A qué no, Emma? —preguntó volviéndose hacia el lado opuesto del sofá, donde su cuñada estaba prestándole una atención desmedida a su lectura—. Díselo. Cuéntale que yo siempre hablo en serio.
—A mí no me metas. No estoy tan loca como para querer formar parte de esta discusión.
En el fondo, pensó, era una suerte que la recién estrenada mujer de su hermano, que no era otra que su mejor amiga desde que podía recordar, fuera un alma pacífica. Una sola personalidad explosiva más en la sala y Hardwick Manor habría quedado reducido a cenizas para cuando se pusiera el sol. Hacía poco más de un mes que John y Emma habían convertido la casa de campo vinculada al condado en su residencia permanente, lo que significaba que, por fin, aquel lugar empezaba a parecer más un hogar y menos un mausoleo. Habría sido una pena que acabara destruido justo cuando comenzaba a resultar habitable.
—¡Pero si no estamos discutiendo! —Helen sonrió con toda la candidez que la naturaleza le había negado—. ¿Verdad que no, hermano?
A pesar de la risa estrangulada de Emma, que fue más un ronquido mal disimulado que otra cosa, Helen clavó los ojos en John y se esforzó por hacerlo con una severidad que contrastaba con su sonrisa para componer lo que, al menos en teoría, era una expresión intimidante. Ya podía serlo. Adoraba a su hermano, pero cuando se plantaba frente a ella con esa pose de dignidad condal, con los brazos en jarras y el ceño fruncido, le resultaba francamente insoportable.
—¿Esto te resulta divertido? —preguntó John con tono acusador—. ¿Acaso te parecía que nuestra vida era demasiado apacible? ¿Es mucho pedir que mis hermanos me permitan aburrirme durante un rato? ¡Porque no te haces una maldita idea de las ganas que tengo de estar aburrido!
—Escucha, hermano, voy a necesitar que respires, te calmes y todo eso, ¿sabes? Esta versión iracunda de ti es muy perturbadora… Antinatural, incluso, y no me está gustando nada.
—¿Que me calme? —Contra todo pronóstico, la voz de John no hacía más que subir de volumen—. ¡¿Quieres que me calme?! ¡Habría sido ideal que lo pensaras antes de arruinarnos y desaparecer sin dar explicaciones!
—He visitado Newcastle, Dios santo. ¿A eso lo llamas desaparecer? ¡No es que haya viajado a la India! Y luego dicen que la dramática soy yo.
Tuvo tiempo de ver a su hermano dar un paso adelante, y quizá no sería muy descabellado pensar que lo hacía con la intención de estrangularla. De hecho, estaba bastante segura de que aquel era su plan, al menos hasta que Emma se interpuso entre ambos.
—Supongo que al menos uno de nosotros tres deberá comportarse como un adulto, y salta a la vista que tendré que ser yo. —Con un suspiro, se dirigió hacia su marido—: Cariño, ¿te importaría tomar asiento? —Y luego a su amiga—: Helen, ¿te importaría dejar de comportarte como una idiota?
Abrió la boca para quejarse, dispuesta a mostrarse más ofendida de lo que en realidad se sentía. Sin embargo, cuando vio a su hermano sentarse en el sofá, frente a ella, decidió que el precio que había pagado por poder hablar mirándolo a los ojos era más que justo. Emma se limitó a asentir, satisfecha, y con un refinadísimo «gracias» volvió a escudarse tras las páginas de su libro.
—John…
—¿A qué has venido exactamente, Helen? —la interrumpió él.
—Ah, ¿ahora necesito tener un motivo para venir a veros?
Ojalá no se hubiera atragantado con el final de la pregunta. La voz estrangulada delataba hasta qué punto le había dolido la pregunta de su hermano.
—Basta. Se acabaron las respuestas ingeniosas, hermanita. Llevo toda la vida defendiéndote, justificando tus locuras y tu excentricidad, y esto —dejó caer sobre la mesa un maltrecho ejemplar del periódico de marras— me parece una forma bastante ingrata de pagármelo.
Helen se tragó la rabia. Se mordió la lengua, aun a riesgo de envenenarse. Respiró hondo sin apartar la mirada, sin parpadear, convertida de pronto en una estatua y obligándose a recordar que John era un santo entre los hombres, que lo quería, lo quería con toda su alma. Incluso aunque una pequeña parte de su mente estuviera calculando la trayectoria con la que tendría que lanzar la tetera para acertarle en toda la cara.
—Resulta curioso que te empeñes en presentar esta situación como si tuviera algo que ver contigo —dijo al fin, y se alegró de que su voz sonara más firme que un momento antes.
—¿Cómo dices?
—No estaba pensando en ti cuando escribí ese artículo, John.
—Oh, no, eso no tienes que jurármelo. No estabas pensando en mí, ni en Emma, ni en Liam… En ninguno de nosotros, desde luego. No estabas pensando en las inversiones que pueden salvar Hardwick Manor y que llevo meses tratando de conseguir. No se me pasa ni un instante por la cabeza que estuvieras pensando en nuestra madre, tampoco.
—Eso no es…
—Claro que no estabas pensando en nada de eso. Ojalá pudiera decir que, sencillamente, no estabas pensando —añadió casi sin resuello por culpa de la rabia—. Así al menos la explicación para todo esto sería tu propia estupidez. Pero eso no sería justo, ¿verdad? Porque a Helen Westfield se le pueden atribuir muchos adjetivos y estúpida no es uno de ellos. No, tú siempre vas un paso por delante. Claro que pensabas. ¡Pensabas en ti! Eres experta en hacerlo.
Quiso interrumpirlo. Quiso mandarlo al infierno, literal y figuradamente, aunque luego habría tenido que bajar ella misma a traerlo de vuelta. No pudo hacer lo uno ni lo otro: con una punzada de terror notó que se le cerraba la garganta. Muy a su pesar, se odió un poquito por no ser capaz de mantener el tipo ni siquiera en el primer asalto.
Ya sabía que aquello iba a ocurrir. Nada en la reacción de John resultaba inesperado. Había llegado allí preparada para algo mucho peor, ¿no? El trayecto hasta Hardwick desde Newcastle había sido tan baqueteado como tedioso, y le ofreció casi dos días completos para repasar todos los escenarios hipotéticos, todas las conversaciones posibles en su cabeza. Incluso le dio tiempo de imaginar la reacción de Liam, su hermano mayor, aun cuando sabía que él rara vez abandonaba Londres y que no estaría en Hardwick. Si ese calavera, que un año antes había sido capaz de arruinar su reputación con una maestría envidiable, estuviera allí, también la estaría mirando con desaprobación desde el otro lado del sofá.
En resumen: estaba prevenida. Y preparada.
¿A qué venía esa desazón, entonces? Sus motivos no eran menos legítimos que dos días antes, cuando sostuvo la mano de Nicole Adams mientras la chica se desahogaba.
La había dejado llorar durante un buen rato sin intentar ofrecerle palabras de consuelo. Estaba segura de que, dijera lo que dijese, acabaría resultando algo inapropiado o desprovisto de sentido. Algo vacío de sentimiento, porque la desdicha de la joven lady Adams no le provocaba piedad o lástima, sino vergüenza. Una tremenda y aplastante vergüenza que se instalaba como un peso a la altura de sus costillas y parecía tirar de su estómago cada vez que empezaba a recordarlo todo.
No hacía muchas semanas, ella misma había acabado convertida en ese despojo lacrimógeno. Bien, quizá no tan lacrimógeno, la verdad fuera dicha, pero había suspirado aquí y allá por el despecho de un hombre que —al menos ahora lo sabía— no valía ni el tiempo que tardaba en pronunciarse su nombre. Condenado Derek Aldrich.
—Yo era ingenua e inocente, ni siquiera sabía que aquello era incorrecto —sollozó lady Adams—. Dijo que me amaba, ¿sabe? ¿Qué se suponía que debía hacer yo?
«No creértelo» habría sido la respuesta de Helen unos meses antes. Una primavera y un desamor después, sin embargo, no le quedaba más remedio que morderse la lengua y obligarse a mirarse en ese espejo que era Nicole. Dios, ¿realmente se había humillado así?
—Y ahora también la ha dejado tirada a usted —continuó la joven—. También le ha roto el corazón como solo él sabe hacerlo.
Puede que estuviera tratando de apelar a una cierta hermandad femenina en la que el rechazo fuera el nexo común, pero en el tono de lady Adams detectó una sutil indulgencia autocomplaciente que le gustó tanto como un golpe del dedo meñique contra la mesilla de noche. Con una última palmadita más agresiva de lo que recomendaba la buena educación, soltó la mano de la chica.
—Bueno, para ser justas, lo cierto es que lo dejé yo a él.
Al menos con eso consiguió que Nicole dejara de hipar.
—¿Lo dice en serio?
—Muy en serio. Puedo perdonar muchos agravios, de todo tipo, pero que me traten como si fuera idiota no es uno de ellos. Soy demasiado orgullosa, y si le soy sincera, me pesa más el bochorno que el corazón roto.
—Es usted una mujer de carácter fuerte, pero no tiene que fingir conmigo, ¿sabe? No hay ninguna vergüenza en ser corrompida por un canalla como el señor Aldrich.
—No finjo, milady, y no tengo motivos para mentirle. Quédese tranquila: nadie me ha corrompido. Aunque le parezca increíble, yo ya era así antes de conocerlo. —Se reacomodó en el asiento, impaciente—. He venido hasta aquí para tratar de desentrañar la maraña de enredos que Derek ha tejido a su alrededor. ¿Le contó algo acerca de sus planes o de cómo organizaba sus estafas?
—Yo… —titubeó lady Adams—. No me atrevería a usar términos tan… gráficos, lady Westfield.
—Olvídese de la cortesía. Simplemente Helen me va bien, gracias —dijo con brusquedad, y apartó una mosca imaginaria con la mano, como si el mero sonido del título honorífico le estorbase—. ¿Qué término usaría usted en ese caso? ¿Fraude? ¿Timo?
—No, no… Yo… Es decir, ese hombre es un impresentable al que me alegraré de no volver a ver, pero no puedo decir que me engañase. Nos amábamos sinceramente, ¿sabe? Tal vez fue distinto con usted. Pero cuando llegó a mí, con esas maneras rudas y ese acento terrible de Edimburgo, era un hombre herido: había vivido una historia terrible con una joven… Emily, se llamaba, que lo trató fatal. Lo nuestro lo transformó en un hombre mejor, en todos los sentidos. Y… Bueno, me cuesta imaginar que él pudiera recuperarse tras lo que nos pasó. La separación fue un golpe muy duro para ambos, y me consta que tampoco encontró consuelo en los brazos de esa tal señorita Thomas, a la que conoció en Winchester. Ella va a casarse ahora, así que no habrá lamentado mucho la pérdida.
Helen se abstuvo de recordarle a Nicole que, por lo que le había comentado al llegar, su boda se celebraba en dos semanas. Se esforzó por cerrar la boca y disimular su expresión, que se debatía entre el espanto y el asco.
—¿Dice que se amaban sinceramente?
—Pues claro —asintió lady Adams con una caída de párpados envidiable—. Lo nuestro era imposible, Dios lo sabe, pero no caeré en bajezas ni en insultos. Nos dejamos llevar por un impulso breve, pero supimos parar a tiempo y mi virtud se mantuvo intacta, como bien sabe mi prometido, mi adorado lord Pelham. Estoy segura de que Derek, si bien no actuó del modo más apropiado, tampoco lo hizo con mala intención.
—¿Que no lo…? —Estaba sentada tan cerca del borde que tenía que agarrarse a los brazos del sillón para no caerse. Si se miraba la situación con perspectiva, mejor apretar la tapicería de seda que el fino cuello de Nicole—. ¿Me puedes explicar entonces cómo llamas a las dos mil libras que le estafó a tu padre?
El silencio fue lo bastante atronador como para que Helen se diera cuenta de que había gritado esa última pregunta. No supo si había sido por el volumen o por la pregunta en sí, aunque probablemente fue por la suma de ambos, pero el caso es que Nicole Adams se quedó congelada en el sitio, con la taza a medio camino de la boca.
Solo entonces se le ocurrió pensar que, tal vez, la joven no era consciente de todo lo que había pasado. Quizá su familia se lo hubiera ocultado, aunque le costaba imaginar por qué razón iban a hacer algo así.
—Nicole, yo…
—No sé de qué me habla, señorita Westfield —declaró ella dejando la taza sobre el plato con un golpe seco; y aunque Helen siempre había preferido que le retiraran el título, de algún modo la joven consiguió que su nombre sonara como un insulto.
Sí que lo sabía. Lo sabía todo. Y no iba a admitir nada. Ni siquiera lo iba a reconocer ante ella. Una cosa era dejarse llevar por un enamoramiento juvenil, quedarse a solas en la sala de música y compartir una caricia tras los rosales, y otra muy distinta era que un arribista de poca monta te llevara al huerto y, por el camino, le estafara a tu familia la renta de un año. Del primer tipo de escándalo, una joven se recuperaba gracias a un matrimonio concertado, caro y apresurado; del segundo… En fin, de uno de esos escándalos una joven no se recuperaba jamás. Y punto.
—No hagas esto —suplicó Helen—. Ayúdame a destruirlo.
—Creo que está confundida, señorita Westfield. Está claro que el dolor por el amor no correspondido nubla su juicio.
—No hay ningún amor, Nicole. He visto el amor y no es esto, créeme. Ojalá tú también pudieras verlo.
Si sus palabras afectaron o no a la chica, tanto daba: Helen no se quedó para comprobarlo.
Había sido una lección dura confirmar que otras en su situación podían no estar dispuestas a dar un paso adelante, pero la había aprendido a conciencia. No quería culpar a la joven, aunque la parte menos misericordiosa de ella —que era la mayor parte— había dejado Newcastle maldiciendo de formas tan creativas que habrían espantado a un veterano de guerra. Y aunque se había marchado de la casa de lady Adams con las manos vacías, estaba más segura que nunca de estar haciendo lo correcto.
Por eso ahora, bajo el escrutinio de su hermano, mostrar flaqueza no era una opción.
—Sé que mis motivos te resultarán incomprensibles —habló por fin sin darle a John la opción de apartar la mirada—. Pensarás que es solo otra de mis locuras, porque soy Helen, y eso es lo que yo hago, ¿no? Locuras.
—Yo no he dicho eso. Tus motivos los tengo claros como el agua. ¿Acaso crees que yo no estoy deseando destruir a Aldrich?
—No, tú crees que conoces los motivos, y estarás pensando en sandeces como el honor o el despecho, pero no se trata de eso, John.
—Entonces, ilumíname.
—Se trata de hacer lo correcto —sentenció con toda la pasión y la ira que llevaba días conteniendo—. Derek Aldrich no solo se ha aprovechado de mí. Si únicamente hubiera herido mi orgullo habría encontrado la manera de hacérselo pagar sin que nadie más supiera de mi vergüenza. Créeme, desearía con toda mi alma haberlo hecho de forma discreta. Pero no puedo, porque esto es más grande que él y que yo, ¿no lo entiendes? Lleva años estafando a las mujeres que seduce, John.
—¿Y todo eso lo has deducido gracias a una críptica lista en la que aparecen unos cuantos nombres y unas cuantas cifras manuscritas? ¿Te das cuenta de que no tienes pruebas de nada?
No le faltaba razón. El día que se coló en casa de Derek para recuperar el diario de su hermano y evitar un desastre, Helen no esperaba encontrar aquel papelito sobre la mesita de noche. Pero allí estaba: siete nombres, siete cifras. Y sabía que al menos uno de aquellos nombres, a parte del suyo, correspondía a una antigua amante. Lo demás había sido fácil de deducir.
—Es poco, pero es suficiente.
—¡No tienes nada!
—Tengo más de lo que crees —replicó con seguridad—. Y solo llevo un par de meses investigando. Nicole Adams me confirmó, sin ser consciente de lo que decía, que Abigail Thomas y Emily Davies también tuvieron una relación con Derek. Cuatro de siete, como mínimo, John. Hay una pauta evidente. Cuando te mostré esa lista, tuviste tan claro como yo lo que era: un palmarés, el recordatorio de sus éxitos. Y estoy cada vez más cerca de demostrarlo.
—Eso… Eso… Son solo elucubraciones.
—Elucubraciones fundadas —insistió.
John se pasó la mano por la cara, pero asintió una vez y eso le bastó.
—Esto es peligroso, Helen, y Aldrich no se anda con juegos.
—Lo sé, pero es importante. Se trata de señalar un problema que está a la vista de todos, y que nadie quiere ver. De poner sobre la mesa el tema que todos evitan. —Respiró, tranquila al fin—. Se trata de hacer que las cosas cambien.
—¿Ahora vas a hacer magia, hermana?
—Solo si es preciso.
⚖
—¡Otra vez, otra vez!
—¿Otra? —preguntó con un ademán de exageración.
—¡Sí, más magia! —respondió la niña.
Alex sonrió, entre encantado y agotado, a pesar de que no llevaba ni diez minutos en casa. Tanta euforia infantil resultaba abrumadora a veces. Desde el sillón de enfrente, la carita enmarcada por bucles rubios de Sally lo miraba con un entusiasmo que no sabía cómo había conseguido provocar.
—Vale —aceptó, tendiéndole la mano a la pequeña—, pero voy a necesitar que me devuelvas la moneda. Es la última que me queda.
—¿No sabes hacer magia? —comentó ella como quien señala una obviedad—. Haz que aparezcan más.
—Ya… No te falta razón. En teoría suena fantástico, pero no, no soy esa clase de mago. Por desgracia.
—Ah, ¿no? —Sally frunció el ceño con una gravedad del todo impropia en una niña de cuatro años—. Pues deberías aprender.
—Amén.
Unos pasos aproximándose por el pasillo delataron la presencia de la señora Black, su casera.
—A cenar —informó con la voz musical que la caracterizaba.
Antes de que la mujer se hubiera dado la vuelta, Sally saltó del asiento y corrió hacia Alex en una dinámica a la que ya empezaba a acostumbrarse: un golpe en las rodillas y en menos de un segundo quedaba prisionero de una chiquilla.
Se adentró en el vestíbulo con pasos cortos y esforzados, resoplando exageradamente mientras arrastraba el peso de la niña que, sentada sobre su pie, estrangulaba su pierna derecha con un par de bracitos enclenques.
—¿Señora Black? —preguntó más alto de lo necesario—. Creo que ese mono de la semana pasada se ha vuelto a colar en la casa.
Oyó a la niña reír desde abajo.
—No te esperaba tan pronto —dijo la mujer cuando llegó al umbral de la cocina—. ¿Ha ido todo bien?
—Mejor imposible, señora —respondió él sacando un sobre del bolsillo interior de su chaleco para tendérselo—: tenga. Esto es suyo.
Ella dudó el tiempo que dura un parpadeo antes de acercarse a cogerlo y observar su contenido. El suspiro de alivio que siguió al gesto le provocó a Alex un sentimiento de culpabilidad que no le era del todo desconocido.
Aunque hacía solo unas cuantas semanas que se había mudado a la habitación que la señora Black alquilaba en su buhardilla, era imposible no encariñarse con ella y, sobre todo, con el pequeño terremoto que tenía por hija. Durante los primeros días esperó encontrarse al señor de la casa antes o después, pero pasado un tiempo llegó a la conclusión obvia de que su casera, a pesar de que no debía de tener mucho más de treinta años, era viuda, pues jamás mencionaba a ningún hombre con el que compartiera su vida o lo hubiera hecho en el pasado, y Sally no parecía siquiera familiarizada con la palabra padre.
—Siento haberme retrasado con…
—No te disculpes —lo interrumpió ella poniéndole una mano sobre el brazo—. Pasa, vamos, te había guardado algo de comer y será mejor que esta vez te lo acabes. A este paso te vas a evaporar.
Habría obedecido con rapidez marcial, porque era lo correcto y porque tenía tanta hambre que su estómago ya ni siquiera recordaba cómo protestar, pero cuando fue a dar el primer paso, un peso familiar sobre el pie lo obligó a detenerse.
—Hola —lo saludó la niña desde abajo.
—¿Qué posibilidades hay de que te apartes y me permitas andar?
—Yo no contaría con ello.
Avanzó arrastrando de nuevo el pie derecho, quejándose como un condenado, como si cargara con una bestia de doscientas libras en lugar de con una cría que no llegaba a veinte. Cuando alcanzó la mesa, se agarró a ella como un desesperado y fingió retirarse un sudor imaginario de la frente, esforzándose por no contagiarse de las carcajadas de la niña. La señora Black eligió ese momento para volverse hacia ellos.
—¡Sally, deja a Alex tranquilo!
Como tenía por costumbre, Sally se apresuró a desobedecer y se aferró tan fuerte a su pierna, que Alex tuvo que agarrarse de veras a la mesa para no caer derribado.
—Pero si a él no le importa, ¿verdad que no? —preguntó la niña con voz angelical mientras lo atravesaba con esos ojos brillantes e inmensos para su cara diminuta.
Alex le devolvió una mirada entre espantada y sorprendida.
—Ay, Dios, ¡este mono está hablando!
Sally volvió a romperse en carcajadas mientras su madre ponía los ojos en blanco y se giraba para ocultar una sonrisa.
—No sé quién de los dos es peor. —Suspiró.
Para cuando consiguió sentarse, la mujer ya le había servido un trozo generoso de pan, una cuña de queso y una salchicha cuyo aspecto le hizo salivar; así que sentó a Sally frente a él y se dispuso a dar cuenta de todo antes de que el instinto animal lo superase y empezara a babear. La pequeña, lejos de darle una mínima intimidad, se incorporó hasta quedar de rodillas sobre la silla y se apoyó con los codos en la mesa para observarlo de cerca mientras comía.
—¿Hoy me has traído algo?
—¡Sally! —se enfadó la señora Black.
—¿Qué he dicho ahora?
—Cariño, ya te lo he explicado: no puedes exigirle a Alex un regalo cada vez que sale a la calle.
Él se limitó a esconder la risa tras otro bocado de pan.
—¿Por qué no? —se indignó la niña—. Clemmie dice que es apropiado que un chico le haga regalos a una chica para demostrarle que le gusta. Se llama «cortejo».
El trozo de pan que un segundo antes había parecido delicioso e inofensivo se le atascó en medio del esófago y, por un segundo, estuvo a punto de acabar con él.
—Cariño, Alex es un hombre mayor, ¿entiendes?
No se le escapó la hermosa ironía de la situación. Si hubiera estado en una posición más digna —en lugar de esforzándose por no morir—, quizá hasta le habría pedido a la señora Black que repitiera literalmente esas palabras ante los últimos tres clientes que había intentado conseguir. Estaba seguro de que, a sus veintisiete años, «mayor» era un concepto que rozaba lo hiperbólico, y usarlo con generosidad podía calificarse de abuso, pero si todos sus clientes hubieran tenido la misma impresión, no habría tenido ningún problema para encontrar trabajo.
Frente a él, Sally seguía argumentando con una capacidad oratoria que habría dejado mudo a más de un juez.
—Ya sé que es mayor, mamá, no soy tonta. Pero a él le gusto, me lo ha dicho. No es culpa mía.
—Eh… —empezó a defenderse.
—Mi amor, cuando Alex dice que le gustas, no tiene nada que ver con eso que te ha contado Clementine, ¿de acuerdo? Así que deja de pedirle que te traiga regalos.
Tras beber un trago de agua, carraspeó para tratar de llamar la atención de ambas.
—Este parece el peor momento para comentarlo, pero… te he traído esto.
Le tendió a Sally un par de caramelos de melaza que le había comprado esa misma mañana, y mientras la niña se lanzaba a por ellos como un chacal sobre su presa, le dirigió a la madre una sonrisa inocente y una mirada que pretendía ser de disculpa.
La señora Black se limitó a poner los ojos en blanco en señal de rendición.
—¿Ves, mamá? No es culpa mía si a Alex le gusto.
—Ya, ya, ya… Supongo que no puedes evitar ser adorable.
—Claro —admitió la niña con naturalidad.
Alex la vio marchar feliz, con la boca llena y sin la menor conciencia de las risas que estaban conteniendo los dos adultos. Negando con una sonrisa cansada, la casera siguió a la niña con la mirada hasta que se perdió en la habitación contigua, y cuando por fin se volvió hacia él, su expresión seguía siendo cariñosa.
—Creía que andabas un poco justo de fondos.
—Y era verdad —admitió Alex—. Aún lo es. Tengo la impresión de que, llegados a cierto punto, el privilegio del hombre más rico y el del más pobre acaban siendo el mismo, porque a esas alturas, ¿qué importa un penique más que menos?
—Yo diría que importa.
—Lo tengo todo controlado, señora.
—Entonces, ¿has conseguido un cliente? —preguntó ella con auténtico interés.
—Sí —sonrió Alex—, y uno bueno, además. Le he seguido la pista y, al final, he conseguido hacerme con él. Es un caso fácil, pero dará que hablar. Justo lo que necesito.
—Eso suena bien.
—Lo sacaré adelante. Así que un par de caramelos de melaza son lo de menos, señora.
Ella empezó a recoger la mesa, pero asintió con cierta tristeza a sus palabras. Por un momento, tuvo la impresión de que le diría algo como «no hacía falta» o «no vuelvas a gastarte el dinero en tonterías», porque la señora Black tenía ese aire maternal que solo rezuman algunas mujeres y que, de alguna manera, la convertía un poco en madre de todos los que le importaban. Cómo se había ganado el privilegio de entrar en esa categoría era un misterio que Alex aún no había resuelto. Al final, sin embargo, lo sorprendió con un:
—Gracias. —Y acto seguido, con una última sonrisa, añadió—: Aunque a esa muchachita me la estás malcriando, ¿sabes? Ahora no habrá quien te la quite de encima. Mira que yo lo intento, pero tú solito cavas tu tumba.
—¿Qué puedo decirle, señora? Es un hábito incorregible.
Capítulo 3
Hombre de fortuna: Rico
Mujer de fortuna: Prostituta
Si la vida fuera un poco más justa, no estaría rebotando otra vez sobre el asiento gastado de un carro que traqueteaba por los adoquines de la ciudad, de eso estaba bastante segura.
Helen se enorgullecía de poder considerarse una mujer fuerte, resuelta y de ideas fijas. No obstante, nada de eso terminaba de consolarla en aquel momento: después de una semana en los caminos, tenía la impresión de llevar una vida nómada y ya no recordaba cómo era sentarse sobre un sofá de cojines mullidos para recostarse tranquilamente a ver pasar el tiempo.
Quién lo iba a decir: tener principios era duro.
Se le habría dado fenomenal dedicarse a una vida disipada y libre de preocupaciones. ¿Por qué no podía olvidarse de todo y limitarse a disfrutar de días ociosos y vacíos de significado? Eso era lo que cualquiera esperaría de ella. De cualquier mujer de su posición. Quién sabe: a lo mejor si hubiera sido habilidosa para la costura, no habría tenido la tentación de empezar a pensar por sí misma. ¿No era acaso lo que todos esperaban?
Era lo que le gustaba a Derek, recordó. Le gustaba que le diera la razón. Le gustaba que asintiera con entusiasmo cuando él hablaba. Le gustaba que le obedeciera —«tú siempre tan rebelde»—, como si hubiera algún mérito especial en reducir a una mujer dura, como si esa conquista fuera más elevada que ninguna otra. Y ella había estado encantada de ser su conquista especial, tan encaprichada por él que ni siquiera fue consciente de estar bajando todas las defensas.
Como aquel día que lograron quedarse a solas casi una hora entera en el salón amarillo de Westfield House. No quería recordarlo, de veras no quería revivir su falta de juicio, pero algunos pensamientos eran imposibles de contener.
—Me gusta cuando dejas de inventar excusas —le susurró él mientras le mordisqueaba el cuello y tocaba lugares de su cuerpo que hasta entonces solo conocía ella—. Cuando estás callada y dejas de pensar.
¿Cuando dejas de pensar? Madre de Dios, ¿no era eso una línea roja? ¡Y ella había soltado una risita, sin más! ¿Cómo pudo ser tan idiota? Ah, no, estaba demasiado ocupada felicitándose por ser tan transgresora y por haber conseguido meterle mano a un hombre atractivo en el salón de su madre antes de la hora del té.
En fin, sí que era un logro, la verdad. Y era más que probable que su opinión acerca de ese susurro en la oreja se hubiera visto injustamente alterado por los acontecimientos posteriores, pero esa no era la cuestión.
La clave era que no debió darle la razón. No allí, sino en todas las otras ocasiones en las que había dicho «sí» cuando en realidad lo que estaba pensando era: «No sé, ¿seguro que es una buena idea?». Cuando lo dejó entrar en su habitación, aunque no se sentía cómoda sabiendo que su hermano estaba a tres puertas de distancia. Cuando prefirió callar porque temió que si le recriminaba no haber cumplido sus promesas él se enfadaría.
Había estado tan ocupada en averiguar qué podía hacer para ganarse la lealtad de Derek, que se olvidó por completo de su propia dignidad. Y él supo aprovechar muy bien esa ventaja.
Así que ahora, aunque podría estar en su salón comiendo pastas y disfrutando de sacar de quicio a Mary Atherton, estaba atrapada en un carro que a cada milla que avanzaba le parecía más destartalado. Para cuando se dio el enésimo cabezazo contra el techo ya había decidido que, en efecto, hacer cosas útiles, cosas importantes, estaba tremendamente sobrevalorado.
Cada vez que intentaba recolocarse en el asiento la sacudía un insoportable latigazo de dolor en la cadera: para ser justos, llevaba tantas horas sentada que no estaba segura de que fuera a ser capaz de volver a ponerse recta alguna vez. Estaba cansada por la acumulación de millas recorridas y, para mayor tortura, iba de camino a una casa en la que soñaba con vivir sola y a su aire, pero en la que se veía obligada a compartir espacio con su madre, lady Hardwick, que cada día se parecía menos a su madre y más a una institutriz a la que alguien le hubiera apretado demasiado el moño. Sin embargo, lo más descorazonador de la situación era asumir que su expedición había sido en vano.
Se había marchado de Londres un día antes de que su artículo viera la luz, decidida a llegar hasta Nicole Adams más rápido que las noticias de su escándalo. Y sí, en esa parte, al menos, había tenido éxito.
Había planificado sus siguientes movimientos. Había esbozado en su cabeza el borrador del siguiente artículo que pensaba entregar al editor de The Sun. Incluso se había permitido tener la esperanza de no estar sola: con Nicole a su lado tendría una aliada en aquella misión, se enfrentarían juntas a los susurros de desaprobación de los demás; a cambio, se asegurarían de vengarse de Derek Aldrich por haberlas manipulado y estafado.
Y si conseguían seguir adelante, ¿quién iba a detenerlas? Podrían emprender un nuevo viaje para encontrar a Abigail Thomas o a Margaret Brown, ¡a cualquier otra de las chicas de la lista! Si se unían todas no tendrían que limitarse a lanzar acusaciones en un periódico: podrían llevar a Derek a los tribunales.
Sí, quizá perdería el respeto de algún aristócrata por el camino. Estaba claro que iba a enterrar cualquier posibilidad que le quedara —por remota que fuera— de lograr eso que algunos llamaban «un buen matrimonio». ¿Y a quién le importaba? A cambio tendría no solo la satisfacción de haber hecho lo correcto, sino algo aún mejor: la completa e inequívoca prueba de haberle ganado la partida. ¡Ah, el triunfo, la victoria! Cómo iba a disfrutar de mirar a los ojos a Derek y decirle: «¿Te creías más listo que yo? Te equivocabas».
Bueno, debía trabajar esa frase. Necesitaba algo de más impacto. Tendría que estar a la altura de la épica que exigía el momento, pero ya habría tiempo de pulirlo.
Lo importante era que lo tenía todo planeado. Y al parecer, no había servido para nada. Resultaba bastante molesto comprobar que el resto de las personas tenían planes propios y, sobre todo, planes distintos a los suyos. Volvía con las manos vacías, sin una aliada, sin una pista que añadir al relato, sin una sola prueba. Había recorrido un laberinto circular y, de alguna forma, había vuelto al punto de partida sin darse cuenta.
¿Cuál iba a ser su siguiente paso?
Permaneció un buen rato obnubilada, mirando por la ventana sin ver nada, con la atención puesta en sus propios pensamientos antes que en el Londres gris y húmedo que se mostraba ante ella tras varios días de lluvia ininterrumpida.
De nuevo y mil veces más: ¿cómo había podido ser tan idiota? Esa era la pregunta que seguía atormentándola, en realidad. Porque sí, es un auténtico fastidio, pero cuando todo lo que te define se basa en demostrar una y otra vez lo inteligente y resolutiva que eres, meter la pata no es algo que puedas permitirte. Y sí, también sabía lo pretenciosa que podía sonar una afirmación como esa, pero si tuviera que elegir, Helen siempre preferiría que la tomaran por una pedante a que vieran en ella una mujer débil.
Eso era lo que Aldrich había logrado, después de todo: debilitarla, mostrarla como alguien vulnerable. Cuando lo conoció en aquella maldita fiesta de lady Holland, se quedó tan impresionada por su porte imponente y su charla impertinente que perdió la capacidad de pensar. Le permitió acercarse y él no solo la había mirado: la había visto. O al menos eso creyó ella.
Oh, qué bien sentaba ser vista.
Y qué bien se le daba jugar a ese hombre. Porque solo era un juego, eso ahora Helen lo sabía. Él era un maestro, pues se le daba muy bien parecer un simplón engolado. Y eso lo convertía en un hombre peligroso. Por mucho que la mortificara reconocerlo, Derek Aldrich era un tipo listo. Demasiado listo.
La había tentado apelando a su sentido rebelde: «Parte de la diversión es saber que pueden pillarnos, ¿no?». Claro, qué divertido. La promesa de un romance que estaba mal desde el principio resultaba demasiado irresistible, y si ella hubiera sido un poco menos ella, habría tenido un poco más de sentido común y habría hablado con sus hermanos a tiempo.
¿Acaso era eso enamorarse? ¿Algo así como volverse idiota?
Conocía a sus hermanos mejor de lo que ellos mismos se conocían: John le habría dicho que nada le impediría alcanzar la felicidad si era así como ella realmente quería conseguirla; Liam la habría elogiado por ser casi tan transgresora como él. Y entonces, cuando le hubiera transmitido a Derek que contaban con la bendición de sus hermanos, ante la posibilidad real de un compromiso con ella, habría salido huyendo.
Ella habría visto su verdadero rostro mucho antes.
Él no habría tenido la oportunidad de intentar chantajear a su familia.
Había estado tan cerca de destruirlos que le daba vértigo pensarlo. Si solo una de las locuras de la pasada primavera hubiera salido mal, ahora mismo podría estar enfrentándose a la tragedia de que sus dos hermanos estuvieran siendo procesados en los tribunales por estafar al maldito rey de Inglaterra. Una tragedia en la que John y Liam seguirían encerrados en un calabozo. En la que su amiga y cuñada Emma la habría asesinado, ayudada de manera muy diligente por una explosiva Alice Harrington, que a esas alturas ya era su cuñada tanto como Emma.
Estuvo cerca. Demasiado cerca para lo que su orgullo era capaz de soportar. Y cuando el orgullo de Helen Westfield se veía atacado, la única respuesta posible era la ira.
Si se hubiera concedido un minuto más, quizá se habría puesto melancólica, pero Helen Westfield tampoco se concedía un minuto. No, ella transformaba la melancolía en odio, y este iba dirigido contra un único objetivo.
Lo haría sin ayuda de nadie, pero lo haría. Iba a destruir a Derek Aldrich, aunque fuera lo último que hiciera.
Y si alguien osaba interponerse en su camino, fuera quien fuera, descubriría el significado de la expresión «daños colaterales».
⚖
Llamó a la puerta por pura inercia. Era la tercera casa en la que lo intentaba, porque al parecer los cotillas de Mayfair eran capaces de recordar todos los detalles relativos a la mudanza de la condesa viuda de Hardwick —habían tardado veintitrés días completos en llevarla a cabo, se había contratado a siete mozos y se habían roto tres jarrones cuyo valor, por lo visto, habría alimentado a buena parte del East End durante una semana—, pero se hacían un lío a la hora de indicarle la dirección exacta de su nueva residencia.
Sus esperanzas de dar con el lugar correcto eran tan escasas que se distrajo observando a los viandantes mientras esperaba a que alguien abriera, y cuando por fin se topó de frente con la persona que había acudido a la llamada, perdió el habla por un momento.
La dama en cuestión —porque no había otra palabra para describirla— debía rondar los cuarenta, pero conservaba ese no sé qué juvenil que perdura de forma extraña en algunos rostros y con el que sentía muy identificado. Menuda, de pelo castaño abundante y nariz respingona, era una de las mujeres más hermosas que Alex había visto en toda su vida. Debía de ser alguna de las criadas de la casa, porque de otra forma no se explicaba que hubiera acudido a abrir la puerta, pero no tenía ni el porte ni el aspecto de una.
Fuera como fuera, aquella mujer no era Helen Westfield.
—¿Qué se le ofrece, señor?
Carraspeó para encontrar la voz y trató de hacer caso omiso de los ojos que lo inspeccionaban de arriba abajo.
—Buenas tardes, señora…
—Señorita —aclaró ella—. Butler.
—Encantado, señorita —agradeció con una leve reverencia—. ¿Es esta la residencia de la condesa viuda de Hardwick?
—¿Quién lo pregunta?
Una respuesta evasiva pero prometedora. Mucho mejor que las tres que había obtenido en las casas vecinas.
—Le pido disculpas: mi nombre es Alexander Mulligan, señorita. Soy abogado.
Ella no se mostró ni un poquito impresionada, muy a su pesar.
—¿Debería sonarme el apellido? —le preguntó con sorna.
O era especialmente osada o estaba más familiarizada con los rigores de la vida común que la mayoría de las criadas que solía mantener la aristocracia. Como mínimo, más que cualquiera que hubiese conocido él. Decidió que le caía bien al instante.
—No, señorita —admitió Alex con una sonrisa exculpatoria—, pero me sería de gran ayuda que me indicara cómo localizar la residencia de lady Hardwick. Tengo un mensaje que transmitir a su hija.
—¿A la señorita Helen? —se extrañó la mujer antes de ser consciente de lo que estaba diciendo.
Estaba en el lugar correcto, después de todo.
—En efecto. ¿Me haría usted el favor de anunciarle mi visita a la condesa viuda?