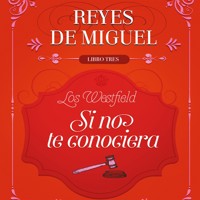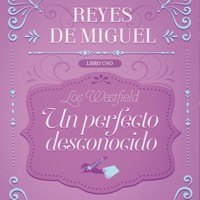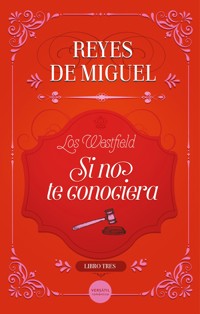Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Londres, 1813 Cuando Alice, dama de compañía, le escribe una inapropiada carta a Liam Westfield, conde de Hardwick, haciéndose pasar por su prometida, lady Elise Jeningham, lo último que imagina es que su encuentro con él vaya a provocar un auténtico cataclismo. Liam no tiene ninguna intención de contraer matrimonio con la tierna Elise, porque su atención está dividida entre Alice y la peculiar ocupación que lo mantiene en vela casi cada noche, y que poco tiene que ver con la gestión del condado. Alice, por su parte, solo quiere acelerar el matrimonio de su amiga para poder centrarse en su futuro, aunque eso implique olvidar lo que siente por el conde. Divertidos malentendidos, engaños, pasiones, búsqueda de los sueños propios y mucho más en esta fabulosa novela con unos personajes fuera de lo común.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Un perfecto desconocido
©️ 2022 Reyes de Miguel
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: mayo 2022
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
A Ángela, por ser.
A Ángel, por estar.
«Me fascina la extrema tensión eléctrica, palpable, estremecedora, que puede circular entre un hombre y una mujer que no se conocen, sin una razón concreta, así, simplemente porque se gustan y luchan por no demostrarlo».
Frédéric Beigbeder, El amor dura tres años
«El amor crece y cambia día a día. Y no es como un rayo caído del cielo que te transforma al instante en un hombre diferente».
Julia Quinn, Seduciendo a Mr. Bridgerton
Capítulo 1
En el que brevemente conocemos al caballero y a la dama.
10 de febrero de 1813
Mi muy estimado (aunque desconocido) lord Hardwick:
Antes de que proceda usted a deshacerse de esta carta de una forma, estoy segura, nada desdeñosa, permítame llamar su atención sobre que la idea de escribirle ha sido mía y solo mía. No encontrará en estas palabras ningún empeño ajeno. De hecho, el señor Jeningham, mi amado padre, se escandalizaría si supiera de su existencia. Así pues, me dirijo a usted por voluntad propia.
A estas alturas, ya ha quedado patente que su tiempo es demasiado valioso para ser malgastado en frivolidades tales como conocer a la que, según todos los indicios, acabará siendo su esposa. Sin embargo, me veo en la incómoda situación de requerir su preciosísima presencia. No quisiera que se preocupara por mí imaginando que se trata de un problema de salud, pues puedo afirmar con rotundidad que ni siquiera la promesa de mi futuro enlace con usted consigue minar mi ánimo. De hecho, podría decirse, sin por ello faltar a la verdad, que mi interés por conocerlo responde tan solo a una cuestión práctica: coincidirá conmigo en que sería recomendable que pudiera usted reconocerme el día que nos presentemos en la iglesia…, pletóricos de amor, cómo no.
Desde que me convertí en su feliz prometida, no he dudado ni un solo día de la impaciencia con que, según me transmiten sus allegados, aguarda usted el día de nuestra unión. Comprendo que esa impaciencia es de tales magnitudes que, ya puestos, prefiere dejarlo todo —hasta las presentaciones— para el último momento. Tan solo ruego a Dios para que no se cruce con alguna otra y, confundiéndola conmigo, la convierta en su esposa antes de darse cuenta de que se ha equivocado de mujer. Cosas más raras se han visto, ¿no le parece?
Con todo esto solo pretendo hacerle ver —si es que acaso fuera posible que una mujer joven e ingenua pudiera arrojar luz sobre cualquier asunto— que podría ser recomendable su presencia en Jeningham House antes de que hasta mi dama de compañía haya alcanzado la senectud (déjeme decirle que cuenta veintidós años).
Por último, milord, espero que no imagine usted ni por un segundo que mis líneas están cargadas de sutil ironía. Me tengo por una persona muy poco dada a las sutilezas.
Con todo mi desconocido respeto,
Miss Jeningham
No existían muchas cosas capaces de arrancar una carcajada a Liam Westfield. Tal vez ese fuera el mayor logro de aquellas líneas. Apenas había tenido intención de leer la carta de la señorita Jeningham, a lo sumo una rápida ojeada, solo por curiosidad, pero el descaro que había encontrado en sus palabras lo había obligado a seguir adelante. Aquella joven podía darse por satisfecha: sería la primera vez en toda su vida que leía de arriba abajo la carta de una mujer que no fuera su hermana.
No podía negarle el mérito. No solo se había atrevido a escribirle sin que él la animase a hacerlo, sino que además había utilizado un tono, como mínimo y siendo generoso, alejado del respeto que exigían las leyes del decoro. La señorita Jeningham había querido dejar muy claro lo que opinaba de su falta de interés en ella, y, teniendo en cuenta la magnitud de la indiferencia que le había mostrado, a Liam le parecía que incluso había sido comedida.
Hacía seis años que estaba prometido con la joven Jeningham. La muchacha debía de contar poco más de diez cuando se formalizó el compromiso, así que nadie esperaba que la boda se celebrase de inmediato. Tampoco es que él supiera por entonces nada de ese arreglo: su padre lo había dejado todo apalabrado antes de morir, pero no había considerado necesario compartir sus planes con Liam, por más que él fuera el principal implicado en el trato.
¿Qué edad tendría ahora la chica? ¿Dieciséis? ¿Diecisiete? De acuerdo, a sus veintisiete años él no era ningún viejo (algunos hasta dirían que aún era joven para pensar en casarse), pero, aunque una diferencia de doce años con la esposa no fuera algo extraño entre sus conocidos, esa muchachita que seguía esperándolo en Jeningham House despertaba en él cualquier cosa menos sus instintos maritales.
Y, aun así, se le agotaba el tiempo. Cada día que transcurría sin que la señora Jeningham se presentara en Londres reclamando una fecha para la boda de su hija era un día de suerte. La única razón por la que no lo había hecho aún, podía suponer, era que los Jeningham estaban tan seguros de que el acuerdo era cosa hecha que ni siquiera les urgía rematarlo.
Ahora que lo pensaba… ¡Señor, ni siquiera recordaba cómo se llamaba la chica! ¿Lis? ¿Eliza? La muy canalla había firmado como «Miss Jeningham» y no le cabía duda de que lo había hecho a propósito. Tenía que hacer algo al respecto. Y pronto. La pobre muchacha parecía bastante molesta con él, y lo cierto era que no podía reprochárselo. «Tan solo ruego a Dios para que no se cruce con alguna otra y, confundiéndola conmigo, la convierta en su esposa antes de darse cuenta de que se ha equivocado de mujer». Liam esbozó una sonrisa ante aquella ocurrencia, sobre todo porque llevaba razón. Nunca la había visto. No tenía ni idea de quién o cómo era la mujer con la que su padre lo había prometido. Apenas sería una muchacha, pero había que reconocerle el valor de escribirle esas líneas sin que le temblase el pulso. Los trazos eran firmes, furiosos incluso.
Pensó en esa dama de compañía de veintidós años que corría el peligro de llegar a vieja antes de su visita. Era tan solo un poco mayor que su hermana. Helen, la menor de los Westfield, acababa de cumplir veinte. ¿Cómo demonios se suponía que iba él mirar a una muchacha de dieciséis y convencerse de que tenía que casarse con ella? Eso al margen del hecho de que casarse no entraba ni por asomo en sus planes. Con quién era lo de menos, porque no habría ninguna boda. Sin embargo, en algo tenía razón su joven prometida: tal vez ya iba siendo hora de hacer una visita a Jeningham House para solucionar el asunto. Debía zanjar la cuestión de una vez y…
Unos golpes impacientes en la puerta del despacho sacaron a Liam de sus cavilaciones. Miró el reloj de pie que había junto a la chimenea: las once de la noche. La probabilidad de que fueran buenas noticias era muy escasa.
—Adelante.
La cabeza de Henry, su mayordomo, asomó apenas unos centímetros, a la espera de su consentimiento. Cuando se lo dio, entró en la habitación y no necesitó más indicaciones por parte de Liam, quien, poniéndose en pie, lo miró con atención. La carta de la joven Jeningham había quedado olvidada sobre el escritorio.
—Milord, un joven, unos quince años, mozo de cuadras. Un caballo se ha encabritado y, al parecer, lo ha embestido.
—¿Dónde está? —preguntó Liam, que ya se estaba poniendo la chaqueta y el abrigo.
—En el Brook’s, milord.
Esas palabras lo detuvieron a medio camino de la puerta. El Brook’s de St. James’s era uno de los clubs de caballeros más importantes de la ciudad; era imposible que el conde de Hardwick pasara desapercibido. Henry se apresuró a añadir:
—Le he dicho al chico que ha venido a dar el aviso que entrará usted por la puerta de atrás.
—Bien —asintió Liam—, pues esperemos que a ningún señorito le haya dado por hacerse el héroe esta noche.
—A parte de a usted, claro —dijo Henry, con sorna.
Liam soltó una risotada y salió al vestíbulo, dejando la puerta abierta detrás de él:
—Te voy a bajar el sueldo, Henry.
Mientras se alejaba, aún tuvo tiempo de oír al hombre que, de una forma u otra, siempre conseguía quedarse con la última palabra:
—¡Pues a este paso acabaré pagándole yo a usted, milord!
***
El joven conde de Hardwick no podía saber que, a una distancia considerable de allí, sobre una cama mullida, a oscuras y tratando de no elevar la voz más allá de unos quedos susurros, la señorita Jeningham y su mejor amiga, la joven Alice Harrington, que desempeñaba un extraño papel híbrido, a medio camino entre dama de compañía y hermana responsable, hablaban con toda la agitación que el silencio impuesto les permitía.
Hablaban sobre él.
Y no es que ese fuera un tema recurrente en sus conversaciones, pues procuraban tener cosas más importantes en las que pensar, pero los recientes acontecimientos las tenían a ambas un poco nerviosas. Más nerviosas de lo habitual.
—No debí permitir que la enviaras… ¿Qué estoy diciendo? ¡No debí permitir que la escribieras, en primer lugar! ¿Cómo he podido ser tan estúpida? —dijo Elise Jeningham.
—No eres estúpida —replicó Alice frunciendo el ceño—. Deja ya de lamentarte. No te pareció tan mala idea cuando te la enseñé.
—¡Claro que no! Me pareció que era justo lo que necesitábamos, como tú dijiste. Una travesura, una tontería con la que llamar su atención y acelerarlo todo de una vez, pero…
—¿Pero…?
—¿Y si anula el compromiso? —Elise intentaba esconderlo, pero Alice sabía que, en circunstancias más propicias, a su amiga esa posibilidad le habría resultado un alivio—. Necesitamos salir de aquí.
Y lo necesitaban de verdad. Las cosas en Jeningham House se estaban poniendo difíciles, cuando no peligrosas, pero eso era algo que ya sabían, así que no había ninguna necesidad de extenderse en explicaciones que solo habrían conseguido minar el ánimo de ambas.
Se hizo un silencio breve pero pesado, lleno de todas las cosas que no necesitaban decirse, y Alice deseó romperlo con las palabras adecuadas, unas que las hicieran sonreír. Al final, fue Elise quien habló primero:
—No… —Se encogió de hombros, algo más calmada—. Tienes razón. En realidad, es probable que ni siquiera la lea. Y si lo hace, solo pensará que soy estúpida. El conde va a pensar que soy una maldita cabeza hueca.
—¡No va a pensar eso! —dijo Alice, herida en su orgullo—. Créeme, puede pensar muchas cosas, pero, con la carta que escribí, que eres estúpida no será una de ellas. La revisé veinte veces y estoy segura de que, por lo menos, tendrá que valorar tu ingenio. Eso como mínimo.
—Querrás decir el tuyo —la corrigió Elise con una sonrisa.
Y era cierto. Cuando había animado a Elise a que le escribiera una carta al conde de Hardwick, ese hombre del que parecían estar obligadas a saberlo todo, pero al que no habían visto ni una sola vez, su amiga había coincidido en que era una buena idea. En teoría. Pero a la hora de poner negro sobre blanco unas cuantas palabras, la muchacha se había quedado tan bloqueada que solo había sido capaz de dejar la pluma en las manos de Alice. Y si algo tenía claro ella era que una dulce e inocente carta, una en la que le rogase al conde que la visitara, no ayudaría a su amiga. Ese hombre era un calavera, a fin de cuentas. Eso lo sabía cualquiera que hubiese oído hablar de él: años de enemistad con su padre, el anterior conde; alguna que otra salida de tono en ciertas reuniones de la alta sociedad londinense; y, por lo que cuchicheaban a veces las criadas, incluso se había fugado del país… Si no fuera por su título, nadie se referiría a él como «un buen partido», la verdad. Pero un título era lo único que le importaba al señor Jeningham.
Así pues, teniendo en cuenta el retrato que se habían formado de lord Hardwick, Alice había llegado a la conclusión de que, si querían acelerar las cosas y salir de allí, debían sorprenderlo. Llamar su atención. Dejarle claro que, por lo que a Elise respectaba, él podía hacer lo que le diera la real gana, pero con la condición de que hiciera algo de una vez por todas.
—No quería decir que la carta no fuera buena —aseguró Elise—; de hecho, era magnífica. Y muy gentil, a decir verdad.
Alice frunció los labios con escepticismo. Elise, que de pronto se mostraba muy interesada por el aspecto de sus uñas, fingió no verlo, pero el efecto se perdió cuando ambas se echaron a reír, tratando de ahogar el ruido entre las almohadas.
—Supongo que es gentil comparado con lo que se merece —dijo Alice, cuando por fin pudo controlar su risa, aunque volvió a estallar nada más terminar la frase.
—En realidad, te lo agradezco. ¿Quién sabe? A lo mejor la carta lo sorprende tanto que de pronto se interesa por mí. Aunque, en teoría, serías tú la que le interesaría. —Elise volvió a reír—. ¡Esa sí que sería buena!
—El interés le duraría el tiempo que tardase en descubrir que no estoy a su altura.
—¿Qué dices? Tú vales mil veces más que ese patán.
—Estoy segura de que tú lo crees —dijo Alice, conmovida por la ferocidad con la que había hablado su amiga—, pero te aseguro que la sociedad no piensa lo mismo. No tengo ningún estatus, querida.
Y, por mucho que le pesara, era cierto. Nadie ponía en duda cuál era el lugar de Elise en el mundo. Como hija de un terrateniente adinerado, Elise Jeningham tenía ya un futuro trazado ante sí. Alice, por su parte… Ni siquiera estaba segura de saber quién era. ¿La hija de una sirvienta y un don nadie? ¿Una huérfana reconvertida en dama de compañía? No. No daba el perfil ni para secundaria de un folletín.
—La sociedad no tiene ni idea —bufó Elise.
—Borda eso en el próximo cojín.
—Pues ¿sabes qué?, tal vez lo haga. En punto de cruz.
—¡Qué revolucionaria!
—Sí… Y no sé tú, pero esta revolucionaria se cae de sueño. —Las palabras de Elise se perdieron en un bostezo que la mayoría de las damas habrían calificado como poco femenino.
Capítulo 2
En el que el caballero se lamenta de su situación… porque puede, básicamente.
Cuando Liam llegó al Brook’s, la multitud en torno al herido ya empezaba a dispersarse. Por suerte para él. No es que fuera a tener problemas por ser reconocido, pero prefería evitarse tener que contestar preguntas incómodas y dar explicaciones. Sabía por experiencia que entre la alta sociedad de Londres esas explicaciones siempre eran demasiadas y nunca caían a gusto de todos. Mejor ahorrárselas, muchas gracias.
De todas formas, tan pronto como vio al joven tendido en el suelo, olvidó cualquier reparo. Liam aún tenía claro que la vida de un hombre valía más que el precio de cualquier habladuría, aunque estaba seguro de que la mayor parte de los hombres de aquel club se lo habrían discutido. Mientras se agachaba junto al herido, la cara de desaprobación de su padre se dibujó con claridad en su mente, pero apartó con eficacia castrense aquel pensamiento y cualquier otro que pudiera distraer su atención.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó, dirigiéndose al hombre que estaba arrodillado junto al joven. Al ver su cara de desconcierto, le tendió la mano—. Liam Westfield. ¿Usted es…?
—Randall, señor. Soy el encargado de la cuadra. Bobby es mi hijo menor… y mi aprendiz desde hace un mes —dijo señalando al chico que seguía inconsciente—. Mire que le tengo dicho que tenga cuidado con ese —señaló a uno de los caballos—, que es un mal bicho. Pero ni caso. ¡Nunca me escucha!
Por el estado de agitación en que se encontraba, le quedó claro que Randall no iba ser de mucha ayuda. Tras comprobar que Bobby tenía pulso, se acercó para asegurarse de que respiraba. Lo hacía, pero de una forma lo bastante superficial y trabajosa como para resultar alarmante.
—Déjeme ver —pidió Liam mientras apartaba la mano del encargado, que presionaba con un trapo la coronilla ensangrentada de su hijo.
Era una herida leve. Un rasguño aparatoso en el que la sangre ya había formado una costra. Le quedaría un buen chichón, pero no podía ser la causa del estado en que estaba el muchacho, que apenas reaccionaba a los estímulos.
—Esa bestia del demonio le ha dado una coz en la cabeza.
—¿Lo habéis movido? —preguntó Liam mirando primero a Randall y, acto seguido, a los dos hombres que se habían quedado en el patio, a los que tomó por empleados del club.
—No —respondió uno de ellos—. Estaba así cuando llegamos.
—Esto no se lo ha hecho el caballo —dijo Liam señalando la herida de la cabeza—. Bobby, ¡Bobby! ¿Me oyes?
Empezó a palmear la cara del muchacho, que parecía querer despertar, pero no terminaba de conseguirlo. Era evidente que le costaba respirar.
—¿Cómo que no? El caballo se ha encabritado y le ha golpeado.
—¿Está seguro? ¿Ha visto usted el accidente?
—No —contestó Randall—. Yo estaba ahí detrás, cepillando a Napoleón. He oído el grito, luego un golpe y, cuando me he asomado, he visto a Bobby aquí tirado.
—Está bocarriba. Cayó de espaldas y se golpeó la cabeza al caer, así que el caballo no pudo… ¡Maldita sea! —De un solo tirón, abrió la chaqueta y la camisa del muchacho. Los botones salieron volando en todas direcciones mientras, a su alrededor, los tres hombres contenían una exclamación de espanto.
El pecho de Bobby parecía la paleta de un pintor tenebrista. Entre las tonalidades de negro y morado apenas se distinguía el color natural de su piel. Pues claro que el pobre muchacho respiraba con dificultad, lo asombroso era que siguiera respirando.
—¡Mi hijo! ¡Lo ha matado! ¡Esa bestia lo ha matado!
—Señor Randall, tranquilícese —dijo Liam agarrándolo antes de que pudiera lanzarse sobre el animal—. Necesito su ayuda aquí, ¿de acuerdo? Su hijo no está muerto. Debe de tener varias costillas rotas y averiguaremos si hay algo más.
Con toda la suavidad de que fue capaz, empezó a palpar las costillas de Bobby. No hizo falta una exploración concienzuda para comprobar que algunas estaban fracturadas. Ya fuera por el alboroto a su alrededor o por el dolor que le produjo el contacto de Liam, el joven empezó a gemir, cada vez más alterado.
—Tranquilo, chico —trató de calmarlo—. Vas a salir de esta. Tú —dijo, dirigiéndose a uno de los mozos que aún pululaban por allí—. Busca una camilla en la que trasladarlo. Si no encuentras una, fabrícala: necesitarás una sábana y un par de palos largos. ¿Entendido?
—Sí, señor.
—Tú —se dirigió al otro—. Entra en el club y dile al encargado que necesitamos una habitación caldeada y con una cama limpia. Luego pide que pongan agua a hervir y que corten una sábana en tiras. Tan anchas como tu mano, al menos. Luego vuelve aquí para guiarnos.
—Al momento, señor.
—Disculpe, pero… ¿puedo preguntarle algo? —dijo el señor Randall, que había fijado la mirada en algún punto bajo la barbilla de Liam.
—Usted dirá.
—¿Es cierto…? —empezó, pero no se atrevió a terminar de formular la pregunta hasta que Liam lo animó con un gesto—. ¿Es verdad que es usted un lord? ¿Es usted noble?
—Señor Randall, centrémonos en atender a Bobby, ¿de acuerdo? Eso es lo que importa ahora.
—Pero es que… —insistió el hombre—. Verá, milord, es que… no puedo pagarle. No creo que tenga dinero suficiente para costear los servicios de alguien… Bueno, de alguien como usted.
—Señor Randall, no le he pedido dinero y no tengo intención de hacerlo. ¿Eso lo deja más tranquilo?
—Mucho, milord.
—Bien; en ese caso, no suelte la mano de su hijo, señor Randall —le apretó el brazo para animarlo—, no lo suelte.
Fue entonces cuando, olvidada ya la cuestión económica, vio al hombre centrar la atención en su hijo con tal preocupación que, muy a su pesar, notó una muy poco honorable punzada de envidia hacia Bobby.
***
El reloj del vestíbulo estaba dando las tres de la madrugada cuando Liam llegó a su casa. Demacrado, con la camisa arrugada y por fuera de unos pantalones manchados de barro hasta las rodillas, presentaba un aspecto muy poco acorde con lo que se esperaría de un conde. Y, la verdad, tampoco podía importarle menos.
Dejó caer la chaqueta de cualquier manera sobre uno de los sillones y sintió un leve remordimiento por manchar el impecable tapizado que su madre había encargado al inicio de la temporada. Por alguna razón, le había parecido imprescindible dar un toque de… ¿Cómo había dicho? ¿Sofisticación? Sí, había considerado necesario dar un toque de sofisticación al piso de soltero de su hijo.
—Eres un conde, querido —había dicho—, no un simple baronet de tres al cuarto.
No estaría muy contenta si supiera dónde había pasado las últimas cuatro horas. O en qué las había empleado, más bien. ¡Mancharse las manos de esa manera! ¿Cómo se le ocurría? Pocas cosas había tan indignas de un hombre de su posición como emplearse en trabajos manuales. Y, ya puestos, no se le ocurría nada más «manual» que recolocar huesos. Si su padre no estuviera muerto, lo habría matado del disgusto.
Se le escapó una sonrisa cansada mientras se dejaba caer en el sofá, rendido ante la certeza de que no iba a ser capaz de dar un paso más para llegar a la cama. ¿Cuánto hacía que no dormía una noche completa? Cuando atendió a aquella muchacha en Bethnal Green no podía ni imaginar que llegaría a verse desbordado de trabajo. ¿Trabajo? Bueno, algo así.
Había ocurrido hacía un par de meses, cuando volvía de Hardwick Manor. Desde que había heredado el condado y todas sus responsabilidades, tres años atrás, se veía obligado a visitarla con cierta regularidad… Claro que, en su caso, regularidad significaba una o dos veces al año, a lo sumo. Apartó un amago de remordimiento de su conciencia.
La tarde en cuestión, ya de vuelta, casi a la altura de St. Mathew’s, vio cómo aquel carro arrollaba a una joven sin que ninguno de sus ocupantes se molestase siquiera en asomarse por la ventanilla. La muchacha se quedó allí tendida, gimiendo de dolor: le habían roto una pierna. Antes de ser consciente de lo que hacía, ya estaba junto a ella dando instrucciones a los pocos curiosos que se habían apiñado a su alrededor y mandando a un muchacho a alquilar una carreta en el establo más cercano.
No había tenido intención de exponerse de esa manera. Cuando ejercía, lo hacía siempre de incógnito, en la consulta del doctor Smith y sin llamar la atención. Los pacientes que acudían a esa consulta venían de barrios de la periferia y no se movían en los mismos círculos sociales que él. Así que, por lo general, no había de qué preocuparse.
Pero aquella tarde, en medio de Bethnal Green… Bueno, no era lo que se dice un barrio rico, pero la calle estaba atestada de gente y había bastado con un solo palurdo de chaqué para levantar la liebre.
—¿Lord Hardwick? —Levantó la cabeza para encontrarse con la cara fofa y varicosa del señor Abernathy—. ¿Es usted, Westfield?
¿Qué iba a hacer? ¿Mentir? La respuesta era evidente. Se habían saludado tres días antes en el baile de lady Graham.
—¡Vaya, Westfield, no sabía que podía hacer eso! —dijo Abernathy señalando la pierna entablillada de la chica—. ¿Qué hará después, milord?, ¿cortarle el pelo?
Maldito patán. En cuanto los curiosos que quedaban alrededor se dieron cuenta de que era un conde, el rumor se puso en marcha. Cuando una hora después, tras dejar a la joven instalada y adormecida en su casa, le dijo a la atribulada madre que no aceptaba ningún pago por sus servicios, añadió al fuego la poca leña que necesitaba para arder.
La noche siguiente se presentó un niño que no tendría ni diez años para pedirle ayuda: su madre se había caído por las escaleras y no se despertaba. Al día siguiente, un hombre que se había dislocado el hombro; al otro, una niña que se había roto un tobillo… Todos sabían que podía atenderlos y que no les cobraría. Todos habían oído hablar de él en boca de algún conocido. La velocidad con que se extendían los rumores en Londres se probaba, una vez más, impresionante.
—Si no fuera porque en esta ciudad es imposible —le había dicho el doctor Smith mientras atendían a un obrero herido en su consulta, apenas un par de días después—, diría que a este paso me vas a dejar sin trabajo, hijo. Lo tuyo es competencia desleal.
Aquel recuerdo lo hizo sonreír de nuevo, porque su mentor —que eso era, a fin de cuentas— estaba muy lejos de sentirse contrariado por la situación. Después de todo, la gente que acudía al doctor Smith no tenía demasiado dinero, pero sí el suficiente como para poder permitirse un médico. Los que llamaban a la puerta de Liam, desesperados, a menudo no tenían ni para pagar la cena de esa misma noche.
Después de unos meses, el doctor y él habían llegado a un acuerdo que los satisfacía a ambos: Smith había estudiado la teoría de la Medicina y tenía conocimientos sobre el cuerpo humano que excedían con mucho todo lo que Liam había aprendido en sus años en el ejército. Él, en cambio, podía aportar el vigor de su juventud y algunos años de práctica de los que Smith, que no había ejercido nunca como cirujano, parecía ser capaz de extraer una tremenda cantidad de datos de interés. Estaba empezando a comprender lo que hasta el momento había hecho por puro instinto, o a base de recurrir al método de ensayo y error.
Así que, después de todo, el problema no era que lo hubieran reconocido. El problema no era siquiera el hecho de llevar un mes sin dormir más de cinco horas seguidas. Porque la verdad era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía… tranquilo. Dormía pocas horas, sí, pero del tirón, como un bebé saciado. Satisfecho era la palabra. Sí. Estaba satisfecho consigo mismo, con su trabajo. Con su vida, incluso.
Recordaba bien la última vez que se había sentido así: fue en España, durante la guerra contra los franceses. Dormía en un camastro cochambroso que era más un bulto que un colchón, comía las escuetas raciones militares que repartía el regimiento —cuando las había— y la mayoría de los días se los pasó con la piel enrojecida y cuarteada, porque aquel sol de la península no perdonaba su delicada piel de condesito inglés. Y fueron los mejores años que podía recordar.
Las tareas propias del heredero que tanto había insistido su padre en enseñarle nunca se le habían dado bien. Tampoco era que alguna vez hubiera puesto el más mínimo empeño… ¡Ah, el título! ¡Oh, las tierras! ¿De verdad no habría nada más para él en la vida? Cada palabra era un clavo y cada lección de su padre, un martillazo: hermoso ataúd para permanecer confinado.
—¡Maldito cabeza hueca! ¿Te crees un rebelde? ¡Idiota es lo que eres! ¿Sabes cuántos querrían estar en tu lugar? ¿Cuántos matarían por tener tu posición?
Y Liam lo sabía. ¡Lo sabía muy bien, maldita sea!
—¡Que John se quede el título! —respondió en una ocasión, aun a sabiendas de que eso solo serviría para enfadar más a su padre.
Fue una tarde calurosa de agosto. La tensión de la discusión le había hecho sudar más de lo normal y la camisa se le pegaba a la piel como un reproche. Estaba harto de oír monsergas y aguantar «lecciones», pero su padre era una pared de piedra. Recordaba su cara enrojecida y cómo parecía rebotar en él cada argumento. El silencio que se hizo entre ellos antes de que su padre abriera de nuevo la boca fue tan imponente que pensó que se había detenido el tiempo.
Liam no había cumplido aún los veinte.
—John sería cien veces mejor conde que yo. ¡Lo sabes!
—Escucha esto que te digo, joven —empezó su padre, con voz baja y un dedo apuntándolo, amenazándolo—: te juro por Dios que, si tu hermano hereda el título, será por encima de tu cadáver. ¿Entendido?
No fue capaz de responder. Solo lo miró, con los ojos muy abiertos y cara de espanto. Su padre y él nunca se habían llevado bien, pero aquello…
—¡¿Entendido?!
Muy a su pesar, dio un respingo, entre asustado y sorprendido.
—Sí… —Se aclaró la garganta—. Sí, padre.
—Bien.
Nunca volvieron a hablar de aquello.
Un año después, en cuanto hubo reunido el dinero necesario y sin avisar a nadie —ni pedir permiso, por descontado—, pagó la casaca roja del uniforme y entró a formar parte del ejército de Su Majestad. Era un contrato de por vida. Sabía que su padre echaría humo del disgusto, pero no se quedó a comprobarlo. Inglaterra estaba metida en tantos conflictos que, para un joven oficial como él, miembro de la nobleza, además, el único problema sería elegir destino.
En 1808, cuando acababa de cumplir veintitrés, supo que su padre estaba enfermo. Por ese motivo, y recordándole lo mucho que lo echaban de menos ella y sus dos hermanos pequeños, John y Helen, su madre le pedía por carta que regresara. Que, por favor, por favor, pusiera fin a su locura rebelde y volviera a casa. Con su posición, estaba segura de que algo podría hacerse para que lo licenciasen. En su respuesta, Liam se limitó a comunicarles que había estallado una guerra en España y que la semana siguiente partía rumbo a la península.
Fue allí donde cambió todo. Descubrió que había algo que se le daba bien por primera vez en su vida. Algo para lo que servía y con lo que contribuir al mundo. Una meta. Cuando se marchó a la guerra, pensó que su misión consistiría en matar hombres. Jamás imaginó que su vocación se inclinaría hacia todo lo contrario: tratar de salvarlos.
Pasó allí dos años. Hasta que le notificaron que le habían licenciado.
—¡Westfield! —Podía oír el grito como si hubiera ocurrido ayer.
—A la orden, mi capitán —respondió, acercándose hasta él mientras se restregaba las manos en un trapo que ensuciaba más que limpiaba. Cuando alzó la derecha para saludar, aún estaba empapada de la sangre del sargento al que acababan de amputarle un pie.
—Has tenido suerte, Westfield. Te vas a casa.
—¿Cómo?
—Está claro que el único sitio en el que todos los hombres son iguales es el infierno —dijo el capitán con una mueca de fastidio que no le pasó desapercibida—, milord.
—Pero, señor, yo no lo he solicitado.
—Pues alguien lo ha hecho por ti.
Y Liam no tuvo que preguntar más: sabía que aquello era obra de su padre. Al llegar a Londres, encontró a su madre y a sus hermanos vestidos de luto, y el despacho del conde esperándolo. Se había salido con la suya, el muy canalla, y su madre se encargó de todo lo demás: que si los rumores, que si podríamos perderlo todo, que si tu responsabilidad para con tus hermanos, que qué dirán de John si se ve obligado a asumir el título y que quién querrá a Helen después de un escándalo así.
Hacía tres años de aquello, de la muerte de su padre, y aún se sentía inseguro cuando entraba en aquel despacho que, a pesar de ser del conde —o, tal vez, justo por eso—, seguía siendo de su padre, de alguna manera. Daba la cara ante su círculo social y, cuando nadie miraba, se ponía unos calzones, una camisa y una chaqueta gastada, se calaba una gorra tras la que esconderse un poco más y se marchaba a seguir aprendiendo el oficio: a un espacio en el que a nadie le importaba que fuera conde o virrey, en el que lo único que contaba era si tenías la fuerza suficiente para recolocar un hombro o el estómago necesario para drenar una herida infectada. Se marchaba, en fin, a vivir la única parte de su vida que parecía merecer la pena.
Así que no, su problema no era que Abernathy lo hubiera reconocido. Su problema era que había nacido con el nombre equivocado. O en el momento equivocado, según se mirase. Y se sentía sucio solo con pensarlo, habiendo como había en el mundo —¡qué demonios, en su misma ciudad!— tanta gente con problemas de verdad, gente que no ganaba en toda una vida la mitad de lo que él ya poseía el día en que nació.
Sabía que no tenía ningún derecho a sentirse desgraciado.
Y aun así…
Capítulo 3
En el que la dama vaticina hábilmente que las cosas se le van a poner difíciles, pero no tiene ni idea de cuánto.
«Te voy a decir una cosa: si se te mete en la cabeza seguir rechazando de esa manera todas las ofertas de matrimonio, te quedarás solterona; y no sé quién te mantendrá cuando muera tu padre».
—Maldita sea… —murmuró Alice mientras cerraba el libro con un suspiro.
Era una gran novela, brillante, de lo mejor que había leído. Y eso, en su caso, era mucho decir. Había realidad en ella, demasiada, quizá, si lo único que buscaba una era evadirse un rato.
Después de terminar las tareas que la señora Jeningham le asignaba cada día con diligencia marcial, se había escabullido hasta la biblioteca con la esperanza de no ser descubierta en un buen rato. Allí, al menos, no se sentía fuera de lugar. La extraña situación en la que se encontraba en aquella casa le resultaba cada vez más incómoda.
Estaba más o menos claro que no era una criada… Más o menos. Sin embargo, su posición no era comparable a la de Elise ni la de ningún otro miembro de la familia Jeningham, eso desde luego. Si tenía que describirse, sería como «invitada». Exacto. Era una invitada de los Jeningham. Una invitada que llevaba veintidós años viviendo con ellos. Una invitada que había nacido allí.
A pesar del tiempo transcurrido —una vida, de hecho—, la cantidad de datos que Alice poseía acerca del porqué de su situación era más bien escasa. Todo se resumía, hasta donde ella sabía, en que Cecilia Harrington había sido una amiga de la infancia de la señora Jeningham. Al contrario que su amiga, Cecilia no había prosperado casándose con un hombre rico y bien posicionado, así que cuando la necesidad la venció, sola y embarazada, acudió a Jeningham House a pedir ayuda, y, ya fuera por genuina amabilidad o porque encontraba cierto placer en tener como criada a una antigua compañera, la señora de la casa la había acogido como su doncella. Unos meses después de instalarse en su nueva casa, Cecilia había dado a luz a Alice y, poco después…, había fallecido. Al menos, eso era lo que le habían contado a ella.
La única vez que se atrevió a preguntar a la señora Jeningham al respecto, cuando no tenía ni diez años, recibió una respuesta que, lejos de ayudarla, la confundió aún más:
—Lo que le pasó a tu madre fue que se enamoró, la muy estúpida. Una mujer de su clase no debería haber cometido una locura como esa. No seré yo quien lo diga, pero habrá quien afirme que ella se lo buscó.
—Pero —insistió ella, confundida— ¿dónde está mi padre, entonces?
—¡No me tires de la lengua, niña!
Alice se la habría estirado hasta que tocara el suelo.
—¿Por qué no me llevó con él? ¿No me quería?
—Nadie quiere a los niños pesados, Alice. No vuelvas a preguntar por ese tema. ¡No soporto hablar de los muertos!
Así que los detalles acerca de lo ocurrido siempre habían sido un gran vacío alrededor del cual se había movido la vida de Alice.
Después de la muerte de Cecilia, y ante la ausencia de parientes que pudieran hacerse cargo de la situación, los Jeningham habían decidido acogerla en su casa. Cuando tuvieron a su propia hija, Elise, le permitieron criarse junto a ella, convirtiéndola en algo a medio camino entre su compañera de juegos y su cuidadora. Con los años, Alice había compartido no solo sus juguetes, sino también a sus institutrices. La señora Jeningham, en un notable alarde de sentido práctico, había insistido ante su marido en lo beneficioso que sería que la joven aprendiera tanto como Elise: de esa forma, algún día podría ejercer como su dama de compañía, escoltarla en los salones elegantes de la alta sociedad, entre la que tanto gustaban los Jeningham de situarse, y no les costaría ni un mísero penique.
Aun a sabiendas de todo esto, cualquiera que conociera a los Jeningham habría estado de acuerdo en que esa deferencia para con Alice suponía un inusual despliegue de generosidad. Uno que, además, Alice nunca había terminado de comprender, porque, si bien la habían mantenido, los Jeningham jamás le habían demostrado más cariño del que podrían tener por un caballo bien entrenado o un perro fiel.
Pasando el dedo por el lomo del libro, se preguntó si su madre lo habría leído también, mientras vivía en la casa. Era algo que se preguntaba a menudo: qué cosas habría tocado, qué espacios habría mirado, como si a través de esa experiencia compartida pudiera encontrar alguna conexión con ella.
No. Era un libro demasiado nuevo… En esas páginas no se iba a encontrar con su madre. Suspiró. El día que cambió su percepción del mundo y de la vida que había tenido su madre —no es que le apeteciera recordarlo, pero tampoco era como si pudiera refrenar los pensamientos—, aquel día también llevaba un libro entre las manos. Alice acababa de cumplir dieciocho e iba camino de esa misma biblioteca, para seleccionar una nueva lectura. Al pasar frente al salón principal, unas voces la clavaron al suelo. Años después, seguía extrañándose al pensar en la suerte de atracción que habían ejercido sobre ella: en Jeningham House se atisbaban cada día retazos de conversación aquí y allá, pero aquella vez, por alguna razón, se había sentido llamada a prestar atención.
—Por fin ha terminado. Cecilia descansa en paz —estaba diciendo la señora Jeningham, y, al oír el nombre de su madre, se quedó paralizada—. Pensaba que jamás encontrarían a ese malnacido.
—¡Adelaida! —fingió escandalizarse su interlocutora—. Cuida ese lenguaje, querida.
Alice no alcanzaba a ver a la segunda implicada desde el lugar en el que se encontraba, al otro lado de la puerta, pero se pegó a la pared para seguir escuchando.
—Cuando vino a buscarla… —estaba diciendo la señora Jeningham—. ¡Qué manera de gritar! ¡Qué súplicas! Un escándalo, si no hubiera sido porque el señor Jeningham supo atajar a tiempo cualquier chismorreo.
—Pero se la llevó, ¿no es así? —insistió la otra, ávida de unos chismes que se le habían negado durante casi dos décadas.
—¿A mi Cecilia? —La manera en que la señora Jeningham pronunció ese mi le sonó a Alice demasiado posesivo, pero, si le hubieran preguntado, habría sido incapaz de explicar por qué—. Desde luego. Y yo la animé a marcharse. A fin de cuentas, era su esposo. No tenía derecho a desobedecerlo. Es la ley.
—No lo entiendo, querida. ¿Por qué te quedaste con la niña, entonces?
Por un momento, lo único que se oyó fue el golpeteo de la cucharilla de té de la señora Jeningham contra la porcelana.
—Bueno… —titubeó—. Después de todo lo que ocurrió, ¿qué otra cosa podíamos hacer?
—No tenías ninguna obligación, Adelaida. ¡Nadie te lo habría reprochado!
—Lo sé —asintió la anfitriona—. Al fin y al cabo, Cecilia solo era una criada. Una buena criada, no me malinterpretes, pero parte del servicio.
—No sé qué locura te invadió…
—Me cegó mi caridad cristiana, querida —dijo la señora Jeningham con petulancia—. Sabes que siempre he tenido un corazón sensible. Y en fin… El señor Jeningham insistió, si he de ser sincera. Me dijo que Cecilia se lo había pedido. Supongo que su orgullo le impidió hablar conmigo. Los pobres son así a veces. ¡Figúrate!
—¡Qué escándalo!
—Así es. Pero mi marido, ahí donde lo ves, tan sereno, se dejó conmover y le prometió que la cuidaríamos.
—Jamás lo hubiera creído.
Aunque solo podía atisbar su nuca y su moño, Alice notó en la voz de la señora cuánto estaba disfrutando de ver saciada su hambre de información. Aquella mujer no podía creer en su buena suerte ante tanto material para el cotilleo.
—Sí. Le prometió a Cecilia que protegeríamos a esa pequeña diabla. Insistió en que no debíamos permitir que el padre la reclamara, y me pareció una decisión de lo más generosa. A fin de cuentas, cuando el tipo vino aquí quedó más que claro que estaba desquiciado, reclamando que Cecilia era su esposa y que no teníamos derecho a mantenerla alejada de él… ¡Una locura!
—Nada de aquello habría pasado si la señora Harrington hubiera sabido mantenerse en su lugar, la verdad —sentenció su amiga—. Ninguna mujer debería abandonar el hogar de su marido.
—Desde luego que no. Aunque el señor Jeningham me aseguró en todo momento que ese hombre no estaba en sus cabales.
—¿La hubieras escondido aquí, si hubieras sabido…, bueno, lo que iba a hacer con ella?
Hubo un silencio tenso en el que Alice fue consciente de que estaba temblando como una hoja a punto de caer del árbol.
—No, claro que no… —contestó al final la señora Jeningham—. Un marido tiene derecho a reclamar a su esposa. No digo que estuviera bien lo que hizo, claro… Torturarla de esa forma… Pero al final ha recibido su merecido. El señor Jeningham me ha contado que no hubo un solo abogado en todo el condado que estuviera dispuesto a defenderlo ante el tribunal. ¡Gracias a Dios! Y ahora podemos respirar tranquilos sabiendo que la soga ha hecho su trabajo.
—Tienes razón, Adelaida…
Alice no oyó más. Se alejó de allí con la vista nublada y el norte perdido… Y ahora, después de todo el tiempo transcurrido, era incapaz de recordar las horas siguientes a aquella conversación.
¿Ese era su padre? ¿Un asesino? Se sintió tan estúpida. Había pasado años fantaseando con el día en que su padre apareciera en Jeningham House para llevársela. Le explicaría los motivos, todos de peso, por los que le había sido imposible acudir antes a por ella. Le contaría cuánto había querido a su madre y cuánto la quería a ella. Y ambos serían felices.
Se sintió más que estúpida. Se dio cuenta de lo ingenua que había sido y, en un instante, dejó de ser una niña. Si hubiera mirado atrás en ese preciso momento, estaba segura de que habría podido ver desvaneciéndose en el aire lo poco que quedaba de su inocencia infantil.
Al menos la lección se le había grabado a fuego. No volvería a caer en la misma trampa: no iba a seguir esperando a que alguien la rescatase. Nunca, nunca pondría su libertad en manos de otro. No sería la esclava de nadie. Su madre había hecho todo lo posible por salvarla al colocarla bajo la protección de los Jeningham y ella no iba a echar por tierra su sacrificio rindiéndose a unas leyes que pondrían su vida en manos de un hombre cualquiera.
Nunca se casaría.
Así lo decidió ese día, no había dudado ni una sola vez desde entonces.
A esas alturas, era lo bastante madura como para saber la clase de libertades que algunos hombres se atrevían a tomarse con cualquier mujer a su alcance. Desde que su cuerpo había empezado a desarrollarse, a mostrar curvas generosas donde antes solo había una chica un poco enclenque, los hombres habían empezado a mirarla. El problema era que, de todos esos ojos que empezaron a seguirla, los peores fueron los del señor Jeningham.
Había sido invisible para él durante años. Estaba segura de que podía recordar años enteros en los que ni siquiera había visto al señor Jeningham una sola vez. Hasta que empezó a mirarse un poco más en los espejos y a notar tirantez en el escote de los vestidos… y a sangrar. Más o menos fue entonces cuando Jeningham la miró y dijo:
—Mírate. Te pareces mucho a tu madre.
Su «protector». Dejó escapar un resoplido. Al menos, nunca se había atrevido a traspasar ciertos límites, pero no había tenido reparos en mirar cuanto había querido, en insinuarse e incluso en tocar, de cuando en cuando. Alice se estremeció solo con recordarlo. Durante las últimas semanas, algo había cambiado, y en su fuero interno estaba cada vez más convencida de que al señor Jeningham se le estaba agotando el autocontrol.
Se había dado cuenta aquella tarde…, esa en que se percató de la forma en que el hombre miraba a Elise. A Elise, por Dios bendito. ¡A su propia hija! Había sido consciente de cómo se acercaba y ponía las manos sobre la joven en un gesto que podría haber sido casual, pero que despertó unos instintos protectores que Alice desconocía por completo que tuviera. La intervención de la señora Jeningham, que parecía tener una habilidad especial para verlo todo y no ver nunca nada, había sido providencial.
Fue entonces cuando empezó a planear vías de escape. Para ambas. Y la primera había sido, por supuesto, el conde de Hardwick.
Alice maldijo de nuevo en voz alta. Su intención había sido escapar un rato entre las páginas de aquella novela, pero esa condenada ironía de su autora la había traído de vuelta. Casi parecía susurrarle al oído: «Hola, querida, no tienes ni un penique y cuando Elise se case te quedarás en la calle, ¿tienes algún plan? ¿No? Genial. Que cunda el pánico».
Aquella señora Bennet no hacía más que recordarle que el matrimonio, «su» matrimonio, sería la salida más rápida. Alice no eran tan ingenua como para ignorar que, si decidiera salir al mercado, tendría ciertas posibilidades: se había criado en una buena familia cuya reputación, más allá de los muros de Jeningham House, era impecable; estaba sana, era joven y su físico, aceptable. ¡Hasta contaba con unos humildes ahorros! Eran la única herencia que había recibido de su madre, según le había asegurado la señora Jeningham en cierta ocasión. De eso también se había enterado gracias a las quejas de la mujer, a la que había oído despotricar contra el mal gusto de Cecilia, que, en vez de darle el dinero a ellos, lo había dejado custodiado por el notario «señor Jones No-sé-qué». Un despropósito sobre el que Alice no había conseguido más explicaciones y sobre el que había preferido no insistir mientras no fuera necesario.
En fin, ni la salud ni la reputación ni mucho menos una pequeña cifra… Ninguna de esas cosas le conseguiría a un conde, pero seguro que podía aspirar a la seguridad del hogar de cualquier buen hombre de negocios del pueblo. Tal vez algún viudo solitario.
La posibilidad existía, pues, pero eso no la aliviaba: casarse era lo último que Alice deseaba. Le costaba creer que hubiera una sola mujer en el mundo dispuesta a hacerlo. A fin de cuentas, ¿quién quería renunciar de esa manera tan irrevocable a todo? Cualquier posibilidad de libertad o independencia, borrada por la presencia de un anillo en los dedos y un hombre del brazo. Un tutor. ¡Como si lo necesitara!
No, gracias.
Tenía claro el futuro que deseaba: un trabajo cuya remuneración fuera para ella, una casa propia y una vida sin la supervisión de un hombre que tendría siempre el poder de hacer con ella lo que quisiera, consciente de que todas las leyes lo ampararían. Siempre.
Abrió el libro por la primera página para averiguar el nombre de la escritora que iba a proporcionarle otra noche de insomnio. «Por la autora de Sentido y sensibilidad», rezaba. Condenados editores. Ni siquiera le daban un pseudónimo al que maldecir.
—Tampoco creo que te dieran muchas opciones, ¿no? —dijo, rozando con los dedos las letras impresas que mantenían a aquella mujer, como a tantas otras, en el anonimato.
—¿Ya estás otra vez hablando con un libro? —La voz de Elise llegó desde el otro lado de las estanterías, junto con el sonido de la puerta de la biblioteca—. El día que uno de ellos te conteste no sé qué vas a hacer.
—Venderlo a precio de oro y marcharme de aquí, por supuesto.
—Buena idea. Pero me llevarías contigo, ¿verdad? —preguntó la joven sentándose junto a ella en el alféizar de la ventana.
—Lo siento, pero, si voy a ser una fugitiva, no me apetece tener a tu flamante prometido pisándome los talones.
—¡Me dejarías atrás, vil traidora! —exclamó Elise con gesto melodramático, pero, antes de que Alice tuviera tiempo de contestar, cambió de tema—: ¿Qué lees?
Alice le pasó el tomo que tenía entre las manos.
—Orgullo y prejuicio… Suena a tostón.
—Pues es buenísimo —dijo Alice, arrebatándoselo a su amiga con fastidio—. ¡Tú te lo pierdes!
—Creía que no ibas a leer más novelas de este tipo.
—¿De qué tipo?
—De las del tipo «el matrimonio es la solución de todo».
—Ah, bueno, eso. Ya lo sé. —Puso los ojos en blanco y respondió con una evasiva—: Aquí no se trata de eso. Esto es irónico. Lo importante son los sentimientos, el interior de los personajes… El conocimiento de una misma. Lo del matrimonio es anecdótico.
—Pero ¿acaban casándose?
Suspiró.
—Todas, sin excepción —asintió, y se rindió a la risa que llevaba aguantando un rato.
Elise se dejó caer sobre la pared con una carcajada.
—De verdad que no sé qué encanto les ves a los hombres… —Elise se interrumpió con un carraspeo—. A los de las novelas, quiero decir.
—Bueno, ¿y qué esperas que te cuente una novela? ¿Que el matrimonio no es el fin de todos tus problemas, sino el comienzo? —siguió, pero se dio cuenta de que Elise no la acompañaba en las risas. Evitaba su mirada y parecía triste, de pronto—. Pero eso no tiene por qué pasarte a ti…
—Sí, ya…
—Lo digo en serio, Elise —insistió, poniendo una mano sobre el brazo de la muchacha—. No lo des todo por perdido. Nos han hablado maravillas de lord Hardwick.
—¿Y qué me iban a decir? —contestó Elise, despectiva—. Se supone que quieren convencerme de que me case con él.
—Pero ¿has oído cómo lo describe tu madre? Creo que la palabra atractivo no se ha pronunciado nunca tantas veces en una misma conversación. Nadie puede exagerar tanto. Y aquel día que nos visitaron lady Tremaine y sus hijas… ¿Te acuerdas? ¡Estaban verdes de envidia!
—Sí… Eso es cierto —admitió a regañadientes—. Hasta yo lo noté.
—Y no es que se haya empeñado en apresurar el matrimonio, la verdad sea dicha. Lo hemos tomado por indiferencia, pero… Bueno, tal vez es tan sencillo como que no es un… ¿degenerado? Cualquier otro te habría llevado al altar al cumplir los catorce.
Quedaba por ver cuál sería su reacción a la carta, y, aunque la idea inicial había sido que sirviera para acelerar las cosas, con cada día que pasaba Alice estaba menos segura de haber hecho lo correcto, y las palabras de Elise no hicieron más que confirmarle que su inseguridad estaba justificada:
—Pero llegará el día. Y me quedaré sola. Con él. Y tendré que… Ya sabes.
Alice no supo responder a aquello: su joven amiga no aparentaba en ese momento sus tiernos dieciséis años, sino muchos más. Se quedaron en silencio, ocupada cada una en sus propios pensamientos, aunque Alice tenía la certeza de que ambas discurrían en direcciones opuestas. Ella no podía evitar pensar en su madre, en el tiempo que había pasado al servicio de la madre de Elise…, en cuántas veces habría tenido que soportar los asaltos del señor Jeningham.
Quería a Elise como a una hermana, sí, y estaría para ella siempre que la necesitara, pero sería viviendo bajo otro techo, ganando su propio dinero. Sabía que Elise daba por hecho que la acompañaría cuando se casara, y también sabía que ella no estaba dispuesta a hacerlo. Ahora solo tenía que encontrar el momento para decírselo. Un momento que parecía no llegar nunca.
—No sé por qué me pongo tan negativa —dijo Elise irguiéndose de pronto, con una sonrisa—. Tú estarás a mi lado, así que no será tan malo. Cuando esté casada, viviremos en Londres, iremos a bailes y recepciones, y saldremos a pasear y a gastar el dinero de mi amado marido. Cuanto peor se porte, más gastaremos. Seguro que aprende rápido la lección.
Alice no tuvo valor para acallar las risas de su amiga. «Tampoco es que se vaya a casar mañana. Se lo diré pronto». Sabía que, una vez que se lo dijera, Elise iniciaría una de sus cruzadas incansables para hacerla cambiar de opinión: a pesar de su juventud, podía ser tan convincente como el mejor abogado, aunque solo fuera por su insistencia.
—Hace muy buen día. ¿Damos un paseo?
Cualquier cosa por cambiar de tema.
***
Alice se había adelantado. Estaba esperando a Elise en la puerta, ya lista y vestida con ropa de montar, cuando apareció la figura más temida de Jeningham House: el mismísimo señor Jeningham. La joven intentó pasar tan desapercibida como pudo; si le hubiera sido posible incrustarse en la pared, lo habría hecho sin dudar.
—¿No tienes tareas, muchacha?
Con un suspiro resignado, Alice aceptó que había fallado en su intento por no ser vista. Tras una reverencia y con la mirada fija en el suelo, respondió:
—Estoy esperando a su hija, señor. Vamos a salir a montar.
—A montar, ¿eh? —El hombre vestía con la misma perfecta pulcritud que lo caracterizaba en todo. Su enjuta y alargada figura a veces la hacía pensar en los cipreses que adornaban los cementerios—. Estás muy guapa con esa ropa. No es propia de alguien de tu posición.
—A su hija ya no le queda bien, señor. Me la dio y a la señora le pareció bien que la usara.
Y era verdad. Elise había dado un estirón en el último año y ya le sacaba al menos diez centímetros a Alice, a pesar de que esta era seis años mayor.
—Acércate para que pueda verte bien.
Alice dudó. No era la primera vez que el señor Jeningham le hacía una petición como esa, pero a menudo la presencia de Elise en las inmediaciones la sacaba del apuro.
—Te he dicho que te acerques, muchacha. No veo qué tienes que pensar tanto. Acércate, he dicho. A pesar de todos los privilegios que mi mujer te concede, sigues siendo la hija de una criada.
—Señor, yo…
El hombre dio dos pasos más hacia ella. Alice retrocedió sin que le diera tiempo a reprimir el impulso, cosa que a él pareció divertirle.
—¿Por qué huyes? —Y abrió los brazos con fingida inocencia—. No voy a comerte.
El señor Jeningham había dejado de sonreír. Y Alice empezó a temerse que, esta vez, no tendría escapatoria. Miró más allá del umbral de la puerta de entrada, esperando ver aparecer la figura de Elise.
—Acércate. No me hagas repetirlo. —Pero fue él quien avanzó otro par de pasos hasta quedar a su altura.
—Señor…
Alice ya no retrocedió más. Tenía la sensación de estar clavada en el suelo, como en una de esas pesadillas en las que trataba de correr y, por más que lo intentaba, era incapaz de moverse.
—¿Eustace? —Alice dio un respingo al oír la voz de la señora Jeningham. La mujer apareció en el camino de entrada y se apresuró tanto en darles alcance que casi podría decirse que corrió hasta ellos—. Alice, ¿qué haces aquí? —preguntó cuando estuvo a su altura—. Puedes retirarte.
—Claro, señora —contestó, con una reverencia.
—No estoy de acuerdo —la interrumpió el señor Jeningham cuando ella ya se estaba dando la vuelta para marcharse.
—Oh, querido —dijo la señora Jeningham con repentina firmeza—, claro que sí. Además, seguro que Alice tiene muchas tareas pendientes. Dejémosla atenderlas.
El hombre se limitó a estudiar a Alice sin ningún disimulo. Cuando se rindió, lo hizo con una sonrisa ladina que aún conservaba cuando se perdió tras el umbral de la puerta.
—Señora…
—¿Por qué sigues aquí, Alice? —la interrumpió la mujer con un tono tajante, cargado de algo que le pareció un reproche.
—Espero a su hija, señora. Vamos a salir a…
—Creo que el día se ha nublado un poco —la cortó de nuevo la señora Jeningham—. Avisa a Elise de que será mejor que hoy se quede en casa. Ya saldrá a pasear mañana. Pide que le preparen un baño. Le hará bien relajarse.
—Enseguida, señora.
Con una nueva reverencia, se retiró. Solo cuando se hubo alejado de la vista de su señora, Alice fue consciente de que estaba temblando.
Capítulo 4
En el que el caballero recibe una amenaza y un consejo, no necesariamente por este orden.
Madrugar había sido la última de sus intenciones esa mañana, pero a Liam no le quedó más remedio que levantarse del sofá la tercera vez que Henry lo despertó.
—Señor, no quiero ser impertinente, pero su hermano ha insistido en que era importante que acudiera a casa de su madre tan pronto como le fuera posible.
—¿Y qué te hace pensar que me es posible ir a estas horas?
—Señor, es casi mediodía. Está consciente. Si puede hablar, puede andar. Y, si puede andar, juraría que sabrá llegar a casa de su madre.
—Das demasiadas cosas por sentadas, Henry —dijo Liam protegiéndose de la luz con uno de los cojines recién tapizados—. ¿Y qué es eso de que «ha insistido»? ¡Ni siquiera lo has visto!
—Su caligrafía denotaba impaciencia, señor.
—¿Su…? ¿Qué? —preguntó apartando el cojín para mirar a su mayordomo, incrédulo—. Te inventas esas cosas solo para sacarme de quicio. Admítelo.
—No sé a qué se refiere, señor.
—Seguro que no…
Rendido a la evidencia de que Henry no saldría del salón hasta verlo en pie, Liam se levantó e intentó adecentarse, aunque el mohín del mayordomo no le pasó desapercibido.
—Un baño sería cuando menos recomendable, milord.
—Sí, me vendría bien —asintió—. Gracias, Henry. ¿Has llenado la bañera con agua caliente?
—Bueno… Sí. Estaba caliente. Hace tres horas.
***
Caminó hasta Westfield House a buen ritmo, para intentar entrar en calor. El baño no había sido lo que se diría «reparador». Y la voz de Henry de fondo no le había permitido olvidar ni por un segundo que si el agua estaba gélida era por culpa suya. Con todo, los gruñidos de protesta del mayordomo —¡por Dios y por el rey de Inglaterra que era indigno de un caballero impedirle tener sus habitaciones arregladas a esas horas del día!— le valieron unas risas.
—Así, ¿cómo puede uno mantener su reputación de buen mayordomo? —refunfuñaba al otro lado de la puerta.